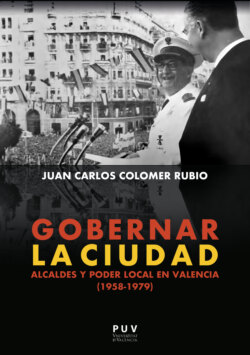Читать книгу Gobernar la ciudad - Juan Carlos Colomer Rubio - Страница 13
Оглавление2. PODER LOCAL E INSTAURACIÓN FRANQUISTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (1939-1958)
Entre las gentes que el 18 de julio del 36 dieron la batalla al comunismo, las hay de diferentes matices, no todos son falangistas, pero todos son de probada lealtad a la patria, y todos son útiles para una labor como la municipal. Quiero esto decir que hemos de buscar siempre a los más aptos sin prejuicio de ningún género, aunque esto no signifique que Falange que es siempre la primera en los momentos de sacrificio haya de ser desplazada de los cargos de dirección y responsabilidad. Todo lo contrario, debemos aspirar a que la esencia, el modo de ser de la Falange se infiltre en todos los municipios españoles.1
Una vez insertado el consistorio municipal en la vasta red institucional franquista, vale la pena detenerse ahora en la instauración de esa red institucional en el caso de la ciudad de Valencia, qué personal político la ocupó y cuál fue su evolución política a lo largo del primer franquismo. Ello permitirá enlazar con la evolución del municipio en el tardofranquismo y transición a la democracia.
«A LA SOMBRA DE ARANDA»: INSTAURACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES VALENCIANAS
Una circunstancia que debemos subrayar es que la instauración del régimen en la ciudad vino marcada por el proceso final de la contienda misma y por la presencia de ciudadanos con poder en épocas precedentes que convivieron con un creciente peso de la quinta columna y la Falange local. La situación de incertidumbre vivida en los últimos días de la guerra explica que, en marzo de 1939, varios miembros de la quinta columna tomasen el ayuntamiento y proclamasen un nuevo alcalde mientras los últimos efectivos republicanos iban abandonando la ciudad tras la caída de Madrid.2 Esta circunstancia molestó al general Aranda,3 encargado de la toma de la ciudad de Valencia, y así lo hizo constar tanto en público como en privado.
Así, la ciudad, sumida en el caos tras la caída de Madrid y con un ejército en retirada, nombró a Francisco Londres alcalde provisional sin esperar la llegada del general Aranda. Londres había sido teniente de alcalde en etapas anteriores, tenía vínculos personales con algunos falangistas y relaciones económicas con dirigentes locales pues era miembro del Banco de Valencia y de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil número 3. La no pertenencia política a un grupo determinado nos indica que no había sido designado por los vencedores sino por los ciudadanos de la ciudad. Este antiguo regidor y teniente de alcalde del consistorio durante la dictadura de Primo de Rivera, con vínculos políticos con varios grupos reaccionarios, asumió el cargo y supervisó la entrada de los militares en la ciudad. Su ascenso, atípico y fruto de la rapidez con la que se tuvo que hacer frente a la salida de los republicanos, causó un gran malestar entre los militares, incluido el propio Aranda. Su designación rompía con la lógica de nombramientos del régimen que ya había dispuesto que el alcalde fuera otra persona y, por ello, su elección desapareció de las crónicas oficiales.
El malestar de Aranda se agudizó cuando fue nombrado gobernador militar de la región tras la guerra. En este cargo, siguiendo a Paul Preston, acabó disgustado por la corrupción policial, la represión y las actividades incontroladas de los arribistas de Falange.4 Su salida vino propiciada por la enemistad creciente con el gobernador civil, Javier Planas de Tovar. Su relación era prácticamente inexistente y se controlaban mutuamente fruto de una amplia desconfianza personal.
El Gobierno nombró gobernador civil al coronel Francisco Javier Planas de Tovar, que tuvo de secretario político a Joaquín Maldonado hasta finales de 1941. Creo que el nombramiento de Planas fue motivado para vigilar al general Antonio Aranda, el capitán general que era compañero suyo de Academia, del cual no se fiaban mucho. Planas lo sabía, al extremo que, un día que le dio Aranda una amable palmada en la espalda, le contestó: «que no se te vuelvan puñales».5
Paralelamente, algunos espacios de poder eran ocupados por jóvenes falangistas. Estos últimos militaban, desde hacía años, en el partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera en 1934 y previamente provenían, en su mayoría, de un pasado Jonsista de gran peso en la ciudad. Pues, en el caso valenciano, la presencia de una juventud movilizada desde la derecha es innegable antes de la contienda civil. Las facultades y centros de estudios eran una amalgama de grupos estudiantiles, muchos de ellos antirrepublicanos y protofascistas, que se vieron aglutinados tras el surgimiento de la Conquista del Estado y las JONS.6 También, dentro de esa nueva organización jugó un papel fundamental la militancia proveniente de la Derecha Regional Valenciana. Pese a que su líder, Luis Lucia Lucia, se mantuvo contrario al golpe militar, lo cierto es que gran parte del nuevo personal político instaurador de la dictadura procedía de este partido o de etapas históricas precedentes como la dictadura de Primo de Rivera.7
Era el caso del primer alcalde de la ciudad designado por el nuevo régimen tras la salida de Francisco Londres el 12 de abril de 1939: Joaquín Manglano y Cucaló de Montull. Éste inició una etapa de mandatarios no democráticos que se amplió hasta 1979, arrojando un saldo de ocho alcaldes para cuarenta años de vida valenciana, con un promedio de cinco años de mandato por alcalde, si bien los hubo de tres años y medio (el mínimo) y de once años (el máximo) (tabla 2). Algo que contrasta con los alcaldes del período de 1900-1939 que fueron treinta y nueve en total.
TABLA 2
Alcaldes de Valencia durante la dictadura franquista (1939-1979)
El nuevo gobernador civil de Valencia, Javier Planas de Tovar,8 optó por un viejo conocido en los puestos de dirección local, un carlista lo suficientemente representativo para todo el municipio.9 Y la persona elegida era uno de los pocos que pertenecía plenamente a la oligarquía valenciana. Esto le otorgaba un papel de representante de la misma, como sucedió con otros alcaldes posteriores, superando las paredes del consistorio y las fronteras administrativas de la provincia. Una representación de la élite oligárquica no fijada normativamente pero si ejercida conscientemente.10
Muchos de los concejales que acompañaron al barón de Cárcer tanto en la primera gestora –provisional– como en la segunda,11 seguían esa línea continuista que destacábamos anteriormente. Muchos procedían de consistorios anteriores a la república tenían su origen político en la Derecha Regional o pertenecían a una vieja oligarquía financiera. A todos ellos se incorporó la nómina de personajes reconocidos desde el punto de vista cultural como los escritores Martín Domínguez, Vicent Genovés, junto con algunos jóvenes falangistas.
Pero lo cierto es que el nombramiento del barón de Cárcer se dio, como también sucedió con Barcelona u otras ciudades del Estado, por una organización de las instituciones previa a la entrada a la ciudad por parte de los vencedores. La propia composición de la primera comisión gestora, plagada de nombres de antiguos políticos anteriores a la guerra, así lo indicaba. A ella se añadieron nombres de un nuevo personal político al que se pretendía premiar por su papel en la contienda. Esta situación explica la presencia, en las gestoras, de personas con un papel fundamental en la Guerra Civil o en etapas precedentes y algunos políticos, escasos por ahora, de la Falange de preguerra. Pero, unido a lo anterior, muchos de los nuevos concejales tenían vínculos económicos de importancia aparte de los políticos. Encontramos políticos vinculados a empresas como la Naviera Industrial Española o la Valenciana de Cementos Portland. Esta conexión económica influyó notablemente en la política de los primeros consistorios de la dictadura, por no decir que la relación perduró a lo largo de todo el franquismo.
Joaquín Manglano planteó, como objetivo fundamental, la reconstrucción de la ciudad. Planificó nuevas ordenaciones urbanísticas junto con el arquitecto municipal Javier Goerlich y planteó la reforma integral de ciertos barrios que habían quedado arrasados por el conflicto. Además, impulsó unos planes muy ambiciosos pero que ocultaban un afán especulador evitando la idea de solucionar problemáticas de índole social. La aprobación de un plan de ordenación urbana en el lejano 1946 refuerza esta idea. El alto grado de provisionalidad urbanística, en una ciudad que fue creciendo en población finalizado el conflicto armado, llevó a la construcción de asentamientos ilegales en los márgenes del río.12 Desde el punto de vista cultural, se instauraron lugares de memoria de los vencedores y se cambió la toponimia de diversas calles para adaptarlas al martiriológico reaccionario, especialmente falangista –falangista Esteve, hermanas Chabás–. Y, en definitiva, se intentó normalizar la situación de posguerra sobre unas nuevas bases aportadas por el Estado franquista.13
Pero esta situación cambió radicalmente, en lo que a los ayuntamientos y diputación se refiere, con el nombramiento, en abril de 1943, del nuevo gobernador civil de Valencia: Ramón Laporta Girón que, al poco tiempo, acumulaba a su cargo el de jefe provincial de FET-JONS. Éste destituyó al alcalde y rompió con la situación de cierto equilibrio anterior entre las fuerzas triunfadoras. Además, la unificación de ambos cargos, aparte de fortalecer la autoridad del gobernador civil, desplazó a Rincón de Arellano a la presidencia de la diputación algo que creó cierto malestar entre las bases del partido único:
Además yo era enemigo de la fusión de ambos cargos, gobernador y jefe provincial, y consideré que un indígena no debe ser representante del gobierno central en su provincia. Por otra parte, siempre dije que esa fusión no daba fuerza al Partido, sino al revés, pues era meter al Gobierno en las decisiones de la Falange.14
Fruto de la nueva situación política, con el cambio de gobernador y la ruptura de equilibrios, se tuvo que reelaborar el reparto de poder en la región. Para ambas esferas provinciales, ayuntamiento y diputación, se buscó a un personal político representativo y con conexiones políticas con las etapas precedentes. Pese a todo, el nombramiento de Laporta Girón comportó una mayor intensificación de la escenografía falangista en Valencia, acorde con la presión que este grupo político desplegaba por entonces dentro del franquismo. La renovación del consistorio fue total y ahora sólo permanecerán tres concejales de los presentes en 1939. Ello respondía a una clara idea que veremos a lo largo de toda la dictadura: cuadrar afinidades del entorno político del gobernador civil en las instituciones civiles y, a su vez, recomponer los equilibrios locales gracias al nombramiento directo.
Pese a la renovación municipal, la continuidad de la política de alcaldes anteriores fue total: por un lado, en lo que se refiere a las reformas urbanísticas realizadas por el barón de Cárcer en 1946, se desarrolló el plan general de ordenación para Valencia y su cintura, redactado en Madrid por Germán Valentín Gamazo y gestionado por el órgano, creado ex profeso, «Gran Valencia». En segundo lugar, se reactivaron las políticas culturales propiamente regionales como el «homenaje a Jaime I» o la recuperación de tradiciones propias de la ciudad que la guerra y la represión habían ido anulando. En los años cuarenta quedó una importante política de gestión cultural y folclórica que se consolidó con el impulso municipal de las Fallas. El ayuntamiento pasó a controlar férreamente la festividad a partir de 1944 con la municipalización de la Junta Central, máximo órgano de gestión de la fiesta y donde el alcalde, o un concejal nombrado a tal efecto, pasó a ser su presidente.
La dinámica municipal se vio alterada con las primeras voces que apuntan a una posible revolución en los consistorios: la introducción de las elecciones por tercios para la renovación de los mismos –exceptuando el alcalde que continuaba designado directamente por el gobernador civil–. Pero esta reforma no llegó hasta 1948 y hasta entonces el alcalde –el aristócrata Trénor–, atenazado por unas arcas municipales exiguas y problemas reiterados de salud, dejó su cargo en otras manos.
El sucesor de Gómez Trénor, José Manglano Selva, representaba a la élite aristocrática de la ciudad vinculada en origen al Movimiento –había sido secretario local de Falange tras la guerra– y llegaba a una corporación acompañado de hombres de probada fidelidad al mismo tras la guerra como: Errando Vilar, Julio de Miguel o Torres Murciano. Con ello, el aún gobernador civil Laporta Girón consiguió mantener el equilibrio local y contó, para ello, con una persona partidaria del proceso electoral de noviembre de 1948. La principal novedad del mandato de Laporta fueron estas elecciones, las primeras convocadas bajo la nueva ley de administración local, y que creaban un aparente marco de legalidad democrática, pero nada más lejos de la realidad dado que estaban totalmente controladas por el poder y limitaban la votación y la cooptación de los candidatos, como hemos visto en el capítulo anterior.
Estas elecciones fueron muy criticadas, no tanto ya por la oposición antifranquista que las consideró antidemocráticas, sino incluso por un sector del propio régimen valenciano que las veía como una posibilidad directa de imposición de candidatos por medio del gobernador civil que podía romper la hegemonía de un sector o el supuesto equilibrio aparente entre sectores. De hecho, el propio proceso electoral conllevó una víctima: Adolfo Rincón de Arellano que dimitirá de su puesto como presidente de la diputación provincial:
Me metí en la diputación porque me decían que era un sitio tranquilo y luego no había prácticamente nada que hacer y estuve en la diputación pues hasta el año 49 (sic). En el año 49 (sic) se habían inventado esto de la democracia orgánica y yo era partidario de respetar la cosa de la democracia orgánica porque me parecía que no era cosa mala, sino una cosa buena; una participación por el pueblo, en vez de por los partidos políticos. [...] Claro, yo continuaba aceptando los que salieran –a mí me daba igual unos que otros–, pero el mando dijo que sí y llegó un momento que impuso dos nombres y entonces yo cogí y dije ‘toma la vara’ y me fui y ya no volví por allí.15
Y la situación de malestar se agravó a la salida del presidente de la diputación, que le siguió el traslado del gobernador civil y, por tanto, la recomposición de la corporación que se vio facilitada por los problemas de salud del alcalde, José Manglano, pese a su juventud –llegó a la alcaldía con treinta y ocho años–.
Con la llegada del nuevo gobernador civil, Salas Pombo, se procedió a nombrar rápidamente a un gestor municipal –probablemente el mayor gestor y menor político que tuvo el ayuntamiento durante la historia del régimen–. El elegido fue un juez de un pequeño pueblo de la provincia de Castellón: Baltasar Rull Villar, simpatizante del régimen y estudioso e interesado de los problemas locales que vivió de lleno y de cerca los problemas crónicos en las arcas municipales y puso la primera piedra de algunos de los proyectos urbanísticos que definieron el segundo franquismo.16 Rull se mantuvo en el cargo hasta el relevo del gobernador civil y la llegada a la alcaldía del alcalde de la riada: Tomás Trénor Azcárraga.
La alcaldía de Trénor no se entiende sin la presencia de un grupo de poder en la ciudad. Este sector de la burguesía monárquica, vinculado parcialmente a Derecha Regional Valenciana, realizó encuentros y tertulias paralelamente a la instauración del franquismo orientados a comentar la evolución de la situación política e incluso relanzar un nuevo diario, Diario de Valencia. En el seno de este grupo encontramos a cierto poder contestatario con las políticas y evolución del régimen que tuvo su apogeo en la década de los cincuenta con la llegada a la presidencia del Ateneo Mercantil de Joaquín Maldonado, en 1955, y la situación existente tras los sucesos de la riada de 1957.17 Este Ateneo Mercantil no resultaba una institución menor pues, sobre todo a partir de esta década, comenzó a funcionar como foro social de la ciudad y quién ostentaba su presidencia ocupaba claramente un cargo de representación político-social. Hasta el punto que, desde el año de acceso de Maldonado a la institución hasta 1963, año de su salida, el Ateneo Mercantil triplicó su actividad cultural, muchas veces comprometida políticamente, como es el caso de las conferencias en torno al valencianismo impartidas por Martín Domínguez, Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner, o las de fuerte carácter europeísta previas al «Contubernio de Múnich».18 Queda claro que el ambiente de «disidencia tolerada» durante esos años fraguó una respuesta política alternativa donde estaban presentes los que habían defendido el régimen por lo que de «revolucionario y transformador» tenía al inicio, e iban distanciándose del mismo a medida que presenciaban detalles y prácticas que no esperaban o perjudicaban sus intereses.
Y aunque los diferentes gobernadores civiles –sobre todo los de acuciada tendencia falangista como Laporta Girón o Salas Pombo– pudieron mantener un juego de equilibrios entre «camisas viejas» y nuevos líderes locales; la progresiva disidencia de una élite democristiana, monárquica y crítica con determinadas políticas –y que justamente ostentaba puestos de peso en el ayuntamiento, la diputación, instituciones culturales y prensa conservadora– fue el detonante de una crisis política sin precedentes.19 De hecho, como hemos visto en la tabla anterior (tabla 2), al primer alcalde franquista le irán sustituyendo figuras cada vez menos comprometidas con la filosofía del régimen y del partido único en la década de los cincuenta lo que conllevó a algún malentendido público, como veremos. De hecho, el suceso de la riada del Turia, especialmente sus consecuencias políticas en 1957-1958, fue el detonante para reprimir esa vía de disidencia abierta gracias a este grupo de presión monárquico.
«CUANDO CALLAN LOS HOMBRES HABLAN LAS PIEDRAS»: LA CRISIS DE 1957
Así, a la altura de 1955, con el nombramiento de Tomás Trénor Azcárraga como alcalde, con Posada Cacho de gobernador, y después de más de veinte años del conflicto armado, la ciudad estaba a las puertas de su «refundación». La dictadura del General Franco estaba comenzando a abandonar la etapa de autarquía para iniciar un desarrollismo económico que marcó el futuro inmediato de la región y de todo el Estado. Mientras tanto, ya con medio millón de habitantes, la urbe experimentaba la afluencia de población inmigrante instalada en sus barrios periféricos. La ciudad, en definitiva, extraordinariamente marcada por las circunstancias de instauración del régimen, se acercaba al inicio de un cambio de etapa.20
En este contexto se produjo un suceso trascendental en la historia de la ciudad. El desbordamiento del río Turia, en octubre de 1957, condicionó las políticas municipales posteriores, convirtiéndose en una especie de «renacimiento urbanístico».21 Las consecuencias económicas y materiales del desastre, unido a las víctimas mortales y los destrozos causados, dejó a la ciudad en una crisis sin precedentes. Si a esto añadimos los retrasos en las labores de reconstrucción y la falta de refuerzos a la misma, llegamos a una situación de estancamiento que sería de nuevo aprovechada por los críticos del sistema en 1958.22
La diatriba más destacable tras estos sucesos vino del propio alcalde de la ciudad: Tomas Trénor y Azcárraga, II marqués del Turia, del círculo monárquico de D. Juan de Borbón, y de peso político en la ciudad, que vertió importantes críticas públicas por el retraso en la llegada de las ayudas presupuestadas y una posible desviación de fondos destinados a las víctimas:
Se dotó en el papel con unos trescientos millones; posteriormente, en una reunión del Consejo de Ministros, se asignaron para el presente año cien millones. Pero no ha llegado, todavía ni un céntimo. [...] Valencia, pues, como digo, tiene derecho a vivir tranquila. Valencia, que es preocupación en los medios económicos oficiales por su aportación económica al acervo común español, tiene también derecho, en su desgracia, a ser atendida debidamente.23
Esta alocución, pronunciada en público en un pleno municipal, tuvo un gran impacto en la ciudad. El gobernador civil prohibió su difusión inmediatamente, orden que fue desatendida por el Ateneo Mercantil y su presidente, Joaquín Maldonado, que rápidamente difundió 16.000 copias del discurso transcrito entre sus socios y público en general.
Yo respaldé al alcalde –afirmó Maldonado– en todas sus actuaciones. El dinero no venía a pesar de que sí lo había. En eso el marqués del Turia fue muy ducho. Pero los meses iban pasando y Valencia seguía sin ser debidamente atendida. Entonces, en 1958, llegó una segunda riada que colmó la paciencia de todos. Cuando el alcalde pronunció su discurso, yo –como muchos otros– estuve presente en el ayuntamiento. La situación era lamentable e inaceptable. Valencia tenía que protestar y eso fue lo que pasó.24
Además, el director del diario Las Provincias, Martín Domínguez, que pertenecía a este círculo crítico, publicó una recensión del discurso al día siguiente y lo glosó en estos términos:
Breve, ceñido a la sustancia del asunto y del momento, con un aplomo viril, prócer, rebosante de esa dificilísima sencillez que confiere el simple y a veces heroico cumplimiento del deber, el alcalde de Valencia pronunció ayer tarde unas palabras al abrir la sesión pública del pleno, que dictadas por la dolorosa y alarmante situación de Valencia y su comarca, reactualizado por la tromba el miércoles, vinieron a ser voz entera y verdadera de Valencia y los valencianos.25
¿Qué había de crítica política detrás de estas manifestaciones? Es indudable que, detrás de las posiciones del alcalde seguidas del diario Las Provincias y la actitud de difusión y respuesta del Ateneo Mercantil, radicaba un intento de defensa de los intereses de la ciudad agraviados tras el desastre de la riada. Pero también subyacía la presentación formal del proyecto político de esta élite crítica que había comenzado a organizarse en la década de los años cuarenta: un gesto político a favor de D. Juan de Borbón o en todo caso de protesta antifranquista. El alcalde no negó nunca la vinculación de sus críticas con las divisiones internas de la dictadura y con las opiniones del sector monárquico del régimen.
Yo he tenido amistad con Don Juan. Claro... Yo tengo un recuerdo de la monarquía fenomenal. Para mí es una cosa imborrable, desde luego. Soy dinástico cien por cien. Debo serlo. Si yo respondo a mis propios sentimientos he de ser dinástico. Pero eso ya responde a un recuerdo muy remoto, muy personal mío; un recuerdo positivísimo, en la persona de don Alfonso XIII.26
Incluso, el propio Maldonado, presidente del Ateneo Mercantil, lo explicaba de la siguiente forma:
Bueno, así es como lo interpretó la gente por las posiciones propias de los tres que intervenimos, una característica que teníamos y que nunca ocultamos. Las posiciones del marqués del Turia son indiscutibles en este caso. Yo, por otro parte, he estado muy vinculado con Luis Lucia primero y después con la derecha que representaba don José María Gil Robles. Y hemos considerado la figura de Don Juan como una reserva, en un momento de tránsito, en el proceso de restauración de la concordia entre los españoles. Un proceso que pasara la página de la Guerra Civil y tratara de reconstruir una concordia en torno a una Constitución que viniera a amparar estas posiciones. De manera que estuvimos en esa línea que, reitero, fue apreciada siempre por la gente porque nunca la ocultamos [...] Desde luego se comprobó que la posición personal de Franco reforzaba un régimen de autoridad única. Y eso no era lo que se trataba de instaurar, por otra parte, no era lo deseado.27
Las críticas de este círculo causaron una respuesta airada en el seno del Gobierno. Pronto manifestaron su malestar los ministros Gual Villalví y Alonso Vega que, aprovechando la aprobación de la Solución Sur para evitar una nueva riada, apremiaron al alcalde para que dejase el cargo, cosa que ocurrió el 24 de julio de 1958. Junto con ello, Martín Domínguez fue expulsado del diario que dirigía y se intentó cambiar a la junta directiva del Ateneo Mercantil, sin éxito.
Por tanto, estas decisiones que llevaban la intención de desactivar este círculo crítico no tuvieron el resultado deseado pues muchos disidentes aprovecharon las circunstancias para aumentar sus contactos con otros grupos fuera de los cauces oficiales ocupando algunos de los escasos espacios de libertad que ofrecía la dictadura. De hecho, muchos de estos críticos acabaron convirtiéndose en auténticos defensores de la causa democrática, años después.28
En este contexto de cambio, el gobernador civil Posada Cacho buscó un gestor de reconocida experiencia en la provincia, fiel y leal a los principios del Movimiento, un «camisa vieja» capaz de evitar los problemas que habían llevado a la destitución del anterior alcalde. El elegido era Adolfo Rincón de Arellano.
Con esta maniobra política, a favor de un falangista de primera hora, se resolvía parcialmente una crisis que había llevado a un divorcio total entre parte de la élite aristocrática valenciana y el franquismo, rompiendo con una tradición de dirigentes municipales muy vinculados a la alta clase de poder económica valenciana y, en algunos casos, a la cuestión monárquica.
Claramente, con la opción Rincón de Arellano, el régimen optaba por un partidario acérrimo que incluso cuestionaba a su antecesor cuando se refería a él y a las circunstancias del desbordamiento del Turia en estos términos:
Riada del Turia no fue, propiamente dicha, aunque hubo una inundación en el centro y en el Marítimo. Lo que hubo fue una omisión municipal, de la que tengo noticia por el concejal Luis Merelo (sic). Las acequias quedaron conectadas con el alcantarillado y este no se conectó con el rio porque se olvidaron de levantar las compuertas. El alcantarillado de la ciudad se desbordó: salía el agua por los desagües.29
Para finalizar, la crisis de la riada marcó un antes y un después en la evolución de la institución municipal, lo que explica la larga duración del período de la alcaldía de Rincón de Arellano, la más larga de todo el franquismo en la ciudad. El ascenso de este falangista de primera hora, propiciado, como veíamos, por la crisis política y la búsqueda de un nuevo referente fiel y leal a los principios del Movimiento, vino seguida de la búsqueda de una solución para evitar un nuevo desastre natural. La gestión de la reconstrucción marcó la propia alcaldía de Rincón de Arellano que se rodeó, usando el procedimiento de las elecciones municipales, de viejos camaradas y amigos de estudios de su etapa en la Falange anterior a la contienda. Junto con ello, mantuvo estrechas relaciones con los gobernadores civiles con los que convivió: Jesús Posada Cacho y Antonio Rueda Sánchez-Malo, lo que también le permitió mantenerse en el poder largo tiempo, dando prioridad al peso del grupo falangista en la capital hasta 1969.
Para concluir, para el caso valenciano y por lo que respecta a la institución municipal, podemos hacer referencia a varios aspectos fundamentales en lo que respecta a la instauración del régimen a tenor de lo planteado en las páginas precedentes.
En primer lugar, encontramos una élite al frente del ayuntamiento en la posguerra que no es nueva, sino que más bien procede de grupos políticos anteriores y cuya legitimidad le viene dada por su papel activo en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado.30 Así, para la constitución de la gestora provisional en abril de 1939, se nombró a Joaquín Manglano, barón de Cárcer, que había sido regidor del Ayuntamiento de Valencia durante la Dictadura de Primo de Rivera –como la mayoría de regidores de la comisión– y diputado en la República. También existió una presencia numerosísima de personal político vinculado a Derecha Regional Valenciana, algo que se verá más claramente en el caso de la diputación. Ello contrasta con un peso relativo de la Falange, concretamente de afiliados antes de la guerra aunque encontremos figuras de peso político amplio como Rincón de Arellano. Por tanto, el personal político que instauró el franquismo en Valencia fue heterogéneo y poliédrico, de orígenes diversos, pero con una confluencia de intereses palpable en el seguidismo al Caudillo y en la implantación de las políticas de la victoria.
En segundo lugar, podemos encontrar en los primeros años de implantación del régimen a un importante sector de la aristocracia valenciana que ocupó puestos de poder en instituciones relevantes, entre ellos encontramos a los Trénor en el poder municipal auspiciados por la dictadura. Esa cooptación de la aristocracia de origen burgués tuvo su importancia en la instauración del régimen y se vio truncada por la ruptura acaecida tras los sucesos de la riada de 1957. En este año se optó por una élite falangista de «camisas viejas» representados por el nuevo alcalde, supuestamente más fidelizada al Movimiento y a su Caudillo.
Por tanto, el personal político del ayuntamiento, marcado por un peso de la aristocracia de viejo cuño y combinado con la presencia de un grupo joven de afiliados a Falange antes de la guerra, fue la característica fundamental del Ayuntamiento de Valencia hasta la llegada de Rincón de Arellano. La ruptura producida en 1957-1958 condicionó la propia evolución histórica del municipio en fechas posteriores.
1 Citado por M. Duch Plana: «Falangismo y personal político en los ayuntamientos españoles (1948-1954)», en VV.AA.: Comunicaciones presentadas al II encuentro de investigadores del franquismo, Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pp. 117-126.
2 J. Paniagua Fuentes y B. Lajo Cosido: Sombras en la retaguardia: testimonios sobre la 5ª columna en Valencia, Alzira, UNED-Fundación Instituto de Historia Social, 2002.
3 El general Antonio Aranda Mata (1888-1979) luchó en la guerra en el bando de los sublevados donde destacó su papel en la defensa de Oviedo. Durante su mandato al frente del cuerpo del ejército de Galicia fue el encargado de la toma de Valencia a finales de marzo de 1939. De fuertes convicciones monárquicas, su trayectoria militar y política se vio truncada por las acusaciones vertidas contra él por el propio régimen que le acusó de traidor y conspirador.
4 P. Preston: «Franco y sus generales», El País, 20 de abril de 2008.
5 R. Brines Lorente: La Valencia de los años 40, los que salimos de la guerra, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1999, p. 20.
6 Sobre la situación de Falange antes de la guerra en la ciudad haremos especial hincapié en el capítulo referido al período de la alcaldía de Adolfo Rincón de Arellano.
7 Según la obra de Rafael Valls, en gran parte de las primeras juntas gestoras que dirigieron Valencia tenemos personal político de la formación, pero también de un amplio abanico de instituciones como el Colegio de Abogados, el consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad o la Asociación de la Prensa Valenciana. Véase R. Valls Montés: La Derecha Regional Valenciana: el catolicismo político valenciano (1930-1936), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1992, pp. 248-249 e íd.: «València: institucions i govern local i provincial del primer franquisme», L’Avenç: revista d’història i cultura, 197 (1995), pp. 38-41.
8 Francisco Javier Planas de Tovar, militar que ostentó el cargo de gobernador civil después de la guerra, de la plena confianza de Franco, realizó una amplia carrera política en el ministerio de la Gobernación. Fue el responsable de las medidas depuradoras tras la guerra de forma sistemática y cruenta, situación que le valió la crítica de sus propios lugartenientes. Incluso fue apodado «ganas de estorbar» por su celo salvaguardando la moralidad pública. Falleció en 1964. Para más referencias de dicho gobernador civil véase A. Ginés Sánchez: «Francisco Javier Planas de Tovar, el gobernador de la repressió (Valencia 1939-1943)», en P. Pagès Blanch: La repressió franquista al País Valencià. Primera trobada d’investigadors de la comissió de la veritat, Valencia, 3i4, 2009.
9 Nacido en 1892, rico hacendado agrícola valenciano y concejal del ayuntamiento en la década de los veinte. Representante del sector carlista, fue presidente de la junta regional tradicionalista de la región y, durante la guerra, miembro de la Junta de Guerra de los Carlistas. Al llegar a la alcaldía, con 47 años, era también Jefe del Movimiento de la Región Valenciana, cargo en el que fue sustituido por Adolfo Rincón de Arellano. Véase F. Pérez Puche: 50 Alcaldes, El Ayuntamiento de Valencia en el siglo XX, Valencia, Editorial Prometeo, 1979.
10 A. Ginés Sánchez: La instauració del franquisme al País Valenciá, Valencia, Publicaciones de la Universitat de València, 2010, p. 141.
11 Tal y como ha destacado A. Ginés, el 14 de noviembre se renovó la provisional comisión gestora, duplicando su tamaño para así favorecer a todos «los intereses municipales». La nueva comisión tenía 23 miembros, frente a los 11 de la anterior, y se constituía sin prisas una vez se había constatado el capital humano con el que contaba la ciudad. Véase A. Ginés Sánchez: La instauració del franquisme..., op. cit., pp. 146 y ss.
12 Para una buena panorámica de la situación urbanística en la ciudad durante el primer franquismo véase A. Ginés Sánchez: La instauració del franquisme..., op. cit., pp. 146 y ss.
13 El número de acuerdos municipales en ese sentido se multiplicó entre abril y diciembre de 1939. Así, entre otras circunstancias, se dedicó una calle a Finlandia cuando los fineses se oponían al avance de la URSS en plena contienda mundial.
14 R. Brines Lorente: La Valencia de los años 40..., op. cit., p. 22.
15 Entrevista a Adolfo Rincón de Arellano realizada por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València el 14-03-1988. CU133-Transcripción, p. 655. En adelante: DHC-AO/CU133.
16 Véase B. Torralba Rull: Baltasar Rull Villar, alcalde de Valencia 1951-1955, Valencia, Artes Gráficas Soler, 2015.
17 Los impulsores de estas reuniones era miembros de la burguesía local entre los que se encontraban antiguos miembros de Derecha Regional Valenciana, cedistas y algún «socialista encubierto»: Joaquín Maldonado, José Duato, Emilio Attard, Luis Ochoa, Ramón Tarazona, Manuel Casanova Bonora y Fernando Oria de Rueda. De hecho, en alguna ocasión les acompañó Gil Robles. De los más representativos fue Joaquín Maldonado Almenar, miembro de la élite de la ciudad que había sido secretario personal de Planas de Tovar y militante de Derecha Regional Valenciana. Véase A. Maldonado Rubio: Joaquín Maldonado Almenar: Conversaciones, Valencia, Publicatur, 2006.
18 A. Maldonado Rubio: El camino inverso: Joaquín Maldonado Almenar, Paiporta, Denes, 2008.
19 A la institución del Ateneo habría que sumarle la presidencia de la Sociedad Económica de Amigos del País –que ocupó el propio Maldonado desde 1961– o el decanato del Colegio de Abogados que en 1962 ostentó Emilio Attard y que se enfrentó electoralmente a Torres Murciano, falangista amigo personal de Rincón de Arellano. Los medios de comunicación resultaban fundamentales. Aquí la prensa conservadora, como el diario Las Provincias cuya dirección ostentaba Martín Domínguez desde 1949, realizó un papel fundamental para promocionar las críticas de este sector. Véase A. Maldonado Rubio: El camino inverso..., op. cit.; B. Sansano: Quan callen les pedres: Martí Domínguez Barberà, 1908-1984, Valencia, Saó, 1996; E. Attard: Mi razón política, Valencia, Imprenta F. Doménech, 1994.
20 Si bien, las características del conflicto armado del 36 y la instauración del régimen pueden homogeneizarse a muchas zonas de España, podemos subrayar tres aspectos que, a nuestro parecer, resultan fundamentales para entender la configuración del régimen en Valencia. Por un lado, la existencia de la creencia de que estábamos ante un territorio orientado políticamente al bando perdedor llevó a aplicar una cruenta represión que perduraría en la memoria colectiva. En segundo lugar, encontramos una gran continuidad de cuadros políticos intermedios que provenían de grupos conservadores de la dictadura de Primo de Rivera, monárquicos o de Derecha Regional Valenciana. Por otro lado, en una clara connivencia con el grupo anterior, vemos una nueva élite joven proveniente de Falange que no había ocupado puestos de poder anteriormente. Por último, en tercer lugar, asistimos a una desaparición, casi total, de cualquier sentimiento político nacionalista valenciano. Resurgirá con fuerza un regionalismo sentimental que fue el referente para una élite del franquismo que veía en él la mejor propuesta para conciliar identidad española y ciertos elementos de la cultura propia de la región.
21 Las riadas del Turia eran algo frecuente y ya se habían producido en años anteriores. Pero, sin duda, la de 1957 constituyó una de las más virulentas y llevó a un replanteamiento del trazado del cauce del río. Véase F. Pérez Puche: Hasta aquí llegó la riada, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1997.
22 La nueva riada en 1958 anegó varios barrios de la ciudad y ahondó en la fuerte crisis política derivada de la crítica en torno al retraso de las ayudas. Esta riada fue aprovechada por algunos medios críticos, como el diario Las Provincias, dirigido por Martín Domínguez, para reflexionar sobre la forma en que se estaba realizando la reconstrucción: «Los hechos son los que hablan. Y con hechos hay que responder» [Portada de Las Provincias, 19 de junio de 1958].
23 AMV, «Actas del pleno municipal», D-473, 18 de junio de 1978.
24 A. Maldonado Rubio: Joaquín Maldonado Almenar..., op. cit., p. 278.
25 AMV, «Actas del pleno municipal», D-473, 18 de junio de 1978.
26 F. Pérez Puche: Hasta aquí..., op. cit., p. 307. No podemos olvidar que al padre de Tomás Trénor le fue concedido el título de marqués del Turia por Alfonso XIII gracias a la organización de la exposición regional de 1909, de gran trascendencia histórica para la ciudad.
27 Entrevista a Joaquín Maldonado citada en ibid., p. 321.
28 Martín Domínguez aprovechó su experiencia en la prensa escrita para fundar, en 1962, el semanario Valencia Fruits auténtico portavoz de la región en los tiempos de crecimiento económico. Este semanario funcionó como escuela de periodistas y centro de análisis de la realidad valenciana. Maldonado, tal y como hemos hecho referencia anteriormente, continuó en la presidencia del Ateneo y, desde allí, protegió a la democracia incipiente e incluso la potenció con la organización de la Unión Democrática del País Valenciano, partido de escaso rédito electoral pero que aglutinó a parte del nacionalismo conservador en la Transición.
29 Declaración de Adolfo Rincón de Arellano citada en F. Pérez Puche: Hasta aquí..., op. cit., p. 286.
30 A. Ginés Sánchez: La instauració del franquisme..., op. cit., pp. 146 y ss.