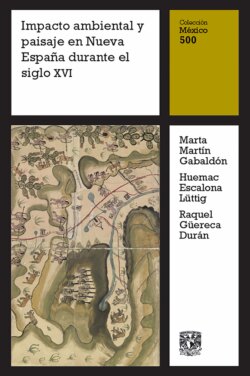Читать книгу Impacto ambiental y paisaje en Nueva España durante el siglo XVI - Marta Martín Gabaldón - Страница 9
Agricultura en Nueva España: cambios y continuidades
ОглавлениеUna de las dimensiones más relevantes de la conquista y colonización del espacio que hoy denominamos México subyace a los procesos políticos, económicos, religiosos y sociales que se desencadenaron a partir de la segunda década del siglo xvi, y tiene que ver con el escenario mismo donde se realizaron las acciones: la naturaleza.
Resulta pertinente pensar, entonces, que las transformaciones que tuvieron lugar en la naturaleza en suelo americano con la llegada de los europeos guardan una relación directa con otros procesos y estructuras que constituyeron el andamiaje de la sociedad en Nueva España, como la organización del trabajo, la tenencia de la tierra, la organización político-territorial y la articulación de mercados.
Algunos mitos que se extendieron en Europa durante el Renacimiento apuntalaron la idea de que los nuevos territorios por conquistar darían pie al desarrollo de utopías, de comunidades cristianas que se aproximaran a un ideal de vida social en comunión con Dios y con la naturaleza. Una de estas ideas consistió en concebir las tierras nativas como “prístinas”, es decir, como un paisaje primigenio no alterado por la mano humana. A tal noción sobre la naturaleza americana la acompañó la persistente representación de un entorno exuberante y feraz, donde las plantas se daban con desmesura y abundaban los frutos de la tierra —algo similar al Edén bíblico—. Una tercera concepción incluida en este panorama era la imagen del indígena como un “buen salvaje” que vivía en armonía con la naturaleza, la cual devino con el tiempo en un indígena como “ecologista primitivo” que vivía como un elemento natural más de la ecosfera (ecosistema global del planeta Tierra), ideas que algunos historiadores modernos han repetido después.
Sin embargo, poseemos evidencias abundantes de que el paisaje previo a la conquista se encontraba profundamente humanizado. Había regiones con elevada concentración poblacional, como el valle de México, donde se estimaba una población cercana a los diez millones de personas y se desarrollaron importantes obras de control del entorno lacustre para la producción agrícola intensiva. Los bosques se intervinieron para modificar su composición y la erosión ya amenazaba extensas áreas. Yéndonos más atrás en el tiempo, incluso la explicación de la crisis ecológica por desbalance en la explotación del medio se ha utilizado de forma recurrente para explicar los llamados colapsos civilizatorios, como el que sucedió en el área maya a finales del periodo Clásico (ca. 900 d. C.). Algunos historiadores incluso han sostenido que la presencia humana era más visible en la naturaleza en 1521 que en 1600, momento en el que la crisis demográfica posconquista se hizo del todo evidente y el territorio se presentaba a ojos de la Corona como “vacío”, desaprovechado y susceptible de ser apropiado por empresas agrícolas y ganaderas españolas. En resumen, el paisaje tenía una connotación cultural arraigada, es decir, producido por la interacción del ser humano con su entorno y generador de una realidad socioterritorial cambiante fruto de dicha interacción.
Conocemos acerca de la agricultura —tanto sobre especies vegetales como sobre técnicas— practicada en el territorio mesoamericano en vísperas de la conquista gracias a diferentes tipos de fuentes. El primer códice considerado etnográfico, el Códice Florentino, elaborado por fray Bernardino de Sahagún a mediados del siglo xvi, dedica su libro XI al estudio de la naturaleza en la que se desenvolvía el pueblo mexica. Por otro lado, el trasfondo de las relaciones e indagaciones que la Corona mandó efectuar en distintos momentos de ese siglo en las provincias de sus reinos americanos fue conocer el medio y la producción indígena en aras de organizar mejor el tributo y explotar el potencial económico. Estos documentos dan cuenta del devenir de la incipiente introducción de productos europeos y también de los cultivos autóctonos. El estudio iconográfico de las fuentes pictográficas de tradición indígena y los estudios arqueológicos y paleobotánicos nos ayudan a completar el panorama.
Gracias a estudios de botánicos soviéticos y estadounidenses (Nikolas I. Vavilov y Robert L. Dressler) llevados a cabo a mediados del siglo xx, sabemos que antes de la llegada de los europeos en Mesoamérica se cultivaban 88 especies de vegetales, 71 de ellas de origen mexicano-centroamericano. Entre las plantas más destacadas por su extensivo consumo e importancia para la dieta y la vida cotidiana destacan el maíz, la calabaza, el frijol, el guaje, el algodón, el chile, el amaranto, el maguey, el nopal, el cacao y las anonas (chirimoyas). Todas ellas poseen, a su vez, números dispares de especies y subespecies. La domesticación adquirió elevada sofisticación y abarcó especies con fines alimenticios, ornamentales, enervantes (como el tabaco) y medicinales.
En el cultivo de estas plantas, muchas de ellas extendidas por todo el territorio, interferían dos factores que nos hablan del grado de complejidad de los sistemas agrícolas: la intensidad y la tecnología agrícolas.
La intensidad agrícola alude a la frecuencia con que una misma parcela de tierra es explotada. En este sentido, hablamos de sistemas de producción intensivos que daban un número de cosechas al año, y otros extensivos en los que la pobreza y la fragilidad del suelo obligaba a roturar continuamente nuevas tierras y a dejar en descanso o barbecho durante muchos años las parcelas antes cultivadas. Por supuesto, las condiciones ambientales (humedad, temperatura, lluvias, tipo de suelo) orillaban a la adopción de un método u otro. Las chinampas que se explotaban en la cuenca de México —y que todavía perviven en algunas áreas de Xochimilco y Tláhuac— estaban entre los sistemas de cultivo intensivo más eficientes gracias a los lodos del entorno lacustre que fertilizaban sin cesar las parcelas de cultivo. Por el contrario, el sistema de roza, tumba y quema practicado en los espacios de bosque tropical húmedo o en los medios selváticos obligaba a expandir una y otra vez la frontera agrícola. En la geografía otrora novohispana también hubo algunas soluciones que, si bien no supusieron una explotación por completo intensiva, previnieron la erosión y retuvieron la humedad del suelo para un mejor aprovechamiento agrícola en áreas tendentes a una mayor aridez (figura 1).
Este criterio estaba en consonancia con la densidad demográfica de las distintas regiones, y ello, a su vez, con el tipo de organización social y el avance tecnológico. Las características tecnológicas de la agricultura estaban en función de los instrumentos de trabajo, los criterios sobre la forma del suelo (topografía) y el clima (temperatura, humedad) que ponderaban los agricultores para la elección de un sistema de cultivo u otro.
Antes de la conquista, los instrumentos agrícolas utilizados podrían calificarse de herramientas simples. Eran de madera con ocasionales piezas de piedra o cobre. El hacha y el palo sembrador se usaban por lo general en la agricultura extensiva de roza, mientras que la coa era empleada en sistemas de mediana y gran intensidad a fin de preparar el suelo para la siembra.
Un sistema de cultivo muy particular en Mesoamérica y de presencia amplia es el del huerto solar o milpa de la casa, cercano a la vivienda. Consistía en parcelas de uso continuo que combinaban distintas especies sembradas escalonadamente, con altos rendimientos debido a que se fertilizaban con los desperdicios domésticos. Otros tipos de cultivos especiales de explotación continua fueron los huertos de cacao, frutales, nopales de grana cochinilla y magueyales.
Figura 1. “Casa de gentiles” y sistema de pretiles para la retención del suelo en la Mixteca, Oaxaca. Fotografía de Marta Martín Gabaldón, 2018.
A través del análisis lingüístico conocemos algunos aspectos de la agricultura indígena. El análisis de las palabras inscritas en los vocabularios recopilados por los frailes facilita una aproximación a la manera en la que los distintos grupos categorizaban los suelos según sus calidades y capacidad de aprovechamiento. Por ejemplo, de las fuentes en lengua mixteca del siglo xvi se desprende que el universo indígena dividía la tierra en tres categorías, a su vez con distintas formas de aludir a ellas: ñuhundoyo, “tierra de regadío”; las naturalmente fértiles, ñuhucoco y ñuhu quaha, la última “tierra roja”, y estériles, ñuhu tesii, en sentido metafórico, envejecida, “tierra que se arrugó”, y ñuhu teyaa.
El manejo del agua en la agricultura prehispánica adquirió numerosas formas. Mediante el riego y diversas técnicas de captación de agua de lluvia y retención de la humedad del subsuelo se intensificó
la producción. Se han identificado sistemas de aprovechamiento hídrico: obras hidráulicas para uso doméstico —captación mediante canales, zanjas, jagüeyes, cisternas (o chultunes en el área maya), acueductos, pozos verticales subterráneos—, obras de irrigación agrícola —con instalaciones permanentes o temporales, como canales, acueductos y presas—, sistemas de riego con aguas subterráneas y sistemas de riego en terrenos de aluvión de inundación estacional, entre otros. En el contexto mexica, donde el medio lacustre fue el protagonista, el cronista tenochca Tezozómoc atribuye el surgimiento de las primeras chinampas cultivadas a la construcción de un caño para llevar agua de los manantiales de Chapultepec, que aconteció en tiempos del tlatoani Itzcóatl (1427-1440) después de derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco. Asimismo, esta obra hidráulica —quizá la primera de los mexicas— se mandó acompañar de una calzada y sirvió de dique para contener las aguas.
En relación con lo anterior, es importante tener en cuenta que las obras hidráulicas no sólo se destinaron a la dimensión agrícola sino a la canalización y drenaje de aguas pluviales para evitar inundaciones; el tratamiento de las aguas de desecho de las poblaciones; el control, aprovechamiento y desagüe de las zonas pantanosas, e, inclusive, a la ritualidad. En este último sentido, y poniendo la mirada sobre el centro de México, observamos que el agua está presente en el difrasismo que alude a la guerra, atl-tlachinolli, “agua-cosa que se quema”, y que en la iconografía de finales del siglo xv el agua aparecía como una mujer incontrolable aplacada por el tlatoani del altepetl de Tenochtitlan. Esta identificación del gobernante como dominador del agua parece que pervivió en cierta forma en la época colonial.
En el plano simbólico, encontramos la identificación de algunos tlatoque mexicas con la divinidad acuática por excelencia, Tláloc. Tezozómoc menciona que para los funerales del gobernante Axayácatl (1469-1481) se utilizó un tocado de plumas de garceta blanca, entre otros atributos de Tláloc que adornaban su cuerpo, y parece que lo mismo sucedió con Tízoc (1481-1486) (la garceta blanca era un ave asociada al medio lacustre y a las deidades de la lluvia), y el Códice Florentino recoge que el dios Tláloc y algunos tlaloques, así como sus sacerdotes en sus fiestas, usaban un tocado llamado aztatzontli, que significa “cabello de garceta blanca”.
El control del agua fue un elemento tan importante en el entorno mexica que investigadores como Karl Wittfogel y Ángel Palerm apreciaron las obras hidráulicas como claves para entender el imperio. Al trazar una estrecha relación entre el Estado expansionista de la Triple Alianza y la coordinación de la mano de obra en tiempos de paz para la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas que permitían la vida en Tenochtitlan, aquellos especialistas presentaron ese orden político y social como un sistema de “despotismo oriental” o de sociedades hidráulicas, pues lo comparaban con los observados en la antigua China y en el valle del Indo.