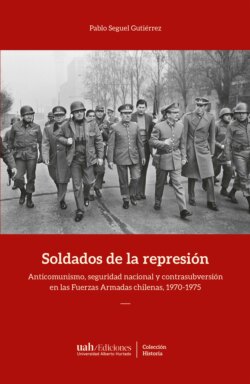Читать книгу Soldados de la represión - Pablo Seguel Gutiérrez - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO I
UNAS FF.AA. PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONTRASUBVERSIÓN: PROFESIONALISMO MILITAR ANTICOMUNISTA
Un hecho, como lo fue el cambio de Gobierno el 11 de septiembre de 1973, no habría pasado de ser un simple golpe militar, como muchos anteriores en otras partes del mundo, si no hubiese estado sustentado adecuadamente por una definida posición ideológica de sus gestores (…). No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes (…). Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile1.
La organización del grupo de oficiales y generales conjurados que pusieron en marcha el golpe de Estado de septiembre de 1973, se desarrolló al interior de instituciones y organizaciones burocráticas normadas legalmente. Esto supone entender que los marcos normativos que dotaron de legitimidad interna (ante la propia tropa) y externa (ante la sociedad) su accionar, se construyeron al interior de sus instituciones en contextos históricos específicos y en coyunturas sociopolíticas determinadas. La justificación del golpe de Estado no solo tomó sentido en el interior de los cuerpos armados en la coyuntura producto de la crisis política y social del país, de la debilitación del sistema político y la fragilidad del sistema institucional para resolver los conflictos de poder que cruzaban la sociedad chilena a comienzos de la década de 1970, como han sostenido el grueso de las investigaciones historiográficas sobre el quiebre de la democracia en Chile, sino que también producto de dimensiones internas a la propia institución y al desarrollo de dispositivos legales que permitieron ir posicionando a los militares como un factor de poder en diversas labores de seguridad interior y política nacional. Esta situación se materializó a través de cuatro factores. En primer lugar, la decretación del estado de emergencia y zona de catástrofe mediante la ficción jurídica de la “calamidad pública” en el período 1970-1973. En segundo lugar, la adopción de responsabilidades ministeriales en los períodos de crisis política. En tercer lugar, mediante la aplicación de la Ley de Control de Armas en los meses anteriores al golpe de Estado, que permitió una consolidación de la militarización de la función policial, entregando el control del territorio a las FF. AA. a través de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI). Finalmente, mediante el desarrollo de las planificaciones de seguridad interior y el desarrollo de apartados de inteligencia y contrainteligencia que se adjuntaron en cada CAJSI.
Todos estos elementos contribuyeron al perfeccionamiento de la doctrina militar contrasubversiva, entendiendo por doctrina un discurso interno de la institución que estableció los límites normativos de la práctica y profesión militar, de carácter reglamentario y administrativo, que organiza la profesión militar y su ejercicio dentro del Estado2. Desde el punto de vista interno a las propias FF. AA., esto implicó el desarrollo de discursos, prácticas y experiencias organizacionales que permitieron ir instalando como un horizonte de posibilidad una intervención militar en el sistema político y en el conjunto del Estado bajo ciertas circunstancias, pese al intento por consolidar una doctrina de profesionalismo militar y no intervención a través de la doctrina Schneider. Como señala Jaime Llambías, “un hecho coyuntural (la existencia de militares constitucionalistas o progresistas) no podía explicar otro hecho estructural, el rol de las FF. AA. en el estado burgués (tanto el contenido de clase como la formación del hombre-militar)”3. En efecto, esto implicó el desarrollo de una imagen propia en torno al rol y función de los militares en relación con el Estado y la nación –es decir con la sociedad–, construida desde los comienzos de sus procesos de formación, institucionalización y deliberación que fueron modificando el desarrollo de la profesión militar construida a lo largo del siglo XX en lo que Augusto Varas y Felipe Agüero llaman los modos de integración civil-militar4.
En general, las FF. AA. se presentan a sí mismas como garantes del Estado, lo que puede ser identificado con el pensamiento corporativista. Como señala Llambías, “las Fuerzas Armadas se presentan como los únicos y verdaderos representantes de interés nacional, cuando la ideología corporativa se va transformando en doctrina política, doctrina política que los militares rechazan sostener, pues se consideran a sí mismos neutrales y apolíticos, más tecnócratas y pragmáticos, alejados de toda orientación ideológica”5. Un ejemplo de aquello es la construcción del discurso de la doctrina Schneider de parte del alto mando del Ejército y en particular desde el comandante en jefe, general Carlos Prats, quien se posicionó como un factor de contención de las presiones deliberativas internas que buscaban solucionar el conflicto de poder de la sociedad chilena en la década de 1970 a través de un golpe de Estado. No obstante, esta se constituye en una construcción doctrinaria tardía, cuya función era evitar la ruptura del profesionalismo y la subordinación de los militares a los poderes constituidos del Estado6, incapaz de revertir una tendencia institucionalizada y consolidada.
La FF. AA. son organizaciones burocráticas formadas por grupos sociales construidos para la prosecución de objetivos prescritos legalmente. El proceso de profesionalización de estas es un proceso que va aparejado a la constitución de los Estados modernos y al remplazo de los ejércitos de mercenarios y de reclutamiento forzoso, al paso de ejércitos permanentes, remunerados y a cargo del erario7. El proceso de organización de este y su modernización da paso al proceso de profesionalización de los cuerpos militares, es decir, la organización de una moderna organización burocrática militar, una transformación del pensamiento militar en base a la influencia de las disciplinas contemporáneas y al desarrollo de una carrera militar8. Como señala Genaro Arriagada, “El ejército pasó a ser cada vez más una organización construida sobre fundamentos racionales y normas impersonales que obligan coercitivamente a sus miembros”9.
Desde una perspectiva sociohistórica, esto supone entender lo militar como una profesión, como una institución y como un estilo de vida. A su vez, supone comprender que las condiciones sociopolíticas de un grupo social que en un determinado momento logra llevar adelante los procesos de institucionalización de la organización militar, permean las condiciones bajo las cuales se construye la institución determinada. Es decir, las condiciones que permitan objetivar las normas de una institución no están ajenas a las condiciones sociales e influencias políticas de los grupos que logran un proceso de institucionalización en una determinada coyuntura histórica. Esto permite entender cómo los valores, discursos e imaginarios de un determinado grupo social construyen los marcos normativos de una institución a través de los mecanismos de acceso y reproducción internos. En el caso de las FF. AA., esto se refuerza con el tipo de conocimiento (científico-técnico de lo militar y de la guerra) y estilo de vida que desarrollan los miembros de la institución. Como señala Morris Janowits, “la moderna tecnología produce un tan alto nivel de especialización que los hombres tienden a verse a sí mismos como miembros de un grupo de especialistas, y no como partes de una clase social. El crecimiento de la especialización produce profesionalización, la que, a su turno, influye en la conciencia social y política”10.
La profesión de los oficiales de ejército solo puede ser ejercida al interior de una organización burocrática de carácter público-estatal. Esto implica que la profesión militar más que una ocupación conlleva un completo estilo de vida, que se desarrolla sujeto a un conjunto variado de normas formales y mecanismos informales de promoción, adscripción y desarrollo interno11. Este rasgo propio de la interacción social dota a la profesión militar de características organizativas estamentales a diferencia de la lógica de la organización social en estratos y clases sociales. Esto conlleva una serie de características que la sitúan en lo que Erving Goffman llama instituciones totales12. Es decir, instituciones en las que: 1) todos los aspectos de la vida son realizados en el mismo lugar y bajo la misma autoridad; 2) cada actividad del día está programada de manera consecutiva bajo un sistema explícito de reglas formales administradas con grados variables de discreción por un cuerpo de funcionarios jerarquizados; 3) cada fase del día se realiza en compañía de un conjunto de miembros sometidos a las mismas circunstancias y reglas, los que son requeridos y tratados de la misma manera; y finalmente, 4) el conjunto de estas labores programadas es comprendido como parte de un plan general de carácter racional elaborado para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales13.
En el caso del Ejército, el lugar de trabajo y de residencia tiende a mezclarse. La institución dispone para su personal de una densa red de viviendas, asistencia sanitaria, casinos y espacios de esparcimiento. Esto repercute en que “la vida de los militares no solo consista en trabajar y residir en unos mismos lugares, sino también en emplear en común el tiempo libre”14. Este factor refuerza el carácter comunitario y estamental del vínculo profesional desarrollado al interior del Ejército, su identidad y sentido de pertenencia que refuerza la estratificación interna y la estructura disciplinaria de la misma, a la vez que refuerza la distancia entre el estilo de vida militar y la vida del conjunto de la población15. La disposición de un cuerpo de conocimiento y educación específico, sumado a mecanismos de promoción en la estratificación social interna regulados por criterios de promoción (el sistema de grados y antigüedad), mérito (juzgado por la autoridad) y calificación (educación formal al interior de la propia institución), favorece la construcción de un tipo específico de disciplina, estratificación y subordinación a la autoridad institucional. Este mecanismo se ve reflejado por valores sociales construidos al alero de la vida militar, en los que se destaca “la disciplina, eficiencia, tradición, espíritu de cuerpo, unidad, etcétera. Además, el autoritarismo con que se maneja la institución prepara a los militares de forma tal que los lleva a aplicar estos mismos principios a la vida civil”16.
Los puntos anteriores son señalados con claridad por el exgeneral del Ejército Idalicio Téllez en 1942, en la Revista Memorial del Ejército, quien indica que “Los oficiales en general, son una extraña mezcla de profesionales y empleados públicos: como profesionales se diferencian de muchos otros, en que necesitan mantenerse en incesante preparación y progreso. Ninguna otra profesión evoluciona y progresa con tanta rapidez como la militar (…)”. Si bien reconoce que la profesión militar es similar a la de los profesionales del servicio público, por su carácter normado burocratizado, su modo de vida establece una distinción clara. Sobre ese aspecto resalta que “El empleado público o particular, una vez cumplidas satisfactoriamente sus obligaciones, es un hombre libre que puede ir donde le plazca, vestir como mejor le parezca, vivir donde le convenga, excederse en la bebida (si no perjudica con eso su servicio) y hasta vapulear a su mujer. Nada de eso puede hacer un militar. Hay locales a donde no puede ir y otros, a donde no puede presentarse sino en determinadas condiciones: teatros, trenes, etcétera. Solo puede vestirse de forma correcta y decente y ha de llevar una vida privada intachable y de acuerdo con su categoría”17.
Todas estas dimensiones intragrupales, propias de la institución militar, contribuyeron a que el desarrollo del golpe de Estado se llevase a cabo en base a la convergencia de una serie de factores que otorgaron legitimidad interna y externa a la acción golpista. Por una parte, el desarrollo de un proceso de profesionalización militar que desde principios del siglo XX desarrolló una concepción organicista del Estado, implicó la construcción de un pensamiento anticomunista que se institucionalizó18. Por otra parte, el desarrollo de un discurso político-militar que otorgaba a los militares una función de seguridad en relación con el Estado en el contexto geopolítico de la Guerra Fría interamericana y el escenario geoestratégico latinoamericano permitió reforzar los procesos de recepción doctrinaria de las FF. AA. norteamericanas y aliadas19. Por otra parte, a nivel organizacional, la cohesión de las instituciones armadas se vio reforzada por un sistema disciplinario que permitió dotar de mecanismos coercitivos a la estructura organizacional, reforzado por un estilo de vida comunitario y hermético, que dotó de cierta uniformidad al cuerpo de oficiales. Como señaló el teniente coronel Richard Neeb Gevert, en las FF. AA.: “No existía un documento que estableciera las bases doctrinarias de un pensamiento político del sector militar. Sin embargo, podemos establecer claramente que existe una notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales, que permite que estos hayan asumido la gestión gubernativa con uniformidad de criterios y acción, que los partidos políticos tradicionales jamás supieron imponer a sus militantes” (…) “Estos principios conforman un modo de vida y sustentan una posición que el oficial del Ejército mantiene en la estructura social de Chile”20.
El proceso de insubordinación de la década 1960, evidenciado al interior de las FF. AA., daba cuenta de un proceso más complejo de resistencia al cambio social de un sector de la sociedad, que veía en el proceso de transformación política y social iniciado con el Gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y luego potenciado en el Gobierno de la Unidad Popular (UP) como una amenaza al Estado, a la institución militar y a sus estilos de vida. Desde ese punto de vista, la acción golpista para muchos militares fue entendida como una guerra necesaria y legítima, cuya justificación se extraía del propio discurso profesional de las FF. AA., del rol atribuido a las mismas en relación con el Estado y la nación, es decir, la sociedad.
Estos elementos, por su parte, son los que permiten comprender con posterioridad al golpe del Estado cómo logró institucionalizarse la dictadura como un régimen autoritario, personalista y policial con participación de las mismas FF. AA. Las burocracias de inteligencia y represión creadas para ello, si bien constituyeron una inflexión en las características de las burocracias similares desarrolladas al interior de las FF. AA. en las décadas anteriores, constituyen una exacerbación de la racionalidad organizacional de los cuerpos burocráticos de seguridad, adaptada a un discurso de contrasubversión en el contexto de crisis política, constituyéndose, por tanto, en un punto de llegada de un discurso y práctica de seguridad y contrasubversión que se fue desarrollando con anterioridad a la década de 1960, que se reelaboró y reforzó en el contexto geoestratégico chileno en el marco de la Guerra Fría interamericana y del desarrollo de los acontecimientos políticos internos durante los gobiernos del PDC y la UP.
Los antecedentes de este proceso histórico se desarrollaron al interior de las propias FF. AA. a través de la creación de un discurso y práctica de la seguridad nacional, en los que convergieron elementos del pensamiento y doctrina militar de la guerra contrasubversiva21, de la doctrina de seguridad hemisférica promovida por la influencia norteamericana22 y un anticomunismo militante desarrollado desde los orígenes del proceso de profesionalización militar a comienzos del siglo XX23, todo lo cual se potenció en un marco doctrinario desarrollado por las FF. AA. en un período de relación civil-militar, caracterizado por un repliegue político en el que los procesos de deliberación institucional y las tensiones de la sociedad chilena de la época se escindieron. Por una parte, las FF. AA. avanzaron en su proceso de profesionalización, recepción doctrinaria y elaboración de un discurso propio en torno al rol de los militares en relación con la sociedad y el Estado. Por otra, las problemáticas propias de la sociedad y el sistema político fueron elaborados por los militares bajo una concepción de la seguridad interior y la integridad estatal.
Sobre este discurso y práctica de la seguridad nacional, una serie de dispositivos legales del Estado permitió que las FF. AA. pudiesen ir desarrollando labores de control del territorio y de la seguridad interior a través de los estados de excepción y la aplicación de la Ley de Control de Armas (capítulo II). Esto permitió ir desarrollando una práctica contrasubversiva que se expresó a nivel operativo en planes de seguridad interior y desarrollo de organizaciones burocráticas contrasubversivas (capítulo III). Finalmente, el desarrollo de burocracias de represión e inteligencias específicas para llevar adelante una guerra contra la subversión, con posterioridad se sumarán a las instituciones creadas por la dictadura militar para ello (capítulos posteriores). En este capítulo en particular, nos adentraremos en el proceso de construcción del discurso de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. y policiales chilenas, así como de la recepción de la doctrina de seguridad nacional norteamericana y la doctrina de guerra contrasubversiva francesa a través de procesos de elaboración intelectual desarrollados por la oficialidad de las FF. AA. a través de sus revistas, así como de los procesos de colaboración interamericanos y regionales.
Seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas
Patriotismo: anticomunismo y subversión
En el proceso de profesionalización militar del Ejército chileno, el discurso anticomunista se desarrolló en los espacios de difusión intelectual de la oficialidad de las FF. AA., en un contexto político, cultural y social en el que la élite chilena desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX elaboró de modo paralelo un discurso anticomunista. La sociedad chilena de comienzos del siglo XX posibilitó el desarrollo de lo que Marcelo Casals, en base a la investigación del historiador Rodrigo Pattó Sá Motta, denomina “matrices del anticomunismo”24. El Ejército, con posterioridad a las reformas llevadas adelante tras la Guerra Civil de 1891, institucionalizó y adaptó a la profesión militar el imaginario anticomunista de la sociedad oligárquica de la época. Visto desde esa perspectiva, el desarrollo de la matriz anticomunista que permeó y se adaptó al contexto militar tiene diversos discursos desde donde se constituye: por una parte, desde la recepción del pensamiento anticomunista católico; por otra, del nacionalismo propio del discurso conservador que expresa una concepción corporativista y organicista del Estado, la nación y la sociedad25. Finalmente, desde el liberalismo económico y político.
Esto posibilitó el desarrollo de una concepción del orden social y el Estado entendidos como un organismo vivo, diferenciado funcionalmente en sus diversos estratos y clases sociales, integrados por lazos de solidaridad y de identidad sociocultural que los dota de homogeneidad (la identidad nacional y la idea de “raza chilena”). De este imaginario, se desprende una interpretación moral de los conflictos sociales, que permite una recepción y elaboración del discurso comunista como una amenaza moral para el individuo y la sociedad, provocada por agitadores externos, cuyo objetivo era la destrucción del modo de vida nacional. Visto desde esa óptica, el discurso anticomunista produjo un imaginario presente en conceptos, símbolos y estereotipos modeladores de las representaciones sociales que se tornaron realidad a través de las decisiones de los actores y las instituciones.
Bajo esa óptica, el patriotismo constituye uno de los valores consustanciales del Ejército como organización burocrática del Estado, a la vez que el militarismo, uno de los valores y principios de la oligarquía y élite chilena desde antaño: “el militarismo es la forma más elevada de educación moral para el pueblo. Es la escuela de la democracia, del heroísmo y del sacrificio. La conciencia nacional no es concebible sin conciencia militar [y] un pueblo militar es un pueblo disciplinado que posee dominio de sí mismo”26.
Las instituciones militares conciben que el fin mismo del Estado nacional es la defensa de su soberanía, entendido como un valor impersonal y trascendente. De ella se desprenden las funciones de sus instituciones armadas y del sistema político en su conjunto. Bajo esta concepción, la subversión es entendida como un problema moral, ajeno a la identidad nacional. Para ello, las FF. AA. se dotan de organización y medios para afrontar la amenaza subversiva y comunista: “La defensa es el fin primordial del Estado que precede a cualquier otra función o fin. La función militar es, por tanto, tan antigua como las organizaciones políticas mismas (…)”, agregando que “La defensa nacional es así no solo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la Patria”27.
Ello repercutió en que la oficialidad del Ejército manifestó una aversión al comunismo desde temprano, justificando la acción en el escenario político interno como un recurso de mantenimiento del orden interno e integridad del Estado. Así, por ejemplo, previo al proceso constituyente de 1925, el Ejército veía con recelo el pensamiento comunista por cuanto podría amenazar la integridad, unidad y disciplina de la institución: “(…) hay que considerar que entre los acuerdos a que arribó la Tercera Internacional de Moscú, hay uno que nos invita a recapacitar (…)”, ya que en aquella importante asamblea del proletariado se sostuvo “que es necesario propagar las doctrinas de su programa, en primer lugar, entre las fuerzas armadas, porque en ellas se encuentra la masa viril de los pueblos”28.
A comienzos de la década de 1930, los oficiales del Ejército identificaban al comunismo y a los comunistas como agentes externos que engañaban al pueblo: “la prédica malsana con que se pretende explotar la miseria en que la crisis económica ha asumido a una parte de nuestros conciudadanos, exige que todos los hombres patriotas y bien inspirados, abandonen su actitud de egoísta retraimiento y se pongan incondicional y decididamente al servicio de la causa santa de la patria amenazada en las bases mismas de su organización institucional”, agregando que, desde un punto de vista doctrinario, el comunismo ha fracasado y fracasará, porque “En la teoría pura sus doctrinas no resisten un análisis filosófico serio; en la práctica, sus fundamentos mismos lo excluyen del triunfo. Parte del error de que el hombre ama desinteresadamente a sus semejantes y que puede, sin necesidad de estímulos, desarrollar el máximum [sic] de esfuerzo e iniciativa (…)”29.
Desde la perspectiva planteada por este oficial de Ejército, el error del comunismo era teórico y moral; por ende, políticamente inviable para el desarrollo del país: “Un país, para ser grande y próspero, necesita que sus hijos sean altivos, progresistas y ambiciosos (…) El comunismo, por el contrario, quiere que cada hombre viva conforme a una pauta que le fija el Estado (…) El comunismo, como sistema de Gobierno y como organización social, hace caso omiso de las desigualdades biológicas entre hombres (…) La igualdad es algo hermoso cuando ella se refiere a los derechos y a las posibilidades. Pero es algo odiosa cuando es impuesta como una obligación y se ajusta a un nivel que está por debajo de la dignidad humana. Es ley de la vida que en la lucha por su conquista ha de triunfar el más apto”30.
Por su parte, en la Armada, emergía una concepción similar a esta en la década de 1960: “En la hora expectante que está viviendo el mundo occidental, y en particular nuestro hemisferio, en donde los agentes del comunismo internacional, desparramados por toda Latinoamérica e infiltrados en sus instituciones más fundamentales ejercen una acción demoledora, me parece de conveniencia y oportuno tratar sobre la disciplina que debe ser sólida barrera para resistir sus insidiosas embestidas (…)”. Ante esta amenaza externa, se identificaba a la disciplina social como el mecanismo de contención ante la penetración subversiva del comunismo en la sociedad. Sin duda, “disciplina es, ni más ni menos, que la sujeción a un control ejercido en bien del conjunto (…) la disciplina es la base de la verdadera democracia. La obediencia a las leyes por parte de los ciudadanos correctos es simplemente una expresión de disciplina (…) la disciplina, por lo tanto, constituye el verdadero espíritu de una democracia ordenada, y cuando se afloja los pueblos caen en el peligro de posibles desgracias y sinsabores”31.
Recepción de la seguridad nacional y de la guerra contrasubversiva
El problema de la seguridad interior, a la vista del discurso anticomunista y el problema de la subversión, se transformó en una preocupación de las FF. AA. en relación con su rol de defensa del Estado. Como señala Igor Goicovic, en base a la lectura de la investigación de Cristian Gutiérrez, la política anticomunista de la FF. AA. chilenas arranca con el proceso de profesionalización del Ejército desde finales del siglo XIX32. En la década de 1920, en el contexto de gran efervescencia social que antecedió al proceso constituyente de 1925, el Ejército a través de su oficialidad justificaba la intervención militar en problemas de seguridad interior. Si bien es cierto que en ese contexto aún no se creaba Carabineros de Chile como institución encargada de los asuntos policiales, la evaluación de conflicto como parte de la subversión provocada por la agitación social generada por agentes externos de ideología comunista, era parte del imaginario de la institución:
Los problemas militares son los resultantes tanto de la política interior como exterior. Es este un postulado que adquiere los caracteres de un axioma (…) La política interior constituye, a mi juicio, la base de los futuros éxitos de una guerra. Es evidente que el poder militar de un Estado depende, principalmente, de su política interior, que no solo influye en la convicción de la justicia de la causa que se persigue, en el valor, en la constitución del Ejército, en la rápida concentración de las fuerzas, en su equipo i armamento etc. sino que también se hace sentir en el empleo de estos medios, es decir, de la acción misma militar33.
El problema de la situación interna dentro de los Estados comenzó a tornarse en una preocupación permanente de las FF. AA. a nivel internacional. La experiencia de la Primera Guerra Mundial y los procesos revolucionarios, sobre todo en el caso soviético, comenzó a instalar la preocupación de un escenario de guerra en relación con el frente interno y con el sistema político. De ahí que comenzó a acuñarse una concepción de guerra total, atribuida a la influencia de Erich Ludendorff sobre los conflictos internacionales, en tiempos de paz. En nuestro país, en la década de 1940, esta elaboración está presente en la oficialidad de las FF. AA. Así, por ejemplo, el capitán de fragata Luis Andrade resaltaba la importancia de la relación entre la defensa nacional, frente interno y guerra en los siguientes términos: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”34.
Esta noción de guerra total se modificará con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, generándose una transformación del pensamiento militar, adoptándose nuevas concepciones estratégicas de los conflictos bélicos y del rol de los militares en la sociedad. Esta reelaboración estratégica será fuertemente influenciada por las modalidades de los conflictos adoptados en las guerras de liberación nacional y en los procesos de descolonización, tanto de orientación comunista como nacionalista y la difusión de guerras de baja intensidad. Si bien la guerra no convencional (también referida como guerra de baja intensidad o guerrilla) constituía una modalidad del conflicto bélico desarrollada desde hace siglos, la novedad de los nuevos enfrentamientos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial radicaba en el carácter ideológico atribuido a estos en un contexto internacional caracterizado por los militares por un clivaje geoestratégico entre el occidente liberal, democrático y capitalista, y el oriente, comunista, marxista y autoritario. Según el Departamento de Defensa norteamericano, entre 1958 y 1964 los focos de insurgencia mundial crecieron de 28 a 43, pasando desde los enfrentamientos en los campos hacia las zonas urbanas35.
El concepto de guerra total tenía un desarrollo ya presente a comienzos de la década de 1940, pero el problema de la subversión comunista permitió releerlo desde el “frente interno”, transformándolo en un problema de seguridad y defensa nacional. Esto permitió que la oficialidad reelabora la importancia de la participación militar como factor de estabilización del sistema democrático36, pero desde el punto de vista contrasubversivo. Es decir, al factor moral del discurso anticomunista, se le agregó una apreciación política y militar. En un número de Revista Memorial del Ejército de 1949, se comenzó a esbozar esta nueva doctrina, señalando que:
La “Defensa” de una nación, solo en última instancia, depende de sus Fuerzas Armadas. Su seguridad efectiva, es el fruto de una acción mancomunada en varios campos de actividad, que la terminología militar denomina genéricamente “Frentes” (…). Si se aborda el problema de la “Defensa Nacional”, considerando las condiciones que cada frente tiene respecto a ella, quedará en evidencia la necesidad de apreciar que la “Seguridad Nacional” es fundamentalmente un problema de Gobierno, y que solo podrá ser resuelto convenientemente, si se estudia en su aspecto integral y que no corresponde abandonarlo a la responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas37.
Entendida la defensa como un problema de seguridad, la noción de guerra total implicaba una consideración de los diferentes frentes de un conflicto bélico de motivación ideológica. Esta posición no solo era propia del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACH). La Armada manifestaba una aproximación similar al problema de la defensa visto desde la óptica de la guerra total: “hoy la guerra es total: combate la nación entera aprovechando todos sus recursos (militares, políticos, diplomáticos, económicos, morales, etc.) (…) La guerra no es hoy una simple cuestión militar (hombres de armas y material correspondiente), sino que envuelve todos los recursos de la nación (fuerzas militares, diplomáticas, políticas, económicas, espirituales, etc.)”38. No obstante, como marco doctrinario de elaboración coyuntural, será la influencia de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa la que tendrá un impacto mayor, tanto hacia Estados Unidos (EE. UU.) como hacia los ejércitos latinoamericanos. Como señala Igor Goicovic, “la Escuela Francesa actualizó ese anticomunismo a los requerimientos de la guerra contrasubversiva que exigía el escenario de la guerra fría y lo hizo, en especial, mediante los cursos para oficiales que se impartieron (hasta la década de 1980) en la Escuela Superior de Guerra de París”39.
Como ha destacado una serie de investigaciones40, la elaboración de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa sistematizó una serie de reflexiones de oficiales del Ejército francés derrotados en la guerra de Indochina (1946-1954) por el Viet Minh, las que con posterioridad fueron aplicadas y desarrolladas por el Ejército francés en contra del Frente de Liberación Nacional de Argelia en la guerra de Independencia de Argelia (1954-1962). Sus principales exponentes fueron Charles Lacheroy, Paul Aussaresses, David Galula, André Beaufre y Roger Trinquier, quienes elaboraron una serie de reflexiones sobre la guerra contrasubversiva en el nuevo contexto y el rol específico de las guerrillas.
Entre 1954 y 1957, Lacheroy impartió una serie de conferencias sobre la guerra revolucionaria, contrasubversión y análisis militares sobre la derrota francesa en Indochina, algunas de las cuales fueron editadas por el Ministerio de Defensa francés y distribuidas en la Academia de Guerra Superior41. El centro de su análisis era que, en la guerra no convencional o guerra revolucionaria, la población civil (el frente interno, en la terminología militar) tiene un rol central. Este factor, sumado a una compleja organización clandestina de parte de los subversivos, dificulta el combate directo y abierto, lo que generaba que el escenario del conflicto fuese psicológico y encubierto: la batalla por el control psicológico y los desplazamientos de la población se tornasen en un elemento central.
Estas reflexiones de la oficialidad del Ejército francés serán sistematizadas por los generales Roger Trinquier, David Galula y André Beaufre. En el año 1961, el general Roger Trinquier escribió la primera obra sistematizada sobre la contrasubversión, que tomó las principales reflexiones entregadas por la oficialidad francesa. Su obra, titulada La guerra moderna: una mirada francesa de la contrainsurgencia (editada masivamente en 1964), tendrá un gran impacto en las escuelas de guerra norteamericanas. En el año 1962, el oficial francés David Galula fue destinado en comisión de estudios al Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, fundado en 1958, publicando dos trabajos sobre guerra contrasubversiva: Pacificación en Algeria. 1956-195842, en el año 1963, y Guerra Contrainsurgente. Teoría y práctica43, al año siguiente. No obstante, el principal nexo entre el Ejército francés y el norteamericano será el general Paul Aussaresses, quien en el año 1961 fue destinado como agregado militar en EE. UU. y se desempeñó como instructor militar en las escuelas de Fort Bragg en North Carolina (EE. UU.) y como instructor del 10° Grupo de Fuerzas Especiales. Con posterioridad, en el año 1973, Aussaresses fue contratado como asesor militar de la Academia de Guerra Superior brasileña, participando en la Escuela Nacional de Inteligencia, formando un contingente de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena44.
En el año 1962, el teniente coronel Thomas Nicholls Greene editó un número especial de la Marine Corps Gazette sobre guerrilla y contrainsurgencia45. En julio del año siguiente, la CIA publicó el manual de interrogatorio Kubark Counterintelligence Interrogation, que tendrá amplia distribución en los ejércitos latinoamericanos.
La recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa de parte de los ejércitos latinoamericanos, tiene en el caso argentino y brasileño referencias importantes. En 1961, Chile junto a trece países de América participaron en el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrasubversiva en Argentina. El medio La Nación informó en su edición del 26 de septiembre “Veintiséis altos oficiales de 13 repúblicas latinoamericanas pasarán cerca de dos meses en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, realizando estudios sobre cómo combatir a guerrilleros y saboteadores, según informó hoy el secretario general Rosendo Fraga”46. Por su parte, días más tarde El Mercurio, en una escueta nota de prensa, replicó:
Con la presencia del presidente de la República Arturo Frondizi se efectuó esta mañana, en la Escuela Superior de Guerra, el acto de apertura del curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, el primero que se realiza en el hemisferio americano, en el que participarán jefes militares de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y de las fuerzas armadas argentinas47.
De igual modo existen antecedentes de la formación de oficiales chilenos en la Escuela Superior de Guerra francesa creada en 1947. En particular, en la década de 1950, cuatro oficiales de Ejército fueron destinados a la Escuela Superior de Guerra: el teniente coronel Rafael Valenzuela Verdugo, entre 1954 y 1957; el mayor Juan Emilio Cheyre Toutin, destinado entre 1955 y 1957; el mayor Guillermo Pickering Vásquez entre 1956 y 1957; finalmente, el mayor Manuel Torres de la Cruz entre 1957 y 195848.
Pese a estos antecedentes, la principal red de recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva se generó de parte de la adaptación que realizó de esta doctrina el Ejército de EE. UU. en el marco de su política de seguridad hemisférica, específicamente hacia América Latina, al enfatizar los factores psicológicos, contrasubversivos y de inteligencia. En efecto, como señalan diversos autores, la convergencia de la práctica y elaboraciones estratégicas de la guerra contrasubversiva francesa con el enfoque se seguridad hemisférico norteamericano es lo que da cuerpo a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)49.
En síntesis, la DSN planteaba que no existen posibilidades reales, en el continente americano, de una invasión extranjera en el marco de la Guerra Fría, motivo por el cual la expresión de dicho conflicto se expresaría en el espacio interno de los Estados en base a la penetración comunista a través del sistema político o mediante el desarrollo de focos subversivos que buscarían derrocar los gobiernos constituidos. Bajo la égida de los Estados nacionales, la DSN enfatizó tres dimensiones importantes: 1) la lucha contra la subversión en el frente interno a través de la influencia de la población, ya sea mediante campañas cívico-militares, acción encubierta o acción psicológica; 2) el desarrollo de una estrategia y táctica específica para contrarrestar la guerra subversiva a través de la contrasubversión; y 3) posicionar a los militares como un elemento central y articulador de desarrollo económico, político y social de los Estados nacionales, en un contexto de crisis institucional y de vacíos de poder.
El desarrollo de la DSN en América Latina permeó hacia los ejércitos latinoamericanos a través de los programas de asistencia militar y convenios bilaterales y multilaterales50, sobre todo a partir de la construcción del Sistema Interamericano de Defensa. Este comenzó a consolidarse desde la creación de la Junta Interamericana de Defensa en 1942, adoptando un sistema convencional con la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948 (OEA)51. Con posterioridad a la suscripción del Pacto del Atlántico Norte de 1949 (OTAN), EE. UU. adoptó el Acta de Seguridad Mutua en 1949. Esto permitió al Gobierno de EE. UU. oficializar convenios de asistencia militar para el hemisferio occidental y suscribir convenios de colaboración bilateral con los diversos países52.
En el caso chileno, desde la aprobación del convenio norteamericano por parte del Parlamento chileno en 195253, la influencia norteamericana creció en las FF. AA. a través de colaboración técnica, de insumos y doctrinaria54. En el último aspecto, comenzó a adoptarse de parte de la Academia de Guerra y en el Estado Mayor del Ejército, una concepción de la seguridad nacional que comenzó a problematizar la relación entre el sistema político y el Estado ante eventuales influencias del comunismo en el sistema democrático. Como muestra la investigación de Cristián Garay, esto permeó ideológicamente a la oficialidad del Ejército, comenzando a revisar las nuevas concepciones estratégicas de la guerra contrasubversiva y la guerra total, que permitieron un viraje desde la noción de “defensa nacional” hacia la “seguridad nacional” a partir de la influencia de la noción de guerra total y guerra contrasubversiva55.
Este proceso de adopción de la DSN se desarrolló con fuerza entre 1945 y 1970, tanto por la influencia norteamericana como por las colaboraciones entre los ejércitos latinoamericanos. Como afirmó el general (R) Horacio Toro, entre 1945 y 1970 se generó una adopción de parte del Ejército chileno de dicha doctrina. “Entre 1945 y 1970 el sistema militar fue asumiendo gradualmente la DSN durante los gobiernos democráticos sin que la sociedad chilena y esos gobiernos tuvieran noción clara de la transformación”56.
Entre 1946 y 1947 fueron enviados los primeros oficiales a la escuela de comandos y al curso de Estado Mayor en Fort Leavenworth: los tenientes coroneles Carlos Mezano Camino y Raúl Araya Stiglich, el mayor Tulio Marambio Marchant y los capitanes Alfonso Lobos-Gómez, Carlos Soto Asalgado, Germán Hepp Walter, Juan Márquez Huerta, Manuel Campos Campos, Hernán Sepúlveda Cañas y Óscar Hurtado Mendoza57.
Al revisar las estadísticas de personal de las FF. AA. chilenas destinadas en comisión de servicio en EE. UU. entre 1951 y 1973, existen registros de 1.297 efectivos militares que se graduaron en las distintas escuelas norteamericanas, con un aumento progresivo de efectivos en los últimos años previo al golpe de Estado. Si en la década de 1950 se destinaron 150 militares, en la década de 1960 ese número aumentó a 490, mientras que, por su parte, solo entre 1970 y 1973 –durante el Gobierno de Salvador Allende– esa cifra llegó a 657 militares, superando los decenios anteriores (Gráfico 1). Por su parte, en los primeros años de la dictadura militar, dicha cifra llegó hasta los 902 efectivos.
Gráfico 1. FF. AA. chilenas en comisión de servicios en EE. UU. años 1951-1975
[no image in epub file]
Elaboración propia. Fuente: Estadísticas entregada por el Ejército de EE. UU. a través del Acta de Libertad de Información (FOIA). Recopilada por: www.soa.org
De este contingente militar destinado a cursos y entrenamientos en EE. UU., 89 de ellos se especializaron en cursos de inteligencia, contrasubversión urbana y guerras no convencionales. Entre 1961 y 1970, 21 de ellos cursaron los cursos de inteligencia militar, operaciones de contrainteligencia, operaciones de guerra irregular y operaciones de contrasubversión, mientras que en el período 1970 a 1973, 43 militares efectuaron en su mayoría el curso especial de insurgencia urbana, contrasubversión e inteligencia.
Discursos de seguridad nacional y contrasubversión en las FF. AA. chilenas
Todos estos factores posibilitaran que las FF. AA. chilenas elaborasen una adaptación propia del problema de la seguridad nacional vista desde el problema de la seguridad interior y de la amenaza subversiva comunista, pero en clave reformista y desarrollista, al menos hasta los primeros años de la dictadura militar. Como señaló Julio Canessa Robert, “En las tres ramas de la Defensa Nacional se había desarrollado una sólida doctrina de planificación de seguridad y defensa nacional como consecuencia de cursos seguidos en Estados Unidos y Europa por oficiales especialistas de Estado Mayor y por el estudio e investigación de esos temas realizados en las Academias de Guerra Institucionales. Desde allí se nutría intelectualmente el Estado Mayor de la Defensa Nacional, que afianzaba las conclusiones para la concepción conjunta de la doctrina militar”, agregando que “tras la II Guerra Mundial se elaboró un concepto de Seguridad Nacional, sincrónico y complementario al de Desarrollo Nacional, en virtud del cual se le entiende como la necesidad de lograr un estado de cosas que permita la vida y desarrollo del país, libre de amenazas externas e internas”58.
A través de las páginas de las revistas institucionales de las FF. AA.59 a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, publicaron una serie de reflexiones sobre seguridad nacional, frente interno, guerra psicológica, subversión y contrasubversión, que daban cuenta de parte del pensamiento de la oficialidad de las FF. AA. en el período.
En el año 1972, el teniente coronel (R) Roberto Polloni publicó una obra de compendio doctrinario de las FF. AA. que tuvo una amplia difusión. Entre las diversas temáticas que abordó se refirió a la seguridad nacional vista bajo la óptica de la guerra total y contrasubversiva: “todos los medios, incluso el hambre, la astucia y la mentira, se emplean como medios en la guerra total por lo que la preparación de la guerra no solo abarca la preparación del potencial bélico en cuanto a las Fuerzas Armadas, sino en la incorporación de todas las fuerzas vivas del país para este fin, todo lo cual se ha dado en llamar el estudio o preparación de la “Seguridad Nacional”60. Para sostener este planteamiento, Polloni se basó en un texto difundido por Revista Memorial del Ejército, en la que se publicó una reflexión del capitán Alejandro Medina Lois titulada “Seguridad Nacional. Un concepto que debe difundirse”61. Medina Lois, al momento del golpe de Estado, se desempeñaba como comandante de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, contingente que conformará la “Brigada Antiguerrillas”, que será destinada a la cordillera de Valdivia con posterioridad al golpe de Estado62.
En este texto, Medina Lois –quien estuvo destinado en comisión de servicios en EE. UU. a mediados de la década de 1950–, diferenciaba la noción de seguridad de defensa nacional, en base a la incorporación de las nociones de guerra total y nación en armas. Este último concepto, desarrollado por el general alemán Colmar van de Goltz, tuvo repercusión en la logia secreta Grupo de Oficiales Unidos que condujo el golpe de Estado en Argentina de 1943, en un intento por frenar el ascenso del movimiento obrero, previniendo la insurgencia comunista y generando una política de reorganización burocrática del Estado. Bajo la idea de que la seguridad nacional correspondía a una temática transversal de la sociedad, pero a la vez de las élites directivas, Medina Lois afirmaba, en primer lugar, la necesidad de afianzar una élite técnica y burocrática permeada de la concepción de la seguridad nacional: “en todo Estado habrá siempre una minoría dirigente que orienta y conduce los destinos de la Nación, y la complejidad del mundo moderno ha acentuado en ellas las exigencias de preparación para poder cumplir adecuadamente sus funciones específicas”, agregando que “podría haber un grupo nacional más adecuado hacia el cual dirigir los esfuerzos para difundir el alcance y proyecciones de la Seguridad Nacional”63.
Esta perspectiva de la seguridad nacional entroncaba con una concepción del desarrollo y la planificación nacional, como una temática transversal al Estado: “la Seguridad Nacional materializa un afán de previsión y debe coordinar todas las actividades de modo que aquellas medidas dirigidas hacia el desarrollo lleven la debida consideración a la seguridad, sea el caso de la construcción de un camino, la instalación de una industria, la discusión de un presupuesto o la formación de determinadas especialidades”64.
Esta concepción tecnocrática, elitista y desarrollista de la seguridad nacional desarrollada por algunos sectores de la oficialidad de las FF. AA., se articuló con una concepción de la seguridad interna en base a la noción de la contrasubversión, la cual era entendida como una estrategia necesaria de implementar para evitar la amenaza comunista. El mismo autor, en 1975, señalará que la seguridad nacional: “(…) es la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su modo de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales”, enfatizando que “(…) el concepto de Seguridad Nacional no está orientado exclusivamente a su empleo en un conflicto bélico, sino que su labor es previa, buscando fundamentalmente la situación de el o los presuntos adversarios y la solución de conflictos por medios pacíficos, con el respaldo potencial suficiente”65.
Es decir, la seguridad nacional refiere a una planificación del desarrollo de parte de una élite burocrático-técnica que empalma las problemáticas del desarrollo con la seguridad. En la dimensión interna al Estado, busca evitar la acción de la subversión comunista: “la demoledora acción de la subversión, inspirada en el logro del objetivo de poder en forma interna, aunque generalmente con inspiración y apoyo externo, pasa a ser un flagelo de todo Gobierno constituido, precisamente por su contenido ideológico y acción anarquista”, agregando que “En la conquista de la mente de los hombres, la Guerra Psicológica extiende sus redes en todo momento, buscando influir sobre grupos de interés y haciendo uso de todos los medios de comunicación social posible”66.
Esta concepción de la seguridad nacional, que conjuga elementos del desarrollo político y militar hacia el conjunto de la población de un país, la encontramos presente en la oficialidad de la Armada. Así, por ejemplo, el capitán de corbeta Rubén Scheihing –quien fue enviado en comisión de servicio a EE. UU. en 1968– señalaba una concepción sobre la seguridad nacional que enfatizaba los componentes políticos y militares. Estos textos fueron publicados en la Revista de Marina en los años 1969 y 1970. En primera instancia afirmaba que la seguridad nacional eran “(…) todas aquellas medidas activas o pasivas que debe tomar una Nación, para prevenirse del peligro de la subyugación de otra Nación”67, complementando con posterioridad en base al enfoque de seguridad de Robert McNamara, secretario de Defensa de EE. UU. entre 1961 y 1968, que en “una sociedad que se moderniza, seguridad significa desarrollo. La seguridad no es quincallería militar, aunque pueda incluirla; la seguridad no es fuerza militar tradicional, aunque pueda abarcarla. Seguridad es desarrollo y sin desarrollo no puede haber seguridad. Una nación en desarrollo que de hecho no se desarrolla, no puede permanecer segura, por la misma razón de que sus propios ciudadanos no pueden desarrollar su naturaleza humana”68.
Respecto a las influencias contrasubversivas y de guerra total, Scheihing señaló que la defensa nacional involucra a toda la población y que le corresponde a los militares permear con este sentido de urgencia nacionalista a la sociedad ante el riesgo de la amenaza subversiva: “En los tiempos actuales en que la guerra se hace total, exige de los uniformados un esfuerzo superior, que es el de hacer comprender a sus conciudadanos lo que representa esta pesada responsabilidad para la comunidad organizada”, enfatizando que una política de seguridad nacional implica una especial atención hacia los factores ideológicos y psicológicos que pueden permear en la población: “(…) exige un esfuerzo importante en la conservación del nacionalismo, tan debilitado en nuestros días por corrientes ideológicas foráneas”. Por ello remarcaba que los sistemas políticos en algunos casos pueden representar riesgos para la seguridad nacional: “en países altamente politizados, las divisiones entre ciudadanos pueden llegar a ser un factor de debilidad nacional”69.
Desde estas perspectivas, la seguridad nacional en las FF. AA. chilenas se constituyó en un discurso flexible, que permitió construir un imaginario en el que la coyuntura política, social y económica del país era concebida bajo una problemática amplia de seguridad. Dicha amplitud posibilitó leer los problemas políticos y sociales de la sociedad chilena de la época, bajo una concepción ideológica permeada del anticomunismo propios de las FF. AA., los intereses de la política hemisférica norteamericana y de las elaboraciones contrasubversivas de la doctrina francesa. Desde ese punto de vista, la seguridad nacional encontraba en el frente interno un espacio de desarrollo central. Uno de los principales rasgos de dicho conflicto será el carácter psicológico e ideológico del mismo, vistos como ámbitos de acción por excelencia de la subversión comunista: “La seguridad interna plantea un problema totalmente distinto y cuya esencia es que la lucha se hace por medio de ideas, para conquistar la mente del pueblo. La concientización es practicada integralmente, utilizándose todas sus formas. Si la subversión no es atacada oportunamente con la estrategia adecuada, cuando se haga ya será muy tarde”70.
Si bien el discurso de seguridad nacional se va desarrollando a lo largo de la década de 1960 y se institucionaliza en la dictadura militar a través de la creación de la Academia Superior de Seguridad Nacional en 197471 y la adopción del “Reglamentos de Conducción Táctica” de 1976, la cohesión del discurso de seguridad nacional se va desarrollando desde comienzos de la década de 1960 con una serie de reflexiones sobre la contrasubversión y la guerra psicológica. Esta última tenía en las FF. AA. un desarrollo anterior a las lecturas contrasubversivas, encuadrada en el marco de la noción de guerra total. Así, por ejemplo, hacia finales de la década de 1940, el capitán Raúl Valenzuela señalaba en relación con la guerra psicológica, que esta constituía un factor clave en conflictos de baja intensidad en los que la población civil tiene un rol central: “Existe la convicción, dentro del concepto de guerra total, que la victoria final depende en gran parte de la actividad positiva o favorable de la población civil, para lo cual se debe tratar de inculcar o desarrollar una determinada actitud intelectual y emocional en el público hacia la guerra; es decir, además de preparación militar, debe hacérsele una preparación psicológica previa (….)”. Continúa señalando que la Segunda Guerra Mundial marcó una inflexión en la táctica y estrategia convencional de guerra, por cuanto tres nuevos factores entraron en juego: “La invención y perfeccionamiento de nuevas armas; la intervención de la población civil que ha llegado a ser un participante activo y pasivo en la guerra moderna, como consecuencia de la ampliación de la esfera de acción militar; el cambio en los objetivos de la guerra misma”72.
Anticipando el carácter encubierto y de contrainteligencia de este tipo de conflictos, sugería ya en la década de 1940 que las FF. AA. desarrollaran una labor de infiltración en diversos lugares de la sociedad, para acrecentar conflictos políticos a través del sabotaje: “Para desarrollar este nuevo y moderno tipo de guerra, es necesario enviar agentes especializados, que explotan las rivalidades que dividen a los diversos sectores sociales y a los grupos de minorías, las ambiciones de políticos destacados, las controversias raciales y las desigualdades sociales y económicas; establecen también estrecho contacto con individuos simpatizantes con su causa, practicando además toda clase de sabotaje y espionaje (…)”73.
Respecto a los objetivos de esta política encubierta, señaló que “El objetivo final de esta campaña es influenciar y confundir a la opinión pública, destruyendo la confianza del pueblo enemigo en su Gobierno y en su poder (…) Aunque estos métodos están en pugna con los sentimientos de honor y de la dignidad, deben señalarse ya que por desgracia son actualmente una absoluta realidad y se hace necesario conocerlos para defenderse de ellos”74.
La FACH también compartía la importancia del trabajo encubierto y de la guerra psicológica contra el enemigo. En un texto difundido por el comandante de escuadrilla Nicanor Díaz Estrada hacia mediados de 1959, en la Revista de la Fuerza Aérea, remarcaba la importancia de la guerra psicológica, la seguridad nacional y el riesgo de la subversión comunista: “El aspecto psicológico de la seguridad e inseguridad es también relativamente nuevo. Las campañas de rumores y el temor engendrado por las “quintas columnas” son las formas más reales y crudas de este aspecto psicológico de seguridad nacional. Su más pronunciada manifestación, durante la paz, son los programas de los partidos comunistas de los diferentes países, instruidos y entrenados para desorganizar, confundir y debilitar a la población de un país. La forma de vida y la integridad nacional pueden ser quebrantadas hoy en día a causa de las presiones psicológicas”75. El caso de Nicanor Díaz Estrada es importante de destacar, ya que en las primeras semanas del golpe de Estado se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, estando desde esa posición a cargo de la represión en el frente interno, sobre todo en el proceso llevado adelante contra el general del aire Alberto Bachelet por la Fiscalía de Aviación (Consejo de Guerra causa rol 1-73 de la Fiscalía de Aviación).
La conexión entre guerra psicológica y subversión comunista se fue constituyendo como un balance de la nueva estrategia de guerra contrasubversiva. Entre los años 1962 y 1964, la Revista Memorial del Ejército, en sintonía con el número especial sobre guerrillas de la Marine Corps Gazette, publicó una serie de artículos sobre guerra insurreccional, guerrillas, propaganda comunista y contrasubversión. En el núm. 309 de Revista Memorial del Ejercito se publicaron tres trabajos sobre guerra subversiva: un trabajo del mayor Fernando Olea Guldemont, sobre “Guerra psicológica”; una traducción de un trabajo del teniente coronel del ejército brasileño Carlos Neira Mattos, titulado “La guerra insurreccional”, y el trabajo del teniente coronel Enrique Blanche Northcote, sobre “La guerra de guerrillas”.
En los trabajos sobre guerrillas se destaca el hecho de que la estrategia guerrillera consiste en un recurso de fuerzas inferiores en recursos ante adversarios bien equipados y posicionados. Junto con ello, reconocen que se constituye en una forma de combate desarrollada con anterioridad en la historia. No obstante, como reconoce Neira Mattos, es el carácter del escenario internacional a inicios de la década de1960, con el desarrollo de la Guerra Fría y el surgimiento de movimientos de liberación nacional de inspiración marxista, lo que ha modificado el escenario de seguridad hemisférica en el área de influencia de EE. UU. y sus aliados: “en la presente situación mundial, la ideología marxista en aquello que ofrece de seductor en el campo de conquistas sociales de las masas, viene siendo intensamente explotada como poderoso factor de atracción y aproximación política con la Unión Soviética”76. Ante ese contexto, señala que las principales maneras de combatir una amenaza insurgente tienen en la guerra de Argelia un punto de referencia central, ya que “La guerra insurreccional de los rebeldes argelinos contra los franceses constituye una preciosa fuente de enseñanzas (…)”, agregando más adelante que “de Argelia, actual laboratorio de aprendizajes de la fuerza insurreccional, nos llegan constantemente informaciones sobre la aplicación de los procesos tácticos de este tipo peculiar de conflicto armado”77.
Para combatir la guerra insurreccional, Neira Mattos enfatiza la importancia de la población civil, la cual constituye la retaguardia de las fuerzas insurgentes, el lugar del desarrollo de opiniones favorables hacia los insurgentes y contrarias hacia los poderes constituidos. De ahí que los principales espacios de la estrategia contrasubversiva sean el frente interno, la guerra psicológica y los dispositivos de seguridad y contrainsurgencia. Sobre este último punto señala la importancia de militarizar la función policial y de desarrollar labores policiales por las fuerzas militares, posibilitando el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio: “sería preciso tener los más poderosos recursos policiales y militares capaces de asegurar el desencadenamiento de un plan de represión cubriendo toda el área de actividades”78. Estos recursos militares y policiales permiten el desarrollo de estrategias de copamiento militar del territorio en el que se desarrollan los dispositivos de seguridad. Este dispositivo busca, por su parte: “(…) neutralizar los efectos de presión y de la intimidación de la propaganda subversiva sobre la población civil y, al mismo tiempo, amedrentar a los organizadores del movimiento, por la certeza de que todos los actos de violencia serán reprimidos pronta y enérgicamente”. Es decir, es de carácter ofensivo, pero a la vez estratégico, por cuanto la presencia militar –dadas las características del conflicto insurreccional irregular– busca controlar áreas críticas de la infraestructura pública y controlar la población: “es de capital importancia la elección de puntos a ser ocupados por las fuerzas de seguridad. Los puntos de pasaje obligatorio (puentes, viaductos, túneles, gargantas, entradas y salidas de ciudades) y los posibles focos de iniciación del movimiento o los sitios más buscados por los saboteadores (fábricas y centros fabriles, vías férreas, refinerías y depósitos de combustibles), los cuales deben estar incluidos en el dispositivo de seguridad”79.
Finalmente, enfatiza que el dispositivo de seguridad debe ser completado con un plan de represión, atendiendo para ello al objetivo principal del conflicto insurgente: la población. Por ello, la represión debe ser llevada contra la población, en aquellos sectores que pueden dar apoyo a los insurgentes y debe estar orientada a controlar eventuales focos de descontento: “el control de la población civil debe resultar de la adopción de medidas por parte de los organismos de Gobierno encargados de la seguridad pública, principalmente policías civil y militar (…)”80, enfatizando que uno de las aspectos centrales para el desarrollo de planes represivos lo constituye la contrapropaganda, la que busca “neutralizar los efectos de la propaganda enemiga y conquistar la opinión pública para la causa del Gobierno, incentivando ciertas “pan-ideas” tales como: espíritu del orden, deseo de seguridad social y económica de nación, sentimiento de prestigio nacional, etcétera. De ser necesario, serán tomadas medidas preventivas más enérgicas, como la prisión y confinamiento de los líderes de la insurrección”81.
Para el combate en el frente interno a la guerrilla y la subversión, se comenzó a desarrollar una concepción de la guerra psicológica, la inteligencia y la contrainteligencia. El mayor Fernando Olea Guldemont, en 1962, definió la guerra psicológica como “Aquella parte deliberadamente planeada de la guerra, que actúa antes durante y después de ella sobre la mente tanto de nuestros adversarios como nuestros amigos, con el fin de, sincronizadamente con las operaciones militares, obtener una baja en la capacidad de lucha del adversario y una fuerte moral en nuestro potencial humano para lograr los objetivos fundamentales de la lucha”82, proponiendo que las FF. AA. desarrollaran una política de guerra psicológica, al constituirse en un “(…) arma de carácter oculto, sórdido y misterioso, que emplea medios intelectuales y emocionales, tanto contra la población civil, como hacia el combatiente”, para lo cual propone la creación de una sección independiente en los Departamentos II de Informaciones del Estado Mayor de FF. AA. abocada a este tipo de combate.
El trabajo político hacia la población se constituyó en un aspecto fundamental de la política de seguridad nacional ante la amenaza subversiva comunista. En un trabajo difundido al año siguiente en Revista Memorial del Ejército, el mayor Sergio Fernández Rojas83 abordaba la problemática de la población civil desde la óptica militar del frente interno y bajo la égida contrasubversiva. La primera distinción que señala en referencia a los anteriores trabajos sobre frente interno y guerra psicológica, es que a comienzos de la década de 1960 en el escenario de profundización de la Guerra Fría interamericana, el principal enemigo de los estados occidentales era la subversión comunista y su trabajo clandestino en la población civil: “actualmente el frente interno no tiene límites territoriales. No hay límites ni divisiones entre el campo de batalla y el frente interior. Máxime que el concepto marxista de la guerra, es decir la guerra revolucionaria, ha convertido a la población –elemento del frente interno– en el objetivo, el terreno y el medio de su permanente accionar (…)”, agregando que “el frente interno tampoco tiene límites de edad para la lucha; allí trabaja el niño, la mujer y el anciano, todos de acuerdo con sus fuerzas y capacidad (…)”84.
Respecto a la forma que adopta el trabajo comunista en el frente interno, señala que esta se presenta de manera variada, ya que “puede traducirse por el descontento demostrado en reuniones o mítines de carácter político por sectores que se sienten afectados económicamente (…) se presenta en forma de ataques a través de las prensa a ciertas entidades gubernamentales, o a determinadas empresas sindicadas como explotadoras y contrarias a los intereses nacionales, o a determinados personeros de importancia (…). El aparecimiento de huelgas ilegales (…) también se revela por manifiestos estudiantiles y huelgas patrocinadas por dirigentes juveniles: universitarios o secundarios”85.
Afirma más adelante que “cuando el clima es muy tenso, las masas constituidas en reuniones políticas o gremiales, o de otra índole, con el pretexto de materializar su descontento, son arrastradas a desmanes en la vía pública causando destrozos y perjuicios en la propiedad del Estado o particular (…) el rendimiento en el trabajo de los sectores industriales o agrícolas baja en sus niveles medios; se producen actos de sabotaje en los servicios de utilidad pública y en las máquinas industriales de las grandes fábricas (…) así entonces, se tratará de hacer impopular primero al cuerpo policial de la Nación, mediante violentación [sic] a la fuerza pública para que proceda de hecho y produzca muertes que se transforman en mártires del movimiento. Además, se tratará de hacer impopular a las FF. AA., haciéndolas parecer como contrarias al movimiento o como contrarias a ciertos preceptos establecidos en la Constitución o las Leyes (…) Todo lo citado va acompañado de una fecunda propaganda de prensa escrita y hablada”86.
Como conclusión respecto al trabajo subversivo del marxismo en el frente interno, señala otro militar años más tarde: “la población constituye indudablemente el elemento básico fundamental del frente interno y a su vez el objetivo, el medio y el terreno del accionar de las fuerzas marxistas contra el mundo libre (…)”, sentenciando que “La conquista del frente interno solo será real después de haber captado ideológicamente a la población”87.
Cabe destacar que estas concepciones se van reiterando a lo largo de la década de 1960 en una serie de publicaciones, tanto del Ejército, la FACH como de la Armada. Es decir, se transforman en un discurso doctrinario sobre la represión y la contrasubversión del conjunto de las FF. AA. chilenas. Desde mediados de la década de 1960, la revista Memorial del Ejército siguió publicando trabajos sobre guerra contrasubversiva. Así, por ejemplo, en 1964 publicó un trabajo del general de división José Hiriart Ariño sobre “Guerra Revolucionaria”88. En 1966 publicó un trabajo del mayor Manuel Contreras –futuro director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura militar– sobre el desarrollo de la guerra de Vietnam89. Al año siguiente, publicaron un trabajo del Dr. Leandro Rubio García, que profundizaba sobre los componentes de este tipo de guerra, en base a las lecciones de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa. En 1968, nuevamente publicaron nuevos trabajos sobre guerrillas y guerra contrasubversiva en dos números de la revista Memorial del Ejército. En el núm. 344 se publicaron los siguientes trabajos: del teniente coronel Agustín Toro Dávila y del mayor Manuel Contreras Sepúlveda: “Panorama político-estratégico del Asia suroriental”90; del teniente coronel Hernán Béjares González, “La guerra de Vietnam”91; de Von Gerhart Matthaus, “La guerra es política con derramamiento de sangre”92 y del capitán Patricio O’Ryan Munita, “Extrañas armas para las guerrillas”93. En el núm. 346 se publicó otro trabajo de Agustín Toro Dávila sobre las guerrillas en el desarrollo de las guerras modernas y un trabajo de Wolfram Wette sobre guerra revolucionaria94. En el año 1969, en el núm. 349 se publicó un trabajo del coronel Robert Krebs, sobre “Beaufre y la estrategia total”95.
En el caso de la Armada encontramos referencias hacia la guerra contrasubversiva, la guerra psicológica, alusiones directas a la influencia de la doctrina contrasubversiva francesa y de la política de seguridad hemisférica norteamericana. En la Revista de Marina, en su edición núm. 662 de 1968, se publicó un artículo del teniente coronel Luis Sáez de la Escuela Superior de Ejército de España, sobre guerra revolucionaria en el contexto contemporáneo, la cual caracterizó como una guerra civil universal. Al respecto, Sáez definió la guerra revolucionaria, de acuerdo con la definición dada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (“apuntes para un proyecto de doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas”), entendiéndola como: “la subversión inspirada por la doctrina marxista-leninista que tiene como finalidad la implantación del comunismo”96. De acuerdo a la reflexión del militar, los ejércitos convencionales de los diversos Estados occidentales han adoptado las concepciones de la guerra contrasubversiva como una manera de combatir la insurgencia comunista: “se estudian la estrategia revolucionaria y las tácticas subversivas; en todos los ejércitos hay reglamentos y manuales sobre guerra psicológica y guerra de guerrillas; todas las organizaciones militares cuentan con unidades de comandos, guerrilleros, fuerzas especiales, etcétera; se escribe sobre la lucha en los núcleos urbanos, la contraguerrilla y la contrasubversión”. No obstante, agrega, poco se aborda respecto al verdadero carácter de la guerra revolucionaria: el carácter ideológico y civilizatorio que alienta los conflictos locales en el escenario de Guerra Fría: “un rasgo fundamental de la guerra revolucionaria y, en general, de todas las subversivas: la sustitución de la fuerza material por la fuerza de una ideología”97.
El número siguiente, publicaron una traducción del teniente coronel de artillería Fernando Frade, profesor de la Escuela de Guerra Especial de EE. UU. En el trabajo, Frade abordó la importancia de la guerra psicológica en el contexto del enfrentamiento de la Guerra Fría, señalando en base al documento “Doctrina, organización y empleo del arma psicológica”, del Estado Mayor del Ejército norteamericano, la siguiente definición: “el uso planeado y coordinado –por autoridades civiles y militares– de medidas y medios diferentes destinados a influir en la opinión, los sentimientos, la actitud y el comportamiento y elementos (autoridades, ejércitos, poblaciones, individuos) enemigos, neutrales o amigos con el fin de modificarlos en un sentido favorable para la consecución de los objetivos nacionales (…) la guerra psicológica es total y permanente (…) es una de las principales formas de la Guerra Fría, precediendo y acompañando a la subversión; es parte integrante de la guerra revolucionaria, persiste con la guerra regular y hace sentir su influencia sobre todas las actividades nacionales, tanto políticas como diplomáticas, económicas, militares, de organización, etcétera. En todo tiempo”98.
En los números siguientes fue publicada una serie de artículos sobre guerra contrasubversiva y análisis sobre guerrillas. En particular un par de trabajos de análisis político-militar sobre el desarrollo de conflictos en Indochina99. En el núm. 666 se publicó una reflexión de Roberto Guidi sobre la estrategia contrasubversiva en base a los trabajos del general André Beaufre titulado “Estrategia directa y estrategia indirecta”. Tributario de la concepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa, parte señalando que tanto la guerra directa –conflicto militar convencional– como la guerra indirecta –conflicto militar de carácter político, psicológico y disuasivo– son dos componentes de la guerra total. Según Guidi, “la estrategia indirecta no se diferencia sustancialmente de lo que tradicionalmente era definido como “política” en consideración de lo que era considerado “guerra””, agregando que esta “distinción sería puramente semántica que tiene, además, la ventaja de poner más en relieve la identidad sustancial del pensamiento que debe presidir el fenómeno político y militar, identidad que en cierto sentido ha sido puesta en evidencia en forma muy particular por la doctrina y el lenguaje comunista como resultado del amplio uso de nomenclaturas militares de parte de los teóricos marxistas en relación con fenómenos de naturaleza típicamente política”. En base a esta distinción, señala el militar chileno que las FF. AA. deberían prepararse para implementar operaciones encubiertas que apunten a objetivos políticos determinados y que vayan en sintonía con la política de guerra total, que es identificada como los intereses del Estado nacional: “(…) las fuerzas militares ya no serían concebidas únicamente en relación con los problemas de la defensa, sino también como instrumento que pueden acompañar operaciones políticas, ya sea para acelerarlas, o para determinar su carácter o finalmente para dramatizar su desarrollo”100.
Finalmente, como parte de estas conceptualizaciones, enseñanzas y reflexiones estratégicas y tácticas sobre guerra indirecta y psicológica, destaca la publicación a mediados de 1972 de un trabajo del coronel (R) del Ejército de EE. UU. Virgin Ney sobre tácticas y técnicas de motines. Partiendo de una definición de motín, conceptualizado como “movimiento desordenado de una muchedumbre contra la autoridad constituida”101. En el enfoque del militar, permeado de la mirada contrasubversiva, cualquier reunión en el espacio público de grupos de personas congregadas para manifestarse respecto a una demanda son conceptualizados como potenciales focos de motines: “Toda reunión de ciudadanos con el fin de buscar desagravio, contiene el germen de la violencia que se desarrolla al alimentarse con propaganda y rumores”, enfatizando que, para ello, “las autoridades a cargo de todas las entidades políticas, desde el Estado hasta el municipio, necesitan saber que las protestas, demostraciones y piquetes de huelga son los indicios peligrosos que significan que entre los que gobiernan y los gobernadores se ha roto la comunicación”102. Señala que el principal responsable de los movimientos de huelga y de motivos es el comunismo: “La maquinaria comunista tiene décadas de experiencia en técnicas de motines, y su mayor esfuerzo será hacer que las fuerzas de la ley y el orden parezcan brutales y viciosas en el desempeño de sus deberes”103. Finalmente, manifiesta que los principales espacios para la formación de motines son los barrios pobres y las universidades.
En resumen, la recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva adaptada a las consideraciones de la política de seguridad hemisférica norteamericana, bajo el discurso de seguridad nacional, instaló al interior de la oficialidad de las FF. AA. chilenas de mediados de la década de 1960 la necesidad de elaborar una política de seguridad en el ámbito interno, tanto en lo policial como en lo militar. Para un cumplimiento cabal de esta política de seguridad, se ensayarán dispositivos de seguridad basados en la guerra psicológica, contrapropaganda hacia la población civil y operativos conjuntos de seguridad abocados al control territorial del Estado y de la población a través de políticas represivas y del desarrollo de acciones ofensivas en situaciones de inestabilidad política. El resultado de aquello será una tendencia hacia la militarización de la función policial y un desarrollo de funciones policiales de parte de las FF. AA., las cuales comenzarán progresivamente a ser utilizadas bajo situaciones de excepción constitucional. Pero previo a ello, las FF. AA. comenzaron a desarrollar labores de recopilación de información estratégica y desarrollo de inteligencia en el “frente interno”.
1 Neeb Gevert, Richard (teniente coronel). “Ensayo sobre una definición del pensamiento político oficial del Ejército de Chile”. Memorial del Ejército, núm. 394, enero-abril de 1977, p. 71.
2 Péries, Gabriel. “La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad”. En: Daniel Feirstein (comp.). Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009, pp. 221-247.
3 Llambías, Jaime. The chilean armed forces and the coup d’ etat in 1973. Quebec: Mc Gill University, Master of Arts, 1978, p. 21.
4 Varas, Augusto. “Ideología y doctrina de las Fuerzas Armadas chilenas: un ensayo de interpretación”. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El Proyecto Político Militar. Santiago: Flacso, 1984, pp. I-XLIX.
5 Llambías, op. cit., p. 60. Cabe señalar que en la reciente publicación de Gabriel Salazar sobre el Ejército de Chile se esgrime una idea similar: “este discurso apologético tiende a situar e instalar al Ejército en las funciones trascendentes y superiores de la sociedad, por encima de la política común y del legalizado trajín sociopolítico de la ciudadanía. Sobre todo, en relación a la seguridad nacional, frente a eventuales enemigos externos, como también ante eventuales hostis internos (donde, para esto, la Constitución contempla para el Ejército facultades extraordinarias, a través de las “leyes de excepción”)”. Salazar, Gabriel. El Ejército de Chile y la soberanía popular. Ensayo histórico. Santiago: Debate, 2019, p. 38.
6 Garay, Cristián. “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y participación militar”. Política. Revista de Ciencia Política, núm.10, 2019, pp. 71-177. Garay, Cristián. Entre la espada y la pared. Allende y los militares. 1970-1973. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2014.
7 Janowits, Morris. The profesional soldier. A social and Political Portrait. New York: The Free Press, 1971. Huntington, Samuel. The Soldier and the State. The theory and politics of civil-military relations. New York: Vintage Book, 1957.
8 Es interesante observar cómo desde Max Weber a Jürgen Habermas se considera que el proceso de modernización social tiene dos núcleos organizativos fundantes: la moderna empresa capitalista y la organización burocrática. De ahí que se sostenga la conexión interna entre los procesos de modernización social, secularización de las imágenes del mundo y de la organización de los Estados a través de la transversalización del discurso científico-técnico, que permite la formación de estructuras sociales organizadas por sistemas lectivos, sobre todo por la formación profesional que permite una distribución del estatus y el prestigio no por criterios adscriptivos. Habermas, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, 1989.
9 Arriagada, Genaro. El pensamiento político de los militares. Santiago: CISEC, 1981, p. 24.
10 Janowitz, op. cit., p. 7.
11 Sobre los enfoques de investigación de los militares: Gutiérrez, Omar. Sociología Militar. La profesión militar en la sociedad democrática. Santiago: Editorial Universitaria, 2002, pp. 157-187.
12 Goffman, Erving. “The dissolution of identities. Characteristics of Total Institution”. En: Maurice Stein, Arthur Vidich y David White. Identity and anxiety. Survival of the person in mass society. New York: The Free Press, 1960.
13 Todos estos rasgos y características se encontrarán con posterioridad en las organizaciones y sistemas concentracionarios: Kogón, Eugen. The theory and practice of hell. The german concentration camps and the system behind them. New York: Farrar, Strauss and Giraux, 2006. Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Los campos de concentración. Buenos Aires: Prometeo, 2016.
14 Arriagada. El pensamiento…, op. cit., p. 29. Cfr. Vergara, Sergio. Historia social del Ejército de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, 1994.
15 Tótoro, Dauno. La cofradía blindada. Autonomía, negocios e insubordinación de las fuerzas armadas chilenas. Santiago: Planeta, 2017.
16 Llambías, op. cit., p. 56.
17 Téllez, Idalicio (general en retiro). “La profesión militar”. Memorial del Ejército, núm. 179, marzo-abril de 1942, pp. 1139-1140.
18 Arriagada, op. cit., p. 30 y pp. 169-175. Salazar. El Ejército de Chile…, op. cit., pp. 60-74.
19 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170. Fermandois, Joaquín. “El derecho de veto: las FF. AA. y la política internacional”. La política exterior del Gobierno de la Unidad Popular y el Sistema Internacional. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, pp. 84-110.
20 Neeb Gevert, op. cit.,p. 71.
21 Gutiérrez, Cristian. La contrasubversión como política. La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en las FF. AA. de Argentina y Chile. Santiago: Lom ediciones, 2018.
22 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170.
23 Quiroga, Patricio y Maldonado, Carlos. El prusianismo en las FF. AA. Chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945. Santiago: Ediciones Documentas, 1988.
24 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964. Santiago: Lom ediciones, 2016, pp. 25-54. Cfr. Patto Sá Motta, Rodrigo. En guardia contra el peligro rojo. El anticomunismo en Brasil (1917-1964). Buenos Aires: Universidad Tres de Febrero, 2019, pp. 53-89.
25 El pensamiento organicista a finales del siglo XIX estaba presente con fuerza en las ciencias sociales y en las ciencias naturales; por ende, tenía un espacio de desarrollo intelectual amplio. Cfr. Archer, Margaret. Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009, pp. 67-97.
26 “Editorial”, El Mercurio, 2 de octubre de 1934.
27 Estado Mayor del Ejército. Historia del Ejército de Chile. Tomo X. Santiago: Impresos Vicuña, 1985, pp. 169-170.
28 Vásquez, Ángel (capitán). “Algunos procedimientos que conviene adoptar en el Ejército para contrarrestar la propaganda de doctrinas contrarias al orden social. Memorial del Ejército. Año XVII, 1er semestre, 1924. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El proyecto político militar. Santiago: Flacso, 1984, p. 98.
29 Montero, René (capitán). “Los principios comunistas frente a las leyes biológicas y la estructura espiritual de la sociedad moderna”. Memorial del Ejército. Año XXVI, enero de 1932. Varas y Agüero, op. cit., p. 102.
30 Ídem.
31 Carvallo, Gustavo (contralmirante (R)), “Reflexiones sobre la disciplina”. Revista de Marina. Enero-febrero, 1963. Varas y Agüero, op. cit., p. 118.
32 Gutiérrez, op. cit., p.17.
33 Viaux, Ambrosio (mayor). “La política y la guerra”. Memorial del Ejército, Año XVI, 1er Semestre, 1921. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 95.
34 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 214.
35 Becket, Ian. Modern Insurgencies and counter-insurgencies. Guerrillas and their opponents since 1750. London and New York: Routledge, 2001, p. VIII.
36 Valenzuela, Luis (mayor). “Misión de las Fuerzas Armadas y su participación en el desenvolvimiento normal de nuestra vida democrática”, Memorial del Ejército, núm. 284. Mayo-junio de 1958, pp. 22-36.
37 Estado Mayor del Ejército. “La Seguridad Nacional, función de Gobierno”. Memorial del Ejército, núm. 230, mayo-junio, 1949. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 184.
38 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 214.
39 Gutiérrez, op. cit., p.17.
40 Gutiérrez, op. cit. Robin, Marie-Monique. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.
41 Las conferencias dadas por Charles Lacheroy fueron las siguientes “Un arma del Vit Minh, las jerarquías paralelas”, “La campaña de Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “La acción del Viet Minh y el comunismo en Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “Guerra Revolucionaria y arma psicológica”. Cfr.: Lacheroy. Charles. Discours et conférences, Universite Lorraine, 2012.
42 Galula, David. Pacification in Algeria, 1956-1958. California: Rand. Corp., 1963.
43 Galula, David. Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice. New York: Prager ed., 1964.
44 Escuadrones de la Muerte. Dir.: Marie-Monique Robin, 2003, 60 min. Krischke, Jair, “Brasil y la operación cóndor”, Primer encuentro de museos de la memoria del Mercosur, 2008, p. 1.
45 Green, Thomas Nicholls (ed.). The Guerrilla and how to fight him. New York: Praeger, 1962.
46 “Sobre guerrillas y sabotajes: curso Político Militar inauguran en Argentina”, La Nación, 26 de septiembre de 1961. Citado por: Gutiérrez, op. cit., p. 116.
47 “Curso de Guerra Contrarrevolucionaria”, El Mercurio, 3 de octubre de 1961, p. 29. Citado por: Cristian Gutiérrez, op. cit., p. 104.
48 Departamento de Historia Militar, “El Ejército Francés en el Ejército Chileno”, Cuaderno de Historia Militar, núm. 1, mayo de 2005, pp. 29-56.
49 Tapia, Jorge. El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F.: Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980. Arriagada, Genaro. La política militar de Pinochet. Santiago: Salesianos, 1985. Arriagada, Genaro; Balbontín, Ignacio; Daitreaux, Carlos y Wingertter, Rex. Subversión y contrasubversión. Santiago: CISEC, 1978.
50 Chateau, Jorge. Seguridad nacional y guerra antisubversiva. Documento de Trabajo. Santiago: Flacso, 1983.
51 Krumm, Fernando (mayor). “La Junta Interamericana de Defensa”, Memorial del Ejército, núm. 294, julio-agosto de 1959, pp. 84-104.
52 Para un análisis de la relación entre el marco de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 y el Sistema Interamericano de Defensa, cfr.: Carrasco, Carlos (capitán de fragata). “Programa de Asistencia Militar y las ventas militares de EE. UU. al exterior”. Revista de Marina, núm. 718, mayo-junio de 1977, pp. 279-290; Vergara, Rolando. “El TIAR y la defensa contra un ataque armado”. Revista de la Academia de Guerra Naval, núm. 6, Valparaíso, 1979.
53 Decreto núm. 328 del 6 de julio de 1952, publicado en el Diario Oficial núm. 22.305 del 21 de julio de 1952.
54 Para un detalle de la asistencia militar norteamericana en el período: González, Martín. La influencia militar de Estados Unidos en la doctrina del Ejército de Chile en el período de la post Segunda Guerra Mundial. Universidad Adolfo Ibáñez: Magíster de Humanidades, 2004.
55 Garay señala que la principal vía intelectual de influencia fue la revista Military Review, de la cual Memorial del Ejército tradujo varios textos. Garay, op. cit., p. 156.
56 González, Mónica. La conjura: Los mil y un día del golpe. Santiago: Ediciones B, 2000, p. 22.
57 Ejército de Chile. Historia de la Academia de Guerra fundada en 1886. Santiago: Instituto Geográfico Nacional, 2006, p. 46.
58 Canessa, Julio. Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor Militar, 1924.1973. Santiago: Emérida Ediciones, 2005, p. 179.
59 Las principales revistas institucionales son Revista Memorial del Ejército, Revista de Infantería, Revista de Marina y Revista Fuerza Aérea.
60 Polloni, Roberto. Las fuerzas armadas de Chile en la vida nacional. Compendio cívico-militar. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1972, p. 61.
61 Medina Lois, Alejandro (capitán). “Seguridad Nacional. Un concepto que debe difundirse”. Memorial del Ejército, núm. 333, 19 de septiembre de 1966, pp. 81-88.
62 La Época, 2 de septiembre de 1990. Sentencia causa rol 38.483 episodio Peldehue Boinas Negras, dictada por el Ministro Mario Carroza Espinoza, 12 de octubre de 2016.
63 Medina Lois, op. cit., p. 83.
64 Ibid., p. 84.
65 Medina Lois, Alejandro (coronel). “Seguridad Nacional”. Economía e Inversiones, julio, 1975. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 205.
66 Ídem.
67 Scheihing, Rubén. “Prolegómenos sobre Seguridad Nacional”, Revista de Marina, núm. 679, julio-agosto de 1970, p. 479.
68 Scheihing, Rubén. “Hacia una conceptualización de la seguridad nacional”, Revista de Marina, núm. 679, noviembre- diciembre de 1970, p. 715.
69 Scheihing. “Hacia una conceptualización…, op. cit., p. 717.
70 Cortés Rencoret, Gerardo (coronel). “Introducción a la Seguridad Nacional”. Cuadernos del Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica, núm. 2, febrero, 1976. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 207.
71 Decreto Supremo núm.538 del 26 de diciembre de 1974, que modifica el nombre y actualiza el plan de estudios de la Academia de Defensa Nacional creada a través del Decreto Supremo núm. 359 de marzo de 1947.
72 Valenzuela, Raúl (capitán). “La guerra psicológica”. Memorial del Ejército, núm. 225, julio-agosto, 1948, pp. 33-45.
73 Ídem, p. 43
74 Ídem.
75 Díaz Estrada, Nicanor (comandante de escuadrilla). “El problema del desarme latinoamericano”. Revista de la Fuerza Aérea, abril-mayo-junio, núm.73, 1959.
76 Neira Mattos, Carlos (teniente coronel). “La guerra insurreccional”, Memorial del Ejército, núm. 309, julio-septiembre de 1962, p. 49.
77 Neira Mattos, “La guerra…”, op. cit., p. 52.
78 Ibid., p. 53.
79 Ibid., p. 54.
80 Ibid., p. 55.
81 Ídem.
82 Olea Guldemont, Fernando (mayor). “Guerra psicológica”, Memorial del Ejército, núm. 309, julio-septiembre de 1962, p. 29.
83 Sergio Fernández Rojas fue destinado en comisión de servicio en Fort Gullik, en la Escuela de las Américas. En su estancia, realizó los cursos de Información Militar para oficiales y el Curso Especial de Guerra Nuclear y Pedagogía Militar. Se tituló como docente. http://www.soa.org
84 Fernández Rojas, Sergio (mayor). “Subversión-Propaganda-Rebelión”. Memorial de Ejército, núm. 311, enero-febrero, 1963, pp. 50-60.
85 Fernández. “Subversión…”, op. cit.
86 Ibid., pp. 50-60.
87 Zavalla, Rafael (teniente coronel). “El frente interno en la estrategia general”. Memorial del Ejército, marzo-abril, 1969.En: Varas y Agüero, op. cit., , pp. 270-278.
88 Hijar Ariño, José (general de división). “La Guerra Revolucionaria”, Memorial del Ejército, núm. 318, marzo-abril de 1964, pp. 3-16.
89 Contreras Sepúlveda, Manuel (mayor). “Estrategia en la Guerra de Vietnam”, Memorial del Ejército, núm. 331, mayo-junio de 1966, pp. 68-95.
90 Toro Dávila, Agustín (teniente coronel) y Contreras Sepúlveda, Manuel (mayor). “Panorama político-estratégico del aisa suroriental”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968 pp. 38-44.
91 Béjares González, Hernán (teniente coronel). “La guerra de Vietnam”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 68-103.
92 Matthaus, Von Gerhart. “La guerra es política con derramamiento de sangre”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 131-148.
93 O’Ryan Munita, Patricio (capitán). “Extrañas armas para las guerrillas”, Memorial del Ejército, núm. 344, julio-agosto de 1968, pp. 149-154.
94 Toro Dávila, Agustín (teniente coronel). “Las modernas formas de la guerra”, Memorial del Ejército, núm. 346, noviembre-diciembre de 1968, pp. 3-16. Wette, Wolfram. “Revolución y Guerra”, Memorial del Ejército, núm. 346, noviembre-diciembre de 1968, pp. 17-45.
95 Krebs, Robert (coronel). “Beaufre y la estrategia total”, Memorial del Ejército, núm. 348, marzo-abril de 1969, pp. 24-30.
96 Sáez, Luis. “Guerra Civil Universal”, Revista de Marina, núm. 662, enero-febrero de 1968, pp. 57-61.
97 Sáez, op. cit., p. 59. La reflexión de este artículo es similar a una que se publicó años más tarde. Cfr: Bueno Rocero, L. F. “La guerra cotidiana”, Revista de Marina, núm. 694, mayo-junio de 1973, pp. 287-290.
98 Frade, Fernando (teniente coronel). “La guerra psicológica”, Revista de Marina, núm. 663, marzo-abril de 1968, p. 7.
99 Venatici, Canis. “La Guerra de Vietnam. Sus proyecciones políticas y económicas”, Revista de Marina, núm. 691, noviembre-diciembre de 1972, pp. 693-703. Nicolas, Fernando (subteniente Rva.). “Reflexiones sobre la Guerra de Indochina”, Revista de Marina, núm. 679, noviembre-diciembre de 1970, pp. 719-722.
100 Guidi, Roberto. “Estrategia directa y estrategia indirecta”, Revista de Marina, núm. 666, septiembre-octubre de 1968, pp. 665- 672.
101 Ney, Virgin. “Táctica y técnica de motines”, Revista de Marina, núm. 680, enero- febrero de 1971, p. 39.
102 Ney, op. cit., p. 41.
103 Ibid., p. 43.