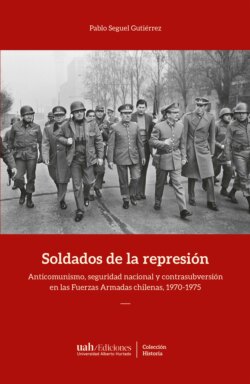Читать книгу Soldados de la represión - Pablo Seguel Gutiérrez - Страница 9
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La propuesta de esta investigación tuvo como objeto inicial el análisis de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entendida como un organismo burocrático-militar que desarrolló funciones represivas, de control, información e inteligencia estratégica que la perfilaron como una policía política entre 1973 y 1977. El objetivo era situar a la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura permitiendo, a través de su accionar, dar cuenta de cómo las diversas disputas políticas, dentro de la Junta Militar de Gobierno como fuera de ella, fueron incidiendo en el desarrollo de la organización y el derrotero político del presidente de la Junta, general Augusto Pinochet Ugarte. El éxito y desarrollo de la DINA implicaban el desarrollo del personalismo de la dictadura militar en su proceso de institucionalización. Como el mismo Pinochet espetó a los miembros de la Junta Militar en 1974 en una conversación en la que se estaba cuestionando el accionar de la DINA y que grabó el exdirector de inteligencia del Ejército general Augusto Lutz: “¡Señores, la DINA soy yo!”. El desarrollo del personalismo del régimen era la cara política de la lógica represiva de la dictadura.
Bajo esta intuición investigativa, suponía que la DINA –como una burocracia de inteligencia política– efectuaba una ruptura con el desarrollo de la racionalidad represiva de los servicios de inteligencia al interior de las fuerzas armadas (FF. AA.) y policiales. Mi argumento para sostener aquello radicaba en que la DINA era un servicio de inteligencia de Gobierno y no una burocracia de inteligencia de una rama específica de las FF. AA. dependiente del alto mando1. Otro argumento que reforzaba mi hipótesis inicial era el hecho de que este servicio realizó labores de inteligencia política para la toma de decisiones en diversos ámbitos de las políticas de Estado, además de contrainteligencia y operaciones encubiertas. Finalmente, tomando como base la periodización de las comisiones de verdad y reconciliación, supuse que la emergencia de la DINA rompía con la racionalidad represiva de los primeros meses del golpe de Estado y que con ello marcaba una ruptura con la lógica contrasubversiva de las FF. AA.2.
Una serie de investigaciones han señalado la relevancia política de la DINA, posicionándola como un recurso de poder personalista de Augusto Pinochet, que le permitió consolidarse en el poder del Ejército y de la Junta Militar de Gobierno3, señalando que, al contribuir a dicho proceso, la DINA se constituyó en un organismo de carácter represivo que se creó para eliminar a los adversarios políticos del régimen, disuadiendo las críticas internas y, a la vez, disciplinando a la sociedad4.
Junto con ello, diversas investigaciones han remarcado el carácter represivo de la DINA, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática5. De la misma manera, las investigaciones habían dado cuenta de ciertos elementos que marcaban rupturas con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar chileno6. No obstante, poco se conocía respecto a la manera en cómo se configuró históricamente la inflexión en las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión de los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existía claridad en torno a cómo se fue articulando históricamente este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno o viceversa7. Finalmente, no existían investigaciones sobre la DINA que relevasen su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, a la recopilación de información y a la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.
A medida que comencé a desarrollar la investigación, me di cuenta de que el énfasis era distinto. Si solo se miraban los datos oficiales de víctimas detenidas por prisión política, ejecutadas y detenidas desaparecidas, parecía razonable sostener que la DINA era el punto de ruptura en el cambio de la dinámica represiva, marcada por un período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), de ejecuciones sumarias, pasando a un período de detención clandestina y de desaparición forzosa que marcarían el sello del período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977). Algunos investigadores habían avanzado en esa dirección, indicando que desde la puesta en marcha de la DINA los objetivos de la política represiva pasaron a estar más definidos, modificando el repertorio represivo de un modus operandi masivo y abierto hacia uno más secreto y clandestino, propio de una orientación contrasubversiva8. Las propias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, desde mediados de la década de 1970, también apuntaban en esa dirección y esta interpretación finalmente se institucionalizó en las comisiones de verdad y reconciliación9. Si bien es cierto que la emergencia de la DINA marcaba una inflexión desde el punto de vista de la modalidad de la represión del régimen, la explicación por ruptura no entrega suficientes argumentos para dar cuenta de la coherencia interna de la DINA con el desarrollo doctrinario, institucional y estratégico de las propias FF. AA. ¿No era acaso el cambio de la dinámica un ajuste coyuntural dado por las FF. AA. y policiales a una necesidad política desarrollada a partir de las mismas premisas de la lógica represiva que las llevó a dar el golpe de Estado e iniciar una guerra contra su propio pueblo? ¿Qué pasaba con el accionar clandestino del Comando Conjunto surgido al alero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)? Con ello se me abrió la interrogante respecto a si la DINA era la causa del cambio de la dinámica contrasubversiva o bien era la expresión de un proceso más complejo de la que constituía una adaptación coyuntural de las FF. AA. y policiales.
La investigación, a través del análisis de documentos de diversa índole, me llevó a constatar que la propia lógica contrasubversiva de las FF. AA. y policiales, concebía la necesidad de llevar la guerra interna hacia otros repertorios, mucho más secretos, encubiertos, selectivos y con fuertes componentes de operaciones psicológicas capaces de confundir a la opinión pública sobre la envergadura de las acciones desarrolladas. El objetivo para ello era construir, tras el período de guerra interna inicial declarado como fundamento del golpe de Estado, una fachada de legalidad que permitiese encubrir la guerra sucia de exterminio llevada a cabo contra la “subversión”. Con ello, la construcción del terror de Estado, como desde inicios de la modernidad, se ha denominado al ejercicio represivo de parte de los Estados nacionales en contra de la población civil, desarrollado por la dictadura chilena no parecía radicalmente distinto al caso de otras dictaduras latinoamericanas10.
En el viraje de mi objeto de investigación, el aporte de los trabajos de las investigadoras e investigadores Gabriela Águila, Mariana Joffily, Esteban Pontoriero, Claudia Field y Pablo Scatizza y, en general, los aportes historiográficos de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, me permitieron cambiar el foco, avanzando, desde esta perspectiva, hacia una investigación de las FF. AA. que escrutase la relación histórica entre los dispositivos, organizaciones e instituciones represivas, de control e inteligencia con el desarrollo y consolidación del proceso político chileno entre 1970 y 1975.
Un análisis historiográfico centrado en la organización, los dispositivos y las instituciones represivas de las FF. AA., nos permite tomar a una organización burocrática determinada como un punto de articulación en una coyuntura histórica, cruzada de tensiones, intereses y necesidades que le dan sentido. Al relacionar las estructuras de poder del régimen con el desarrollo de sus organizaciones burocráticas de defensa y orden policial, podemos situar históricamente el sentido de las prácticas y racionalidades desarrolladas por las mismas para legitimar el golpe de Estado y poner en marcha la dinámica contrasubversiva a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo que nos da indicios de su propio funcionamiento y trayectoria, dado su lugar privilegiado como las agencias estatales en materia de inteligencia y seguridad.
Desde ese punto de vista, esta investigación entrega evidencia histórica respecto al proceso de elaboración intelectual de los institutos militares y del desarrollo del profesionalismo militar en materia específica de subversión y contrasubversión entre los años 1970 y 1975. Ese proceso de deliberación interno en el contexto de la Guerra Fría interamericana11, en la coyuntura política del momento, favorecerá que un sector de la oficialidad desarrolle una concepción de la seguridad nacional vista bajo el prisma de la doctrina de guerra contrasubversiva y de los intereses geoestratégicos norteamericanos que cristalizarán en una concepción sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, basada en un arraigado imaginario anticomunista12. De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940 favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF. AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas13. Este marco permite entender cómo en la coyuntura del Gobierno del presidente Salvador Allende dicho proceso se acentuó a medida que la crisis política se transformó en una crisis institucional y diversos actores políticos –por izquierda y derecha– presionaron a la institucionalidad para desbordarla. Ese escenario generó un callejón sin salida, ya que por una parte el Gobierno de Allende buscó controlar el orden público y contener la movilización radical de la derecha rupturista a través de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la decretación de estado de emergencia –previa sesión y recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), entregando el poder a las FF. AA. y policiales en los territorios de las respectivas jurisdicciones–. Mientras que, por izquierda, se vio ante la presión política de no criminalizar la protesta social y los procesos de radicalización política de sectores populares, apoyados por partidos con definiciones programáticas revolucionarias que presionaban por desbordar la institucionalidad. Esta tensión entre la búsqueda por reprimir la movilización rupturista de derecha y no criminalizar la movilización popular, generó un espacio político que fue utilizado por los sectores de la oposición política –fundamentalmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que impulsó la Ley de Control de Armas y explosivos como un nuevo dispositivo de represión y contrasubversión para contener la supuesta insurgencia armada de izquierda, que sacó a las FF. AA. de la tutela del poder ejecutivo, facultándolas para generar operativos de contrasubversión y allanamientos por decisión de las propias fiscalías militares–. La constante necesidad política de contener los brotes de violencia rupturista de derecha, expresada con fuerza en la paralización de octubre de 1972 llevó a que Allende integrase a los militares en labores de estabilización institucional que los posicionó como actores políticos relevantes y como un recurso para la oposición golpista para contener a las fuerzas de la UP tras la incapacidad de la oposición de derrotarla electoral y organizacionalmente en el mundo popular. En ese contexto, la progresiva utilización de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad y orden interno favoreció el crecimiento de los sectores políticos de oposición que leían el problema de la crisis en desarrollo como un problema de subversión y contrasubversión originada por la amenaza marxista.
La intensidad de dicha crisis no ha sido sopesada por la historiografía y las ciencias sociales desde el enfoque de la formación de los dispositivos de represión y control civil sobre los mismos, ya que se ha privilegiado un enfoque sociopolítico para analizar el problema de la inestabilidad y crisis institucional del Estado o, en su defecto, un enfoque centrado en los imaginarios y orientaciones ideológicas de los diversos actores del sistema político como de poder fáctico. Todo ello ha llevado a un vacío analítico desde el punto de vista de la seguridad interior y de la manera en cómo el Estado de Compromiso construido entre 1938 y 1973, por los diversos actores del sistema político, lejos de desplazar a las FF. AA. de su participación estatal en materias de seguridad interior, les fue progresivamente dando más atribuciones y perfeccionando los dispositivos de represión estatal que, al momento del golpe de Estado, se radicalizaron en su utilización. Desde la llegada del Frente Popular al Gobierno en 1938, que inauguró el período de los gobiernos radicales (1938-1952), pasando por el retorno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), siguiendo por los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se observa un proceso de institucionalización de los dispositivos de represión estatal y de militarización de la función policial, mediante la integración y modificaciones sucesivas de diversos cuerpos legales y facultades de excepción que se le fueron confiriendo al poder ejecutivo, que se institucionalizó como una práctica estatal de represión y como un recurso político, utilizado por los diversas gobiernos para contener y reprimir la movilización popular14. Esta tendencia institucional durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) se acentuó, pero en contra de la movilización social rupturista impulsada por las fuerzas de oposición. El presidente Allende se vio forzado a recurrir, en los tres años de su Gobierno, en más de veinte oportunidades a decretar estado de excepción constitucional bajo estado de emergencia, forzando la ficción jurídica de la “calamidad pública” para interpretar la problemática de orden interno policial. Esto llevó a que las FF. AA. no solo se constituyeran como un factor de estabilización del sistema político, en un escenario de equilibrio inestable, sino que desarrollasen ajustes en sus planificaciones de seguridad interior a través de la figura de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), creadas con anterioridad y reformadas en 1972 por la misma UP a través de un decreto del Ministerio de Defensa Nacional.
Las CAJSI fueron espacios de coordinación operativos de las FF. AA. en el territorio de sus respectivas jurisdicciones, en las cuales se ponía en marcha una serie de facultades especiales desde la declaración de los estados de excepción constitucional, en específico la declaración de Zona de Estado de Emergencia creada en 1942 y, posteriormente, reformada por la Ley de Seguridad Interior del Estado de 195815. En el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado y al alero de las CAJSI con las reformas introducidas por el Gobierno de Allende en 1972, se establecían los jefes de plaza y se subordinaban las diversas fuerzas en el territorio bajo Comandancia de las FF. AA., de ahí el nombre de este dispositivo burocrático. Tras la promulgación de la Ley de Control de Armas en octubre de 1972 y su reglamento en el verano de 1973, las FF. AA. estuvieron facultadas legalmente para emprender operativos de allanamientos en búsqueda de armamento por la iniciativa de la autoridad de cada fiscalía militar en las CAJSI respectivas. Como han apuntado diversos estudios, tras el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, conocido como el Tanquetazo (o Tancazo), las FF. AA. y policiales comenzaron a desarrollar de manera sistemática hasta el 11 de septiembre de 1973 un proceso de copamiento militar del territorio en el que el control de la población y la suspensión de ciertas libertades y derechos constitucionales, como la de desplazamiento y tránsito, opinión e información, les permitió desarrollar de manera sistemática una serie de allanamientos en los diversos focos considerados por los militares como “subversivos”16. La utilización discrecional de este dispositivo por las FF. AA. en contra del movimiento popular se expresó en que no condujeron ningún allanamiento en contra de las fuerzas rupturistas de extrema derecha que desde el Tanquetazo en adelante asolaron al país con atentados terroristas, volando puentes, destruyendo caminos y atemorizando a la población. Estos mismos allanamientos en contra del movimiento popular posibilitaron el desarrollo de un trabajo de inteligencia primordial al interior de los servicios de inteligencia de las FF. AA., que permitió que las acciones represivas del golpe de Estado se desarrollaran en base a las planificaciones de seguridad interior que se ajustaron para el año 1973 para las principales CAJSI.
Por esos motivos, al comenzar el golpe de Estado y ponerse en marcha la maquinaria represiva, la lógica que guio las acciones militares en las primeras semanas fue en base a las planificaciones de seguridad interior y a una estrategia de copamiento militar del territorio que posibilitaron las CAJSI. Este diseño de la seguridad interior se basó en una planificación centralizada de la misma en base a la zonificación y subdivisión del territorio nacional en diversas provincias y una ejecución descentralizada de la represión en cada área jurisdiccional, como una facultad de cada jefe de CAJSI. Para ello, algunas CAJSI implementaron Centros de Inteligencia Regionales (CIRE) que coordinaron en el territorio a las secciones II (conocidas como S-2) de los estados mayores de las guarniciones militares dedicadas a inteligencia y contrainteligencia. En otras, en las que no existía una presencia militar de todas las ramas, solo operaron las secciones de inteligencia del Estado Mayor de la CAJSI, sin constituirse en CIRE.
Este diseño de la seguridad interior permitió a los militares tomar el control en el territorio a las pocas horas, pero incubó sus propias contradicciones, ya que la repuesta contrasubversiva en las diversas CAJSI no fue homogénea. Si bien estos dispositivos estaban constituidos bajo una óptica contrasubversiva y favorecían el desarrollo y aplicación de prácticas represivas, la virulencia de estas dependió de los mandos de las tropas militares y policiales en el territorio. De ahí que el complemento entre el componente agencial y estructural se constituye en un enfoque necesario de desarrollar en este tipo de investigaciones. Mientras que en algunas zonas la represión fue cruenta desde el inicio de las acciones (como en la guarnición de Santiago), en otros lugares se evidenció una tendencia hacia el restablecimiento de la normalidad previa al golpe de Estado (por ejemplo, en la guarnición de Talca). Como ha reconocido ampliamente la historiografía y las ciencias sociales, la Junta Militar de Gobierno careció de un proyecto político previo que unificara en los propósitos al movimiento golpista17. Por ello, el carácter propiamente bélico-militar unificó y dotó de coherencia interna a la Junta en los primeros meses hasta la Declaración de Principios de marzo de 1974 y el posterior establecimiento de los estatutos de la Junta Militar en el mes de junio. Fue ese factor bélico-militar el que implicó un esfuerzo de elaboración sobre el tipo de guerra que las FF. AA. y policiales estaban llevando adelante, es decir, una guerra contrasubversiva. Elaboración intelectual que posibilitó leer el conflicto político nacional desde la óptica contrasubversiva en clave neocolonial, opacando los matices propios del proceso político chileno, representándolo como un conflicto permeado por la disputa geoestratégica de la Guerra Fría interamericana, visto desde los intereses de Estados Unidos (EE. UU.) y concebido como un conflicto civilizatorio contra el comunismo18. Operación intelectual de desplazamiento que concibió a los militantes de organizaciones sociales como partisanos, a los militantes de los partidos de la izquierda chilena como cuadros militares de un ejército popular comunista y al conjunto de la población como potenciales colaboradores de la subversión.
Al interior del movimiento golpista se instaló la convicción alimentada por la oposición política a la UP, sobre todo del Partido Nacional y el PDC, los medios de comunicación, los sectores de oposición de la sociedad civil y la oficialidad golpista, en torno a la existencia de un supuesto ejército guerrillero clandestino, formado por un contingente de millares de extranjeros y cuadros políticos de los partidos de izquierda, apoyados por las organizaciones gremiales del movimiento popular y armado con equipamiento profesional de guerra, siguiendo el ejemplo revolucionario de otras experiencias internacionales19. Dado que prácticamente en ninguna parte hubo una resistencia armada al golpe de Estado ni armamento en las cantidades estimadas por la inteligencia de las FF. AA., como reconoció en secreto la misma Junta Militar en sus actas a mediados de noviembre de 1973, esto reforzó la convicción de que el marxismo estaba en la retaguardia de la población civil y que en cualquier momento daría paso a una guerra clandestina, secreta y subversiva sin cuartel. Para ello, por lo tanto, era necesario alimentar psicológicamente el escenario de guerra interna y reforzar los aparatos de seguridad para ese tipo específico de conflictos, de ahí que de forma paralela a la comitiva del general Sergio Arellano Stark a las diferentes guarniciones y CAJSI bajo jurisdicción del Ejército (VI, I, II, III y IV o División de Caballería del Ejército. Ver Ilustración 2), conocida como Caravana de la Muerte, con la misión de “uniformar los criterios de administración de justicia”, se desarrollaron una serie de operaciones de guerra psicológica, se acrecentaron las ejecuciones sumarias en diversas guarniciones militares y se tomó la decisión de crear la DINA. Es decir, ese viraje represivo más que una ruptura con la racionalidad contrasubversiva de las FF. AA. y policiales es la materialización de esta en un escenario de guerra distinto. Por ende, no hay una ruptura histórica con la racionalidad contrasubversiva. Por el contrario, es esta racionalidad llevada hasta sus últimas consecuencias la condición de posibilidad para que se llevase adelante la guerra sucia contrasubversiva que necesitaba la Junta Militar para dotarse de coherencia histórica y razón de ser, en una coyuntura inicial en el que el factor bélico-militar la dotó de cohesión interna ante la falta de un proyecto político definido. Esta es la tesis que se sostiene en esta investigación.
A partir de aquello se puede dimensionar el rol histórico de las CAJSI y la relación con la DINA y el tipo de dinámica represiva que estructuran y de la cual se complementan. Si bien las CAJSI fueron los dispositivos de seguridad que, en base a una planificación centralizada de la seguridad interior, posibilitaron el desarrollo conjunto de las acciones militares en el territorio en las primeras semanas del golpe de Estado; su propia organización concebía que en el territorio la autoridad de cada CAJSI llevase adelante la represión como estimase conveniente, por encontrarse el país en una situación de estado de emergencia y estado de sitio en “tiempos de guerra”20. Esto permitió que al alero de la CAJSI de la II División del Ejército, en el departamento de San Antonio y Melipilla, la autoridad jurisdiccional recayese en el comandante de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. En ese lugar, el teniente coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda pondrá a prueba el modelo inicial de contrasubversión que en el mes de noviembre de 1973 formará la comisión DINA y, en junio de 1974, la DINA propiamente tal.
La DINA fue creada con el objetivo de centralizar la inteligencia estatal y coordinar las labores represivas a través de diversas agencias e instituciones del Estado. Pese a ello, en la práctica disputó estas funciones con los diversos servicios de inteligencia de las FF. AA. y policiales y con los aparatos represivos paraestatales con los que sostuvo relaciones de colaboración, disputas y confrontación a lo largo del período, lo que se evidenció sobre todo entre los años 1974 y 1976. No obstante, la DINA no fue el único servicio de inteligencia y contrasubversión que tuvo una faceta operativa. La propia Fuerza Aérea de Chile (FACH), desde agosto de 1973, creó su “Compañía de Contrainsurgencias” en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos21 y desde las primeras horas del golpe, por acuerdo de la Junta Militar de Gobierno, se abocó a través del SIFA, con todas sus fuerzas, al combate de la subversión en el “frente interno” a través de la coordinación del general del aire Nicanor Díaz Estrada, comandante del SIFA y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es decir, dirigió la acción militar contra la propia población nacional, para lo cual requirió efectuar operaciones de contrainteligencia, detener personas y efectuar interrogatorios de inteligencia bajo tortura, todo con la connivencia e instrucciones dadas por el alto mando y el completo acuerdo de la Junta Militar.
Ese mismo grupo de inteligencia y contrainteligencia, desde 1974 comenzó a disputar a la DINA, los golpes a los blancos de la represión. Primero contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), luego el Partido Socialista (PS)22 y en 1975 contra el Partido Comunista de Chile (PCCH). En una disputa represiva que puede ser leída desde la misma confrontación que se daba al interior de la Junta Militar de Gobierno entre su presidente, comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, y el comandante en jefe de la FACH, general del aire Gustavo Leigh, hasta su destitución en 1978. No obstante, dicha historia de la contrasubversión en Chile dada la envergadura de dicha investigación no será tratada en este trabajo, motivo por el que temporalmente llega hasta inicios de 1975.
En consideración a estos antecedentes, en la presente investigación busco aportar algunos elementos para responder la interrogante por el carácter, organización y racionalidad de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad interior y contrasubversión, analizando sus relaciones con el poder ejecutivo del Estado. Metodológicamente indago esta problemática durante el Gobierno del presidente Salvador Allende y luego durante los primeros dos años de la Junta Militar de Gobierno, bajo la óptica de la prevalencia y continuidad de los procesos históricos por sobre un imaginario explicativo de los mismos en torno a quiebres e inflexiones temporales23. Los imaginarios de la catástrofe, la excepcionalidad y la inabarcabilidad de los crímenes cometidos por personas comunes y corrientes en el ejercicio de sus roles institucionales, dificultan la representación histórica de los hechos y de los procesos en cuestión, contribuyendo de manera indirecta al olvido. La represión como política de Estado requiere de estructuras, burocracias y dispositivos legales para su desarrollo, y sus formas de proceder y razonar forman parte de los repertorios de acción y las culturas organizacionales de las instituciones y colectivos en un determinado momento. Los represores, como señala Wolfgang Sofsky, son individuos que cometen crímenes en un colectivo que se los permite o que erige como deseables y necesarias dichas acciones para la consecución de un determinado objetivo24. Los represores, si bien son responsables en términos individuales de sus acciones, no nacen de la noche a la mañana, sino que son socializados y formados por instituciones cruzadas por los imaginarios, prejuicios y miedos de una época que conforman sus marcos de acción. Por eso, esta investigación busca atender a esa doble entrada individuo-estructura para escrutar la relación histórica de las estructuras de poder del Estado con el objetivo de analizar su rol y sus implicancias en las transformaciones del ejercicio de la represión, la inteligencia y la contrainteligencia durante el período 1970 y 1975.
En primer lugar, busco dar cuenta de cómo se elaboró intelectualmente por la oficialidad de las FF. AA. la lógica de la guerra contrasubversiva y la seguridad nacional permeada del imaginario anticomunista de la sociedad de la época. En segundo lugar, dar cuenta cómo a partir de estas elaboraciones intelectuales en el marco del desarrollo de la profesión militar, pero sobre todo arrastradas por la coyuntura histórica de la relación entre las FF. AA. y el poder ejecutivo, se va profundizando el proceso de militarización de la función policial que decanta en la creación de las CAJSI y las planificaciones de seguridad interior que allanan el camino en lo bélico-operacional al golpe de Estado. En tercer lugar, busco dar cuenta cómo se configura históricamente el proceso de profundización de la guerra contrasubversiva en los primeros meses del golpe de Estado, entre el desarrollo de los operativos en el marco del copamiento militar territorial en las CAJSI hasta el surgimiento de la “Comisión DINA”. En cuarto lugar, cómo se organizó y desarrolló la guerra sucia de las FF. AA., sobre todo desde la conformación legal de la DINA en 1974, en el proceso de institucionalización de la dictadura militar hasta 1975. Finalmente, indagar en la dinámica organizacional propia de la DINA, aproximándome a una caracterización de la policía secreta del poder ejecutivo.
En las últimas décadas se ha avanzado desde las ciencias sociales, la historiografía y el periodismo de investigación en el estudio de la dictadura militar chilena. No obstante, la dimensión represiva y el estudio de los perpetradores de los crímenes públicos, sus vínculos con los sectores civiles que ampararon la comisión de los delitos, sus formas de organización y sus imaginarios, constituyen una deuda pendiente de la sociedad chilena y de la investigación académica25. Premunido de esta omisión, con este trabajo busco aportar a la instalación de un enfoque y una agenda de investigación sobre los perpetradores en un sentido amplio y a una historiografía de la represión en el tiempo reciente en su sentido disciplinar. A casi cincuenta años de consumado el golpe de Estado, tres generaciones de chilenos hemos crecido y vivido a la sombra del legado de la dictadura, rodeados de fantasmas, monstruos y mitos de legitimación de los hechos que organizan el recuerdo colectivo del período. El desmonte de estas formas de representación del pasado ha sido sobre todo un trabajo de la memoria y de la sociedad civil, a contrapelo de los márgenes de las políticas de reparación del Estado en esta materia26.
La historiografía, en ese sentido, puede contribuir a esa tarea de conocimiento, comprensión y explicación del pasado. Por ello, creo que la contribución de esta investigación en el campo historiográfico nacional está dado por la adopción de los aportes de la historiografía del tiempo reciente para el análisis de los fenómenos represivos (específicamente, la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política), continuando con las principales hipótesis aportadas por la historiadora Verónica Valdivia respecto al proceso de militarización de la función policial como un mecanismo complementario del desarrollo de las políticas de incorporación institucional del movimiento popular con posterioridad al Gobierno del Frente Popular en 193827. No busco con esta investigación agotar el tema, sino resaltar algunas zonas grises para que otros investigadores tomen estas hipótesis y antecedentes, profundicen las investigaciones regionales e incluso sometan a crítica y revisión las herramientas heurísticas y metodológicas que con este trabajo se proponen.
La escritura de la historia es una tarea eminentemente colectiva. En ese mismo tenor –por mi propia formación profesional, pero también en consideración de los aportes dados por investigadores de otras latitudes–, este trabajo dialoga con las ciencias sociales contemporáneas, rompiendo con la distinción taxativa entre disciplinas, buscando complementar los aportes teórico-metodológicos de las ciencias sociales, con el trabajo documental (el momento documental siguiendo a Paul Ricoeur). Por ello, en el plano heurístico, veo en el enfoque teórico y metodológico de la epistemología realista crítica y de la teoría social morfogenética una herramienta que me permite problematizar la constante dicotomía interpretativa entre individuos (agentes) y estructuras, en consideración a las cualidades “emergentes” de ciertos ámbitos de la realidad social que rompen con las formas inductivas de explicación individualistas o generalistas por deducción de un estructuralismo mal avenido28. Tanto la dimensión estructural y agencial son términos indispensables de cualquier explicación sociohistórica, sobre todo en los fenómenos institucionales y organizacionales como lo han apuntado desde la sociología y antropología de las FF. AA. y policiales29. Todo esto me permite una aproximación a los fenómenos represivos y de inteligencia a partir de un enfoque teórico basado en el dualismo metodológico agente-estructura, que me permite poner el acento en fenómenos emergentes de la realidad social como lo son las organizaciones sociales, las instituciones y la cultura, efectuando una relectura de archivos y corpus documentales conocidos y otros que, por primera vez, son utilizados en una investigación historiográfica.
Finalmente, en el ámbito social, esta investigación constituye un esfuerzo que busca generar conocimiento historiográfico para poder dotar de un marco interpretativo general a la dinámica regional de la represión durante la dictadura militar, a la vez que identificar la relación entre esta y los organismos nacionales de contrasubversión como la DINA. Reitero con ello que este libro no busca agotar la investigación de esta problemática y probablemente tenga errores de interpretación por falta de documentación o de consideración de matices regionales. Por ello, si bien es una investigación historiográfica para el país, tiene omisiones regionales importantes. Sin renunciar al alcance nacional, metodológicamente procedo con casos tipo para diversas situaciones que buscan darle cierta coherencia y articulación a investigaciones monográficas descriptivas que muchas veces naufragan en el empirismo descriptivo ante la falta de un marco interpretativo más general. La represión en las regiones tiene su especificidad, pero también una relación con la dinámica nacional que es importante resaltar, dado que existen conexiones de racionalidad entre prácticas ancladas en dispositivos institucionales y legales, con una determinada coherencia interna.
Finalmente, busco con este libro entregar elementos de fondo para cuestionar los argumentos negacionistas que han instalado la imagen de que la represión en Chile solo fue el resultado de excesos de mandos intermedios, carentes de responsabilidad institucional y que operaron a las espaldas de la Junta Militar de Gobierno. Por el contrario, la subdivisión del territorio en CAJSI establece una relación institucional con los diversos mandos de las FF. AA. en la jurisdicción bajo su control, con una amplia colaboración de civiles que participaron en las redes de delación y en algunos casos, activamente, en la perpetración de delitos de lesa humanidad como fueron los casos de civiles que participaron en los operativos rurales y los que se incorporaron a los servicios de inteligencia como la DINA y el Comando Conjunto. Esta investigación da cuenta de cómo la guerra clandestina fue llevada adelante por las diversas ramas de las FF. AA. pero, sobre todo, por el Ejército y la FACH. Bajo esa óptica y antecedentes, la figura del general Gustavo Leigh como una suerte de figura “republicana”, respetuosa de los DD. HH. y crítico de los métodos de la DINA, expulsado por cuestionar la política represiva de la Junta Militar de Gobierno, constituye una burda mistificación histórica30. La evidencia demuestra un completo conocimiento de la cadena de mando jerárquico del conjunto de las FF. AA., el compromiso institucional de las mismas con la represión, la colaboración por parte de diversas instituciones de Estado con estos hechos y una fuerte participación civil en las redes de espionaje y delación durante el régimen que nos lleva a ampliar la agenda investigativa en torno a la represión y los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Chile durante el período de la dictadura cívico-militar.
El debate sobre las dictaduras militares, la represión y la contrasubversión en la historia reciente
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituyó un acontecimiento que impactó al mundo, no solo porque derrocó el experimento político de la “vía chilena al socialismo” mediante elecciones democráticas, sino también porque visibilizó la estrategia de contención directa de EE. UU. en el marco de la Guerra Fría interamericana y puso en discusión la relación entre las FF. AA. como actores intervinientes en los sistemas de Gobierno ante la incapacidad de las derechas políticas de construir hegemonía y contener el ascenso de movimientos izquierdistas de orientación socialista31. Si bien el intervencionismo militar en América Latina no constituía una novedad32, sí lo era para los estudios en la década de 1970 la marcada orientación contrasubversiva y el desarrollo de una política sistemática de represión y desaparición de los opositores de los regímenes llevada adelante sobre todo por las dictaduras de Chile y Argentina33. Por ello, desde mediados de la década de 1970, se realizaron una serie de investigaciones que buscaron analizar la dictadura militar chilena, el tipo de régimen construido y las características de la represión llevada adelante por las FF. AA. y policiales, enfatizando los aspectos que marcaban una inflexión con la tradición golpista e intervencionista previa de las FF. AA. en Chile y en el continente34.
Si bien las ciencias sociales en la década de 1970 identificaron las diferencias de este militarismo en relación a los golpes de Estado efectuados durante el período de prevalencia de la matriz nacional-popular35, resaltando el carácter defensivo y, en algunos casos, desarrollista de las dictaduras militares iniciadas con el golpe de Estado brasileño de 196436, las características de la represión desplegada en contra de la población civil, la fundamentación estratégico-militar de la misma, el tratamiento hacia la oposición política y el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos, llevaron inicialmente a los investigadores a caracterizar estas dictaduras como (neo)fascistas37. Con posterioridad, los estudios sobre las dictaduras militares en curso adoptaron un clivaje analítico, entre un grupo de estudios que colocó el énfasis en el vínculo entre Estado, FF. AA. y burocracia en relación a los procesos de modernizaciones de carácter autoritario impulsado por las mismas38; y otro grupo, que reconociendo estos componentes, los enmarcó en el desarrollo de las orientaciones estratégico-militares de los regímenes autoritarios con la política de seguridad estadounidense para el continente a través del desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional39.
La afirmación y reconocimiento del carácter terrorista adoptado por las dictaduras de seguridad nacional en el cono sur40, así como la existencia de una estructura burocrático-estatal de carácter legal, que convivió y se articuló de modo paralelo con una estructura burocrática de carácter clandestino e ilegal, se constituyó en uno de los elementos centrales de los diagnósticos de las dictaduras de Argentina y de Chile41. Ello contribuyó a instalar, para el caso argentino, la idea de una planificación de la represión de carácter centralizada y una ejecución de esta de carácter descentralizada, cuya figura se constituyó en torno al accionar de los grupos de tarea y cuyo espacio de acción fueron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, estos últimos comprendidos bajo el referente de los campos de concentración y el desarrollo de la denominada experiencia concentracionaria42. A este diagnóstico contribuyó el proceso de verdad, justicia y memoria impulsado por el Estado argentino, los juicios a las juntas militares y el proceso de verdad impulsado por las agrupaciones de derechos humanos (DD. HH.) en los inicios de la transición democrática43. Esto favoreció que, durante los primeros años de la transición Argentina, el análisis de la dictadura militar se centrase sobre todo en el carácter represivo de la dictadura militar visto desde el prisma de la “teoría de los dos demonios”44, que equiparó las responsabilidades morales de la violencia política de las organizaciones de izquierda insurgente con el accionar represivo y genocida de las FF. AA. y policiales45.
Para el caso argentino a comienzos del siglo XXI, el surgimiento de la corriente historiográfica de la historia reciente posibilitó una revisión de los procesos represivos llevados adelante por la dictadura militar desde una nueva óptica46. El desarrollo de diversos estudios de caso, nuevos tratamientos metodológicos a los archivos e información producida por los tribunales de justicia y las comisiones de verdad y reconciliación, han permitido avanzar en una caracterización más exhaustiva de la represión47. Esto ha permitido evidenciar fuertes líneas de continuidad en el uso de dispositivos y mecanismos represivos por los diversos regímenes políticos, dando cuenta del rol coadyuvante del sistema político y el poder judicial. Por otra parte, dar cuenta de la convergencia en el discurso de seguridad nacional, de elementos propios de la cultura militar y de sectores políticos conservadores, en torno a la idea de enemigo interno bajo el prisma del anticomunismo, evidenciando cómo esta idea permeó no solo a sectores militares, sino que también a sectores civiles y políticos48 e identificar los vínculos de este discurso con el desarrollo de la doctrina de guerra contrainsurgente francesa49. Finalmente, cuestionar el carácter excepcional del uso de los mecanismos represivos por parte de la dictadura militar, evidenciando con ello la continuidad entre democracia y dictadura en relación con el uso de la represión como una manera de contener la protesta social, la politización subalterna y la insurgencia armada50.
Para el caso chileno, el desarrollo historiográfico del pasado reciente en relación con la dictadura militar y las FF. AA. y policiales, ha puesto mayor énfasis en la dimensión política más que en el estudio específico de los dispositivos represivos, los servicios de inteligencia y los perpetradores51. Los trabajos de la década de 1980 centrados en las FF. AA. y en la dictadura militar, pusieron el foco en el proceso político en curso, tanto desde el punto de vista del impacto de los procesos de modernización autoritaria y su efecto en la subjetividad y conformación de los actores colectivos con capacidad de agencia política52, como en los actores institucionales que conducirían el proceso de transición democrática: partidos políticos, organizaciones sociales y (FF. AA.)53. Esto potenció el desarrollo de estudios sobre las FF. AA., pero más centrados en su trayectoria en el proceso de profesionalización institucional y su rol como actores sociopolíticos en el marco del desarrollo institucional del Estado54. Esto ha dificultado establecer la relación y vínculos históricos entre la dinámica represiva y el proceso político, salvo afirmaciones generales respecto al rol de la DINA en el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet y de su consolidación al interior de la Junta de Gobierno55. Los trabajos de la historiadora Verónica Valdivia, sin desconocer la presencia de los dispositivos represivos en el período de la dictadura militar entre 1973 y 1990, han contribuido a cuestionar el carácter excepcional de los mismos, evidenciando su presencia y utilización en los orígenes de la formación del Estado de Compromiso con posterioridad a 1938, como en el desarrollo de la política estratégica de la UP en relación con las FF. AA. y policiales en el período 1970 y 197356.
Por su parte, trabajos recientes han permitido dar cuenta de los componentes de larga data del discurso anticomunista que configuró el imaginario de las FF. AA. chilenas y de sectores de la clase política nacional57, así como los componentes civiles en el apoyo de la dictadura militar y la orientación político-estratégica de las FF. AA. en términos de seguridad nacional58. Otros trabajos recientes han profundizado la dimensión antropológica de los militares, tanto de los conscriptos reclutados para el servicio militar durante la dictadura59, como de las trayectorias de la generación de militares que condujo el proceso de copamiento militar de Estado, omitiendo, a mi juicio, de manera inexcusable, el rol de esa misma generación en los crímenes de la dictadura, así como la orientación contrasubversiva de los mismos y su responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad60.
En torno al carácter de la represión en Chile, algunos trabajos han explorado los vínculos estructurales y de mediano plazo en el desarrollo de la conflictividad popular, así como de la represión estatal61. Por otra parte, una serie de trabajos se han abocado al estudio de los vínculos latinoamericanos de los militares chilenos con la doctrina de la guerra contrainsurgente francesa62, así como sus conexiones con la Escuela Superior de Guerra de Brasil, el Serviço Nacional de Informações, y la propia política exterior de la dictadura militar brasileña en el apoyo a los preparativos del golpe de Estado y la represión posterior llevada adelante por los militares chilenos, bajo asesoramiento de oficiales de inteligencia63. Cabe destacar en ese ámbito la reciente investigación de Roberto Simon que entrega evidencia contundente de las colaboraciones transnacionales sur-sur en el caso de las dictaduras militares, que amplían la agenda de investigación sobre la represión en la escala interamericana más allá de la Operación Cóndor64.
En particular, en torno al accionar represivo y de inteligencia de las FF. AA. y policiales, así como de aparatos represivos paraestatales y clandestinos, las investigaciones han sido impulsadas con fuerza por el periodismo de investigación y el género testimonial en desmedro de la historiografía65. Hacia finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990 surgió una gran cantidad de investigaciones sobre los principales acontecimientos e hitos represivos de la dictadura, tales como la Caravana de la Muerte, el caso de los hornos de Lonquén, el caso Degollados y otros crímenes66. En específico, sobre las acciones encubiertas de la DINA en el extranjero, se desarrollaron algunas investigaciones vinculadas a los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats en Argentina, y de Orlando Letelier en Washington, EE. UU., el homicidio frustrado de Bernardo Leighton y su esposa en Italia y el rol de la DINA en la Operación Cóndor67. Específicamente sobre los represores, sus formas de organización y lógicas de funcionamiento se han desarrollado algunos estudios de casos de centros clandestinos de detención y campos de prisioneros políticos68 e investigación centrada en figuras emblemáticas de la represión más que abordajes sistemáticos y reconstructivos de la dinámica represiva69. Esto ha propiciado un tipo de investigación de casos, donde prevalece el uso de archivos de prensa y el trabajo con testimonios, en desmedro de otras fuentes de información como archivos judiciales, archivos de la represión y de derechos humanos70.
Desde la arqueología y la antropología forense, se han desarrollado aportes interesantes para el conocimiento de las dinámicas represivas en los recintos y sitios en los que se organizó y ejecutó la represión71, como también en los sitios donde se buscó ocultar las huellas de las víctimas de la represión por parte de los perpetradores72. Desde la antropología social y la sociología, se han desarrollado investigaciones sobre sitios de memoria asociados a recintos represivos73. Finalmente, desde la psicología social y desde los estudios sobre urbanismo, se han vinculado los procesos de construcción de memoria en los espacios urbanos como forma de construcción de lugares de enunciación74.
Salvo algunos trabajos de rescate de las historias y memoria de la represión en regiones75, el grueso de la investigación se ha centrado en las militancias y la represión desatada sobre ellas para los casos del PCCH76 y el MIR77. Desde la óptica de la resistencia de la sociedad civil al régimen, destacan la reciente investigación de Oriana Bernasconi sobre la interacción entre las formas de registro documental de las violaciones a los derechos humanos y su impacto en los agenciamientos sociopolíticos de resistencia al régimen78. Desde un enfoque más centrado en las redes de la sociedad civil y la conformación de movimientos sociales, destacan la investigación de Robinson Silva sobre la resistencia a la dictadura, la de Carla Peñaloza sobre las organizaciones de derechos humanos y la de Manuel Bastías sobre las organizaciones de derechos humanos en dictadura79. Pese a ello, no existe ningún trabajo sistemático desde las ciencias sociales y la historiografía que se aboque al estudio y análisis de las organizaciones represivas con el desarrollo de la coyuntura política.
Existe cierto consenso en torno a la inflexión generada por la DINA en el desarrollo de las prácticas represivas y de inteligencia en Chile80, así como de los impactos y el rol protagónico que tuvo en el desarrollo de las coordinaciones regionales con los otros servicios de inteligencia y fuerzas represivas de la región81. No obstante, no existe acuerdo en torno a los elementos que incidieron en su desarrollo y funcionamiento en el marco de las dictaduras de seguridad nacional del cono sur, el impacto de la influencia extranjera en su conformación y de las redes de colaboración de la alta oficialidad militar del continente en el desarrollo del terrorismo de Estado en Chile. Pese a ello, una serie de trabajos ha remarcado la incidencia norteamericana en la formación de la DINA a través de la influencia de la Central Intelligence Agency (CIA)82. Otras investigaciones han remarcado algunos nexos con el Serviço Nacional de Informações de Brasil83 y otro tipo de trabajos han dado cuenta de las relaciones de colaboración de agentes del Mossad de Israel en el proceso de formación de los agentes de la DINA84.
Respecto a sus orígenes, el trabajo de Gabriel Salazar ha enfatizado que es el resultado de un necesario ajuste internacional del patrón de acumulación capitalista, lo que implicó la alianza entre sectores mercantiles, (neo)liberales y militares influenciados por la CIA85. Otras investigaciones sitúan a la DINA como el resultado lógico del desarrollo de la represión y su profundización con posterioridad al período de represión masiva del año 197386. Por su parte, la tesis de Pablo Riquelme sitúa a la DINA en el marco del proceso de profesionalización militar desarrollado en Chile y de las tendencias propias del funcionamiento de las FF. AA. como un cuerpo burocrático, acentuadas en el contexto de crisis política y económica que las llevó a iniciar una guerra en el frente interno87.
En síntesis, este conjunto de investigaciones ha remarcado el carácter represivo de la DINA y de la dictadura militar, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática. De la misma manera, han dado cuenta de ciertos elementos que marcan matices con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar. No obstante, poco se conoce respecto a la manera en cómo se van configurando históricamente las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión en los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existe claridad en torno a cómo se fue articulando este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno88. Finalmente, no existen investigaciones sobre la DINA y las FF. AA. que releven su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, la recopilación de información y la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.
El debate teórico-metodológico sobre la investigación de la represión
El enfoque morfogenético para el análisis de las organizaciones represivas
En términos epistemológicos, esta investigación se posiciona desde el realismo crítico en ciencias sociales y de la teoría social morfogenética. El punto central de la epistemología realista es la afirmación del carácter estratificado de la realidad social. Es decir, el reconocimiento de que tanto los agentes (individuos) como las estructuras sociales tienen propiedades autónomas irreductibles entre sí pese a que son interdependientes; así como los individuos son la condición de posibilidad de la emergencia de las estructuras sociales, el comportamiento de estas no es reductible por inferencia causal de las propiedades y atributos individuales. De la misma manera, las estructuras sociales que operan como entorno del agente son fundamentales para el desarrollo y desenvolvimiento del individuo; su intelección no es deducible de los atributos de las estructuras sociales. Esto es lo que lleva a cuestionar tanto la explicación metodológica del individualismo como del colectivismo presente con fuerza en la teoría social y en las humanidades89.
A partir de la doble entrada analítica agente-estructura, se destaca la centralidad de la temporalidad para el análisis social. La temporalidad implica en lo epistemológico reconocer dos condiciones de posibilidad para el estudio racional de los agentes y las estructuras, que se desprenden de la constatación de que son las estructuras las que crean las condiciones en las que los agentes vivos en el presente que tienen que actuar y a través de las cuales tiene lugar la elaboración social y cultural. La primera de ella es la dependencia de la actividad, que reconoce la mutua dependencia entre individuo y estructuras sociales. La segunda de ellas es el desfase temporal, la que sostiene que las estructuras sociales solo pueden explicarse si se tiene en consideración su interacción con las acciones de los individuos en el pasado interrelacionadas en el presente y que la temporalidad de la estructura es distinta a la de la agencia. Ese reconocimiento le da una importancia capital a la temporalidad para el análisis de la realidad social. Por ello, en términos metodológicos, esta investigación observa la relación entre los agentes, formas y dinámicas de la represión en un período determinado con las organizaciones e instituciones que estas adoptan. Por este motivo, toma como observables la coyuntura, los actores, las instituciones y las organizaciones.
Para los fines de esta investigación, las burocracias como cuerpos normados y organizados del Estado son los agentes que efectúan y materializan la represión y la inteligencia90. No obstante, dado que históricamente la represión de Estado que se acentúa en contextos dictatoriales y/o autoritarios es un tipo de violencia que combina repertorios legales e ilegales, como fenómeno se expresa en organizaciones normadas legalmente (burocracias) y en organizaciones que adoptan modos de organización clandestino e ilegal. En otras palabras, la represión y la inteligencia de Estado combinan formas de represión de hecho y de derecho, lo que Ernst Fraenkel denomina la existencia de un “Estado prerrogativo” y un “Estado normativo”91. La dimensión transversal a ambas es la dimensión organizacional, la cual queda conformada por redes de interacciones y por prácticas. En el plano de las interacciones sociales, las organizaciones son redes de interacción social prescritas, por lo que tomar como herramienta heurística la red tiene rendimientos en términos de expresión de la materialidad de los circuitos de interacción de una cadena organizacional92.
Esto nos permite entender los vínculos y las relaciones sociales como fenómenos configurados a partir de las cualidades de los actores y sus características. Para ello requiere precisar de una noción en torno al rol, efecto y cualidades del espacio como articulador de una red, tanto para el caso de los espacios formales como los informales. De la misma forma, es interesante introducir los efectos que generan los artefactos en las articulaciones de las redes, en el sentido de que se constituyen en la materialidad misma de la comunicación en una red. Desde nuestra perspectiva, la noción de práctica nos permite introducir una concepción no racional de la racionalidad de los actores, en términos de una caracterización de su comportamiento y relaciones en los espacios y en las redes.
Esta aproximación externa a la racionalidad la proponemos como una alternativa a la noción de subjetivación, que da cuenta del proceso de elaboración interno del sujeto, tanto de la actividad reflexiva (pensamiento) como de sus objetivaciones (relaciones). Por el contrario, la concepción de la racionalidad como una objetivación de las relaciones de un actor permite una aproximación reconstructiva de la acción en función de sus vínculos con otros actores, su disposición en espacios de articulaciones de redes y sus prácticas. En ese sentido, retomamos la noción trabajada por Paul Veyne93 en torno a la práctica entendida como lo que los actores hacen cuando hablan y actúan. El análisis de la práctica parte de la premisa que su racionalidad no puede ser evaluada por una estructura analítica subyacente a su experiencia, sino que, a partir de su desarrollo propio, su caracterización y de las relaciones que la producen. En ese sentido, el enfoque de la práctica es también un enfoque práctico y permite un análisis en términos pragmáticos, orientado más bien a la semántica y al uso94.
Red, espacio, artefactos y prácticas se constituyen en elementos claves para un análisis de la racionalidad de determinados actores y fenómenos complejos como la actividad represiva, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los servicios secretos de las dictaduras de seguridad nacional bajo la constatación de la dualidad entre Estado prerrogativo y normativo identificado por Fraenkel. Estas nociones son claves para la reconstrucción histórica del funcionamiento de la DINA. Por ejemplo, la red corresponde a la estructura de relaciones que permite una caracterización de los procesos de estructuración del mando, como de la toma de decisiones. Un análisis en torno a las cualidades de esta red, así como de vínculos establecidos entre ellos, permitiría una caracterización de los roles y grados de poder, así como de autonomía relativa, de cada uno de los actores. Por su parte, permite trazar los puntos de intersección de actores (nodos) por fuera de la red.
Por su parte, la dimensión del espacio nos permite comprender el lugar donde se efectúan las relaciones de la red y que demarcan los campos de acciones y posibilidades de los actores, a la vez que codifica el sitio en el que se desenvuelven, generando una ocupación funcional del mismo, en relación con los objetivos prácticos y el accionar de la red represiva. En ese sentido, la red y el espacio permiten entender y caracterizar las prácticas y los artefactos, entendidos como los objetos en torno a los cuales se desarrollan las prácticas y se configuran las redes. En una red represiva, los artefactos usados en los contextos de represión dan cuenta de una racionalidad y determinados grados de elaboración en torno al accionar y las prácticas represivas.
Violencia, represión e inteligencia estratégica
En algunos trabajos, la noción de violencia política aparece igualada a la noción de represión y conflicto, enfatizando diversas repercusiones teóricas, éticas y morales. Estas dependerán del ámbito interpretativo, ya sea a nivel simbólico95, normativo96, funcional y sistémico97. Como experiencia social, tanto la violencia y la represión están encuadradas social e históricamente; como señala Michel Wiewiorka, “la violencia varía de un período a otro en sus formas concretas, esbozando en cada época histórica un repertorio, así como las representaciones en las que se da lugar”98. Así como no existe relación de violencia pura, ni ejercicios de represión sin límites (salvo en las experiencias totalitarias), estas dimensiones constituyen relaciones instrumentales sujetas a valoración ética y moral en torno a sus límites y legitimidad99. Esto es lo que ha llevado a diversos grupos étnicos, políticos y culturales a reconocer en contextos de quiebres de la institucionalidad político-estatal o inexistencia de esta, a considerar la violencia política como una herramienta de fundación o disputa de un orden político, sobre todo en el caso de las guerras civiles100.
Los trabajos de Julio Aróstegui constituyen un aporte importante para pensar una historiografía de la violencia social y política sobre todo en contextos dictatoriales101. El primer rasgo distintivo identificado corresponde al reconocimiento de que constituye un tipo específico de acción social, manifiesta o latente, que se genera en el seno de una relación social enmarcada en torno al conflicto. Esto lo lleva a acotar fenomenológicamente la violencia como una realidad social extensiva solo a las sociedades humanas, diferenciándose del ámbito natural y biológico. El segundo rasgo distintivo está dado por la reflexión que abre respecto al conflicto, el cual constituye la condición de necesidad para la emergencia de la violencia, pero no su consecuencia necesaria. El tercer punto dice relación con el carácter y alcance social del desacuerdo en una relación social, que lo lleva a reposicionar la categoría conceptual de la anomia, entendida como la pérdida de vigencia de las reglas y normas que regulan la acción individual y social en una determinada sociedad. Por todo ello, la definición de violencia que acuña Aróstegui la entiende como una forma de regulación no consensuada de acción en un conflicto: “violencia es toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”102.
A partir de la conceptualización de la violencia como un mecanismo de regulación no consensuado de un conflicto en torno al horizonte normativo de una sociedad determinada, la conceptualización de la violencia se relaciona con el poder y la autoridad. Esto lo lleva necesariamente hacia una reflexión respecto a la vinculación entre conflicto social, el poder social y el Estado, lo que fundará la distinción entre violencia social y violencia política. A partir de la dicotomía entre sociedad –en la que se expresan relaciones sociales de horizontalidad– y Estado –como ámbito en el que se desarrollan relaciones sociales verticales–, Aróstegui entenderá que la violencia social es la que se expresa entre personas, grupos, instituciones o corporaciones en un conflicto entre partes equiparables, mientras que la violencia política es un conflicto entre personas, actores, instituciones, grupos o corporaciones con poderes y posiciones asimétricas: “La violencia política es siempre una violencia vertical, pero que tiene una doble dirección”103.
Desde esa perspectiva, la violencia corresponde a un tipo de relación social en el que se desarrolla un tipo de acción orientada que tiene por objetivo el cambio de la voluntad, la decisión o la acción de un individuo, organización o institución acorde a las intenciones e intereses de uno de los actores de dicha relación104. La violencia es, por tanto, una forma de coacción, es una acción sobre otra acción que afecta el curso y orientación de esta, tanto a nivel de las disposiciones corporales como simbólicas105.
Complementando esta entrada analítica de manera coherente con el dualismo metodológico agente-estructura, Eduardo González Calleja nos propone una aproximación a la violencia que vincula al individuo con los contextos sociales y políticos en los que este se desenvuelve. En términos relacionales, la violencia conlleva tres dimensiones analíticas: la ejecución de una acción coactiva, la amenaza o aplicación de esta y una deliberación en torno a la intencionalidad y consecuencias de la aplicación de dicha coacción106. Por ello, la violencia comporta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de una persona, en la medida que se constituye en un ataque o agravio en contra de la integridad física o moral. Pero a la vez, también, se constituye en una relación política y de poder, por cuanto que las sociedades contemporáneas quedan estructuradas en sus esferas de acción en el marco del derecho, la violencia como fenómeno de observación se vincula con el Estado, en la medida en que es entendido como la materialización y cristalización de determinados conflictos de las relaciones sociales107 y se ha definido como el lugar de expresión de la institución de lo político y de la estructuración del marco de la acción política. De ahí la definición clásica del Estado de Max Weber, entendido como aquella comunidad humana que en el marco de un determinado territorio reclama (con éxito) el monopolio legítimo de la violencia física108 y simbólica109. Como órgano instituido de lo político, el Estado pretende para sí la institución de la autoridad de una determinada sociedad, vinculándose con los individuos a través de determinadas instituciones normadas legalmente. Este modo de relación normada por los cuerpos legales posibilita que la interacción entre individuos quede diferenciada entre rol y posición; de este modo, el vínculo de un individuo con otro no solo expresa una interacción corporal, sino que también simbólica en la medida que cumple con un rol en el poder instituido y normado legalmente.
La violencia que ejecuta el Estado para controlar, disciplinar y administrar determinados grupos humanos corresponde a la represión. Siguiendo a González Calleja, la represión es una de las posibles acciones de regulación que los Estados y sus burocracias dirigen en contra de individuos o grupos que desafían las relaciones de poder existentes y los órdenes políticos constituidos de facto. Es, en ese sentido, “(…) el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”110. En la medida en que el Estado reclama para sí el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica, los límites de la utilización de esta, así como las maneras y condiciones bajo las cuales se recurre a ella, quedan normadas legalmente y sujetas a los grados de legitimidad que implican su uso para el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos sociales que administran los cuerpos e instituciones normadas del Estado, corresponden a las burocracias. Las burocracias son los sectores jurisdiccionales estables, organizados jerárquicamente y normados legalmente para el desarrollo de actividades prescritas por la autoridad constituida del Estado. Dado que el Estado ejerce para sí el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, el ejercicio y materialización de esta se efectúan a través de los órganos burocráticos del que han sido normados como depositarios de las funciones coactivas, de defensa, de administración del delito y de seguridad al interior de una determinada sociedad111.
La diferencia entre violencia y represión es que la segunda siempre corresponde al uso de los medios coercitivos y coactivos por parte de las burocracias e instituciones del Estado y está dirigida en contra de un determinado objetivo, población y se somete a una evaluación instrumental. Por su parte, la represión sistemática y vinculada con el ejercicio del poder de Estado ha sido desde comienzos de la modernidad denominada como terror de Estado112. Se ha entendido por terrorismo de Estado el uso sistemático de la represión a través de la combinación de repertorios legales e ilegales, burocráticos y/o en aparatos organizacionales clandestinos, destinados a efectuar coerción, debilitando, eliminando o erradicando las resistencias de los objetivos de la violencia113. Por su parte, González Calleja ha enfatizado el carácter gradacional del terrorismo de Estado que va desde la intimidación coercitiva (por ejemplo, mediante asesinatos selectivos por grupos paraestatales amparados por agentes de Estado), al ejercicio sistemático, extendido y generalizado en contra de tipos específicos de poblaciones (lo que comporta ciertas características de genocidio).
Dado que la coerción y la represión constituyen uno de los rasgos más distintivos de las dictaduras, se torna necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. Como señala Pablo Policzer, los gobiernos autoritarios coercitivos –como las dictaduras– se enfrentan necesariamente a la problemática de la creación de organizaciones coercitivas capaces de cumplir con los objetivos políticos del régimen, desde el aspecto más fundamental (la conquista y conservación del poder del Estado), el control sobre la población mediante diversos dispositivos de subjetivación (como lo son las campañas de propaganda y los dispositivos de guerra psicológica), de vigilancia, control, hasta la administración y gestión de sus propios gobiernos. Por otra parte, los Gobiernos dictatoriales sustentados en el uso de la coerción se enfrentan con la propia tensión de disponer de un control sobre las propias burocracias, evitando que se generen cuestionamientos a la concentración del poder114. Ello implica necesariamente generar consideraciones sobre las burocracias y los mecanismos de restricción de estas.
Como he indicado en un adelanto de esta investigación115, las burocracias que legamente se abocan a las labores represivas corresponden a aquellas que tienen mandatos legales de administración del monopolio de la violencia física: las FF. AA. y policiales, las cuales están divididas por una diferenciación funcional en militares y policiales. Las burocracias militares administran las labores de defensa en escenarios de guerra externa e interna; las policías se abocan a la administración y resguardo del orden público. Para el desarrollo de las funciones de las burocracias militares y policiales, se contemplan las labores de recopilación de información y de análisis de esta: la inteligencia116. Dada la complejización de las sociedades contemporáneas, así como los escenarios de conflicto intra e interestatales, las funciones de inteligencia se formalizan y en determinadas coyunturas se constituyen en servicios diferenciados. Desde este punto de vista, emergen las burocracias de información e inteligencia.
Dado que el ejercicio de la represión y la inteligencia muchas veces está en el límite de la legalidad, una comprensión del desarrollo histórico de las mismas debe prescindir de un criterio formal de análisis para escrutar las formas cómo históricamente se producen las funciones militares, policiales y de inteligencia117. Desde este punto de vista, el enfoque de observación más que hacia las orientaciones normativas o los marcos legales que las sustentan (sin perder el foco en estos componentes), debe abocarse a las maneras en cómo, históricamente, se organizan y se vinculan con los dispositivos jurídicos, los aparatos paraestatales y estatales118. Es decir, escrutar el punto de articulación en los que las organizaciones burocráticas militares, policiales y de inteligencia ejecutan la represión, conllevando con ello graves violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, dado que la represión constituye una relación social, está sujeta a mecanismos de restricción, los cuales operan al interior del propio Gobierno autoritario (mediante mecanismos de centralización y control de los agentes) y en relación con la población civil (mediante diversos repertorios de denuncia, registro y visibilización)119.
Todas estas distinciones son fundamentales, ya que nos permiten entender la vinculación entre violencia política y represión, así como la conexión entre represión y producción de subjetividad a través de la representación del enemigo. Estudiar y explicar la represión estatal en términos históricos y con un enfoque realista crítico, implica acuñar una concepción teórica que incorpore al menos las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la represión estatal es un acontecimiento y un proceso, que no es reducible ni a la voluntad y acción de un individuo en particular, ni a meras disposiciones estructurales e institucionales sin contexto histórico. Es una acción de regulación violenta que pretende para sí la legitimidad instituida en el Estado. Por ende, se encuadra en instituciones, regulaciones y legislaciones estatales. El ejercicio de esta es efectuado por agentes y burocracias que tienen como mandato el cumplimiento de dicha acción con diversos márgenes de discrecionalidad y legalidad.
En segundo lugar, la represión y el consenso son ámbitos y funciones de la estatalidad que inciden en la legitimidad de un determinado régimen y forma de Gobierno; por ende, están sujetos a control político (mecanismos de control interno). Las relaciones sociales institucionalizadas en el Estado en relación con la conflictividad social de la época, inciden en los mecanismos de formación de consenso institucional o de la legitimidad de la represión estatal, dando cuenta de la sociedad y Estado de una determinada época. La existencia de organización de la sociedad civil y contrapesos institucionales inciden en las dinámicas, prácticas y mecanismos de la represión estatal, así como en la discrecionalidad y legitimidad de esta mediante el desarrollo de dispositivos y mecanismos de restricción de la represión (mecanismos de control externo).
En tercer lugar, la represión estatal tiene como objeto un sujeto representado como objetivo. Ello implica la elaboración simbólico-cultural del mismo y, a la vez, su representación legal a través de la tipificación del delito. Dicha representación institucionalizada emerge de las discusiones, debates y luchas sociopolíticas del contexto y está profundamente arraigada a las representaciones de los sujetos sociopolíticos de la época.
Finalmente, los agentes de la represión son las burocracias que, a su vez, están formadas por individuos en contextos sociales permeados de las representaciones y conflictos de la época. Dichos sujetos no están escindidos de sus contextos sociales, los cuales inciden en motivación y representación de estos, que permiten legitimar el accionar represivo.
Estudiar la represión y las dictaduras necesariamente implica problematizar el fenómeno de la represión desde diversas consideraciones, partiendo de un enfoque que integre la mutua relación de los individuos y las estructuras en los contextos sociopolíticos de un momento histórico determinado. Sin la pretensión de generar un enfoque rígido para el estudio de la represión estatal, propongo este marco de operacionalización como una grilla analítica para contemplar diversos ámbitos de una problemática compleja (como lo es la represión y lo son las dictaduras), que necesariamente necesita del trabajo sistemático y reflexivo de la historiografía para aportar a generar los elementos que nos permitan comprender sin que ello implique una justificación ético-moral de los hechos.
Tratamiento de los archivos y producción de información
En términos generales, los archivos corresponden a un tipo de información y “verdad” indexada, registrada y organizada bajo una determinada lógica120. Esto exige una distinción entre los archivos de represión y los archivos de memoria y derechos humanos121. La premisa del trabajo con archivos judiciales es que existe una distinción entre la verdad procesal, enmarcada en condiciones fácticas de producción y demostración encuadrada por los sistemas de verificación y falseamientos de las pruebas normados por el derecho penal, con la noción de verdad histórica, sujeta a la triangulación de fuentes, el análisis reconstructivo y el juicio moral122. En términos de verdad jurídica, los tribunales internacionales (Corte Internacional de la Haya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) establecen como criterio jurisprudencial que, en casos en los cuales la información penal es incompleta, se distinga entre un hecho histórico y una responsabilidad penal castigable. Por ese motivo, la verdad histórica lo es desde el punto de vista de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; es decir, su testimonio tiene estándar probatorio, en la medida que permite la acreditación de hechos123. Otra de las premisas con archivos judiciales ha sido desarrollada por la Red de Estudios de Antropología Jurídica Argentina, la que ha desarrollado una adecuación de las metodologías etnográficas para el análisis testimonial124, sujetas a las condiciones que en el plano ético y moral, Giorgio Agamben y Primo Levi han establecido para los testimonios de ex agentes represivos y víctimas de la represión125.
Finalmente, en términos prácticos, como señalan John Dinges y Peter Kornbluh126 al trabajar la reconstrucción histórica de las organizaciones y acciones represivas desde diversos documentos, es necesario atender a las condiciones de producción de dicha información, someterlas a evaluación crítica a través de la triangulación de la misma y sostener una afirmación en base a un criterio de saturación; es decir, mantener aquellas informaciones que por credibilidad de la fuente tiendan a reiterarse en documentos de la misma jerarquía de producción de información.
Para la presente investigación, revisé los siguientes centros documentales nacionales: el Archivo Nacional de la Administración (Arnad), Sección prensa y microfilm-Biblioteca Nacional (Prensa-BN); el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel); la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN); el Archivo de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas y los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Jenadep-PDI), que contiene la documentación de las pesquisas de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu); el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos (Cedoc-MMDH); el Archivo Roberto Montandón del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN); el Centro de Documentación de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Cedoc-Fasic); el Centro de Documentación de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (Cedoc-Funvisol); el Archivo de la Fundación Jaime Guzmán (AFJG); el Archivo de la Fundación Patricio Aylwin; el Centro de Documentación del Parque por la Paz Villa Grimaldi (Cedoc-VG); el Centro de documentación del sitio de memorias Londres 38; el Archivo del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume (CCMMN).
En el ámbito internacional, revisé el fondo “Operación Cóndor” del Museo, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay (conocido como el “Archivo del Terror”), el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina. Finalmente, revisé la documentación de inteligencia de EE. UU. desclasificada por la Fredom of Information Act (FOIA), la Intelligence Authorization Act y el National Security Archive de la Universidad George Washington, que tiene información sobre la acción encubierta norteamericana en Chile.
Panorámica de la investigación
Este libro se organiza en seis capítulos. El primero de ellos aborda la construcción del discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión vista desde el proceso de profesionalización del cuerpo de oficiales de las FF. AA. En específico, busco dar cuenta de cómo a lo largo del proceso de profesionalización militar se va desarrollando una institucionalización de valores y representaciones del orden sociopolítico construido sobre una imagen organicista y gremial del Estado y la sociedad, que implicó una evaluación moral de las causas de la conflictividad social. Sobre esta imagen de mundo –como diría Jürgen Habermas–, el proceso de modernización de la organización burocrática de las FF. AA. propio del ejercicio de la profesión militar, construyó un discurso de la seguridad nacional que recepcionó las reflexiones de las FF. AA. francesas y norteamericanas en relación con la Guerra Fría interamericana y los conflictos de liberación nacional de los países del tercer mundo como parte del ejercicio profesional de la guerra contemporánea. Esto implicó la adopción de una serie de premisas neocoloniales y contrasubversivas, que se adoptaron como parte del ejercicio técnico-profesional de las FF. AA., que implicó el desarrollo de un discurso sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, que reelaboró el imaginario anticomunista presente en las instituciones militares y potenció una lectura del conflicto sociopolítico de la década de 1960 como un problema originado en causas morales, catalizadas por agentes políticos, cuya ideología marxista buscaba la disolución del orden social. Por ende, visto como un problema de subversión y contrasubversión, el cual fue desarrollado y elaborado por los institutos militares y las burocracias de información, inteligencia y contrasubversión que se fueron creando para tal efecto.
En el capítulo segundo rastreo el dispositivo de la represión previo al Gobierno de la UP, en específico la existencia de las zonas de emergencia y las CAJSI, en términos legales y organizativos, su relación con los estados de excepción constitucional y los dispositivos legales creados por el Estado como una manera de contener y reprimir al movimiento popular. Desde ese punto de vista, muestro cómo las CAJSI se vinculan con los dispositivos de militarización de la función policial y otros instrumentos militares permeados de una concepción contrasubversiva, como las planificaciones de seguridad interior, reglamentos y planes de acción militar. Estos dispositivos, perfeccionados durante el período 1970-1973, son el esquema sobre el que se ajustaron los diversos planes de acción del movimiento golpista, a partir de la aplicación de los dispositivos de excepción constitucional y la información recopilada en los operativos en el marco de la Ley de Control de Armas desde junio de 1973. Específicamente, trato de rastrear alcances e implicancias de estas, pese a las restricciones de acceso a la información sobre seguridad nacional vigente, basándome en los testimonios de oficiales golpistas y la información documental disponible en los archivos judiciales y de la PDI.
En el capítulo tercero reviso cómo durante el Gobierno de la UP ese discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión, posibilitado por una creciente militarización de la función policial y el involucramiento de las FF. AA. en labores de orden interno y seguridad interior, en el marco de la crisis político-institucional que se fue generando, las llevó a ajustar los dispositivos de seguridad interior y contrasubversión a través del desarrollo de las CAJSI para la aplicación de los estados de excepción constitucional y los operativos de la Ley de Control de Armas que propiciaron el copamiento militar del territorio semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto implicó que, en un contexto de crisis institucional y de confrontación política rupturista alimentada permanentemente por parte de la oposición política (izquierdista y de derecha) y de la acción encubierta norteamericana, las FF. AA. comenzaron progresivamente a constituirse en un actor preponderante en la resolución de la crisis política que culminó con el golpe de Estado, vista desde una perspectiva de contrasubversión y orden interno.
En el capítulo cuarto, en base a la constatación de que el factor bélico militar constituyó el elemento de coherencia interna del movimiento golpista, indago cómo a partir de la planificación de seguridad de las CAJSI, sus características y limitantes, se puede explicar la dinámica represiva y el desarrollo de la contrasubversión en los primeros meses del golpe de Estado. Junto con ello indago cómo se construyó la legitimación del golpe de Estado en el ámbito jurídico-estatal, civil y político y cómo se institucionalizó la dictadura militar en las primeras semanas de 1973. Muestro cómo lejos de la tesis del caos político, administrativo y militar durante las primeras semanas del golpe de Estado, las acciones de represión descentralizadas a cargo de cada uno de los jefes militares de las CAJSI, lejos de ser un indicador de falta de coherencia, son la expresión político-militar que las contempló como los dispositivos de control territorial y contrasubversión en los territorios. Dentro de este panorama, muestro cómo las masacres perpetradas por operativos cívico-militares complejizan y exceden el marco meramente estratégico-militar y ponen en la agenda investigativa (futura) la problemática de los perpetradores y colaboradores civiles de crímenes de lesa humanidad, que hasta el día de hoy no han sido problematizados historiográficamente ni tematizados públicamente por la sociedad chilena.
En el capítulo quinto me centro en explicar cómo, desde las mismas características de las CAJSI y de la distribución de los esfuerzos militares de la Junta Militar, se puede entender el surgimiento de las principales burocracias contrasubversivas y de inteligencia política de Gobierno, siendo el caso de la DINA un ejemplo de aquello, todo lo cual permite entender que al alero del discurso contrasubversivo de las propias FF. AA. en relación con la guerra contrasubversiva se torna una necesidad política de primer orden el llevar la guerra al ámbito clandestino, ajustando para ello los principales dispositivos legales (modificaciones del Código de Justicia Militar y Ley de Control de Armas) y burocracias represivas.
En el capítulo sexto ahondo en el auge de la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura, marcado por la consolidación de Augusto Pinochet. En específico, pongo el foco en su dinámica organizacional interna y en las necesidades políticas de la coyuntura que permiten entender la prefiguración de los blancos militares de la represión (MIR, PS y PCCH), las disputas entre la DINA y el Comando Conjunto y su ocaso producto de la presión internacional y nacional ante las operaciones de contrainteligencia y la publicidad que comenzó a darse a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en los que la desaparición forzosa se tornó en el principal rasgo del período.
Para finalizar, en las conclusiones, sintetizo los principales hallazgos y contribuciones de esta investigación y entrego algunas aportes teórico-metodológicos, así como de agenda de investigación, que pueden contribuir a posicionar un enfoque historiográfico sobre la historia reciente de la represión, que tome como observable la dinámica de los represores y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos.
1 Borrador Informe Policía de Investigaciones de Chile. Departamento V “Asuntos Internos”, causa rol 62.994-5, 19 de julio de 2000, p. 2. Archivo Jenadep-PDI.
2 El informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura reconoce los siguientes períodos: período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977) y período de represión institucionalizada (de septiembre de 1977 hasta marzo de 1990). Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Imprenta La Nación S.A., 2005, pp. 201-222.
3 Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Santiago: Taurus, 2016, pp. 177-192; Arriagada, Genaro. La política militar de Pinochet. Santiago: Impresor Salesiano, 1985, p. 18. Varas, Augusto. Los militares en el poder. Régimen y Gobierno Militar en Chile, 1973-1986. Santiago: Pehuén Editores, 1987. Timmermann, Freddy. El factor Pinochet. Dispositivos de Poder-Legitimación-Elites. Chile, 1973-1980. Santiago: Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2005.
4 Riquelme, Pablo. Profesionalismo militar y represión en Chile: el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 1973-1977. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Leiden, 2011, p. 57. Policzer, Pablo. Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura militar. Santiago: Lom ediciones, 2014.
5 Amorós, Mario. “La DINA: el puño de Pinochet”. Ponencia presentada al 53° Congreso Internacional de Americanistas, julio de 2009, México D.F. Garcés, Magdalena. Terrorismo de Estado en Chile: la campaña de exterminio de la DINA en contra del MIR. Tesis doctoral. Madrid: Universidad de Salamanca, 2016. Riquelme, op. cit.; Rivas, Pedro y Rey-García, Pablo. “La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena y la hybris autoritaria”, Presente, pasado y futuro de la democracia, 2009, pp. 667-676. Salazar, Gabriel. Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). Vol. I. Historia, testimonio, reflexión. Santiago: Lom ediciones, 2013. La sorda justicia. El “Hoyo” de José Domingo Cañas, Cuartel Ollagüe de la DINA. Santiago: Fundación 1367, 2016.
6 Huneeus, op. cit. Moulian, Tomás. Chile actual: anotomía de un mito. Santiago: Lom ediciones, 1998.
7 Salvo los trabajos de Genaro Arriagada sobre la política militar del régimen y el de Freddy Timmermann centrado en la figura de Augusto Pinochet, no existen trabajos específicos sobre este tema: Arriagada, op. cit. Timmermann, op. cit.
8 Policzer, Modelos del horror…, op. cit., p. 29. Timmermann, El factor Pinochet…, op. cit., pp. 230-247.
9 Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi). Servicios de inteligencia del Gobierno Militar, manuscrito, s/f, 8 pp. Copachi. Descripción de las acciones de los Servicios de Inteligencia del Gobierno Militar, manuscrito, febrero de 1975, 16 pp. Copachi. Un año y medio de Gobierno Militar. Manuscrito, marzo de 1975, 181 pp. Archivo Funvisol. Este mismo esquema explicativo es el que emerge en el Informe Rettig. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo 2, Santiago: Andros, 1996, pp. 451-458.
10 La corriente de estudios sobre represión al interior de la historiografía del tiempo reciente ha problematizado la utilización del concepto de terrorismo de Estado. Al respecto, cfr. Águila, Gabriela. “Violencia política y dictadura: historizar y debatir sobre los alcances de un concepto elusivo”. En: Águila, Gabriela; Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo (coords.). La represión como política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XXI. Buenos Aires: Imago Mundi, 2020, pp. 83-94.
11 Harmer, Tania y Riquelme, Alfredo (ed.). Chile y la Guerra Fría Global. Santiago: Ril Editores, 2014. Harmer, Tania. El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.
12 Cristián Garay señala que la matriz donde se desarrolla la doctrina de seguridad nacional de parte de los militares chilenos, puede ser llamada “Doctrina de Soberanía Geoeconómica”. Garay, Cristián. “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y participación militar”, Política. Revista de Ciencia Política, núm. 10, 2019, pp. 71-177. Cfr.: Garay, Cristián. Entre la espada y la pared. Allende y los militares. 1970-1973. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2014. Sobre la plasticidad de esta noción de la seguridad nacional: Valdivia, Verónica. El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980. Santiago: Lom ediciones, 2003.
13 Sobre la tesis general de la militarización de la función policial como un dispositivo complementario al proceso de ampliación del ámbito de incorporación del movimiento popular, en un contexto de crisis de hegemonía: Valdivia, Verónica. Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del Siglo XX (1918-1938). Santiago: Lom ediciones, 2017. Valdivia, Verónica. Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile. Santiago: Lom ediciones, 2021.
14 Águila, Ernesto y Maldonado, Carlos. “Orden público en el Chile del siglo XX: Trayectoria de una policía militarizada”. Peter Waldman (ed). Justicia en la calle. Ensayo sobre policía en América Latina. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 1996, pp. 73-97.
15 Cfr. Valdivia, Verónica. “El retorno de la fuerza: Zona de Emergencia, guerra y represión (1938-1949)”. Pisagua, 1948…, op. cit., pp. 165-225. Para una revisión en detalle de dicho cuerpo legal y sus modificaciones: Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. Arquitectura Política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990. Fuentes para la Historia de la República. Vol. XIX. Santiago: Centro de Investigación Diego Barros Arana, 2002.
16 Valdivia, Verónica. “Chile: ¿un país de excepción? La Ley de Control de Armas y la máquina represiva puesta en marcha”. En: Julio Pinto (ed.). Fiesta y drama: nuevas historias de la Unidad Popular. Santiago: Lom ediciones, 2014, pp. 205-230. Magasich, Jorge. Los que dijeron “No”. Vol. I. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973. Santiago: Lom ediciones, 2008, p. 8. Pérez, David. La fronda militar: el 11 de septiembre. Santiago: Universidad de Chile-Departamento de Ciencia Política, Documento de Trabajo núm. 82, septiembre de 2006.
17 Álvarez, Rolando. ¿Represión o integración? La política sindical del Régimen Militar, 1973-1980”, Historia, núm. 43, vol. II., junio-diciembre, 2010, p. 331. Valdivia. El golpe después…, op. cit., pp. 97-149. Arriagada, La política militar…, op. cit. Arriagada, Genaro. El pensamiento político de los militares. Santiago: Cisec, 1980. Arriagada, Genaro. Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Santiago: Editorial Sudamericana, 1998. Constable, Pamela y Valenzuela, Arturo. Una nación de enemigos. Chile bajo Pinochet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. Huneeus, op. cit., p. 3.
18 Harmer. El Gobierno de Allende y la Guerra Fría…, op. cit. Cfr. El libro de Greg Grandin y Joseph Gilbert, en específico el capítulo de Peter Winn. Winn, Peter. “The Furies of the Andes: Violence and Terror in the Chilean Revolution and Counterrevolution”. En: Grandin, Greg y Joseph, Gilbert (ed.). Insurgent and Counterinsurgent violence during Latin America’s Long Cold War. Durham y Londres: Duke University Press, 2010, pp. 239-275.
19 Es la explicación formulada por la propia dictadura en los primeros meses: Secretaría General de Gobierno de la República de Chile. Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile. Santiago: Editorial Lord Cochrane, 1973. Cabe resaltar que es la misma explicación sostenida por lo sectores de la Democracia Cristiana que apoyaron el golpe de Estado: Arriagada, Genaro. De la “vía chilena a la vía insurreccional”. Santiago: Editorial del Pacífico S.A., 1974. Por otra parte, a comienzos de la democracia en 1990, el Ejército de Chile sostuvo esta posición institucional. Ejército de Chile. Presentación del Ejército de Chile a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I. Santiago, 1990, 110 pp.
20 Al respecto, véase el aporte investigativo para el caso de la región de Los Lagos que efectuó Sebastián Carreño: Carreño, Sebastián. Terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Llanquihue. La represión en el Cuartel de la Dirección de investigaciones de Puerto Montt, 1973-1975. Tesis de pregrado. Universidad Austral de Chile, 2021.
21 EMG.FA. Reservado núm. 335 del 17 de agosto de 2011.
22 Dirección de Inteligencia Nacional. Partido Socialista. 1975. Elaborado por: Grupo Tigres y Agrupación Cobra. Santiago, agosto de 1975, 91 pp.
23 Este enfoque ha sido uno de los principales aportes de la investigación comparada, tanto del caso argentino como del nazismo durante el Tercer Reich. En el caso argentino, la corriente de estudio sobre historia reciente ha sido fundamental en este proceso de investigación sistemática de la represión como política de Estado, tanto en los períodos democráticos como dictatoriales. Cfr. Franco, Marina. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012. En el caso del nazismo, una síntesis de esta discusión en: Kershaw, Ian. La dictadura nazi. Principales controversias en torno a la era de Hitler. Buenos Aires: Siglo XXI, 2015 [1985].
24 Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Los campos de concentración. Buenos Aires: Prometeo, 2016, pp. 21-22.
25 Para una revisión de esta producción intelectual: Valdivia, Verónica. “Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista”, Tempo & Argumento, 10(23), pp. 167-203. Para una ampliación y actualización de esa discusión: Seguel, Pablo. “Historia reciente en el cono sur americano. Aportes teórico-metodológicos para la investigación de la represión en la dictadura cívico-militar en Chile, 1973-1990”, manuscrito.
26 Stern, Steve. Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013 [2009]. Collins, Cath; Hite, Katherine y Joignant, Alfredo. Las políticas de la memoria en Chile: desde Pinochet a Bachelet. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. Seguel, Pablo. Derechos Humanos y Patrimonio. Historias/memorias de la represión (para) estatal en Chile. Santiago: Dirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019.
27 Valdivia, Pisagua: 1948… op. cit. Valdivia, Subversión, coerción y consenso… op. cit. Valdivia, El golpe después del golpe…, op. cit. Valdivia, . “Chile: ¿un país de excepción?… op. cit.. Valdivia, Verónica. “Todos juntos seremos la historia: Venceremos” Unidad Popular y fuerzas Armadas”. En: Julio Pinto (coord. y ed.). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago: Lom ediciones, 2017, pp. 177-202.
28 Archer, Margareth. Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009.
29 Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Buenos Aires: Prometeo, 2016. Brodeur, Jean Paul. Las caras de la policía. Buenos Aires: Prometeo. 2011.
30 García de Leigh, Gabriela. Leigh. El general republicano. Santiago: Salesianos Impresores S.A., 2017.
31 Grandin y Joseph, op. cit. Harmer, El gobierno de Allende…, op. cit.
32 Warren, Dean. “Latin American golpes and economic fluctuations, 1823-1966”. Social Science Quartely, vol. 51, núm.1, 1970, pp. 70-80. Roitman, Marcos. Tiempos de oscuridad. Los Golpes de Estado en América Latina. Santiago: Ediciones Radio Universidad de Chile, 2016.
33 Cabe destacar que esta fue la manera cómo se caracterizó la nueva oleada de dictaduras militares iniciadas con el golpe de Estado de 1954 que derrocó al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz con intervención directa de la CIA. Pese a ello, las investigaciones recientes han matizado esta afirmación, mostrando cómo la orientación contrasubversiva de las FF. AA. latinoamericanas ha sido una tendencia de larga data. Grandin y Joseph, op. cit.
34 Joxe, Alain. Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, 1970. Llambías, Jaime. Chilean Armed Forces and the coup d’ Etat in 1973. Thesis Master of Art. Montreal: Mc Gill University, 1978.
35 Horowitz, Irving. “El militarismo en América Latina”. Revista de Ciencias Políticas, 1966, núm.45-46, 1966, pp. 133-178. Johnson, John. Militares y sociedad en América Latina. Buenos Aires: Solar-Hachette, 1964.
36 Sepúlveda, Alberto. “El militarismo desarrollista en América Latina”. Foro Internacional, XIII, núm. 1, 1972, pp. 45- 65.
37 Handal, Schafik. “El fascismo en América Latina”. Revista América Latina, núm. 4, 1976, pp. 121-146. Borón, Atilio. “El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina”. Revista Mexicana de Sociología, núm. 39(2), 1977, pp. 481-528.
38 Carranza, Mario. Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina. México DF: Siglo XXI Editores, 1978. O’ Donnell, Guillermo. El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis. Buenos Aires: Editorial Belgrano. 1996 [1982]. Rouquié, Alain. El Estado militar en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1984. Nina, Andrés. “La doctrina de seguridad nacional y la integración latinoamericana”. Nueva Sociedad, núm.27, 1979, pp. 33-50.
39 Arriagada, Genaro y Garretón, Manuel Antonio. “Doctrina de Seguridad Nacional y regímenes militares”. Estudios Sociales Centroamericanos, núm. 20, 1978, pp.129-153; Leal, Francisco. “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”. Revista de Estudios Sociales, núm. 15, 2003, 74-87.; Tapia, Jorge. El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F.: Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980. Chateau, Jorge. Seguridad nacional y guerra antisubversiva. Santiago: Documento de Trabajo. Programa Flacso-Santiago, núm. 185, 1983. Duhalde, Emilio. El Estado terrorista argentino. Buenos Aires: Colihue 2013 [1983]. Rivas, Fernando y Elisabeth, Riemann. Las Fuerzas Armadas de Chile: un caso de penetración imperialista. La Habana: Editora de Ciencias Sociales, 1976.
40 Calveiro, Pilar. Poder y desaparición. Buenos Aires: Colihue, 2014 [1997]. Feierstein, Daniel. Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009.
41 Duhalde, op. cit. Tapia, op. cit. Slatman, Melisa. “Dictaduras de seguridad nacional en Chile y Argentina. Estudio comparativo y relacional de sus estrategias represivas”. Aletheia, vol. 7, núm. 13, 2016. Slatman, Melisa. “Contrarrevolución en el cono sur de américa latina. El ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional (1964-1990)”. En: Gustavo Guevara (Coord). Sobre las Revoluciones Latinoamericanas. Buenos Aires: Newen Mapu, 2013, 15 pp.
42 Calveiro, op. cit. Duhalde, op. cit.
43 Alonso, Luciano. “La lucha por los derechos humanos. Logros y perspectivas de sus estudios”. En Gabriela Águila, Laura Luciani, Luciana Seminaria y Cristina Viano (comps.). La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Imago Mundi, 2018, pp. 109-128. Crenzel, Emilio. Historia política del nunca más. La memoria de los desaparecidos en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009. Crenzel, Emilio. “Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones a los derechos humanos en la transición política argentina (1982-1983)”. En Claudia Field y Marina Franco (ed.). Democracia hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 81-114; Jelin, Elizabeth. La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2017.
44 Franco, Marina. “La “teoría de los dos demonios” en la primera etapa de la posdictadura”. En Field y Franco. Democracia hora cero… op. cit., pp. 23-80.
45 Crenzel, “Ideas y estrategias…”, op. cit.; Jelin, op. cit.
46 Flier, Patricia (comp.). Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en historia reciente. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2014. Franco, Marina y Levin, Florencia. “El pasado cercano en clave historiográfica. En Marina Franco y Florencia Levin (comp.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2006, pp. 31-65. Levin, 2018.
47 Ranalletti, Mario. “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del terrorismo de Estado (1955-1976)”. En Daniel Feierstein (comp.). Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009, pp. 249-80. Ranalletti, Mario. “Las formas y las lógicas de la represión clandestina: planificación centralizada, autonomía operativa de los grupos de tarea y violencia extrema”. II Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión, 2016.
48 Franco, Un enemigo para la nación… op. cit.
49 Mazzei, Daniel. Bajo el poder de la caballería. El ejército argentino (1962-1973). Buenos Aires: Eudeba, 2012. Mazzei, Daniel. La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962. Revista de Ciencias Sociales, 13, 2002, pp. 105-137.
50 Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales”. En Gabriela Águila y Luciano Alonso (comps). Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo, 2013, pp. 97-121. Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas”. Contenciosa, Año 1, núm. 1, 2013, pp. 2-14. Águila, Gabriela. “Estudiar la represión: entre la historia, la memoria y la justicia. Problemas de conceptualización y método”. En Flier (comp.). Dilemas, apuestas y reflexiones… op. cit., pp. 20-55. Águila, Gabriela. “La represión en la historia reciente como objeto de estudio: problemas, novedades y derivas historiográficas”. En Gabriela Águila, Laura Luciani, Luciana Seminara y Cristina Viano (comps.). La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Imago Mundi, 2018, pp. 55-72. Alonso, Luciano. “Definiciones y tensiones en la formación de una Historiografía sobre el pasado reciente en el campo académico argentino”. En Juan Andrés Bresciano (comp.). El tiempo presente como campo historiográfico: ensayos teóricos y estudios de caso. Montevideo: Ediciones Cruz del Sur, 2010, pp. 41-64.
51 Monsálvez, Danny. “La historia reciente en Chile: un balance desde la nueva historia política”. Historia 396, Vol. 6, núm. 1, 2016, pp. 111-139. Goicovic, Igor. “Temas y debates en la historia de la violencia política en Chile”. Contenciosa, Año II, núm. 3, 2014. Valdivia, gritos, susurros y silencios… op. cit.
52 Martínez, Javier y Tironi, Eugenio. Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980. Santiago: SUR, 1985. Salazar, Gabriel. La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular). Santiago de Chile: Lom ediciones, 2006 [1990]. Constable y Valenzuela. Una nación de enemigos…, op. cit.
53 Arriagada. La Política Militar de Pinochet…, op. cit.; Baño, Rodrigo. Lo social y lo político: un dilema clave del movimiento popular. Santiago: Flacso, 1985; Garcés, Mario y de la Maza, Gonzalo. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984. Santiago: Eco, 1985; Garretón, Manuel Antonio. El proceso político chileno. Santiago: Flacso, 1983.
54 Varas, Los militares en el poder…, op. cit.; Necochea Ramírez, Hernán. Las Fuerzas Armadas y la política en Chile. México: Casa de Chile en México, 1984; Maldonado, Carlos. Entre reacción civilista y constitucionalismo formal: Las Fuerzas Armadas Chilenas en el período 11931-1938. Santiago: Flacso, 1988. Valdivia. El golpe después del golpe…, op. cit.; Früling, Hugo; Portales, Carlos y Varas, Augusto. Estado y Fuerzas Armadas. Santiago: Flacso, 1982.
55 Arriagada, op. cit.; Huneeus, op. cit.; Riquelme, op. cit.; Timmermann, op. cit.
56 Valdivia, Subversión, coerción y consenso… op. cit. Valdivia,“Todos juntos seremos…”, op. cit.
57 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. El surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964. Santiago de Chile: Lom ediciones, 2016.
58 Álvarez, David. “Fuerzas Armadas en Chile: entre la configuración de nuevos roles y la normalización de las relaciones cívico-militares. Informe final del concurso” En David Álvarez, Juan Carlos Vergara, Loreta Tellería y María Paz Fiuminara. El papel de las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Seguridad Interna y Democracia. Buenos Aires: Clacso, 2012, pp. 63-103. Guerrero, Manuel. “Cuando la población se hace parte de la producción social de la violencia: El caso de la colaboración mediante denuncias”. En Ximena Póo (Ed.). La dictadura de los sumarios, 1973-1985. Santiago: Editorial Universitaria, 2016, pp. 175-195; Rebolledo, Javier. El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Santiago: Planeta, 2016.
59 Passmore, Leith. The War Inside Chile’s Barracks. Remembering Military Service Under Pinochet. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2017.
60 Bawden, John. The Pinochet Generation. The Chilean Military in the Twentieth Century. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2017.
61 Salazar, La violencia política popular… op. cit.; Milos, Pedro. Historia y memoria. 2 de abril de 1957. Santiago: Lom ediciones, 2007.
62 Gutiérrez, Cristian. La contrasubversión como política. La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en la FF. AA.. de Chile y Argentina. Santiago: Lom ediciones, 2018.
63 McSherry, Patrice. Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra encubierta en América Latina. Santiago: Lom ediciones, 2005; Riquelme, op. cit.; Fisher, Eva. Colaboraciones transnacionales de los Servicios de Inteligencia en el Cono Sur en los años 1970 y 1980. El papel de Brasil en el contexto de la Operación Cóndor. Santiago: Documento de Trabajo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2015.
64 Simon, Roberto. O Brasil contra a democracia. A ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Editorial Companhias das Letras, 2021.
65 Salazar, Manuel. Contreras. Historia de un intocable. Santiago: Uqbar editores, 2014; González, Mónica y Contreras, Héctor. Los secretos del comando conjunto. Santiago: Editorial Ornitorrinco, 1991; Salazar, Manuel. Las letras del horror. Tomo I. La DINA. Santiago: Lom ediciones, 2011; Salazar, Manuel. Las Letras del Horror. Tomo II. La CNI. Santiago: Lom ediciones, 2012; Villagrán, Fernando. Disparen a la bandada. Una crónica secreta de la FACH. Santiago: Planeta, 2002.
66 Ahumada, Eugenio et al. Chile la memoria prohibida. 3 Tomos. Santiago: Pehuén, 1989; Gómez, León. Que el pueblo juzgue. Historia del Golpe de Estado. Santiago: Terranova Editores, 1988; Gómez, León. Tras las huellas de los desaparecidos. Santiago: Ediciones Caleuche, 1990; Verdugo, Patricia. Los zarpazos del Puma. Santiago: CESOC, 1989; Pacheco, Máximo. Lonquén. Santiago: Editorial Aconcagua, 1980; Monckeberg, María Olivia; Camus, María Eugenia; Jiles, Pamela. Crimen bajo estado de sitio. Santiago: Editorial Emisión, 1986; Verdugo, Patricia. André de La Victoria. Santiago: Editorial Aconcagua, 1985.
67 Dinges, John y Landau, Saul. Asesinato en Washington. El caso Letelier. México DF: Lasser Press, 1982; Harrington, Edwin y González, Mónica. Una bomba en una calle de Palermo. Santiago: Editorial Emisión, 1987; Mayorga, Patricia. El cóndor negro. El atentado a Bernardo Leighton. Santiago: El Mercurio-Aguilar, 2003; Dinges, John. Los años del cóndor. Operaciones internacionales de asesinato en el cono sur. Santiago: Debate, 2021.
68 Bonnefoy, Pascal. Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes. Santiago: Editorial latinoamericana, 2016; Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.; Rebolledo, Javier. El despertar de los cuervos. Tejas Verdes. El origen del exterminio en Chile. Santiago: Planeta, 2016 [2013].
69 Arce, Luz. El Infierno. Santiago: Tajamar Ediciones, 2017; Echeverría, Mónica. Krassnoff: arrastrado por su destino. Santiago: Catalonia, 2010; Guzmán, Nancy. Ingrid Olderock. La mujer de los perros. Santiago: Ceibo Ediciones, 2014; Salazar. Contreras, op. cit.; Guzmán, Nancy. El Fanta. Historia de una traición. Santiago: Ceibo Ediciones, 2016; Merino, Marcia. Mi verdad… “Más allá del horror, yo acuso”. Santiago: A.T.G.S.A., 1993.
70 VV. AA. Archivo y memorias de la represión en América Latina (1973-1990). Santiago: Lom ediciones, 2015.
71 Fuenzalida, Nicole. “Cuartel Terranova. Análisis de la configuración espacial en relación con las estrategias de represión y control de los detenidos y torturados”. La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, núm. 7, 2011, pp. 49-63; Fuenzalida, Nicole. “Apuntes para una arqueología de la dictadura chilena”. Revista Chilena de Antropología, núm. 35, 2017, pp. 131-147; San Francisco, Alexander; Fuentes, Miguel y Sepúlveda, Jairo. “Hacia una arqueología del Estadio Víctor Jara: campo de detención y tortura masiva de la dictadura en Chile (1973-1974)”. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, núm. 4, 2014, pp. 91-116.
72 Cáceres, Iván. Detenidos desaparecidos en Chile. Arqueología de la muerte negada. Tesis para optar al Título de Arqueólogo. Santiago: Universidad de Chile, 2011.
73 López, Loreto. “Lugares de memoria de las violaciones a los derechos humanos: más allá de sus límites”. En Universidad de Chile. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y Fundación Heinrich Böll. Recordar para pensar, memoria para la democracia. Santiago: Ediciones Böll Cono Sur, 2010, pp. 57-65; López, Loreto. Lugares de la memoria de la represión. Contrapunto entre dos ex centros de detención recuperados en Chile y Argentina: Villa Grimaldi y el Olimpo. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Santiago: Universidad de Chile, 2013; Ruttlant, Natalia. (Re) significaciones de un lugar en la ciudad, a partir del caso de la ex Cárcel Pública de San Fernando. Tesis para optar al grado de Antropóloga Social. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2018; Suárez, Rodrigo. Memorias subterráneas: el caso de la Divina Providencia en Antofagasta. Tesis para optar al título de sociólogo. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2015.
74 Aguilera, Carolina. El retorno del monumento. Forma urbana y espacio vivido de la memoria pública de la violencia política en ciudades posconflicto: el caso de Santiago de Chile. Tesis para optar al grado de doctora en Arquitectura y en Estudios Urbanos. Santiago: Pontificia Universidad Católica, 2016; Piper, Isabel y Hevia, Evelyn. Espacio y recuerdo. Archipiélago de memorias en Santiago de Chile. Santiago: Ocho Libros, 2012.
75 Cárcamo, Mindy, Castillo, Cristina y Oliva, Yennifer. Palacio de las sonrisas: preservación de la memoria histórica de los sucesos acaecidos en 1973 en Punta Arenas. Tesis para optar al título de profesor de historia. Punta Arenas: Universidad de Magallanes, 2013; Delgado, Higinio. Recuerdos de la guerra que no fue. Valdivia: Editorial Fértil Provincia, 2016; Real, Joaquín. Prisionero de guerra en Aysén. Valdivia: Kultrún Ediciones, 2014; Monsálvez, Danny. “Violencia y represión en un dispositivo local: Concepción, 11 de septiembre de 1973”. Revista Historia y Geografía, núm. 26, 2012, pp. 57-80; Brevis, Katherine. Represión política en cuatro comunas rurales de la Provincia de Biobío durante el primer año de la dictadura militar. Santiago: Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012; Carreño, op. cit.
76 Álvarez, Rolando. Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980). Santiago: Lom ediciones, 2003; Hertz, Carmen; Ramírez, Apolonia, y Salazar, Manuel. Operación exterminio. La represión contra los comunistas chilenos. Santiago: Lom ediciones, 2016.
77 Amorós, Mario. La memoria rebelde: testimonios sobre el exterminio del MIR: de Pisagua a Malloco: 1973-1975. Concepción: Escaparate Ediciones, 2008; Garcés, op. cit.
78 Bernasconi, Oriana (ed.). Documentar la atrocidad. Resistir al terrorismo de Estado. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2020.
79 Silva, Robinson. Resistencia política y origen del movimiento social anti dictatorial en Chile (1973-1988). Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2014. Peñaloza, Carla. El camino de la memoria. De la represión a la Justicia en Chile, 1973-2013. Santiago: Cuarto Propio, 2015; Bastías, Manuel. Sociedad civil en dictadura. Relaciones trasnacionales, organizaciones y socialización política en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.
80 Policzer, op. cit.; Riquelme, op. cit.; Seguel, Pablo. “La organización de la represión y la inteligencia en la dictadura militar chilena. Del copamiento militar del territorio al surgimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional: Región Metropolitana, 1973-1977”. Revista Izquierdas, núm.49, 2020, pp. 767-796.
81 Dinges, op. cit. ; McSherry, op. cit.
82 Corvalán, Luis. La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Santiago: Ceibo Ediciones, 2012; Kornbluh, Peter. Pinochet. Los archivos secretos. Barcelona: Crítica, 2013; Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.; Simon, op. cit.
83 McSherry, op. cit., p. 71; Riquelme, op. cit., pp. 42-43.
84 Ostrovsky, Víctor y Hoy, Claire. By way of deception. The making and unmaking of a Mossad officer. New York: St. Martin’s Press, 1990, pp. 217-229.
85 Salazar, Villa Grimaldi…, op. cit.
86 Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, op. cit.
87 Riquelme, op. cit. Llambías, op. cit.
88 Cabe indicar que la investigación de Freddy Timmermann ha avanzado en ese ámbito, entregando importantes antecedentes sobre el personalismo del régimen y su relación con los dispositivos de poder, pero no ha ahondado en la dimensión represiva propiamente tal. Timmermann, op. cit.
89 Es interesante constatar cómo en los estudios sobre los autoritarismos, la tensión entre la explicación “personalista” y la “estructuralista” ha sido uno de los elementos que ha diferenciado las explicaciones de las dictaduras. Kershaw, op. cit., pp. 101-130.
90 Sofky, op. cit. Brodeur, op. cit.
91 Fraenkel, Ernst. The dual state. A contribution to the theory of dictatorship. Oxford: Oxford University Press, 2017[1941].
92 Bertrand, Michel y Lemercier, Claire. “Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 21, núm. 1, 2011, pp.1-12. Brandes, Ulrik, Kenis, Patrick y Raab, Jörg. “La explicación a través de la visualización de redes”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 9, núm. 1, 2011, pp. 1-11.
93 Seguel, Pablo. “Politización, inmunización y excepción de la violación del Estado de derecho. Reflexión teórica a partir de los discursos sobre el quiebre de la democracia en Chile, 1973-1990”. Astrolabio, núm. 16, 2016, pp. 219-244.
94 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Barcelona: Anagrama, 1994.
95 Bourdieu, Razones prácticas… Op. Cit. Bourdieu, Pierre. Sobre el Estado. Barcelona: Anagrama, 2014.
96 Weber, Max. Economía y sociedad. México DF: Fondo de Cultura Económico, 2014.
97 Luhmann, Niklas. Sociología política. Barcelona: Trotta editorial, 2014.
98 Wieviorka, Michel. La violencia. Buenos Aires: Prometeo, 2018, p. 23.
99 González Calleja, Eduardo. Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI, 2017.
100 González Calleja, op. cit. Kalyvas, Stathis. La lógica de la violencia en la guerra civil. Madrid: Akal, 2010.
101 Aróstegui, Julio (coord.). Franco, la represión como sistema. Barcelona: Flor de Viento, 2012.
102 Aróstegui, Julio. “Violencia, sociedad y política. La definición de la violencia”. Ayer, núm. 13, 1994, p. 31.
103 Aróstegui, “Violencia, sociedad…”, op. cit., p. 32.
104 Weber, op. cit.
105 Bourdieu, Pierre. “Violencia simbólica y luchas políticas”. Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 225.
106 González Calleja, op. cit.
107 Oppenheimer, Franz. El Estado. Su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. Madrid: Unión Editorial, 2014.
108 Weber, op. cit. Oppenheimer, op. cit.
109 Bourdieu, op. cit.
110 González Calleja, op. cit., p. 398.
111 Brodeur, op. cit.
112 González Calleja, op. cit.
113 Duhalde, op. cit. Calveiro, op. cit. Feierstein, op. cit.
114 Policzer, op. cit., pp. 19-33.
115 Seguel, La organización de la represión…, op. cit.
116 Brodeur, op. cit.
117 Brodeur, op. cit.
118 Águila. “La represión en la historia reciente argentina: fases…”, op. cit. Águila. “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas…”, op. cit.
119 Bernasconi, op. cit.
120 Ricoeur, Paul. Fase documental: la memoria archivada. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 208-236.
121 Da Silva Catela, Luciana. “El mundo de los archivos”. En: Luciana da Silva Catela y Elizabeth Jelin. Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002; Seguel, Pablo. Derechos humanos y patrimonio. Historias/memoria de la represión (para)estatal en Chile. Santiago: Subdirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2019, pp. 43-84.
122 Osiel, Mark. “Perder la perspectiva, distorsionar la historia”. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 7, 2005, pp. 43-112; Rincón, Tatiana. “La verdad histórica: una verdad que se establece y legitima desde el punto de vista de las víctimas”. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 7, 2005, pp. 331-354.
123 Rincón, op. cit.
124 Garaño, Santiago. “Pabellones de la muerte: los límites difusos entre la represión legal y la clandestina”. Revista Entrepasados, núm. 34, 2008, pp. 33-53. Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla. “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 47, núm.1, 2011, pp. 13-42. Sarrabayrouse, María José. “Reflexiones metodológicas en torno al trabajo de campo antropológico en el terreno de la historia reciente”. Cuadernos de Antropología Social, núm. 29, 2009, pp. 61-83. Sarrabayrouse, María José. “El caso de la morgue judicial”. En: Juan Pablo Bohoslavsky (ed.). Ud. también, Doctor? Complicidad judicial durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, pp. 147-161. Carnovale, Vera. El historiador del pasado reciente y los relatos consagrados: empatía, incomodidades y desafíos del campo historiográfico frente a los usos políticos del pasado. Ciencia e Investigación. Tomo 68, núm. 4, 2018, pp. 19-35.
125 Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Barcelona: Pre-textos, 2002. Ricoeur, op. cit.
126 Dinges, op. cit. Kornbluh, op. cit.