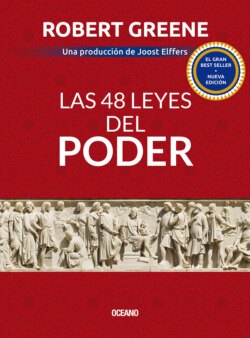Читать книгу Las 48 leyes del poder - Robert Greene - Страница 26
ОглавлениеTRANSGRESIÓN DE LA LEY
En el año 131 a. C., el cónsul romano Publio Craso Dives Muciano, al sitiar la ciudad griega de Pérgamo, se encontró con que necesitaba un ariete para abrirse paso a través de las murallas que la rodeaban. Algunos días antes había visto unos grandes mástiles en un astillero de Atenas, de modo que ordenó que le enviaran de inmediato el más grande. El ingeniero militar de Atenas que recibió la orden consideró que lo que el cónsul necesitaba era el mástil más pequeño. Habló y habló, tratando de convencer a los soldados que le transmitieron el pedido y explicarles que el mástil más pequeño era mucho más adecuado para el fin que se le daría. Además, sería más fácil de transportar.
EL SULTÁN Y EL VISIR
Un visir había servido a su amo durante unos treinta años y era reconocido y admirado por su lealtad, su sinceridad y su devoción a Dios. Su sinceridad, sin embargo, le había ganado en la corte muchos enemigos, que difundieron falsas historias sobre su ambigüedad y su perfidia. Día y noche le llenaron los oídos al sultán, hasta que éste también comenzó a desconfiar del inocente visir y al fin condenó a muerte al hombre que le había servido fielmente durante tantos años. En aquel lugar era costumbre que los condenados a muerte fuesen atados de pies y manos y arrojados al corral en el cual el sultán tenía encerrados sus más feroces perros de caza, que de inmediato se abalanzaban sobre la víctima y la desgarraban. Sin embargo, antes de ser arrojado a los perros, el visir pidió que se le concediera un último deseo: “Me gustaría que me dieran diez días de gracia, para que pueda pagar mis deudas, cobrar lo que me deben, devolver los objetos cuya guarda me fue encomendada por la gente, distribuir mis bienes entre los miembros de mi familia y mis hijos, y designar un tutor para estos últimos”. Después de asegurarse de que el visir no se fugaría, el sultán le concedió su pedido. El visir corrió a su casa, recogió cien monedas de oro y fue a visitar al cazador que cuidaba los perros del sultán. Le ofreció las cien monedas de oro y le dijo: “Déjame cuidar a los perros durante diez días”. El cazador accedió y, durante los diez días que siguieron, el visir cuidó de las bestias con suma atención, limpiándolas, cepillándolas y alimentándolas de lo mejor. Al final del décimo día, los perros comían de sus manos. Al undécimo día, el visir fue llamado ante la presencia del sultán; se repitieron los cargos y el gobernante observó cómo ataban de pies y manos al visir y lo arrojaban a los perros. Sin embargo, en contra de lo que todos esperaban, cuando los perros lo vieron corrieron hacia él meneando la cola. Le lamieron afectuosamente los hombros y comenzaron a juguetear a su alrededor. El sultán y los demás testigos del hecho quedaron pasmados. Cuando el sultán le preguntó por qué los perros le habían perdonado la vida, el visir contestó: “Estuve cuidando de estos perros durante diez días. Usted ha visto los resultados con sus propios ojos. Al sultán lo he cuidado durante treinta años, ¿y cuál es el resultado? Me condenan a muerte sobre la base de las acusaciones de mis enemigos”. El sultán se sonrojó, avergonzado. No sólo le perdonó la vida al visir, sino que le obsequió lujosas vestimentas nuevas y le entregó, prisioneros, a los hombres que lo habían calumniado. El noble visir los puso en libertad y siguió tratándolos con amabilidad.
The Subtle Ruse: The Book of Arabic Wisdom and Guile, siglo XIII
Los soldados le advirtieron que su amo no era un hombre cuyas órdenes se podían discutir, pero el ingeniero insistió en que el mástil más pequeño sería el único que funcionaría con una máquina que él estaba construyendo para empujarlo. Diseñó diagrama tras diagrama y llegó al extremo de afirmar que, después de todo, él era el experto en la materia y que los soldados no tenían ni idea de lo que hablaban. A su vez, los soldados, que conocían a su jefe, convencieron al fin al ingeniero de que le convenía tragarse su pericia y obedecer la orden transmitida.
Una vez que los soldados se retiraron, el ingeniero siguió reflexionando sobre el asunto. ¿Qué sentido tenía obedecer una orden que llevaría al fracaso?, se preguntaba. Así que envió el mástil más pequeño, seguro de que el cónsul comprendería cuánto más eficaz era, y lo recompensaría con equidad.
Cuando el mástil más pequeño llegó a destino, Muciano exigió una explicación a sus soldados. Éstos le contaron que el ingeniero había presentado infinidad de argumentos a favor del mástil más pequeño, pero que al fin había prometido enviar el mástil más grande. Muciano se puso furioso; no podía concentrarse en el sitio ni considerar la importancia de derribar las murallas antes de que la ciudad recibiera refuerzos. Lo único en que podía pensar era en el impertinente ingeniero, de modo que ordenó que lo llevaran de inmediato a su presencia.
Cuando llegó, algunos días después, el ingeniero explicó al cónsul, con todo detalle, las razones por las cuales el mástil más pequeño era el más adecuado. Dijo que siempre era bueno escuchar a los expertos en la materia, y que si intentaba el ataque con el ariete más pequeño, no lo lamentaría. Muciano esperó a que el ingeniero concluyera con su exposición; luego lo hizo desnudar delante de los soldados y azotarlo hasta causarle la muerte.
Interpretación
El ingeniero, cuyo nombre no ha registrado la historia, había dedicado toda su vida al diseño de mástiles y columnas, y era respetado como el mejor ingeniero de una ciudad que descollaba en las ciencias. Sabía que tenía razón. Un ariete más pequeño permitiría imprimirle mayor velocidad y, por lo tanto, ejercer mayor fuerza. Lo grande no necesariamente es lo mejor. Estaba seguro de que el cónsul entendería su razonamiento y terminaría por comprender que la ciencia es algo neutral y que la razón siempre debe imponerse. ¿Cómo podría el cónsul persistir en su ignorancia, si el ingeniero le demostraba, con detallados diagramas, las teorías en que basaba su recomendación?
El ingeniero militar era el prototipo del “argumentador”, un tipo de persona que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos. El argumentador no comprende que las palabras nunca son neutrales, y que al discutir con un superior impugna la inteligencia de alguien más poderoso que él. Tampoco tiene percepción alguna de la persona con la que está tratando. Dado que todo individuo considera que está en lo cierto y rara vez se le convence de lo contrario sólo con palabras, el razonamiento del argumentador cae en oídos sordos. Cuando se ve acorralado, lo único que se le ocurre hacer es seguir discutiendo, con lo cual cava su propia fosa. Una vez que ha logrado que la otra persona se sienta insegura e inferior en cuanto a sus convicciones, ni la elocuencia de Sócrates podría salvar la situación.
No es sólo cuestión de evitar una discusión con quienes están por encima de uno. Todos nos creemos expertos en el ámbito de las opiniones y del razonamiento. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso: aprenda a demostrar lo acertado de sus ideas en forma indirecta.
OBSERVANCIA DE LA LEY
En 1502, en el taller de la iglesia de Santa Maria del Fiore, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido una magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debían tallarse las piernas de una figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci o a otro maestro semejante; sin embargo, pronto desistió de la idea, ya que todos coincidieron en que la piedra se hallaba arruinada sin remedio. De modo que, a pesar del dinero que había sido gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia.
Así quedó el asunto, hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creían que sólo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura, si adaptaba la pose a la forma en que la roca había sido mutilada. Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo pues nadie podría reparar semejante desastre, pero al fin accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David, con la honda en la mano.
Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques a la estatua, Soderini entró en su estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra y luego le dijo a Miguel Ángel que, si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Soderini estaba parado al pie de la gigantesca figura, por lo cual no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera con él al andamio. Cuando llegó a la altura de la nariz, tomó el cincel y también, con disimulo, un puñado del polvo de mármol que había caído en los tablones. Cuando Soderini se encontró en el lugar apropiado, Miguel Ángel comenzó a golpear con suavidad la nariz, mientras iba soltando, poco a poco, el polvo de mármol que había recogido. No cambió en absoluto el tamaño de la nariz, pero dio toda la impresión de hacerlo. Al cabo de unos minutos de farsa, dio un paso atrás y dijo: “A ver qué le parece ahora”. “Así me gusta mucho más —respondió Soderini—. Ahora sí que tiene vida.”
LAS OBRAS DE AMOSIS
Cuando Apries fue destituido de la forma en que lo he descrito, Amosis ascendió al trono egipcio. Pertenecía al distrito de Sais y era nativo de la ciudad de Siuf. Al principio, los egipcios lo despreciaban y no lo respetaban mucho, debido a sus orígenes humildes y plebeyos. Pero más adelante, con gran sagacidad, logró ganarse la adhesión sin necesidad de recurrir a medidas extremas. Entre sus innumerables tesoros, Amosis poseía un recipiente de oro que él y sus visitantes solían usar para lavarse los pies. Amosis mandó fundirlo y con el material recuperado hizo fabricar una estatua en honor a uno de los dioses y dispuso que la erigieran en el centro de la ciudad. Los ciudadanos, que pasaban de continuo, frente a la estatua, la trataban con profunda reverencia. Cuando Amosis se enteró de la influencia que la figura ejercía sobre el pueblo, convocó una reunión y reveló que la tan reverenciada estatua había sido, anteriormente, un recipiente para baños de pies, en la cual las mismas personas que ahora la reverenciaban se habían lavado los pies, orinado y vomitado. Prosiguió diciendo que lo mismo sucedía con él, ya que en un tiempo no había sido más que una persona común y corriente y que ahora era rey. Y que así como habían llegado a reverenciar el recipiente transformado en estatua, de la misma manera debían honrarlo y respetarlo también a él. De esta forma los egipcios fueron persuadidos de aceptarlo como su amo.
Las historias, HERÓDOTO, siglo V a. C.
Interpretación
Miguel Ángel sabía que, si cambiaba la forma de la nariz, podría arruinar toda la escultura. Sin embargo, Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio estético. Si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no sólo no ganaría nada sino que se arriesgaba a que no le encomendaran más trabajo en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo a la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción.
Afortunadamente para la posteridad, Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua y, al mismo tiempo, hacerle creer al Soderini que la había mejorado. Éste es el doble objetivo que se logra cuando uno impone su posición a través de las acciones, en lugar de recurrir a argumentos verbales: nadie se ofende y uno logra su objetivo.
CLAVES PARA ALCANZAR EL PODER
En el ámbito del poder, es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos según los efectos a largo plazo que surtan en los demás. El problema de tratar de probar una posición u obtener una victoria mediante la argumentación verbal reside en que usted nunca puede determinar con certeza de qué manera sus palabras afectan a las personas con las que está discutiendo: puede ser que en apariencia coincidan con usted, pero por dentro quizá no aprueben sus ideas. O tal vez las haya ofendido algo que usted dijo sin darse cuenta: las palabras tienen esa insidiosa cualidad de ser interpretadas de acuerdo con el estado de ánimo y las inseguridades del que las recibe. Ni siquiera el mejor argumento tiene una base por completo sólida, dado que todos hemos llegado a desconfiar de la naturaleza escurridiza de las palabras. Y días después de manifestar nuestra coincidencia con alguien podemos volver a caer en nuestra posición original, aunque no sea más que por mero hábito.
Hay algo que usted debe comprender: las palabras son más baratas por docena. Todo el mundo sabe que, en el fragor de una discusión, todos decimos cualquier cosa con tal de apoyar nuestra causa. Citamos la Biblia, hacemos referencia a estadísticas imposibles de verificar. ¿A quién queremos convencer con inconsistencias de esa índole? Los actos y las demostraciones concretas son mucho más convincentes y significativas. Están ahí, a la vista, podemos verlos y tocarlos: “Sí, ahora la nariz de la estatua está perfecta”. No hay palabras que ofendan ni posibles malas interpretaciones. Nadie puede discutir una demostración concreta. Como decía Baltasar Gracián: “La verdad ordinariamente se ve, raramente se oye”.
DIOS Y ABRAHAM
El Máximo Dios había prometido que Él no se llevaría el alma de Abraham a no ser que el hombre quisiera morir y le pidiera que lo llevara con Él. Cuando la vida de Abraham se fue acercando a su fin y Dios determinó llevarlo, envió un ángel bajo la forma de un anciano decrépito y discapacitado. El anciano se detuvo delante de la puerta de Abraham y le dijo: “Oh, Abraham, quisiera algo para comer”. A Abraham le sorprendió el pedido del anciano y exclamó: “Para ti sería mejor morir que seguir viviendo en estas condiciones”. Abraham siempre tenía en su casa comida preparada para eventuales huéspedes, de modo que dio al anciano un tazón de sopa y unos trozos de pan. El anciano se sentó a comer. Tragaba con dificultad, haciendo un gran esfuerzo, y en un momento la comida se le cayó de las manos, demasiado débiles para sostenerla, y se desparramó por el suelo. “Oh, Abraham —dijo el anciano—, ayúdame a comer.” Abraham tomó la comida y la llevó a los labios del anciano. Pero el alimento se escurrió por la barba y el pecho del anciano. “¿Cuántos años tienes, anciano?”, preguntó Abraham. El anciano mencionó una cifra apenas superior a la edad del mismo Abraham. Entonces éste exclamó: “Oh, Señor Dios, llévame contigo antes de que llegue a la edad de este anciano y caiga en la misma condición desvalida de él”. En cuanto Abraham hubo pronunciado estas palabras, Dios tomó posesión de su alma.
The Subtle Ruse: The Book of Arabic Wisdom and Guile, siglo XIII
Sir Christopher Wren fue la versión inglesa del hombre renacentista. Había logrado dominar las ciencias matemáticas, la astronomía, la física y la fisiología. Sin embargo, durante su larga carrera como el más celebrado arquitecto de Gran Bretaña, muchas veces sus clientes le pidieron que introdujera en sus diseños cambios contraproducentes o impracticables. Wren siempre evitó toda discusión u ofensa. Tenía otras formas de demostrar qué era lo correcto.
En 1688 Wren diseñó un magnífico edificio para el ayuntamiento de la ciudad de Westminster. Sin embargo, el alcalde no quedó satisfecho con el diseño; le dijo a Wren que temía que la planta alta no fuera segura y pudiera derrumbarse sobre su oficina, ubicada en la planta baja. Exigió que Wren agregara dos columnas de piedra para reforzar el apoyo. Wren, que era un ingeniero consumado, sabía que aquellas columnas no cumplirían propósito alguno y que los temores del alcalde carecían de fundamento. Pero, a pesar de ello, construyó las dos columnas y el alcalde quedó muy contento. Sólo muchos años después, unos obreros, subidos a un andamio para realizar trabajos de mantenimiento, vieron que las columnas terminaban justo debajo del cielo raso.
Eran columnas falsas. Pero los dos hombres obtuvieron lo que querían: el alcalde se quedó tranquilo, y Wren sabía que la posteridad comprendería que su diseño original funcionaba y que las columnas eran superfluas.
El poder de saber demostrar las propias ideas radica en que los rivales no se ponen a la defensiva y por lo tanto resultan mucho más fáciles de persuadir. Hacerles sentir literal y físicamente qué es lo que usted les quiere demostrar tiene mucha más fuerza que cualquier argumento verbal.
En cierta ocasión, un provocador interrumpió a Nikita Kruschev en medio de un discurso en el cual denunciaba los crímenes de Stalin. “Usted fue colega de Stalin —gritó el hombre—. ¿Por qué no se opuso a él en su momento?” Kruschev, que en apariencia no alcanzaba a ver a la persona que lo había interrumpido, ladró: “¿Quién dijo eso?”. Nadie levantó la mano. Los rostros permanecieron impasibles. Al cabo de unos segundos de tenso silencio, Kruschev dijo, con voz serena: “Ahora saben por qué no me opuse a él en su momento”. En lugar de defenderse alegando que cualquiera que se encontrara frente a Stalin sentía terror, pues sabía que la menor señal de rebelión significaría la muerte segura, les hizo sentir lo que significaba enfrentar a Stalin: la paranoia, el temor a abrir la boca, el terror de enfrentar al líder (en este caso, Kruschev). La demostración fue tan visceral que no hizo falta ningún otro argumento.
La más poderosa persuasión va más allá de la acción, para entrar en el campo de los símbolos. El poder de un símbolo —una bandera, un mito, un monumento a algún hecho emotivo— es algo que todos entienden sin necesidad de palabras. En 1975, cuando Henry Kissinger se hallaba enfrascado en frustrantes negociaciones con los israelíes acerca de la devolución de una parte de la península de Sinaí que habían conquistado durante la guerra de 1967, decidió suspender de pronto una reunión muy tensa y hacer un poco de turismo. Visitó las ruinas de la antigua fortaleza de Masada, conocida por todos los israelíes por ser el sitio donde, en el año 73 d. C., setecientos guerreros judíos habían saltado a un abismo, en un acto de suicidio masivo, antes que rendirse ante el ejército romano que sitiaba la fortaleza. Los israelíes comprendieron de inmediato el mensaje tácito de la visita de Kissinger a aquel lugar: los estaba acusando, indirectamente, de encontrarse al borde de un suicidio masivo. A pesar de que la visita en sí misma no cambió su forma de pensar, los hizo reflexionar en forma mucho más profunda, algo que una advertencia directa no habría logrado. Los símbolos de este tipo conllevan un gran significado emocional. Cuando busque alcanzar el poder o conservarlo, procure siempre ir por la ruta indirecta. También elija con cuidado qué batallas quiere librar. Si, en el largo plazo, no importa si la otra persona coincide con usted o no —o si el tiempo y las experiencias personales del otro le harán entender lo que usted quiere decirle—, lo mejor es no molestarse en demostrar nada. Ahorre sus energías y aléjese.
Imagen: El sube-y-ba- ja. Arriba y abajo, arriba y abajo; así se mueven los argumen- tadores, sin llegar a ninguna parte. Bájese del sube-y-baja y demuestre lo que quiere transmitir sin presionar ni empujar. Deje al otro arriba y permita que la fuerza de gravedad lo baje con suavidad a tierra.
Autoridad: Nunca discuta. En una sociedad no debe discutirse nada; sólo presente resultados. (Benjamin Disraeli, 1804-1881)
INVALIDACIÓN
La argumentación verbal cumple una función vital en el ámbito del poder: distraer y tapar sus huellas cuando usted quiere engañar a alguien o lo sorprenden en una mentira. En estos casos es ventajoso argumentar con toda la convicción de que pueda hacer gala. Enrede a la otra persona en su argumentación para distraerla de sus movimientos engañosos. Cuando lo sorprendan en una mentira, cuanto más emotivo y convencido se muestre menos parecerá estar mintiendo.
Esta técnica ha ayudado a salvar el pellejo a más de un estafador. En cierta oportunidad, el conde Victor Lustig, embaucador por excelencia, había vendido a docenas de víctimas de todo Estados Unidos una caja que, cual afirmaba, copiaba dinero. Al descubrir el engaño, la mayoría de sus víctimas optaba por no hacer la denuncia policial, para evitar pasar vergüenza en público. Pero un sheriff llamado Richards, del condado de Remsen, estado de Oklahoma, no era el tipo de hombre que aceptara con tranquilidad que lo estafaran en 10,000 dólares, de modo que rastreó a Lustig hasta que una mañana lo encontró en un hotel en Chicago.
Lustig oyó un golpe a su puerta. Cuando la abrió, se encontró de frente con una pistola que le apuntaba. “¿Cuál es el problema?”, preguntó con toda calma. “¡Hijo de puta! —gritó el sheriff—. ¡Lo voy a matar! ¡Me ha estafado con esa maldita caja que me vendió!” Lustig simuló total perplejidad. “¿Me está diciendo que no funciona?”, preguntó con inocencia. “Usted sabe muy bien que no funciona”, contestó el sheriff. “Pero es imposible —replicó Lustig—. ¿Está seguro de haberla manejado bien?” “Hice exactamente lo que usted me indicó”, contestó Richards. “No, algo debe de haber hecho mal”, insistió Lustig. Y así continuaron dando vueltas y vueltas, mientras el arma iba bajando poco a poco.
A continuación, Lustig pasó a la segunda fase de la táctica de la argumentación: bombardeó al otro con un fárrago de explicaciones técnicas sobre la forma de manejar la caja, de tal modo que confundió y envolvió por completo al sheriff, que se mostraba cada vez menos seguro de sí mismo y discutía cada vez con menos convicción. “Mire —dijo Lustig al fin—. Le devolveré ahora mismo su dinero. Además, le daré instrucciones por escrito sobre cómo manejar la máquina e iré a verlo a Oklahoma para asegurarme de que funcione como es debido. No puede fallar.” El sheriff accedió de mala gana. Para dejarlo totalmente satisfecho, Lustig sacó un fajo de cien billetes de cien dólares y se los entregó, al tiempo que le aconsejaba relajarse y pasar un fin de semana divertido en Chicago. Más tranquilo y un poco confundido, el sheriff se marchó. Durante los días siguientes Lustig estudiaba el diario todas las mañanas. Por fin encontró lo que buscaba: una breve nota que informaba del arresto, el juicio y la condena del sheriff Richards por haber hecho circular billetes falsos. Lustig ganó la discusión y Richards nunca más volvió a molestarlo.