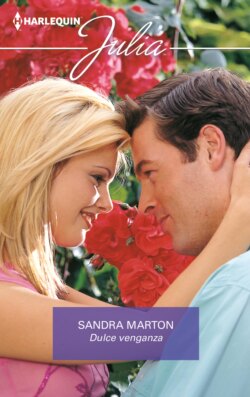Читать книгу Dulce venganza - Сандра Мартон - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеTODAS las mujeres a las que Joe Romano había roto el corazón, e incluso las que anhelaban el mismo destino, estaban de acuerdo en que él era un atractivo seductor de pelo oscuro, ojos azules y con una naturaleza indomable.
Sin embargo, los cerebros financieros, que veían cómo Joe amasaba millones de dólares en la Bolsa de San Francisco, decían que era un advenedizo de sangre fría y mucho temperamento. Y le llamaban cosas más gráficas y menos halagadoras que «seductor».
La abuela de Joe, que lo adoraba, le decía a todos los que la escuchaban que Joe era tan guapo como un dios, con una naturaleza tan dulce como la de un ángel y más listo que el príncipe de las tinieblas. A Nonna le quedaba lo suficiente de la vieja Italia en el alma como para no decir el nombre del diablo en voz alta, igual que nunca mencionaba ninguno de esos apelativos delante de su nieto.
Lo que sí le decía, y tan frecuentemente como podía, era que tenía que comer verduras, irse a la cama a una hora prudente, encontrar una buena chica italiana, casarse con ella y darle a ella, a Nonna, muchos hermosos e inteligentes bambinos.
Joe adoraba a su abuela. Ella y su hermano Matthew eran toda la familia que le quedaba. Y por eso, intentaba complacerla. Se comía todas las verduras, o casi todas, y se iba a la cama a una hora prudente, aunque su interés por hacerlo no tenía que ver nada con dormir y sí con la larga lista de hermosas mujeres que pasaban por su ajetreada vida.
Pero el matrimonio… Él pensaba que un hombre no debía ponerse esa soga al cuello hasta que estuviera preparado. Y afortunadamente para él, Joe nunca había sentido esa necesidad, Y esperaba seguir del mismo modo durante mucho, mucho tiempo.
Como hombre inteligente, Joe nunca se lo había dicho a Nonna cuando cenaban juntos, siempre que él estaba en la ciudad, el último viernes de cada mes. Cenar con ella y una despedida de soltero de uno de los amigos con los que él jugaba al tenis eran las razones por las que había volado a San Francisco en aquel cálido viernes de finales de mayo.
Venía de Nueva Orleans, donde había estado observando los progresos de una nueva y pequeña empresa que parecía interesante. Cuando la pelirroja que le estaba mostrando los datos de la empresa se inclinó sobre él y le dijo, con un susurro de lo más seductor, que esperaba poder mostrarle también, de un modo más íntimo, el barrio francés a lo largo del fin de semana, Joe había sonreído y le había asegurado que le encantaría.
Entonces, había recordado la despedida de soltero y, más importante, que era el último viernes del mes. Nonna había hecho mucho hincapié en recordarle que lo esperaba para aquella cena.
Este hecho no dejaba de ser un poco inusual. La abuela nunca tenía que recordárselo porque Joe nunca se olvidaba. Si le decía algo era para asegurarle que ella no quería que se sintiera atrapado por aquella cita una vez al mes.
—Tienes que tener otras cosas que te apetezca hacer, Joe —le solía decir—. Hazlas.
Joe la abrazaba y le decía que preferiría faltar a una cita con la reina que perderse las cenas con su abuela. Y era cierto. Algunas veces, se ponía a pensar y llegaba a la conclusión de que su abuela era la única razón por la que él había superado su infancia de una sola pieza.
Ella lo había acogido un montón de veces cuando era un niño y su padre le pegaba por cosas de niños sin importancia. Ella había sido una balsa de salvamento para Matthew y para él cuando murió su madre. Ella nunca se había rendido a pesar de que él lo había hecho muchas veces. Y cuando finalmente se alistó en la Marina y luego en los Cuerpos Especiales, para luego licenciarse con honores y ponerse a completar su educación universitaria, Nonna simplemente le había dicho que ella siempre había estado segura de que se convertiría en un hombre de provecho.
Así que, por eso, Joe había vuelto a San Francisco aquella tarde de mayo, se había montado en su Ferrari rojo y le había comprado un ramo de flores y una buena botella de Chianti que a los dos les gustaba. Luego, había ido a la casa que la abuela tenía en North Beach.
La mujer lo esperaba en el porche.
—Joseph —le dijo—. Mio ragazzo —añadió, dándole un abrazo—. Entra, mi cielo y mangia.
Todo era de lo más normal menos el italiano. La abuela había llegado a los Estados Unidos a los dieciséis años. Hablaba inglés con una acento muy fuerte, pero era lo único que hablaba. Nunca lo hacía en italiano a menos que estuviera nerviosa.
¿Por qué iba a estar nerviosa? Tenía una salud excelente. Joe en persona la había llevado al médico para su chequeo anual hacía solo un par de semanas. Y sabía que todo iba bien entre Matt y su esposa Susannah.
Efectivamente, la abuela tenía un comportamiento algo extraño. Le hacía preguntas constantes sobre el viaje, sin darle tiempo a preguntar y le contaba lo que ella había hecho sin detenerse para tomarse un respiro.
Maria Balducci…
Joe sintió que se le ponían los pelos de punta. La última vez que había visto a su abuela en aquel estado había sido la noche en la que había intentado embelesarlo con María Balducci, que vivía muy cerca de ella. Aquella noche, ella le había saludado de la misma manera y le había preparado una mesa con todas las delicias imaginables, Y ni siquiera un plato de verduras.
Aquella mesa le recordaba mucho a la que tenía en aquellos momentos delante de sus ojos. Joe tuvo que contenerse para no apoyarse contra la pared en posición defensiva. Sin embargo, allí no había nadie más. Ni siquiera María.
—Joseph —dijo la abuela, con una radiante sonrisa—. Siéntate, siéntate, mio ragazzo, y toma un poco de antipasto. Prosciutto, provolone… Todo como a ti te gusta.
—¿Estamos solos?
—Claro que sí —replicó la anciana, riendo—. ¿Es que te crees que tengo a alguien escondido entre las escobas?
—Entonces, ¿no estás haciendo de celestina? —preguntó Joe, pensando que todo era posible.
—¿De celestina? —repitió Nonna, riendo mucho más fuerte—. ¿Por qué me preguntas eso, Joseph? Tú ya me has explicado lo que sientes. No estás listo para casarte con una chica italiana, sentar la cabeza y tener una famiglia, aunque eso sea lo que yo desee con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué iba yo a ponerme a hacer de celestina?
—¿Te ha dicho alguien que se te da muy bien decir esa frase?
—Se me da muy bien cocinar —dijo la abuela, acercándole el plato de antipasto—. Mangia.
—Sí, claro —dijo él, sirviéndose lo que debía de ser un millón de calorías en el plato.
—¿Está bueno? —preguntó Nonna después de un momento.
—Delicioso —replicó Joe, tomando la cesta con pan de ajo—. Entonces, ¿qué pretendes con todo esto? —añadió, mientras la abuela llenaba dos copas de agua con el Chianti, ante la sorpresa de Joe—. Venga, abuela. Has preparado todos los platos que me gustan. Ni siquiera has tratado de camuflar las zanahorias y la coliflor como lo sueles hacer para que me las coma. Y no dejas de decir palabras en italiano. Estás tramando algo.
—Non capisco —dijo la abuela. Las miradas de los dos se cruzaron. Joe sonrió y la abuela se sonrojó—. De acuerdo. Tal vez, como tú dices, esté tramando algo. Pero no tiene que ver con el celestineo. Créeme, Joseph. Eso ya lo he dejado.
La mujer se levantó de la mesa mientras Joe la miraba, sin estar completamente convencido de que aquello fuera cierto.
—Estoy seguro de ello. Entonces, ¿me puedo relajar? ¿Estás segura de que no va a aparecer ninguna mujer ansiosa por esa puerta, con una bandeja de comida en las manos?
—Claro que no —protestó la abuela, mientras preparaba el café—. Sé muy bien que prefieres las rubias urgentes a las mujeres de verdad.
—Querrás decir «turgentes». Pero eso no es cierto. Son solo mujeres muy guapas que disfrutan con mi compañía igual que yo disfruto con la suya.
—El lunes es tu cumpleaños —dijo la mujer, con un suspiro, mientras ponía la cafetera en la mesa y sacaba los platos y las tazas.
—¿Sí? —respondió él, muy sorprendido.
—Sí. Cumplirás treinta y tres.
—Ahora que lo dices, tienes razón —afirmó Joe—. Claro, esa es la razón para el festín —añadió, llevándose una mano de su abuela a los labios—. Y yo que pensaba que tenían algo entre manos. Abuela, ¿podrás perdonarme por sospechar de ti?
—Claro que te perdono —afirmó la abuela, sentándose para servir el café—. Pero esta cena no es tu regalo.
—¿No?
—No. Un hombre que cumple treinta y tres años se merece algo más que comida.
—Abuela —dijo Joe, besándole de nuevo la mano—. Esto no es solo comida, es ambrosía. No quiero que te gastes el dinero en…
—Matthew y tú me dais más dinero que el que yo podría gastar en toda mi vida. Además, no me he gastado nada.
—Bien.
—Sin embargo, no te voy a dar un regalo. Giuseppe, mio ragazzo.
Joe empezó a sospechar. En una sala de reuniones le hubiera pedido a su oponente que fuera directo al grano. Pero no estaba en una sala de conferencias delante de un listillo vestido con traje. Era su abuela y por eso se sentó muy recto en la silla y se dispuso a escucharla atentamente.
—De acuerdo. Adelante.
—¿Adelante, qué?
—Estás intentando liarme.
—¿Liarte? ¿Qué significa esa expresión «liarte»?
—Significa que quieres convencerme para que haga algo que yo no quiero hacer.
—¿Cómo puedes pensar eso, Joseph?
—¿Que cómo?
—Sí. ¿Cómo?
—Maria Balducci.
—No empieces con esas tonterías otra vez. De verdad, Joseph…
—Fue en febrero y estaba nevando. Yo vine a cenar y tú me engatusaste con los mismos platos que esta noche…
—¿Qué es eso de «engatusarte»? ¿Es que acaso te agarré por la nariz y te obligué a sentarte a la mesa?
—Sabes perfectamente de lo que estoy hablando, abuela. Eres la mayor celestina de North Beach —dijo Joe, poniéndose de pie—. Aquella noche, me encandilaste con tus especialidades culinarias y luego sacaste la artillería pesada.
—Si recuerdo bien, saqué el café.
—Y también a Miss Italia, 1943.
—Signora Balducci es de tu edad, Joseph —dijo la abuela, poniéndose también de pie.
—Estaba completamente vestida de negro.
—Es viuda.
—Tenía una, solo una, enorme ceja que le cruzaba la frente.
—Eran dos lo que pasa es que necesitaba depilárselas un poco —le corrigió la abuela.
—¿Y qué me dices de los pelos que le crecían en la verruga que tenía en la barbilla? —preguntó Joe, a punto de echarse a reír—. Supongo que también tenía que depilársela un poco.
—¿Ves? Ese es tu problema, Joseph. No hay modo de complacerte. Aquella vez que te presenté a Anna Carbone…
—¿La jovencita hippie esa que me presentaste en el festival al que me obligaste a ir el verano pasado?
—Yo no te obligué. Solo dije que necesitaba que me llevaras en coche. Fue una coincidencia que Anna estuviera allí. Y ella no era eso que tú dices.
—Sí que lo era. Es un milagro que no llevara todavía los aparatos en los dientes.
—Tenía veinte años, pero yo no te dije nada cuando tú afirmaste que era demasiado joven, ¿verdad?
—No, efectivamente no lo hiciste. Te limitaste a esperar hasta que llegó la señora Ceja.
—En realidad, nunca me había fijado en las cejas de Maria. No hasta aquella noche en esta cocina…
—Sí, claro, cuando, por casualidad, la signora se presentó en la puerta con el postre. Y la verruga.
Joe y su abuela se miraron y se echaron a reír. Él suspiró, la tomó entre sus brazos y le dio un beso en la frente.
—De acuerdo, dámelo.
—¿Que te dé qué?
—Quiero saber qué regalo me vas a dar para mi cumpleaños y por qué me estás endulzando tanto antes de dármelo. ¿Va a llegar por correo exprés, traído por una señorita?
Nonna hizo un gesto de protesta con la cara. Entonces, se apartó de él y abrió el congelador, sacando un bol.
—Gelato. Para que sepas que tu postre no va a traerlo nadie.
—¡Helado hecho en casa! —exclamó Joe, sentándose de nuevo—. Abuela, me estás mimando demasiado.
La abuela sonrió y esperó hasta que él se tomó una cucharada.
—¿Está bueno?
—Delicioso. Creo que es el mejor que has hecho nunca.
—Me alegro —replicó la abuela, con una astuta sonrisa—. Pero no lo he hecho yo.
—Tienes que haberlo hecho tú —afirmó Joe—. Ni siquiera en Carbone´s hacen un helado tan bueno.
—Tienes razón. El signor Carbone sería capaz de matar por conseguir esta receta.
—Bueno, si no lo has hecho tú ni lo has comprado en la heladería, ¿quién…? De acuerdo —dijo él, dejando la cuchara en el bol y mirando a su abuela—. Venga, cuéntamelo. Y no nos avergüences a ninguno de los dos poniendo cara de no saber de lo que te estoy hablando.
—Yo me preocupo por ti, Joseph —respondió la mujer, cruzando las manos encima del mantel.
—Nonna —dijo Joe, pacientemente, sabiendo que, a pesar de todo, iban a volver a hablar de lo mismo—. Ya hemos hablado de esto antes. No me siento solo. No quiero una esposa. Estoy muy contento con mi vida.
—¿Te acuerdas que una vez te pregunté quién te cose los botones de las camisas y quién te las plancha?
—Y yo te respondí que lo hacen en la lavandería. Y lo hacen muy bien.
—Sí. Y tú me dijiste que un servicio de limpieza te limpia tu casa.
—Efectivamente. El mismo servicio que me gustaría enviarte a ti para que no te tengas que molestar en…
—Yo prefiero limpiar mi casa yo misma —replicó la abuela—. Pero Joseph, ¿quién te hace la comida?
—Eso te lo dije también la última vez que nos vimos —suspiró Joe, intentando armarse de paciencia—. No como en casa muy a menudo. Y, cuando lo hago, hay un montón de sitios de comida preparada cerca de casa… ¿Qué?
La abuela estaba sonriendo. Y había algo en aquella sonrisa que le hacía a Joe querer salir corriendo sin mirar atrás.
—He aceptado que tal vez nunca te sentirás listo para casarte, Joseph, y que te contentas conque unos extraños te planchen las camisas y te limpien la casa. Pero nunca he dejado de preocuparme por tus comidas.
—No hay razón para preocuparse, abuela. Como bien.
—De ahora en adelante, no tendré que preocuparme —dijo la abuela, metiéndose la mano en un bolsillo del delantal—. Feliz cumpleaños, Joe —añadió, dándole un trozo de papel.
—¿Qué es esto?
—Tu regalo de cumpleaños. Ábrelo.
—No lo entiendo —observó Joe, tras hacer lo que su abuela le había dicho—. Es solo un nombre.
—Sí. Es un nombre. Luciana Bari.
—¿Y quién diablos es Luciana Bari?
—No menciones esa palabra, Joseph.
—Y tú no intentes cambiar de tema. Llevamos una hora hablando de jovencitas con tendencias hippies, viudas entradas en años y tus intentos engañosos para casarme. Si te crees que por un momento te vas a salir con la tuya…
Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. Joe le tomó la mano.
—Abuela, abuelita… No quería decir que eras engañosa, pero, después de todo lo que hemos hablado de esto, ¿cómo te has podido pensar que me agradaría…?
—Luciana Bari no es una mujer —dijo la abuela, con una lágrima cayéndole por la mejilla—. Es una cocinera.
—¿Una cocinera? —preguntó Joe, ofreciéndole un pañuelo.
—Sí. Y de mucho talento —explicó la abuela, secándose los ojos—. Ella hizo ese gelato y tú mismo has dicho que es delicioso.
Joe se reclinó en la silla. ¡Estaba atrapado! Empezó a oír campanadas de emergencia y a ver luces de aviso.
—Bueno —dijo él lentamente—, sí lo estaba, lo está. Pero, ¿qué tiene que ver esta Luciana Bari conmigo?
—Es tu regalo, Joseph. Mi regalo de cumpleaños para ti. Y me entristece mucho que pensaras que estaba intentando, como tú dices, liarte.
Joe estaba seguro de que así era, pero el labio de la abuela estaba temblando y los ojos seguían llenos de lágrimas. Además, el delicioso sabor del gelato todavía le llenaba la boca.
—Mi regalo… Entonces, ¿qué significa eso exactamente? ¿Es que me va a cocinar esa Luciana Bari una comida para el día de mi cumpleaños?
—Una comida… —repitió Nonna, riendo—. ¿De qué te serviría eso? Yo seguiría preocupándome de que no comieras bien. No, Joe. Signorina Bari va a trabajar para ti.
—¿Trabajar para mí? —preguntó Joe, poniéndose de pie—. Espera un momento…
—Ella no te costará mucho.
—¿Que encima me va a costar? —repitió él—. Déjame a ver si me entero. ¿Me regalas una cocinera y encima tengo que pagar?
—Claro —dijo Nonna poniéndose también de pie—. No querrás que me gaste el dinero en pagarte una cocinera, ¿verdad?
—¿Y si digo que no?
—Bueno, en ese caso, supongo que tendré que llamar por teléfono a la Signorina Bari y decirle que no tiene trabajo. Me resultará difícil porque ella necesita mucho trabajar —explicó, poniéndose a recoger la mesa—. Tiene deudas.
—¿Que tiene deudas?
—Sí. La pobre mujer no lleva aquí mucho tiempo.
—¿Es de Italia?
—La pobrecilla vino aquí hace cinco o seis meses —explicó, echando agua caliente y lavavajillas en el fregadero—. Ella no conoce las costumbres de este país. En cuanto al dinero… bueno, ya sabes lo cara que puede resultar esta ciudad, Joseph, especialmente para alguien nuevo. Y ella no es joven, lo que hace aún más difícil que se pueda abrir camino.
Joe se desplomó en la silla. Una señora inmigrante, probablemente con poco más de doce palabras en inglés, sola y a la deriva en las turbulentas calles de San Francisco…
—No te preocupes, Joseph —añadió Nonna, lanzándole una triste mirada por encima del hombro—. Le diré que me equivoqué. Estoy segura de que podrá convencer a su casero para que le permita quedarse en su apartamento otro mes más. Ni siquiera él sería tan cruel como para ponerla en la calle.
—Su casero…
—Sí. Quiere que ella desaloje el apartamento el lunes que viene, así que la pobrecilla se emocionó mucho cuando le dije que podría alojarse en esa habitación de sobra que tienes en tu casa.
—Espera un momento…
—¿Te importa darme esa cacerola que hay encima de la cocina?
Lentamente, como si llevara un enorme peso encima de los hombros, Joe se levantó, le dio la cacerola a su abuela y tomó el paño de cocina.
—Joseph… mírate… Te he quitado la sonrisa de la cara…
—Sí, bueno, no me gustaría pensar que dejo a una pobre mujer en la calle.
—Eso es porque tienes un buen corazón —suspiró Nonna—. Pero, créeme, este no es tu problema. Me equivoqué al decirle a la signorina que tú la emplearías. Ahora me doy cuenta. No te preocupes, bambino. Tenemos tantas cosas buenas aquí en los Estados Unidos… Comedores de beneficencia, oficinas de Servicios Sociales…
—Supongo que podría dejarle que trabaje conmigo durante un tiempo…
Había esperado que su abuela le dijera que no era necesario, que protestara un poco. Por el contrario, la mujer se dio la vuelta, con una sonrisa de oreja a oreja.
—¡Eres un buen chico, Joseph! Ya sabía yo que la ayudarías.
—Lo hago por ti. Y no lo haré por mucho tiempo.
—No, claro que no. Dos meses, tres…
—Dos semanas. Tres como máximo. Para entonces, espero que la signora se haya encontrado otro trabajo y un lugar para vivir.
—Signorina. Pero no es que importe. La pobre mujer…
—¿Qué le pasa? ¿Hay algo más que yo deba saber sobre ella?
—Mi honestidad me obliga a confesar que la signorina no es en absoluto atractiva.
—¿No?
—No. La signorina es muy pálida. Y muy delgada. No tiene formas, es como un muchacho. No tiene —añadió la abuela, dibujando curvas con las manos sobre su opulenta pechera.
—Entiendo. ¿Estás segura de que es italiana?
—Claro. Aprendió a cocinar en Florencia —dijo Nonna, riendo. Luego, la sonrisa fue desapareciendo mientras se limpiaba las manos en el delantal—. Ella es, ¿cómo diríamos? bueno, es madurita. No es joven, no es joven.
Joe suspiró, imaginándose lo que aquella mujer debía de ser cuando su abuela había considerado a Maria atractiva.
—Bueno —dijo él—, mientras sepa cocinar, lo demás no importa.
—Yo sé cómo caen las mujeres a tus pies, Joe.
—Sí, eso parece que les pasa a algunas de ellas.
—Pero eso no le pasará a la signorina.
—Sí, bueno, considerando su edad.
—No le gustan los hombres.
—Bien.
—No, Joseph, a lo que yo me refiero es… que no le gustan los hombres —repitió la abuela, inclinándose sobre él.
—¿Quieres decir que es…? —preguntó Joe, comprendiendo el significado de aquellas palabras—. Quieres decir que… efectivamente, no le gustan los hombres.
—Exactamente. ¿Te das cuenta? Es perfecta. Ella no te molestará nunca, ni tú a ella. Y yo puedo irme tranquila a mi tumba sabiendo que estás comiendo bien.
—Tú no te vas a ir a ninguna parte, bicho malo. Al menos no por mucho tiempo.
—Yo no soy eso que me has llamado. Yo soy simplemente una abuela un poco chocha que le ha dado a su nieto favorito un regalo.
—Menudo regalo —dijo él, abrazándola—. Eres precisamente lo que te he llamado, por eso no juego contigo nunca al póquer ni te tengo como adversaria en una sala de juntas.
—Adulador. Tú eres demasiado listo para una vieja como yo.
—Sí, seguro.
—¿Te apetece un poco más de café?
—Ojalá pudiera, abuelita, pero me voy a tener que marchar.
—¿Tan pronto?
—He quedado. Uno de los muchachos con los que yo juego al tenis va a… —dijo él, interrumpiéndose antes de decir «se va a casar». No quería volver a repetir la conversación—… va a dar una fiesta en su casa, en Nob Hill. Le prometí que iría.
—Ah —respondió la abuela, tomándole la cara para darle un beso en cada mejilla—. ¡Qué bien! ¿Te gustaría llevarte un poco de comida? Puedo ponerte un poco de todo en un Tupperware…
—No. Creo que molestaría un poco al… cocinero.
—Sí, claro. No me había parado a pensarlo. Bueno, que te diviertas, Joe.
—Lo intentaré —prometió Joe, tomando su chaqueta para luego abrazar a su abuela—. Te quiero, abuela.
—Y yo también te quiero a ti —respondió la mujer, acompañándolo a la puerta—. Ahora, recuerda. Tu nueva cocinera llegará a tu casa mañana por la mañana, bien temprano.
—Oh, sí, claro —dijo él, que, por un momento, casi se había olvidado de aquel plan.
La verdad era que no le importaba en absoluto ayudar a la mujer mientras ella encontraba otro trabajo. La ciudad tenía que estar llena de personas que quisieran los servicios de una experimentada cocinera italiana, aunque fuera lesbiana, vieja y fea.
—Tengo muchas ganas de conocerla —añadió Joe—. ¿Cómo has dicho que se llama?
—Luciana, Luciana Bari.
—De acuerdo. Luciana Bari, de Florencia, Italia —resumió él, sonriendo mientras salía al porche—. Suena perfecta.
—Es perfecta —afirmó Nonna Romano.
Y lo decía en serio.
Mientras tanto, Lucinda Barry, de los Barry de Boston, una familia de rancio abolengo descendiente de los Barry que llegaron en el «Mayflower» y que no tenían dónde caerse muertos, estaba en una casa de Nob Hill. Ella se había mudado desde la costa este a la oeste, prometiéndose que jamás volvería a prestar atención a un hombre después de que su prometido la dejara tirada por una idiota con dinero.
Su casero acababa de ponerla de patitas en la calle por no pagar el alquiler y, desesperada, había hecho un curso intensivo de cocina con el chef Florenze en la Escuela de Artes Culinarias de San Francisco. Al día siguiente, iba a empezar su primer trabajo como cocinera para un caballero sensible, encantador y homosexual, del que ella esperaba que fuera tan amable como para no darse cuenta de que ella, poco más o menos, lo único que sabía hacer era hervir agua y, sorprendentemente, preparar un maravilloso helado.
En aquellos momentos, la misma Lucinda Barry estaba en el cuarto de baño de una casa de Nob Hill, mirándose en el espejo y preguntándose por qué le había jugado el destino aquella mala pasada.
—No puedo hacerlo —susurró Lucinda, al verse el pelo rubio y los ojos verdes reflejados en el espejo.
«Claro que puedes. No te queda elección», se decía ella, o su reflejo, inmediatamente. La chica que habían elegido para salir del pastel había comido algo que le había sentado mal.
—No nuestra comida —dijo el chef Florenze fríamente, cuando la ambulancia se la llevó al hospital. Luego, había examinado el grupo de graduados en la escuela y había señalado a Lucinda—. Tú…
Cuando Lucinda había dado un paso atrás, horrorizada, diciendo que ella era cocinera y no una bailarina de strip tease, el chef había sonreído y le había dicho que tampoco era cocinera hasta que él le entregara su diploma…
—¡Señorita Barry! —exclamó alguien, al otro lado de la puerta. Lucinda se sobresaltó. Era el chef—. Señorita Barry, ¿por qué diablos está tardando tanto?
Lucinda se irguió y se miró en el espejo. ¿Cómo podría cambiar su gorro y su uniforme de cocinera por una tiara dorada, un minúsculo sujetador y un tanga y luego saltar de un pastel de cartón?
—Seguro que no es tan duro como estar sin blanca, sin trabajo y sin casa —musitó Lucinda, tristemente.
Entonces, empezó la tarea de transformarse de cocinera en pastel.