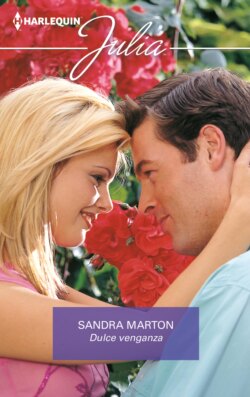Читать книгу Dulce venganza - Сандра Мартон - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеLLEVAR a cabo la transformación no iba a ser fácil. Cenicienta lo había conseguido con la ayuda del Hada Madrina. Lucinda miró su disfraz y se echó a temblar. En lo único en lo que podía apoyarse era en las lentejuelas y en la lycra.
Muy solemnemente, se quitó el gorro y lo dejó a un lado. Luego, se desabrochó su impoluta chaqueta blanca, la volvió a abrochar y, tras doblarla cuidadosamente, la colocó al lado del gorro. A continuación, los pantalones, a los que sometió a la misma operación.
Luego, respiró profundamente y se puso el tanga, intentando subírselo por las caderas. No le valía. ¡El tanga no le valía! La esperanza se empezó a apoderar de ella. No esperarían que ella saliera del pastel con su atuendo de cocinera. Si la ropa no le valía…
Sus esperanzas se desvanecieron cuando se miró al espejo. ¿Cómo le iba a valer el tanga si se lo había intentado poner encima de sus braguitas de algodón blancas? Estuvo a punto de echarse a reír al verse. Gafas de montura de alambre, sin maquillaje, el pelo bien recogido, un simple sujetador de algodón blanco con braguitas a juego y, encima de las braguitas, el tanga. Parecía un cruce entre Mary Poppins y Madonna.
El deseo de reír se le paso cuando se dio cuenta que no tenía escapatoria. Entonces, se quitó el tanga y las braguitas y se volvió a poner el tanga. Adiós Mary Poppins…
No estaba tan mal, al menos por delante. Cubría lo que tenía que cubrir, pero por detrás… Lucinda se sonrojó al darse la vuelta y mirarse en el espejo. El tanga era allí casi invisible.
—¡Señorita Barry!
Los golpes que el chef Florenze estaba dando sobre la puerta hicieron que esta estuviera a punto de saltar.
—¡Señorita Barry! ¿Me oye?
¿Cómo no iba a oírlo? Estaba gritando. Aunque ella supuso que tenía que hacerlo para hacerse oír por encima del alto volumen de la música que provenía del salón.
—¡Tiene cinco minutos, señorita Barry!
Cinco minutos. Lucinda se volvió hacia el espejo y se miró otra vez. El sujetador de algodón no iba nada bien con el tanga. Tal vez fuera a la inversa. Ella sonrió ligeramente y se mordió un labio. «Esto no tiene nada de gracia», se dijo.
Y así era. El deseo de sonreír no tenía que ver con que la situación fuera graciosa. En realidad, ella estaba al borde de la histeria. Recordó que la primera vez que le había dado por reírse escandalosamente en una situación extrema había sido en el entierro de su padre, cuando el abogado les había dicho a ella y a su madre, muy dulcemente, la triste verdad…
Lucinda levantó la barbilla.
—Hazlo —dijo tristemente.
Entonces, se quitó el sujetador de algodón se puso la minúscula prenda que hacía juego con el tanga y se volvió a mirar en el espejo. Entonces, le pareció que era aquella imagen la que iba a reírse de ella. A pesar del tanga y del sujetador, le parecía que estaba tan sexy como un espantapájaros. Cualquier hombre la miraría y le suplicaría que volviera a meterse en el pastel.
Lucinda frunció el ceño. Si era sexy o no, no era culpa suya. Lo que tenía que hacer era saltar del pastel. Tal y como había aprendido en los dos últimos años, la desesperación podría llevar a hacer cualquier cosa. El origen no importaba nada. No había evitado que su padre dejara una casa hipotecada, una esposa derrotada y una amante desilusionada.
La amante se había buscado un nuevo amor, la madre de Lucinda, la esposa, había encontrado un nuevo marido y ella, Lucinda, estaba intentando encontrar una nueva vida. Por eso, había viajado los más de cuatro mil kilómetros que la separaban de Boston para encontrar un lugar en el que nadie la reconociera o pudiera emitir juicios sobre su cambio de estilo de vida.
Su vida anterior le parecía ridícula. El teatro, la ópera, bailes benéficos, fiestas… En aquellos momentos era ella la que necesitaba la caridad. Sin embargo, se convertiría en una ciudadana productiva cuando tuviera su certificado de cocinera. Y cuando tuviera el trabajo con el caballero homosexual. Pero no tendría trabajo sin certificado.
Una vez más, se miró en el espejo y, uno a uno, se fue quitando las horquillas que le recogían el pelo, dejando que le cayera sobre los hombros.
En cuanto a las gafas, ella normalmente llevaba lentes de contacto, pero aquella misma tarde se le había caído una al suelo cuando salía del apartamento, por lo que no había tenido tiempo de buscarla. Sin ellas no veía bien, pero no era decoradora, sino decorado.
Lucinda tragó saliva al dejarlas encima del lavabo. Se sentía aturdida y nerviosa. ¿Sería ella la primera Barry que emergiera, casi desnuda, del centro de un pastel gigante? Era una tarta de seis pisos, blanca, decorada con chocolate blanco, corazones y estrellas de mazapán. Ella misma los había colocado aquella tarde.
Sin embargo, ¿qué importaba quién los hubiera colocado? Además, el chef Florenze le había dejado muy claro que no saldría por el pastel de verdad.
—Será una tarta de cartón —le había dicho al ver cómo lo miraba ella—. Saldrá del pastel limpiamente.
Tal vez hubiera sido que él creyera de verdad que ella iba a hacerlo. Tal vez la afirmación solemne de que ella no se mancharía de crema. Fuera lo que fuera, una loca imagen se le había formado a Lucinda en la cabeza. Se imaginaba saliendo de la parte superior del pastel, con su tiara y su minúsculo atuendo y la máscara de uno de esos payasos que salen movidos por un resorte en las cajas de sorpresa.
Aquella visión, le había provocado una carcajada que el Chef había interpretado mal.
—Ah —le había dicho él con una resplandeciente sonrisa—. Me alegra ver que esta pequeña misión es de su agrado, señorita Barry. Por un momento, había temido que, tal vez, no se sentiría tan satisfecha con ello.
—¿Satisfecha? —le había preguntado Lucinda, sintiendo la necesidad de agredir al chef—. ¿Satisfecha por que usted me diga que me tengo que exhibir, desnuda, delante de una manada de hienas? —había añadido, mirando la cajita que tenía la ropa que ella debía llevar y tirándosela luego a él—. ¿Es que ha perdido la cabeza?
—Señorita Barry. Ya le he explicado la situación. La actriz que contratamos para la ocasión…
—Actriz —repitió ella, en tono de mofa.
—Se ha puesto enferma y usted debe ocupar su lugar. Ya se lo he dicho tres veces.
—Y yo también le he dicho que yo estoy aquí para cocinar, no para… para entretener a un puñado de degenerados.
—Sí, degenerados —le espetó el chef, con frialdad—. Esos hombres son miembros de las mejores familias de San Francisco. Todos ellos son baluartes de la industria.
—Son unos borrachos.
—Estarán de fiesta. Y una chica que salga de un pastel es parte de la celebración.
—Llame a una agencia. Llame al sitio donde ha contratado a esa «actriz» y contrate otra —le desafió Lucinda—. Yo no pienso hacerlo.
—Son casi las diez de la noche —replicó el chef, haciendo gestos desesperados hacia el reloj—. La agencia está cerrada.
—Qué pena.
—¿Se acuerda de la lección de cocina número tres? ¿La de cómo improvisar cuando el soufflé se cae?
—¿Qué tiene que ver un soufflé con todo esto? —preguntó Lucinda.
—Yo estoy improvisando, señorita Barry. Estoy intentando arreglármelas con los materiales que tengo a mano.
—No soy ni clara de huevo ni una tableta de chocolate amargo, chef Florenze.
—Mire a su alrededor —le dijo el Chef—. Venga, mire. ¿Qué es lo que ve?
—La cocina en la que se supone que debería estar trabajando.
—Lo que ve —le corrigió él con impaciencia—, son seis estudiantes. Tres hombres y tres mujeres, incluida usted.
—¿Y?
—Sospecho que podremos estar de acuerdo en que los invitados a la fiesta no se sentirían tan encantados si el señor Purvis, el señor Rand o el señor Jensen salieran del pastel esta noche, ¿no le parece? —le preguntó él. Lucinda guardó silencio—. También podremos estar de acuerdo en que la venerable señorita Robinson se haría daño si intentara levantarse de algo que no fuera su sillón y de que la señorita Selwyn necesitaría un pastel del tamaño de la pirámide de Keops.
—Lo que me está pidiendo es una costumbre bárbara, sexista y asquerosa.
—Igualmente lo son la mitad del resto de las cosas de este planeta, pero no somos antropólogos, sino restauradores —replicó el chef—. Nuestro contrato pide carne asada, cerdo a la barbacoa, filetes de lenguado a la almendra, ensaladas variadas, pan, café, bebidas alcohólicas y una tarta de cartón gigante que contenga una señorita. ¿Está claro?
—Me parece que ese es un contrato muy extraño para una firma de restauración, si quiere saber mi opinión.
—No le estoy pidiendo consejo, señorita Barry. Le estoy diciendo que usted se va a poner esa ropa y va a hacer lo que tenga que hacer.
—Yo pagué para que se me enseñara a cocinar.
—Pues no me parece que haya aprendido a hacerlo muy bien —dijo el chef, con una astuta sonrisa. Lucinda sintió, por primera vez, que el suelo se le hundía bajo los pies.
—He asistido a todas mis clases —replicó ella, con frialdad—. He aprobado todos los exámenes y me he ganado mi diploma.
—Todos los exámenes menos el último —le había dicho el chef, riendo abiertamente—. Y si suspende el examen de esta noche, no obtendrá su certificado.
Mientras se miraba en el espejo, Lucinda recordó que aquello había significado que no le quedaba más remedio que saltar de aquella tarta de cartón con aquellas ridículas ropas si no quería salir de la escuela de cocina del chef Florenze sin llevarse su certificado bajo el brazo. Con aquel certificado, tendría una habilidad demostrada, podría buscar trabajo en un restaurante e incluso, algún día, tener uno propio o una firma de restauración… Sin él, no podría pasar de ser una camarera.
—Eso es chantaje —había protestado Lucinda.
Entonces, el chef Florenze había sonreído y le había dicho que efectivamente así era y que ella podría intentar probar que aquella conversación había tenido lugar.
—Solo piense en sus quince minutos de fama —le había susurrado—. Es una vez en la vida…
—Deme ese maldito disfraz y cállese —le había espetado Lucinda.
Por eso, minutos después, estaba allí, delante del espejo, vestida con poco más que un pañuelo.
—Lucinda —dijo ella, en voz alta—. ¿Estás loca? Esto es ridículo —añadió, recogiéndose de nuevo el pelo, avergonzada de siquiera haber considerado lo que el chef Florenze le había dicho.
¿Cómo se había atrevido a proponerle aquello a ella? Ella era una Barry, y los Barry siempre habían seguido con firmeza sus principios durante más de trescientos años. Bueno, a excepción de su padre. Hepzibah Barry había preferido morir en la hoguera de Salem antes de decir que era una bruja. ¿Cómo iba a ser ella menos?
—¿Lucinda? —preguntó alguien, a través de la puerta—. ¡Lucinda, abre esta puerta enseguida!
Era la voz débil pero inconfundible de la señorita Robinson. Tenía por lo menos ochenta años y era una mujer delicada, de piel como un pergamino y blanco cabello permanentado…
—¡Lucinda! ¡Abre la puerta y déjame pasar! —insistió la anciana.
Lucinda abrió la puerta un poco.
—Señorita Robinson… Estoy un poco ocupada. Si tiene que usar el… bueno, el cuarto de baño, me temo que tendrá que…
—He venido para hablar contigo. Deja de decir bobadas y déjame entrar.
Lucinda tomó una toalla y se cubrió con ella justo antes de que abriera la puerta lo suficiente como para que entrara la señorita Robinson.
—Ahora —dijo rápidamente la anciana—, ¿por qué te estás escondiendo aquí? ¿Qué son todas estas tonterías?
—Señorita Robinson —respondió Lucinda—, aprecio mucho su preocupación pero esta… esta… situación no tiene nada que ver con…
—¿Por qué estás tartamudeando? ¿Y por qué te aferras a esa toalla como si fuera el último salvavidas del Titanic?
—Bueno, porque lo que llevo puesto es… es… —explicó Lucinda, dejando caer la toalla al suelo—, es esto. Como puede ver, no estoy vestida para recibir visitas.
—Es muy pequeño —dijo la mujer, mirando a Lucinda de arriba abajo.
—Efectivamente —afirmó ella.
—Pero he visto trajes de baño tan pequeños como eso en la playa —añadió la señorita Robinson, sacudiendo la cabeza—. Las cosas que las jovencitas os ponéis hoy en día…
—¡Sí bueno, pero no esta jovencita! —protestó Lucinda, dándose la vuelta hacia el espejo y poniéndose una horquilla—. ¿Se puede creer que el chef Florenze quiere que me ponga esto? Quiere que me meta en un pastel y… Bueno, da igual. No merece la pena repetirlo. Baste decir que no pienso hacerlo.
—No seas ridícula —le espetó la señorita Robinson muy irritada, quitándole las horquillas del pelo—. Claro que vas a hacerlo.
—Señorita Robinson —dijo Lucinda, intentando hacerlo con paciencia—, no tiene ni idea de lo que el chef quiere que haga.
—Quiere que saltes de ese pastel para que esos muchachos del salón puedan aplaudir, silbar como posesos y, en general, comportarse como burros.
—¿Se lo ha dicho? —preguntó Lucinda, incrédula, mirándola a través del espejo.
—Se lo ha dicho a todo el mundo. También nos ha dicho que te habías encerrado aquí y que te negabas a salir.
—¿Le ha mencionado también que me ha intentado chantajear? ¿Que no me dará mi diploma si no coopero? —preguntó Lucinda—. Bueno, a ese hombrecillo tan desagradable le espera una sorpresa. No se cree que voy a denunciarlo, pero lo haré. Lo llevaré a los tribunales. Presentaré cargos. Iré a los periódicos… ¿Qué?
—Ese «hombrecillo tan desagradable» ha ampliado su ultimátum. O haces lo que te ha pedido o ninguno de nosotros conseguirá los diplomas.
—Pero… pero él no puede hacer eso.
—No seas tan ingenua —replicó la señorita Robinson, perdiendo la paciencia—. ¡Claro que puede hacerlo, Lucinda! Puede hacer lo que quiera. Y tú puedes hacer lo que quieras para enfrentarte a él, pero para cuando el problema se haya resuelto, será demasiado tarde.
—Eso no es cierto —insistió Lucinda—. El chef nos tendrá que dar esos diplomas, tanto si es esta noche como la semana que viene o el mes que viene.
—Sí, pero eso será demasiado tarde para el señor Purvis, que ya ha aceptado un puesto en un restaurante, y para Rand. ¿Sabías que pidió un préstamo para poder pagar este curso? —le preguntó la señora Robinson, poniéndose las manos en las caderas—. Y, definitivamente, será demasiado tarde para mí. Una mujer de mi edad tiene poco tiempo que perder.
—No sea tonta. Usted no aparenta ni un día…
—No me vengas con bobadas, niña.
—Yo no… Yo solo… Señorita Robinson, ¡ahora es usted la que está intentando chantajearme!
—Es la realidad, no un chantaje. ¿Es tu orgullo tan importante como para que nos arruines la vida a los demás?
—El orgullo no tiene nada que ver con esto. Es cuestión de principios.
—Es mejor que te alíes con la clase de principios que te ayuden a pagar las facturas —le espetó la anciana. Lucinda la miró horrorizada—. ¿Cuánto dinero te ha ofrecido ese hombre?
—¿Pagarme?
—Sí, por este asunto de la tarta.
—Bueno… bueno, nada. Me dijo que no me daría mi diploma si no…
—Dile que lo harás por doscientos dólares.
—No hay nada en este mundo por lo que yo haría… —dijo Lucinda, mirándola fijamente.
—Entonces, pídele trescientos —concluyó la señorita Robinson—. A menos, por supuesto, que no necesites el dinero ni el trabajo ese del que nos has hablado tanto, ese que se supone que vas a empezar mañana. Por la mañana.
Lucinda miró a la señorita Robinson asombrada. Siempre había creído que las ancianas eran dulces y amables, pero aquella tenía la disposición de una serpiente.
—Claro que necesito el dinero —replicó Lucinda—. Y también el trabajo.
—Entonces, suéltate el pelo, ponte un poco de lápiz de labios y acaba con todo esto. Al menos, tú podrás llevar sujetador. Yo no podía, cuando estuve de corista en el Folies Bergère.
—¿Qué usted…?
—Efectivamente. Cuando la calefacción no funcionaba en el Folies, toda los espectadores notaban que teníamos frío.
La señorita Robinson le guiñó un ojo y salió del cuarto de baño. Lucinda se quedó muy sorprendida. Se volvió y se miró en el espejo. ¿En el Folies Bergère? Intentó imaginarse a la señorita Robinson contoneándose por una pasarela vestida solo con unas plumas y una sonrisa. Efectivamente, mucho menos que aquel minúsculo bikini.
Tal vez tenía razón y había visto trajes de baño más provocativos en la playa. Ella nunca se había puesto ninguno. En realidad, nunca se había puesto nada más revelador que el traje de baño de una pieza que se había puesto cuando estudiaba en Stafford.
Lucinda dio un paso atrás y se puso las gafas para verse mejor. Tenía el cuello largo, los hombros muy huesudos y los pechos demasiado pequeños. Después de fijarse mejor, llegó a la conclusión de que eran pequeños, pero altos y redondeados. Tenía el vientre muy liso y la cintura muy estrecha. No estaba mal. No se podía decir mucho de las caderas, pero el trasero parecía estar bien. Por lo que ella sabía, a los hombres les gustaban las mujeres con bonitos traseros. Y piernas largas. Y las de ella efectivamente lo eran… ¿En qué estaba pensando? Ella nunca saldría delante de esos hombres.
Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba su trabajo de cocinera. Una anciana señora la había entrevistado, una tal señora Romano, a la que no parecía haberle importado su falta de experiencia.
—No tiene importancia —le había dicho la señora Romano—. Mi nieto no es exigente, Luciana.
—Me llamo Lucinda —había replicado ella—. ¿Está segura?
—Sí. Verás, él te necesita.
—¿Que me necesita? No entiendo.
—Es un hombre muy ocupado. Siempre está de acá para allá. Molto importante, ¿sí? Pero le falta algo en su vida.
—¿Una cocinera?
—Exactamente. No come bien. No toca las verduras ni las hortalizas —explicó la mujer. Lucinda sintió algo de esperanza porque preparar ensaladas no se le daba mal—. Te encantará trabajar para él, Luciana.
—Lucinda.
—Claro, Lucinda. Él se acomoda a todo. Es encantador y amable —dijo la señora Romano, entre suspiros—. Es cariñoso y sensible. Mi Joseph es el hombre más sensible de todo San Francisco.
Lucinda había entendido perfectamente que la anciana quería decir homosexual. Entonces, el trabajo le había parecido más interesante. Un hombre acaudalado que trabajaba mucho sería un trabajo muy fácil. Los homosexuales abundaban en San Francisco y los que Lucinda había conocido eran amables y comprensivos.
¿Sería lo suficientemente comprensivo como para darle trabajo aunque la echaran de la escuela?
—Ni hablar —dijo Lucinda, sabiendo que había pasado la hora de buscar excusas. No dejó de pensar en la señora Robinson mientras se terminaba de soltar de nuevo el pelo, alborotándoselo para darle el aspecto que había visto en las revistas. Como ella casi nunca llevaba maquillaje, no tenía lápiz de labios, pero había un pequeño neceser junto a la ropa. Había sombra de ojos y un delineador. Al terminar de maquillarse, se mordisqueó los labios para enrojecérselos. Luego, se puso la tiara y se miró en el espejo.
Le faltaba algo pero, ¿qué? El pelo no estaba mal. Ya no llevaba puestas las gafas y la ropa no le estaba mal. Sin embargo, ella estaba segura de que había algo de lo que se había olvidado.
Un nuevo golpe en la puerta la sobresaltó.
—Bueno, señorita Barry —gritó el chef Florenze—. ¿Va a ser tan amable como para honrarnos con su presencia?
Lucinda se llevó la mano al corazón, como si quisiera evitar que se le saltara del pecho. Entonces, antes de que pudiera cambiar de opinión, abrió la puerta y salió.
—Ha sido muy sensata, señorita Barry —dijo el chef, con una repelente sonrisa.
—Trescientos dólares o no me muevo de este lugar —le espetó ella.
—No sea ridícula.
—Trescientos.
—Doscientos —ofreció Florenze.
—Doscientos cincuenta.
—Escuche, jovencita —afirmó él, viendo que la postura de Lucinda era inamovible—. Doscientos cincuenta y póngase a ello enseguida.
—Así me gusta —dijo la señorita Robinson, mientras ella se dirigía al carrillo que sujetaba la tarta de cartón y se metía por debajo.
El estómago se le hizo un nudo. Entonces, el carro empezó a moverse mientras alguien lo empujaba a través del suelo. Oyó que se abría una puerta, dando paso a música y risas masculinas. Luego, alguien dio un acorde en un piano.
—Caballeros —dijo una voz profunda—, ¡por Arnie y su pérdida de libertad!
—Ahora, señorita Barry —le susurró el chef Florenze.
Lucinda respiró profundamente y se lanzó a través del pastel, con los brazos levantados con gracia por encima de la cabeza, como si estuviera tirándose a las profundas aguas de una piscina.
Pero no era una piscina. Era un escenario y ella no había conseguido salir completamente del pastel. Se había quedado atascada. Mientras trataba de librarse de dos trozos de cartón, dos cosas ocurrieron al mismo tiempo.
La primera fue que se había dado cuenta de lo que se le había olvidado. Llevaba todavía sus sencillos zapatos blancos de tacón plano.
La segunda fue que un hombre, un revuelo de músculos, ojos azules y pelo negro, se había acercado a ayudarla.
—Rodéame el cuello con los brazos, cielo y sujétate bien.
—No me llame cielo —replicó ella—. ¡Y no necesito su ayuda!
Ella le golpeó para impedirle que la agarrara, pero él lo hizo de todos modos. La multitud aplaudió cuando la levantó entre sus brazos.
—¡Adelante, Joe! —gritó alguien. El desconocido la miró a los ojos.
—Me encantan esos zapatos —susurró él.
Cuando el grupo empezó a jalearlo de nuevo, él inclinó la cabeza y besó a Lucinda.