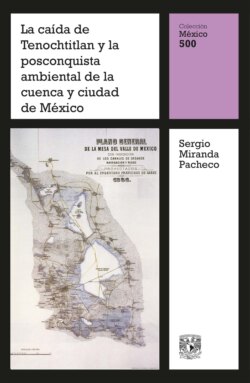Читать книгу La caída de Tenochtitlan y la posconquista ambiental de la cuenca y ciudad de México - Sergio Miranda Pacheco - Страница 11
El paisaje de la cuenca
de México y Tenochtitlan
ОглавлениеCuando los mexicas arribaron a la cuenca de México y fundaron la ciudad de Tenochtitlan hacia 1325, los suelos y topografía de esta región la configuraban ya como una cuenca endorreica que hoy, sabemos, abarca cuatro valles —México, Cuautitlán, Apan y Tizayuca—, con una extensión aproximada de
16 424 km2, cuyas depresiones naturales —formadas miles de años antes, luego de prolongados procesos tectónico-volcánicos— impedían entonces la salida de las aguas fluviales y pluviales, provocando la acumulación de sedimentos que cubrían más de la mitad del valle de México y causaban el desborde de diversos cuerpos de agua, entre ellos ríos y lagos.
Al sur se habían formado los lagos de Chalco y Xochimilco; el de Texcoco al este, y los de San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango al norte. Año tras año, en temporadas pluviales, a causa de su altura diferenciada, estos recipientes naturales se convertían en la principal amenaza de inundaciones de las tierras bajas. Pero también por recibir las crecientes extraordinarias del río Cuautitlán y las del río Pachuca, el lago de Zumpango desbordaba su vaso sobre el de San Cristóbal, que a su vez recibía las aguas de las ciénegas de Tepejuelo y Tlapanahuiloya. El lago de Texcoco, que entonces recibía las aguas desbordadas del vaso de San Cristóbal, ensanchaba su superficie formando a veces, junto con los lagos de Chalco y Xochimilco, que también solían desbordar sus vasos, un solo espejo de agua, pero con profundidades diferenciadas.
Éste fue el paisaje natural que puso a los mexicas ante el desafío de contener las inundaciones para el sostenimiento de su ciudad. Lo lograron mediante la construcción de un complejo sistema hidráulico articulado por canales, acueductos, lagunas, islotes y pantanos artificiales que alteró el ambiente y el paisaje. Calzadas, diques, puentes, embarcaderos y caminos de tierra interactuaban tanto con los cinco grandes lagos del valle, como con franjas de tierra firme y ribereña. Mediante este sistema utilizaron a su favor el ambiente lacustre en el que fundaron su ciudad con diversos fines: contención de inundaciones, defensa militar, expansión del suelo habitacional y productivo, transporte comercial y familiar, pesca, cacería, abasto de agua para consumo humano y actividades domésticas, etcétera.
Fray Diego Durán recogió el testimonio de que, a lo largo del siglo xv, la formación de la Triple Alianza y sus victorias militares en la cuenca corrieron paralelas a la edificación de las calzadas para contener las aguas que dieron origen a la laguna de México.
Y, como apuntamos arriba, fue durante el periodo mexica cuando el sistema de lagos y su explotación local se articuló y fue operado por primera vez en la historia del valle bajo el mando de Tenochtitlan.
De acuerdo con las crónicas, los mexicas habían heredado la experiencia necesaria para acometer las obras del complejo sistema hidráulico que dio sustento a su ciudad. Si hemos de dar crédito a su mítico peregrinar, provenían de un medio insular, Aztlán, que les habría impuesto el desarrollo de prácticas y técnicas adaptativas para satisfacer sus necesidades. A su paso por Tula edificaron monumentos y una presa, y participaron en otras obras en los principales afluentes del río Tula. Posteriormente, ya establecidos en el norte de la cuenca de México, los caciques locales tepanecas y colhuas, a quienes servían militarmente, los emplearon también en la construcción de chinampas y en la fortificación de los sistemas hidráulicos de la región.
Asentados en el islote rocoso del rincón occidental del lago de Texcoco, que sería el núcleo de su expansión urbana, los mexicas atestiguaron la gran transformación del paisaje realizada por sus vecinos de Xochimilco y Chalco, quienes se apropiaron de grandes extensiones de los lagos de la región sur de la cuenca para crear miles de hectáreas de tierra cultivable (chinampas). Gracias a su simbiosis con las aguas dulces, las chinampas sureñas fueron altamente productivas y alimentaron el crecimiento sostenido de su población.
Al igual que sus vecinos, a lo largo del siglo xv los mexicas acometieron una gran conquista ambiental para crear la laguna de México, a la par que consolidaron su alianza política y militar con los acolhuas de Texcoco y con los tepanecas disidentes de Tlacopan para conquistar también a los pueblos de la cuenca y fundar una red creciente de tributarios allende sus fronteras.
La elevación del suelo en la región occidental del valle de México es mayor que en la oriental y, por efecto de la gravedad, las lluvias, ríos y arroyos que fluían de la serranía precipitaban sus aguas hacia el lago de Texcoco. Hubo temporadas en que éste llegó a formar un solo espejo de agua, uniendo los lagos del norte y del sur, a lo largo y ancho de la cuenca. En tiempos de estío las aguas eran absorbidas, evaporadas y contraídas al lecho del lago, dejando una vasta planicie de humedales y tierras secas, un fenómeno que se repetía en todas las riberas del enorme lago.
Fue esta extensión de tierras pantanosas, y la abundancia de aguas dulces de la región occidental, las que los mexicas conquistaron mediante un conjunto de obras hidráulicas que dieron forma a la laguna de México y al sistema de chinampas que sostuvieron el explosivo crecimiento de su ciudad y su población, junto con los tributos que recibía la Triple Alianza hasta cinco veces al año.
Mediante un sistema de diques que corrían paralelos de norte a sur, y calzadas que unían a Tenochtitlan con las regiones del sur, occidente y norte, los mexicas y sus tributarios contuvieron el flujo de las aguas dulces occidentales hacia las aguas salinas orientales de Texcoco, a la vez que evitaban que éstas entraran a la laguna de México —tal era la función del albarradón de Nezahualcóyotl (1449)— cuando, como vimos, en época de lluvias los lagos del norte desbordaban sus vasos sobre el de Texcoco que también recibía las aguas de ríos y arroyos de la serranía oriental.
Figura 1. Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan al comienzo de la conquista. Autores: Luis González Aparicio y Manuel Nájera Zamora. Dirección de Geografía y Meteorología, 1968. Escala 1:60 000. 88 x 70 cm. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Serie Distrito Federal, Expediente Distrito Federal 12, Código Clasificador: CGF.DF.M6.V12.0732.
Hubo, sin embargo, episodios en los que, como ocurrió en 1448, 1498-1499 y 1517, las aguas lograron superar la contención de los diques e inundaron a la ciudad, lo cual bien pudo ser consecuencia no sólo de las altas precipitaciones pluviales, sino también de la erosión de los suelos de las serranías provocada por la explotación de sus tierras, recursos madereros y rocosos empleados en la fabricación de canoas, edificaciones y el ensanche de las poblaciones del valle y de la ciudad indígena.
Se cree que algunos de los ríos que corrían al interior del valle y desembocaban en Texcoco fueron encauzados por los propios lugareños con fines agrícolas, lo cual elevaba el nivel de aguas dentro del lago. La variabilidad en la profundidad y extensión superficial del sistema de lagos del valle de México ha sido hasta ahora interpretada en función del régimen de precipitaciones y del clima estacional, pero debe tenerse en cuenta también que las actividades económicas, domésticas y comerciales desplegadas por las comunidades indígenas del valle de México transformaban permanentemente el paisaje, por lo que cabe pensar en su impacto en las condiciones cambiantes de éste y del ambiente antes de la presencia europea. Teresa Rojas calcula que, en la etapa tardía prehispánica y a lo largo del periodo colonial, el promedio de profundidad de los lagos del valle osciló entre uno y tres metros con algunas zonas, como el lago de Chalco, donde la profundidad alcanzaba hasta cinco metros.
Con base en fuentes documentales del siglo xvi, otros estudiosos estiman que en la época del contacto inicial con los españoles y sus aliados indígenas en 1519, la superficie del lago de Texcoco y de los lagos del norte y sur cubría cerca de 1 132 km2, de los cuales el lago de Texcoco abarcaba aproximadamente 410 km2.
Beneficiada por la audaz y compleja intervención humana en el paisaje a través del sistema hidráulico, cuya operatividad y funcionamiento se valió de su dominio sobre las poblaciones del valle y allende sus fronteras, hacia 1521 la ciudad de Tenochtitlan había alcanzado una extensión de 11 500 hectáreas y de 300 a 350 000 habitantes, mientras que en su conjunto las poblaciones de la cuenca sumaban cerca de un millón de almas.
Semejante concentración humana se tradujo en una creciente presión sobre fuentes de energía localizadas dentro y fuera de la propia cuenca. La creciente demanda de alimentos, por ejemplo, llevó a expandir las chinampas sobre el lago de México y, con ello, aumentó el bloqueo del desagüe natural hacia el lago de Texcoco, disminuyendo el nivel de las aguas y profundidad de éste, así como la humedad del aire. A su vez, la madera empleada en la fabricación de canoas, viviendas y otros bastimentos para la ciudad deforestó paulatinamente las faldas de las serranías, repercutiendo en el azolve de canales y lagos. Estas y otras transformaciones del paisaje y del ambiente se acelerarían tras la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles y sus aliados indígenas.
Figura 2. Plano de la ciudad de Tenochtitlan en 1519. Autor: Leopoldo Batres. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1892. Escala: 1: 7 500; 0 m, 001 = 7 m, 50. 100 x 77 cm. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Serie Distrito Federal, Expediente Distrito Federal 2, Código Clasificador COYB.DF.M43.V2.0092.