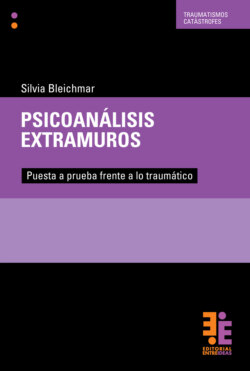Читать книгу Psicoanálisis extramuros - Silvia Bleichmar - Страница 9
Neurosis traumática
ОглавлениеLa neurosis traumática se puede definir por dos características, o mejor, podría decir yo, por dos elementos: por un lado, la etiología. Ya desde Freud —y luego, con los desarrollos de Jean Laplanche (13)— lo que se plantea respecto al traumatismo es que se trata de una situación física real (guerras, accidentes graves, accidentes de tren, catástrofes como terremotos, huracanes, deslaves, etc.). Entonces, grave situación física real que pone en peligro la vida del sujeto. Pero, por otro lado, lo relevante radica precisamente en que se trata de una situación de peligro físico donde todo se destroza alrededor del sujeto, y lo capital para que se desencadene una neurosis traumática es que no haya habido traumatismo físico. E incluso parecería, como lo revela Freud en una constatación hecha en aquella época de la guerra, que en la medida en que el sujeto sufre una herida real, se ve protegido contra la irrupción de la neurosis traumática. No lo sufren los que están en la línea de fuego, sino los que quedan en la retaguardia.
Freud describe muy esquemáticamente el hecho de las repeticiones. Vamos a ver esto en los sueños. Y un hecho interesante es la repetición en los dibujos —a veces de un mismo niño— del hecho traumático a través de una forma en la que no se evidencia la recuperación de la realidad, sino una forma peculiar con la cual el niño intenta estructurarla, del mismo modo que el sueño, porque no toma toda la situación real, sino algunos elementos de la situación real. Pretende, digamos, simbolizar aquello vivido y para lo cual no estaba preparado, la impreparación es un elemento fundamental.
Después vamos a retomar esta cuestión de la impreparación del sujeto, para ver la relación que hay entre ella y los miedos que se desencadenan a posteriori, que tienen las características de angustia señal, o señal de angustia. En el sentido de que parecería que, ante la angustia automática que se desencadenó con el acontecimiento traumático vivido por la población con el terremoto, aparece la angustia señal, ligada al miedo al terremoto como una forma de estar, ahora sí, preparados ante nuevas posibilidades de que se repita un nuevo terremoto. Se trata de un cuadro, en general, cercano a aquellos que se puedan encontrar en la histeria, particularmente en algunos momentos agudos; pero son mucho menos marcados en la histeria.
Lo que vemos en las personas que estamos tratando es que hay sufrimiento subjetivo, y esto es algo que en los cuadros agudos de histeria no se ve, porque se ha producido justamente la conversión; se dan cuadros de depresión que desembocan en un estado vecino a la melancolía o incluso a preocupaciones hipocondríacas muy importantes. Esto ya lo hemos estado viendo en la población, la aparición de elementos hipocondríacos y de estados depresivos cuasi melancólicos. Este fenómeno de sufrimiento subjetivo y de inhibición de las diferentes actividades, lo hemos observado, fundamentalmente, en la población adulta y es muy importante para que pensemos qué está pasando con las madres. Porque las madres están con una inhibición para enfrentarse, hacerse cargo de los niños, que en algunos casos pueden estar dando cuenta de un cuadro con estas características o síntomas patentes de fijación al trauma.
Esto era lo que le interesaba a Freud, en Más allá del principio del placer (14), los síntomas de repetición; en particular los recuerdos casi alucinatorios del accidente, la reaparición permanente de la situación traumática y, más aún, su repetición en sueños de forma muy estereotipada; sueños que son siempre los mismos, que una y otra vez repiten las circunstancias del momento del accidente. Estos son los elementos clásicos de la neurosis traumática. Pero, así como lo hizo Laplanche, nos preguntamos: ¿qué queda actualmente de esta descripción de la neurosis traumática? Pienso que es una realidad clínica indiscutible, pero volviendo un poco a lo que Freud ha descrito, se podrían descubrir cuadros que tienen en común el aspecto inicial. Quiero decir, reacciones en el momento del accidente, crisis ansiosa, agitación o, por el contrario, estupor que puede durar más o menos largo tiempo, confusiones.
Pero, a partir de ello, después de cierto tiempo de latencia —el tiempo que ya Charcot designaba como el tiempo de elaboración o de mediación— aparecen síntomas que se reagrupan según dos modalidades: una que sería cercana a la que da Freud, que es el cuadro de la neurosis traumática propiamente dicha; y, en el otro extremo, un cuadro mucho más banalmente neurótico, como si en el segundo caso, el traumatismo no hiciera más que revelar, desencadenar una neurosis latente preexistente. Esto es algo que nosotros vamos a encontrar fundamentalmente en esta etapa, en la medida en que por el tiempo transcurrido, salvo algunos casos que hay de neurosis traumática que han aparecido más masivamente en los primeros tiempos, lo que vamos a encontrar es este desencadenamiento de patología neurótica previa.
Estamos encontrando reaparición de cuadros de neurosis, de trastornos de aprendizaje, de dificultades para pensar, de hiperkinesis. En fin, distintos cuadros que estamos viendo aparecen como desencadenando algo que estaba latente. O, en algunos casos, que no sólo estaba latente, sino la recuperación de algunos modelos de neurosis previa que los niños tenían y que reaparecen en este momento, pero no exactamente igual —y esto es lo interesante—, sino que el traumatismo, de algún modo, ha resignificando neurosis previas. Hay un principio del psicoanálisis que es que las vías de acceso al inconciente están siempre abiertas, mientras que las vías de salida del inconciente son las que están cerradas. De manera que lo que ya estaba en el inconciente hizo de base de todo este aflujo de excitación, que activó y devino en nuevas problemáticas traumáticas previas de distintas maneras y con significaciones diversas.
Sin embargo, hablar de dos cuadros, como señala Laplanche, es de alguna manera plantear que todas las intermediaciones son posibles, y esto sería una coartada para dejar de lado el problema general del traumatismo y de la neurosis, particularmente, de saber si puede haber traumatismo psíquico, incluso en la guerra, incluso en graves accidentes que no sean en personas que estuvieran predispuestas a la neurosis. Esta es la pregunta que aparece después de elaboraciones psicoanalíticas de muchos años: si se considera que la neurosis misma tiene antecedencias traumáticas, en este caso, en el sentido del traumatismo infantil. Llegamos a un problema aparentemente ridículo, de regresión al infinito, ¿hay traumatismo?, ¿habría traumatismo si no hubiera habido un traumatismo anterior predisponente?
Pero, pese a todo, Laplanche refiere que Freud va más lejos, y su respuesta puede ser separada en dos direcciones: una dirección un tanto formal, cuando se quiere decir que en realidad entre lo actual y la predisposición hay siempre una relación complementaria —es lo que se llama “la toma en consideración de las series complementarias”—, a un grave traumatismo le bastaría un terreno relativamente poco predispuesto para desencadenar una neurosis, e inversamente, una predisposición desencadenaría una neurosis bastando sólo un traumatismo mínimo. Habría allí una especie de consideración aritmética, plantea Laplanche, que no parece ir al fondo de las cosas.
La respuesta de fondo en Freud ha sido una teoría que pueda verdaderamente llamarse dialéctica, la teoría de la resignificación, o de lo que se ha llamado del après-coup, donde más que una génesis donde lo anterior significara a lo posterior, se trata de que lo posterior resignifica lo anterior. Es decir, que si hubiera habido una situación infantil con predisposición neurótica, el traumatismo no se monta sobre ella, sino que la resignifica, la reestructura y no solamente la desencadena. Esta es la concepción del traumatismo en dos tiempos.
Si hablamos de choque y de efracción, empezamos a hablar de algo que tendremos que llamar una tópica: espacios donde algo entra y algo tiene que salir; es decir, si algo choca es porque algún tipo de cuerpo entra en choque. Hablamos de cuerpo en general en este momento, puede ser un cuerpo físico o puede ser un cuerpo psíquico, en el sentido en que Freud lo define en El yo y el ello (15) como la representación de la superficie corporal; el yo, como aquella instancia que se caracteriza por ser un terreno cercado. El traumatismo, entonces, tiene que ser de alguna manera ubicado en su relación con una tópica, con un aparato psíquico donde tiene que haber lugares en los cuales se inserte y en los cuales algo efraccione.
Este es el modelo de Más allá del principio del placer que pretende dar cuenta de un número importante de fenómenos, particularmente, de la neurosis traumática. Pero, lo curioso es que parte de la conciencia, no parte de lo inconciente. Quiero hacer la siguiente observación al respecto: operar en el aparato psíquico infantil en constitución es tener en cuenta que el inconciente no es algo que flota en el espacio, sino que es algo que se ubica en el interior de un sujeto psíquico con relaciones de conflicto intrapsíquico, donde las instancias con las cuales entra en relación van a definir qué calibre va a tener ese conflicto y de qué manera se va a resolver a partir de las defensas con las que pueda estructurarse.
Nos despedimos hasta la próxima clase en la que seguiremos trabajando en la teoría del traumatismo y también en cuestiones que hacen a la experiencia de la práctica.
9. 1 Laplanche, J. y Pontalis, J. B., Diccionario de Psicoanálisis, Labor, 1971. (En francés, Vocabulaire du Psychanalyse, París, PUF, 1968).
10. Freud, S., Conferencias de introducción al psicoanálisis, en Obras Completas, Volumen 16, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, pág. 252.
11. Freud, S., Pulsiones y destinos de pulsión, en Obras Completas, Volumen 14, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, pág. 105.
12. Freud, S., Introducción al psicoanálisis de las neurosis de guerra, en Obras Completas, Volumen 17, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, pág. 201.
13. Cf. Laplanche, J., Problématiques I, L’Angoisse, París, Presse Universitaires de France (PUF), 1980 y Problématiques IV, L’inconscient et le ça, París, PUF, 1981. Publicados en español por Amorrortu, en Buenos Aires, 1988 y 1987 respectivamente.
14. Freud, S., Más allá del principio de placer, en Obras Completas, Volumen 18, Buenos Aires, Amorrortu, 1979.
15. Freud, S., El yo y el ello, en Obras Completas, Volumen 19, Buenos Aires, Amorrortu, 1976.