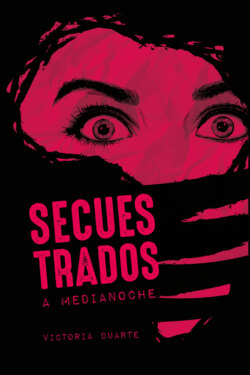Читать книгу Secuestrados a medianoche - Victoria Duarte - Страница 8
Capítulo 2 Caminos hacia Angola
ОглавлениеNací en la Argentina; en el interior de la selvática provincia de Misiones, en la frontera con Brasil. Soy la séptima hija en una familia con nueve niños, cuya infancia no fue para nada sencilla. Mi madre conoció el evangelio de la salvación en Cristo Jesús cuando yo tenía cuatro años. Pero mi padre no quería saber de nada que tuviese que ver con religión. Hijo de padres creyentes, él se había apartado de Dios en su juventud hasta volverse totalmente ateo y violento. Cuando cumplí cuatro años y el menor de mis hermanos acababa de nacer, nuestra madre tuvo que tomar una decisión drástica: lo abandonó por nuestra seguridad.
A los pocos meses de vida, él bebe murió víctima de una enfermedad cardíaca congénita. Por aquel entonces vivíamos solos con nuestra madre, quien trabajaba duramente para sustentar a sus pequeños hijos. El día que ella volvió del hospital caminando ocho kilómetros con su bebé muerto en los brazos todos los demás estábamos en cama, víctimas de una gran epidemia de gripe que segó la vida de muchos niños. Todos enfermamos, pero valientemente mi madre luchó por nuestras vidas y no perdió a ninguno más de sus hijos. Más tarde conoció a una familia de miembros de la Iglesia Adventista de Aristóbulo del Valle, quienes nos ayudaron y con amor desinteresado se ocuparon de nosotros. Su testimonio fue un ejemplo que derivó en el bautismo de Rosita Duarte, nuestra madre. A su vez, mis hermanos y yo comenzamos a asistir a la escuela de la Iglesia Adventista del lugar.
De vez en cuando mi padre nos visitaba, y notábamos cómo iba empeorando su salud; mi mamá nos enseñó a orar por él. La diaria intercesión por mi padre se transformó casi en un ritual de nuestra familia en los años que siguieron.
Los recuerdos de aquellos tiempos despiertan en mi interior una sensación de tristeza. Muy pronto tuvimos que salir a ganarnos el pan por nuestra propia cuenta, para ayudar un poco a nuestra atribulada madre. La primera en partir fue mi hermana mayor; una familia la llevó para que cuidase de sus niños pequeños durante las vacaciones de verano. A ella le siguió mi hermano y, a los siete años, me tocó a mí separarme de los míos, también para cuidar niños durante la temporada estival y obtener así el necesario sustento. ¡Cuán difícil era para mí estar lejos de mi madre! ¡Sufría muchísimo por la nostalgia! ¡Una nube de tristeza cubría cada día de separación! Cuando comenzaba el año escolar, todos volvíamos a nuestro hogar para ir a la escuela.
Cuando cumplí doce años, nos enteramos de la muerte de nuestro padre. La noticia fue muy dolorosa. Lloré mucho, y en silencio me preguntaba por qué Dios no había respondido a nuestras oraciones. Por primera vez comenzó en mí la lucha contra la duda.
En esa época, mi hermana ingresó a una institución cristiana, el Colegio Adventista Juan Bautista Alberdi, una escuela con internado en Misiones, y trabajó para pagar sus estudios secundarios. Quise inscribirme para seguir sus pasos, pero no fui admitida porque era muy pequeña. Delgada y de aspecto débil debido a frecuentes enfermedades infantiles, no parecía ser capaz de soportar el trabajo del internado. No obstante, estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para alcanzar mi sueño: graduarme como maestra o enfermera para trabajar en zonas de riesgo.
Para facilitar las cosas, mamá se mudó cerca de la escuela. Mi hermano mayor consiguió trabajo como albañil en el mismo colegio y yo trabajaba por las tardes en casa de un profesor. Tuvimos que trabajar duramente para poder costear nuestros estudios, pero mi madre se había puesto la elevada meta de que todos termináramos una carrera, con el fin tener un mejor futuro que el que ella tuvo.
Dios nos bendijo: a fines de 1971, después de muchas pruebas y milagros, pude recibir mi diploma secundario.
Para entonces, las historias de misioneros habían causado una fuerte impresión en mi mente. Desde niña soñaba con ser una misionera. Leía entusiasmada los informes de médicos, maestros y enfermeras en el Amazonas y en distintas partes del mundo. Me apasionaba imaginarme entre ellos. Por eso, luego de concluir mis estudios secundarios, me inscribí en la Escuela de Enfermería del Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. A más de 800 kilómetros de mi provincia natal.
No tenía dinero para pagar mis estudios y tampoco contaba con los útiles necesarios. Pero existía la posibilidad de conseguir una beca, si uno era realmente pobre y si aprobaba los exámenes de ingreso con buenas calificaciones. Fue entonces cuando comencé a transitar lo que habría de ser una verdadera aventura de fe. Mi querida profesora y consejera, Violeta Tabuenca de Positino, hizo los contactos necesarios con el sanatorio y me inscribió como postulante a la beca. Ella me proveyó del dinero para el pasaje, tres pares de sabanas nuevas y los zapatos blancos de enfermera. Nunca olvidaré su mano ayudadora que me dio el empujón inicial en esta aventura.
El extenso viaje que me llevó hacia mi nuevo hogar en aquellos viejos trenes merecería un capítulo aparte. Pero nos limitaremos a decir que llegué sola al apeadero de Puiggari, a eso de las diez de la noche de un martes. Cincuenta pesos y una vieja valija constituían todo mi capital para los próximos tres años. Solo podía confiar en Dios para costear mis estudios. Y el Señor no me abandonó.
Después de dos semanas de cursillo preparatorio, debíamos rendir exámenes de Matemáticas, Biología, Física y Química. A medida que estudiaba, oraba para que Dios me ayudara, pues Matemáticas y Química jamás fueron mis fuertes. Mis notas fueron buenas y logré obtener la beca completa. Agradecí muchísimo a Dios esa posibilidad, ya que una media beca no me hubiera alcanzado: no tenía forma alguna de pagar el resto.
No puedo dejar de agradecer aquí a mis queridos profesores, varios de los cuales habían sido mis profesores del secundario en el Instituto Alberdi. Ellos, conociendo mis dificultades, me dedicaron tiempo fuera de sus horarios de trabajo para ayudarme en la preparación del examen de ingreso, a fin de que pudiera aprobarlo y conseguir la beca.
Empecé mi primer año de Enfermería con mucho entusiasmo, pero con grandes preocupaciones: tenía la beca, pero no contaba con el dinero para cubrir los gastos de libros y materiales académicos. Los días fueron pasando, y llegué al límite de mis posibilidades financieras. Un viernes por la tarde me sentía especialmente triste, pues mi único par de zapatos estaba agujereado. Para colmo, debía dinero y útiles escolares a todas mis compañeras. Si algo no sucedía en mi favor, me vería obligada a abandonar. “¡Oh, Señor!, si no haces un milagro tendré que irme. Necesito trabajo, pero no me animo a pedir. Si me ayudas, trabajaré siempre para ti. Haz, por favor, que suceda un milagro, que alguien me dé algún trabajo sin que yo tenga que pedirlo”, oré.
Así seguí clamando todo el fin de semana. No quería desistir de mis estudios, pero ¿cómo continuar sin los recursos más elementales? Yo bien sabía que mi madre no tenía los medios para ayudarme, así que no le dije nada sobre mi situación. Mi única esperanza estaba en Aquel que nunca me había abandonado. Y que tampoco lo haría esta vez...
Temprano el domingo a la mañana, mientras oraba, golpearon a la puerta. Alguien me alcanzó un paquete enviado por mi madre con dos pares de zapatos. ¿Cómo supo ella que tenía tal necesidad?
Mientras todavía me hacía la pregunta unos minutos más tarde, volvieron a llamar. Esta vez me entregaron un sobre con dinero y una tarjeta que decía:
“Espero que no te molestes que no te escriba más, pero tú sabes que dispongo de poco tiempo. Envío este dinerito; quizá sea útil”. Violeta de Positino.
En el sobre había 500 pesos, mucho dinero para aquellos tiempos y para quien había aprendido ahorrar.
El doctor Tabuenca, director del sanatorio, había estado en Misiones, y a través de él, su hermana Violeta y mi madre habían enviado esos preciosos regalos en respuesta a mis ansiosas oraciones.
El lunes comencé la semana llena de alegría. En el pasillo me crucé con Carlos Schmit, el profesor de Biofísica, quien me llamó y me dijo que quería hablar conmigo después de la clase. Un poco intranquila, me puse a pensar si habría hecho algo malo. Yo era una persona superactiva y me resultaba difícil estar quieta y portarme bien en el internado.
Luego de la cátedra, esperé ansiosa al profesor. Él se acercó lentamente y me preguntó si estaba dispuesta a trabajar en el laboratorio del cual era jefe, dos horas cada noche durante unos quince días, ya que una de sus empleadas estaba de vacaciones.
Asombrada y enormemente agradecida a Dios por la velocidad de su respuesta, le respondí con un ¡sí! lleno de entusiasmo. Los quince días se prolongaron a tres años, hasta el fin de mi carrera.
Por aquellos tiempos dormía poco: debía estudiar y trabajar. Durante las vacaciones, cuando los demás volvían a sus hogares, yo continuaba trabajando en el laboratorio, en el área de Fisioterapia o en la lavandería del sanatorio. No tenía alternativas, era la única manera de poder terminar mi carrera.
Fueron varias las situaciones en las que Dios me socorrió durante esos años. Recuerdo el día en que debía comprarme urgentemente el uniforme de enfermera para empezar las prácticas. Apenas había comenzado a trabajar poco tiempo antes y tenía muy poco dinero ahorrado. Nuevamente acudí al Señor en oración. Pero el tiempo pasaba; yo oraba y trabajaba, pero no conseguía reunir el dinero necesario para pagar la tela y la confección del uniforme. Pero, así como con Salomón, los ojos del Señor estaban “abiertos” y sus oídos “atentos” a mis oraciones (ver 2 Crón. 7:15). Y Dios volvió a mostrarme que actúa justo a tiempo. Una semana antes de que venciera el plazo de pago, me encontré con el capellán del sanatorio, el pastor Mauricio Bruno, quien había sido profesor de Historia Sagrada en el colegio de Misiones antes de ser trasladado a Entre Ríos. Él sabía bien que mi situación económica no era favorable. “Victoria, pensé que podrías necesitar este dinero”, me dijo mientras metía la mano en su bolsillo para sacar un sobre bastante grueso, que me entregó. Conté el dinero y no pude creerlo: ¡Era el doble de lo que necesitaba para comprar el uniforme! Hechos como aquel me permitieron ver la mano de Dios dirigiéndome constantemente, y confirmando mi llamado como enfermera misionera.
Aquellas situaciones, además, me dejaron una lección interesante: Dios utiliza a seres humanos sensibles a la influencia del Espíritu para responder a las oraciones de sus hijos en necesidad. No puedo mencionar aquí a todos, pero fueron muchos los hermanos y amigos que me extendieron su mano generosa o me ofrecieron el calor de su hogar. ¡Dios los bendiga en la misma manera en que ellos lo hicieron conmigo!
Al concluir mis estudios, fui llamada a trabajar como enfermera del Sanatorio Adventista del Plata. Prefería un llamado al campo misionero en el extranjero, pero había prometido al Señor trabajar donde él me indicase, así que, acepté, sin saber entonces que todo era parte del plan divino. Fueron cuatro años en esa institución; período que me permitió recoger valiosas experiencias técnicas y morales, las cuales me serían muy útiles en el campo misionero fuera de mi país.
Entretanto, mi hermana mayor se había casado con un joven suizo y al poco tiempo viajó con él a su país natal. Sola, sin conocer la lengua y separada de sus amigos, no tardó en sentir profunda nostalgia por su país. “Me gustaría que vinieras a visitarnos. Así podrías conocer otra cultura y quizás aprender una lengua extranjera”, me escribió una tarde. Al principio no tomé su propuesta en serio, pero finalmente comprendí que para ella era muy importante tenerme por un tiempo a su lado. Además, su ofrecimiento no dejaba de ser interesante. Oré mucho antes de decidir, pidiendo a Dios que, si era su voluntad que fuera, no permitiera que perdiera mis objetivos, ni me apartara de sus caminos.
A pesar de la pena que me ocasionaba abandonar a mis amigos y familia en la dura realidad que se vivía en Argentina (por entonces gobernada por una dictadura militar), el 2 de febrero de 1979 partí rumbo a Suiza.
Luego de un curso de tres meses de lengua alemana, comencé a trabajar en un hospital estatal de Wädenswil, cerca de Zúrich. ¡Cuán infeliz me sentí en ese lugar! ¡Cuántas lágrimas derramé durante esos meses! Lejos de mis afectos, lejos de mi tierra. Pero sobre todo, creyéndome separada del objetivo fijado en mi infancia: trabajar siempre en la causa del Señor.
Un año más tarde, en una fría mañana de sábado, encontré en la Iglesia Adventista de Schaffhausen al director ministerial de la por entonces División Euro–Africana (DEA). Impulsada por una amiga que conocía mis planes, luego de presentarme, le pregunté cuáles eran las posibilidades de hallar un lugar en el campo misionero. Heinz Vogel me aconsejó escribir a la División, ofreciendo mi servicio. Así lo hice y, apenas tres días después, tenía la respuesta en mis manos. La División me invitaba a viajar a Berna para una conversación personal con responsables del área encargada específicamente de la cuestión. Allí fui recibida por el departamental de Salud, el doctor Stöger, quién con su característica simpatía me saludó diciendo: “¡Usted ha sido enviada por Dios!”. Sorprendida, quise saber por qué. “Estamos necesitando urgentemente una enfermera para Angola. ¿Estaría dispuesta a ir?”
No tenía ni idea de dónde quedaba Angola y cómo era ese país, pero ¡naturalmente estaba dispuesta a ir! El doctor Stöger me informó, de modo casual, que Angola sufría una guerra civil y estaba bajo un régimen comunista. Pero yo estaba tan entusiasmada que presté poca atención a sus palabras y no me preocupé mucho al respecto.
Desafortunadamente, no fue sencillo conseguir una visa para ingresar a aquel país convulsionado y tuve que esperar durante largos meses en Suiza. Mientras me preparaba para ir a Angola, fui empaquetando y etiquetando todas mis cosas con el rótulo de mi futuro hogar: “Misión Adventista del Bongo”.
Pasó un año y yo seguía trabajando en el hospital de Wädenswil, hasta que llegó el momento de tomar vacaciones y viajé a Argentina para visitar a mi familia. Estando allí, recibí un llamado telefónico de la secretaria de la División Euroafricana, quien me explicó que, aparentemente, sería imposible obtener la visa para Angola. Por ello, me preguntó si estaría dispuesta a cambiar de rumbo e ir a Chad, en África Central, donde también había gran necesidad.
Antes de mis vacaciones había escuchado cosas horribles sobre Chad, por lo que la invitación me resultó una de las cosas más difíciles que habrían podido pedirme. Solo tenía dos horas para decidir. Llorando, le pregunte a mi Dios lo que tenía que hacer. Me sentía confundida y triste por Angola. De pronto, un pensamiento se abrió paso en mi mente: “Prometiste ir a cualquier lugar donde fueses llamada”. Cuando me volvieron a contactar, les dije que sí, que estaba dispuesta a ir a Chad.
Pocos días después regresé a Suiza, donde Stöger me recibió con una nueva sorpresa: “No necesitas ir a Chad, Victoria. Te enviaremos a Camerún”. Nos reímos juntos del vaivén en el que me habían metido, pero acepté una vez más.
Viajé a Bruselas para estudiar francés. Sin embargo, apenas diez días después de haber comenzado el curso recibí la noticia de que, inesperadamente, había sido aprobado mi pedido de visa para Angola. Y, nuevamente, el doctor me preguntó si estaba dispuesta a trabajar en aquel país. ¡No podía creer lo que estaba oyendo! Me puse a temblar de emoción. ¡Por supuesto que sí! Me había preparado durante un año entero para ello. Incluso mi equipaje todavía tenía la dirección de la Misión.
Me quedé un par de semanas en Bruselas para concluir el curso de francés. Luego retorné a Suiza, con el objetivo de finalizar los preparativos, ahora definitivos, de mi viaje rumbo a África.
El 11 de febrero de 1981 subí al avión que me llevaría a Lisboa, Portugal, donde debía recoger mi visa. Allí tuve que esperar una semana hasta el próximo vuelo rumbo a Luanda, la capital de Angola. Durante aquellos días, leí un artículo sobre la situación que se vivía en el país africano. Un mapa ilustraba el límite teórico que existía entre el territorio dominado por cada uno de los partidos antagónicos, la UNITA y el MPLA. La línea divisoria entre ambos bandos atravesaba Huambo, la provincia donde estaba ubicada la Misión. Sentí miedo, pero mi entusiasmo era tan grande que pronto olvidé mi preocupación.
El avión llegó a la medianoche –con siete horas de retraso– a Luanda, donde debían esperarme el doctor Sabaté, su esposa y el pastor Vasco Cubenda. Fue toda una aventura encontrarnos en el pequeño y sombrío aeropuerto.
Por todas partes se veía el resultado de cinco años de guerra: soldados durmiendo en el suelo, estirados en los bancos o patrullando de aquí para allá.
Finalmente, eran cerca de las 4 de la madrugada cuando pude acostarme en el cuarto de un hermoso hotel a orillas del mar. El día siguiente permanecimos en Luanda, esperando al doctor Stöger, quien llegaría 24 horas más tarde que yo, para visitar Angola. Juntos volamos a la ciudad de Huambo (la capital de la provincia del mismo nombre) y, después de ser presentada a las autoridades, continuamos hacia el Bongo.
La provincia de Huambo está ubicada en el centro oeste de Angola. Es una región serrana con un clima muy agradable. Todo el camino fue una delicia para mis ojos. Montañas y sierras desfilaban delante de nosotros. En la cima de algunos montes aparecían enormes rocas de formas extrañas, que se elevaban como vigías gigantes en medio de la siempre verde y extraordinaria naturaleza bañada de sol.
Una ruta asfaltada ondulaba entre pequeñas aldeas. Luego de unos setenta kilómetros, doblamos para tomar una ruta secundaria. Señalando el valle, Sabaté nos indicó: “Allí está nuestra Misión”.
La entrada de la Misión Adventista del Bongo.
Un hermoso paisaje se extendía delante de nosotros. De alguna manera, los bosques y las montañas me recordaron a Suiza. Una de las montañas, incluso, tenía una forma parecida al Matherhorn –el monte Cervino–, solo que esta que ahora veía era más pequeña y cubierta de verde.
Habíamos comenzado a hablar sobre los problemas políticos que se vivían. Poco a poco fui comprendiendo que me encontraba en un lugar muy peligroso.
Al llegar a la última sierra previa al hospital, noté lo que parecía ser un reducto militar y una gran cantidad de camiones dispuestos en hilera, al borde de la calzada. El doctor Sabaté nos explicó que estaban establecidos allí porque, a unos pocos kilómetros al otro lado del valle, comenzaban las bases de los enemigos del Gobierno. Es decir que, tal como había leído, nuestra Misión se encontraba exactamente en el medio de las dos fuerzas enemigas.
Sabaté me aseguró que hasta entonces no habían tenido problemas, que ambos grupos respetaban a la Misión. Esto me tranquilizó un poco, pero luego él continuó comentando sobre la historia de una enfermera evangélica que había sido capturada y obligada a marchar durante cuatro meses hasta la frontera sudafricana, donde había sido puesta en libertad. Al escucharlo, sentí cómo el miedo comenzaba a cerrar mi garganta: “Si secuestraron a una enfermera evangélica, ¿porque no harían lo mismo con nosotros?”, me pregunté.
Al llegar, el cálido recibimiento por parte de los habitantes de la Misión me ayudó a disipar mis temores. El director angoleño de la estación misionera se presentó inmediatamente y, después de saludarme, me dijo que los demás habitantes de la Misión querían darme la bienvenida. Rápidamente, me cambié de ropa, y antes de que atinara a ponerme los zapatos ya estaban todos delante de la ventana cantando con fuerza. Emocionada, les agradecí de corazón tan simpático gesto. Ellos, por su parte, expresaron su admiración por el coraje que había demostrado al venir a su país para ayudarlos, y prometieron su apoyo ante cualquier necesidad.
El sábado fui presentada nuevamente, esta vez ante la iglesia local. Sabaté leyó Isaías 52:7: “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación [...]!” Y, parafraseando el texto, agregó: “Cuan hermosas son las manos que traen buenas nuevas”.
Yo leí, entonces, el Salmo 90:17: “Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; sí, la obra de nuestras manos confirma”.
Tales palabras se constituyeron en mi oración diaria a partir de aquel día, pues había mucho que hacer y pocas manos para ayudar.
El domingo hice mi primera visita al hospital. Los enfermeros nativos me esperaban en la puerta: al entrar, comenzaron a entonar con sus encantadoras voces, en portugués, el hermoso himno “Dios cuidará de ti”; un himno que pronto cobraría una importancia singular en mi vida, pues las primeras nubes de peligro amenazante comenzaban a cubrir el horizonte de nuestra estación misionera.
El hospital que por entonces había en la Misión.