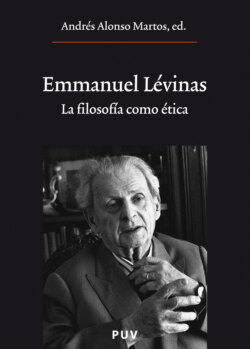Читать книгу Emmanuel Lévinas - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA ASIMETRÍA DEL ROSTRO
ENTREVISTA A EMMANUEL LÉVINAS*
F. Guwy
El texto que sigue, transcripción de una entrevista para la televisión neerlandesa (1986), es destacable por varias razones.
De entrada, por su estilo. Lévinas, que es un autor difícil, o al menos así es considerado, se expresa en un lenguaje muy sencillo. Es un texto sin el menor efecto retórico y de una precisión extrema, donde cada frase, casi cada palabra, reúne y despliega un extenso conjunto de investigaciones filosóficas. Hay que prestar atención al modo en el que, cada vez, Lévinas profundiza, matizando o rechazando, la sugerencia que contiene la pregunta planteada.
En segundo lugar, Lévinas se muestra «en persona», vivo, vibrante, evocando sus sentimientos personales y los dramas históricos vividos, a los que no duda en poner en relación con el desarrollo de su pensamiento. Hay, al mismo tiempo, un rechazo del pesimismo, un rechazo a tomar distancia con respecto a la «civilización occidental», un mensaje de esperanza con «la afirmación de una bondad original de la naturaleza humana»; naturaleza humana que es, nos dice sin temer la paradoja, «la ruptura del orden de la naturaleza».
Pero el rasgo más sobresaliente de este texto es su contenido filosófico: encuentro con Lévinas y nada más que con Lévinas. Husserl, Hegel y Heidegger, esas emblemáticas figuras con las que no cesa de dialogar, han desaparecido de la escena. Ningún filósofo es pronunciado. ¿Acaso ninguno? ¡No, sólo uno, Spinoza! Como si al final de su trayectoria, Lévinas quisiera identificar al más irreductible de sus adversarios: con el rostro del otro, con la responsabilidad por el otro, se rompe el orden en el que el ser persevera en su ser –«acto supremo de Dios», según Spinoza–. Si no fuera incongruente juntar las palabras testamento y filosofía, diría que éste es el testamento filosófico de Lévinas. Incongruente, cierto, ¡pero qué testamento!**
JOËLLE HANSEL
(revue Cités)
EMMANUEL LÉVINAS. Soy responsable del otro, respondo del otro. El tema principal, mi definición fundamental, es que el otro hombre, que en principio forma parte de un conjunto que abarca todo y que me es dado como los otros objetos, como el conjunto del mundo, como el espectáculo del mundo, rompe de algún modo ese todo precisamente por su aparición como rostro. El rostro no es simplemente una forma plástica, sino de entrada un compromiso para mí, una llamada, la orden de ponerme a su servicio. No sólo del rostro, sino de la otra persona que en ese rostro se me aparece a la vez en su desnudez, sin medios, sin nada que la proteja, en su indigencia y, al mismo tiempo, como el lugar en el que recibo un mandato. Esa forma de mandato es lo que yo llamo la palabra de Dios en el rostro.
[Los escritores rusos] fueron fundamentales: Pushkin, Gogol, más tarde los grandes prosistas, Turguéniev, Tolstoi, Dostoyevski... En ellos se da constantemente la puesta en cuestión de lo humano, del sentido de lo humano. Te aproximan a problemas que, me parece, siguen siendo esenciales para la filosofía y que, bajo otras formas, encuentras en la literatura específicamente filosófica; y en todo caso los encuentras también en esa obra literaria, libro de todos los libros, que es la Biblia.
FRANCE GUWY. ¿Hay para usted contradicción entre la Biblia y la filosofía?
E. L. No lo creo, nunca lo he vivido como una contradicción. En los dos casos se trata del sentido, de la aparición del sentido: que sea en la forma que los griegos llaman razón o en la forma de la relación con el prójimo en la Biblia, lo que para mí los une es, ante todo, la cuestión de la búsqueda del sentido.
F. G. En esta misma Europa tuvo usted la experiencia de los años 30 y de la guerra de 1940-1945, una experiencia y una influencia que es probablemente muy importante para usted y para la elaboración de su pensamiento.
E. L. Es la experiencia fundamental de mi vida y de mi pensamiento, el presentimiento de esos años terribles, el recuerdo imborrable de esos años. Pero no pienso que la salida pueda consistir en un cambio de los principios de esta civilización. Pienso que en su interior hay quizá, si ponemos en el centro elementos que fueron considerados laterales, una salida. No he olvidado que esta Europa se encuentra, sin decirlo, sin confesarlo, en la angustia de la guerra nuclear. Me parece que lo que a menudo se llama Modernidad se coloca entre los recuerdos imborrables y una espera angustiosa. No sé si, renunciando a ello, aceptando formas que son ciertamente humanas, que pueden humanizarse todavía más, se encontrará una respuesta a nuestras angustias. No espero mucho de mis investigaciones para cambiar eso, pero en todo caso están determinadas por lo que considero un desequilibrio, propio de esta civilización, entre los temas fundamentales del saber y los de la relación con el otro.
F. G. ¿Podría decirse que esta experiencia ha influido en su manera de pensar la filosofía occidental, en su crítica a esta filosofía?
E. L. Crítica a la filosofía occidental, eso es demasiado ambicioso. Uno se permite expresiones excesivas... Es un poco como si alguien tratara de impugnar la altura del Himalaya. Esa enseñanza filosófica es tan importante, tan esencial, que la filosofía exige que se la atraviese antes de comenzar de otro modo.
F. G. Sin embargo, usted ha escrito que la historia de la filosofía occidental ha sido una destrucción de la transcendencia.
E. L. La transcendencia es otra cosa, tiene un sentido muy preciso. El ideal hacia el que se dirigía la filosofía europea consistía en creer en la posibilidad que tendría el pensamiento humano de abarcar todo lo que se le opone y, en ese sentido, de hacer interior lo que es exterior, lo transcendente. La filosofía occidental no quería pensar la transcendencia divina, algo que desborda el orden abarcable, captable; es como si el espíritu consistiera en capturar todas las cosas.
F. G. Expresándolo de manera más simple, creo que usted quiere decir que es una filosofía en la que el Yo reina con plenos poderes y donde la conciencia se dedica más bien a prender que a comprender.
E. L. Sí, el Yo, a través del saber, reconoce como lo Mismo, como reducible a lo Mismo, lo que en principio aparecía como Otro. Soy responsable del otro, respondo del otro. El tema principal, mi definición fundamental, es que el otro hombre, que en principio forma parte de un conjunto que abarca todo y que me es dado como los otros objetos, como el conjunto del mundo, como el espectáculo del mundo, rompe de algún modo ese todo precisamente por su aparición como rostro. El rostro no es simplemente una forma plástica, sino de entrada un compromiso para mí, una llamada, la orden de ponerme a su servicio. No sólo del rostro, sino de la otra persona que en ese rostro me aparece a la vez en su desnudez, sin medios, sin nada que la proteja, en su indigencia, y al mismo tiempo como el lugar en que recibo un mandato. Esa forma de mandato es lo que yo llamo la palabra de Dios en el rostro.
F. G. Y ese mandamiento es «No matarás».
E. L. Es ante todo ése, en diferentes grados. En mis primeros escritos hablaba de ello de modo directo: el rostro significa «No matarás», no debes matarme. Es su humildad, su desamparo, su indigencia, pero, al mismo tiempo, pre cisamente, el mandamiento «No matarás». Es aquello que se expone al asesinato y que se resiste al asesinato. He ahí la esencia de esa relación del «No matarás», que es todo un programa, que quiere decir «Tú me harás vivir». Hay mil maneras de matar al otro, no sólo con un revólver; se mata al otro siendo indiferente, no ocupándose de él, abandonándolo. En consecuencia, «No matarás» es lo principal, es la orden principal en la que el otro hombre es reconocido como aquel que se me impone.
F. G. Este rostro del otro llama a mi responsabilidad y usted va muy lejos en esa responsabilidad, llega a decir que es necesario expiar por el otro.
E. L. Lo que llamo ser-para-el-otro, la palabra «responsabilidad», no es sino otra manera de expresarlo: soy responsable del otro, respondo del otro y, en suma, respondo antes de haber hecho cualquier cosa. La paradoja de la responsabilidad reside en que no es el resultado de algún acto que yo haya cometido. Es como si yo fuese responsable antes de haber cometido cualquier acción, como si fuese un a priori y, en consecuencia, como si yo no fuese libre de deshacerme de esa responsabilidad, como si fuera responsable sin haberlo elegido, como si yo expiase, como si fuera un rehén.
F. G. ¿Qué significan entonces la libertad y la autonomía del ser humano cuando, con anterioridad a todo conocimiento y por tanto a toda libertad de elección, es el otro quien pone mi libertad en cuestión y exige mi responsabilidad?
E. L. Planteo la cuestión: ¿cómo define usted la libertad? Evidentemente, cuando hay coacción, no hay libertad. Pero cuando no hay coacción, ¿hay necesariamente libertad? ¿La libertad debe ser definida de manera puramente negativa, por la ausencia de obligación o, al contrario, la libertad significa la posibilidad referida al otro, la llamada dirigida a una persona que pide que haga algo que ningún otro podría hacer en mi lugar? En esa bondad previa a toda elección que es mi responsabilidad, como si fuese elegido, no intercambiable, soy el único que puede hacer lo que hago con relación al otro.
F. G. De hecho, eso es una respuesta a Sartre, que dice que estamos condenados a ser libres.
E. L. Cuando uno está referido a algo, algo de lo que no hay simplemente una necesidad ciega, sino de donde viene una llamada dirigida a mí en tanto soy el único que puede realizar lo que yo realizo, la ética, la responsabilidad ética, es siempre eso. La significación misma de mi obligación ética es el hecho de que nadie podría hacer lo que yo hago, como si yo fuese elegido. Sustituyo la libertad negativa por esta noción de libertad de elección. Lo que nos choca en la no-libertad es que no importa quiénes seamos. En mi responsabilidad por el otro se me interpela siempre como si yo fuese el único que pudiera hacerlo... Hacerse reemplazar por un acto moral es renunciar al acto moral.
F. G. ¿Es eso lo que dice Sartre?
E. L. No sé si Sartre dice eso. Yo digo incluso –y es ciertamente una fórmula terrible– que la bondad no es un acto voluntario. Con ello quiero decir que no hay, en el movimiento de la libertad, el acto particular de una voluntad que interviene. Uno no decide ser bueno, uno es bueno antes de toda decisión. Hay en mi concepción la afirmación de una bondad inicial de la naturaleza humana.
F. G. Pero usted ha dicho que no se es bueno voluntariamente. ¿Se es bueno contra natura?
E. L. No es la consecuencia de un acto voluntario, es la ruptura del orden de la naturaleza. Y cuando digo «ruptura del orden de la naturaleza», lo pienso con mucha fuerza, como si la aparición misma de lo humano en el orden regular de la naturaleza –en la que cada cosa tiende a perseverar en su ser, lo que Spinoza llamaba «el acto supremo de Dios, que el ser persevere en su ser»–, con esa responsabilidad por el otro, este orden es roto, puede ser roto, aunque no sea así siempre. No digo que sea eso lo que triunfe siempre, pero con lo humano existe para el hombre la posibilidad de pensar, de comprometerse, de ocuparse del otro antes de perseguir la persistencia en su propio ser.
F. G. ¿Es su vocación?
E. L. Ciertamente, en el sentido más fuerte del término: hay alguien que llama, alguien que llama en el rostro del otro, que obliga sin fuerza. La autoridad no es en absoluto la posesión de la fuerza. Es una obligación sin fuerza. Desgraciadamente, el siglo XX nos ha acostumbrado a la idea de que no hay derecho a predicar, pero uno puede decirse a sí mismo que Dios ha renunciado a la violencia, que él ordena sin violencia. Es una predicación también y no se tiene el derecho de predicar (uno puede decírselo a sí mismo) porque, cuando se predica, se tiene el aire de justificar Auschwitz. Después de Auschwitz, Dios no tiene justificación. Si todavía hay una fe, es una fe sin teodicea.
F. G. ¿Usted quiere decir sin esperanza?
E. L. No, sin teodicea, sin que se pueda justificar a Dios. Diciendo eso, yo no invento una posibilidad fundamental de lo humano. En realidad, cuando no nos dejamos ser pura y simplemente, cuando hemos comprendido la alteridad del otro, no terminamos jamás de comprenderlo. Usted jamás ha estado libre respecto del otro. Es una moralidad completamente burguesa la que dice: en ciertos momentos, puedo cerrar la puerta.
F. G. En ese contexto, usted cita muchas veces a Dostoievski, que dice: «Todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos, y yo más que los otros» [Los hermanos Karamazov].
E. L. Podemos volver, si usted quiere, al hecho de que eso probablemente no es así todos los días. Ahora bien, si usted estuviese en ese encuentro del otro que trato de describir, no sería jamás aquel que comprende su relación con el otro como recíproca. Si usted dice: «Soy responsable de él, pero él también es responsable de mí», en ese caso, transforma su responsabilidad inicial en comercio, en intercambio, en igualdad, no ha comprendido esa afirmación de Dostoievski, que es una experiencia fundamental de lo humano.
F. G. Y que ilustra lo que usted quiere decir con «asimetría».
E. L. La asimetría es ante todo el hecho de que mi relación conmigo mismo y mis obligaciones, tal y como las pienso, no están de entrada en una relación entre dos seres iguales en la que se supone que el otro sea yo mismo. Yo estoy ante todo obligado y él es ante todo a quien estoy obligado. No es en absoluto un extravío, es la modalidad esencial del encuentro con el otro. Como digo continuamente, yo no puedo predicar la religión a otro, aunque en mí puedo aceptar ciertas cosas que, propuestas a los otros, parecen tener la facilidad de las habladurías teológicas. Puedo aceptar una teología para mí, pero no tengo el derecho de proponérsela a los demás. Es la vocación de la asimetría.
F. G. Podemos preguntarnos si es posible vivir con un sentimiento incansable de culpabilidad. ¿Cómo vivir con esta cuestión contra natura?
E. L. Todo lo que trato de presentar es una humanidad contra natura. Como una ruptura del orden regular del ser preocupado de sí mismo, al cuidado de su propia subsistencia, perseverante en el ser, que considera incluso que, cuando se trata de mi ser, todas las demás cuestiones desaparecen. Contra esto, trato de descubrir en la humanidad la verdadera ruptura de un ser sujeto a ser, preocupado por ser.
F. G. ¿Pero no es una moral casi masoquista?
E. L. El masoquismo es una enfermedad del ser sano. Yo no pienso que el ser humano consista en estar sano, en el sentido banal del término: es una ruptura de esta salud fácil, que es sobre todo mi salud, es una inquietud. Todas las enfermedades no pueden ser curadas. ¿Masoquismo? No tengo miedo de esa palabra. ¿Qué es lo humano? Es ahí donde el otro es lo indeseable por excelencia, donde el otro es el estorbo, lo que me limita. Nada puede limitarme más que otro hombre. Para esta humanidad-naturaleza, para esta humanidad vegetal, para esta humanidad-ser, el otro es lo indeseable por excelencia. Pero hacia él te torna, en el rostro del hombre, la llamada de Dios. Es dramático. Es un término que viene de mi artículo «Dios y la filosofía» –un artículo que me importa mucho–, donde la respuesta de Dios no consiste en responderte, sino en enviarte al otro.
F. G. La relación con Dios, con el infinito, es la relación con lo humano, el otro.
E. L. Lo que más admiro del Evangelio –no soy cristiano, como usted sabe, pero encuentro en el Evangelio muchas cosas que me son próximas, cuyas bases me parecen por completo bíblicas– es el capítulo 25 de Mateo sobre el Juicio Final, en el que Cristo dice: «Os lo aseguro: cada vez que lo hicisteis [dar de comer al hambriento, de beber al sediento, recoger al extranjero y visitar a los presos] con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo». Hay que tomarlo no en un sentido metafórico, sino eucarístico. Verdaderamente, en el pobre está la presencia de Dios, en sentido concreto. Siempre he leído así el capítulo 58 de Isaías, donde también hay gentes que dicen buscar a Dios, y Dios dice que, para encontrarlo, hay que liberar a los esclavos, vestir a los desnudos, dar de comer a quienes pasan hambre, hacer entrar a los vagabundos en casa. Es lo más difícil, porque los vagabundos ensucian las alfombras.
F. G. En su obra Totalidad e Infinito usted dice: «El hombre es naturalmente ateo y es una gran gloria para el Creador haber puesto en pie un ser capaz de ateísmo. El ateísmo condiciona una verdadera relación con un Dios verdadero». ¿Quiere usted liberar al hombre de Dios?
E. L. El hecho de que el hombre pueda llegar a Dios a partir de su bondad, en lugar de ir hacia la bondad a partir de Dios, es lo que me parece extremadamente importante. El hecho de que, sin pronunciar la palabra Dios, yo me encuentre en la bondad, es más importante que una bondad que viene simplemente a tener lugar entre las recomendaciones de una dogmática. Es extremadamente importante indicar un camino a partir de la bondad y no a partir de la creación del mundo. La creación del mundo debe adquirir su significación a partir de la bondad. Es una vieja creencia rabínica, pero que se cree extraída de la Biblia, a saber: que el mundo subsiste, que es creado por la ética, por la Tora; que, en la expresión «Al principio creó Dios», la palabra rechit [comienzo, principio] significa la ética o, si usted prefiere, la Tora. Quizá la espiritualidad a la que se llega por la ética no sea completa. Quizá hay que ayudar a los otros de otro modo. No digo que eso sea falso, pero no es ésa la vía que me parece que corresponde al espíritu, que define al espíritu.
F. G. Usted ha ilustrado eso a través de la historia del romano que pregunta al rabino: «¿Por qué vuestro Dios, que es el Dios de los pobres, no da de comer a los pobres?». La respuesta del rabino es: «Para salvar a la humanidad de la condenación».
E. L. No, eso es otra cosa. Eso quiere decir que es absolutamente escandaloso, un pecado mortal, que los hombres no ayuden a los hombres. Si fuese Dios quien se encargase, no le quedaría sino dejar a los hombres a su pecado.
F. G. Se podría criticar eso a las iglesias...
E. L. Yo no condeno a las iglesias, tienen mucho que hacer, tienen otros problemas, pero para mí ése no es el comienzo de la espiritualidad. Hay muchos libros que las iglesias comentan y difunden, pero, antes que esa organización, lo importante es lo que hay en los libros. El Mesías, es decir, la obligación de ocuparse del otro, es mi tarea. En mi individualidad, en mi unicidad, hay esto: yo soy posiblemente Mesías.
F. G. Eso no es el efecto de la gracia.
E. L. En absoluto. Al contrario, es la condición del Yo tal y como la describo desde el comienzo: el sujeto no es en absoluto aquel que capta y comprende, sino aquel que es responsable. El universo pesa sobre mí, soy rehén, expiación, soy elegido para ello. Mi unidad, mi unicidad, es lo que yo llamo Mesías. Yo vengo para salvar el mundo, pero lo olvido. Sin embargo, en el Yo, es decir, en esta subjetividad –que no conozco en absoluto como sustancia, como un poder, pero que describo como esa bondad inicial, gratuita–, en esa responsabilidad, todo otro, en cualquier grado que sea, incluso al conducir, me importa, me mira. Me mira [regarde], no en el sentido sartreano, condenándome, sino en el sentido en que se dice en francés: «Vos affaires me regardent» [«Tus asuntos me conciernen»] o «Vos affaires ne me regardent pas» [«Tus asuntos no me conciernen»].* Eso es lo que llamo el momento mesiánico en el Yo humano. No digo en ningún caso que triunfe –el Mesías no viene–, pero este Yo sí ha oído esta vocación, por esa vocación es único y uno, es la individuación. Yo no tengo filosofía de la historia que pueda consolar de todos los abusos, incluso de la relación con un rostro. Lo que me ha importado es interrumpir la gravedad del ser que se ocupa de sí mismo, la posibilidad de tener en cuenta, desarrollar una bondad por otro ser, ocuparse de su muerte antes que ocuparse de la propia. Ese desánimo no tiene consolación, pero he pensado a menudo que hay que insistir en los análisis sobre el desinterés de la relación interhumana, de la palabra que se tiene con otro y que no es imposible –pero eso está más allá de la filosofía– que aquellos que no cuentan con ninguna recompensa sean dignos de ella.
* «L’asymétrie du visage», Cités 25, 2006, París, PUF, pp. 115-124; esta publicación cuenta con el permiso de Michaël Lévinas. El texto, hasta entonces inédito, no fue revisado por Lévinas. Conserva por ello el carácter espontáneo de una intervención oral, como se observa, por ejemplo, en la repetición de un párrafo. Traducción de Daniel Barreto González.
** Traducción de Andrés Alonso Martos.
* Lévinas juega con el doble significado de regarder [N. d. T.].