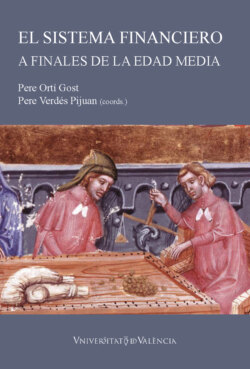Читать книгу El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos - AA.VV - Страница 11
ОглавлениеLA HACIENDA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV:
OPERACIONES FINANCIERAS Y RELACIONES CREDITICIAS*
Mario Lafuente Gómez Universidad de Zaragoza
INTRODUCCIÓN1
El concepto de «hacienda municipal» referido a las villas y ciudades medievales constituye una convención historiográfica que sirve para nombrar al conjunto de estructuras y actividades económicas situadas en la órbita de las autoridades locales. En las poblaciones de la Corona de Aragón este tipo de funciones fueron alineándose durante el siglo XIII en torno a cargos específicos, denominados clavaris, clavers, síndics o, como en el caso de la mayoría de las grandes villas y ciudades aragonesas, mayordomos. La primera reglamentación del cargo de mayordomo correspondiente a la ciudad de Zaragoza se inserta en las ordenanzas ratificadas por Jaime II el 23 de mayo de 1311, en las que se regula el sistema de elección de los magistrados locales, sin incluir detalles sobre sus competencias. Según esta normativa, los mayordomos debían ser nombrados al mismo tiempo que lo eran los jurados, el procurador de la ciudad, los almutazafes, el portero y el encargado de los muros, con la particularidad de que su origen debía situarse necesariamente en una de las nueve parroquias mayores de la ciudad, quedando al margen, por lo tanto, los vecinos procedentes de las otras seis parroquias urbanas, identificadas como menores.2
103
Muy posteriormente, el 15 de agosto de 1391, Juan I aplicó algunas modificaciones sobre la reglamentación anterior, sin alterar sustancialmente su contenido en lo relativo al sistema de elección de las magistraturas, aunque introduciendo una pormenorizada descripción sobre las funciones concretas de cada una de ellas.3 En estos estatutos, el mayordomo se define como el responsable de recibir los ingresos del concejo, así como de efectuar los pagos de todas las cargas que afectasen a la ciudad, previa autorización de los jurados. Su salario se fijaba en 1.000 s. j. anuales, cantidad idéntica a la de cada uno de los jurados de la ciudad, y, antes de tomar posesión de su cargo –acto que se producía cada 15 de agosto–estaba obligado a depositar una fianza de 40.000 s. j.4 Esta reglamentación incluyó además una novedad significativa, al imponer un procedimiento de auditoría sobre la contabilidad tanto del mayordomo como de cualquier otro oficial urbano con responsabilidades económicas. Al frente de dicho procedimiento se situaban dos contadores, nombrados específicamente para ello y renovados anualmente.5
Asimismo, la responsabilidad de poner por escrito la contabilidad del cargo de mayordomía recaía, según las ordenanzas emitidas por Juan I, en un notario escogido por el propio mayordomo. En términos económicos, el contrato del notario se traducía en un salario anual de 300 s. j. y un máximo de 12 dineros por cada uno de los albaranes que expidiera, independientemente de las cuantías consignadas.6 Sin embargo, a pesar de que la ciudad de Zaragoza conserva una buena serie de documentación notarial, cuyos protocolos más antiguos datan de la década de 1320, los primeros registros sistemáticos de la contabilidad dirigida por el mayordomo de la ciudad que se han podido localizar son relativamente tardíos, ya que corresponden a finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente. Se trata, concretamente, de tres cuadernos de albaranes de la mayordomía, todos ellos redactados por el notario Gil de Borau. El primero de ellos corresponde al ejercicio 1368-1369, cuando ejerció el cargo Domingo de Flores, y es un cuaderno de 64 folios (rectos y vueltos), encuadernado en pergamino y cosido, posteriormente, en el registro de las actas de dicho notario de 1369.7 El segundo da cuenta de la mayordomía de Miguel de Azara, en 1372-1373, consta de 60 folios (rectos y vueltos) y está incluido en el registro notarial de 1373.8 El tercero y último desglosa el ejercicio de Juan Jiménez de Sinués, que data de 1373-1374, se organiza en 38 folios (recto y vuelto) y está añadido en el registro de 1374.9
El seguimiento por escrito de la gestión desarrollada por los mayordomos, a juzgar por el contenido de los tres cuadernos que acabamos de citar, incluía el registro de todas aquellas partidas de ingresos y gastos ordinarios del concejo, así como algunas de las consideradas extraordinarias, normalmente justificadas por demandas de la monarquía o, sencillamente, por actuaciones estrictamente municipales. Es importante tener en cuenta, no obstante, que la gestión del mayordomo no centralizaba, necesariamente, la totalidad de la actividad económica del municipio, por lo que es muy probable que existieran conceptos cuyo seguimiento se llevase a cabo mediante instrumentos paralelos. Este fue el caso, por ejemplo, de algunos de los servicios otorgados a Pedro IV durante la guerra con Castilla, cuya administración exigió el nombramiento de comisiones específicas emanadas bien de las Cortes o bien del concejo o los capítulos parroquiales, y cuya actividad conocemos gracias a la conservación de albaranes de cobro, más o menos dispersos entre los protocolos notariales. La cuantía y finalidad de este tipo de operaciones extraordinarias justificaron, sin duda, la organización de un entramado administrativo particular, pero, junto con ellas, otras actividades económicas pudieron discurrir también por cauces diferentes al de la mayordomía de la ciudad.
Los tres ejemplares indicados son los únicos cuadernos de albaranes del siglo XIV hallados, hasta la fecha, entre los fondos notariales zaragozanos, aunque es probable que un registro sistemático de los protocolos del último cuarto de la centuria pueda aportar algún volumen más. La misma valoración puede hacerse extensiva al siglo XV, para el que se conocen tres ejemplares, datados en 1456, 1472 y 1477.10 De otro lado, la documentación municipal conservada incluye libros de actos del concejo solo a partir de 1440 y de forma discontinua,11 si bien la información contenida en estos registros puede ampliarse, a partir de 1444, gracias a la conservación de varias relaciones de bienes inmuebles pertenecientes al concejo.12
En perspectiva comparada, la hacienda municipal zaragozana presenta evidentes paralelismos en los otros dos grandes centros urbanos de la Corona de Aragón –Barcelona y Valencia–, particularmente en lo referente al marco institucional y su evolución durante la Baja Edad Media.13 En estas dos ciudades, la gestión de la actividad económica del municipio se organizó a partir de la figura del clavario, cuyas funciones equivalen a las desempeñadas por el mayordomo en Zaragoza. Las primeras referencias al cargo, de hecho, son prácticamente contemporáneas en las tres ciudades, ya que, mientras la mayordomía de Zaragoza está documentada a partir de 1311, como hemos señalado, los clavarios de Barcelona y Valencia constan al menos desde la década de 1340.14 A falta de un estudio comparado entre las tres haciendas municipales, todo apunta a que su sincronía se ajustó todavía más a partir de 1391, con la introducción de los ya citados auditores (contadores u oidores de cuentas) y, sobre todo, a partir de 1414, cuando Fernando I implantó en Zaragoza la figura del racional, un cargo de nombramiento exclusivamente real preexistente tanto en Barcelona como en Valencia.15 La evidente proximidad en el ámbito institucional queda patente, a su vez, al comparar los registros documentales de las tres haciendas municipales, aunque, en términos cuantitativos, los fondos barceloneses y valencianos conservados superen claramente a los zaragozanos.16
En las páginas que siguen analizaremos la evolución de la hacienda municipal de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV, tratando de explicar, en el medio plazo, algunos de los cambios más significativos que se produjeron en su estructura. Para ello, delimitaremos en primer lugar aquellos movimientos económicos que pueden ser considerados como ordinarios (ingresos y gastos) y, a continuación, presentaremos las operaciones extraordinarias más importantes y su incidencia sobre la política fiscal y financiera del concejo. En este sentido, trataremos de acotar, especialmente, la relación de causalidad existente entre la consolidación de la deuda pública y la adopción del impuesto indirecto en el ámbito municipal.
LOS EJES DE LA HACIENDA MUNICIPAL
La estructura de la hacienda municipal zaragozana, en la segunda mitad del siglo XIV, estaba cimentada sobre la rentabilidad obtenida del arrendamiento de las propiedades del concejo, cuyos derechos de explotación o, en su caso, de gestión, habían sido traspasados a la ciudad por la monarquía, ya desde las décadas inmediatamente posteriores a la conquista, en el siglo XII. Estas propiedades englobaban un heterogéneo conjunto de rentas, organizadas a partir de tres grandes conceptos: los ingresos vinculados al señorío del Puente Mayor de la ciudad, aquellos procedentes del dominio señorial ejercido por el concejo sobre la villa de Zuera y sus aldeas (Leciñena y San Mateo) y, por último, un conjunto disperso y no muy bien conocido de fincas rústicas y urbanas.17
Ingresos ordinarios
El señorío vinculado al Puente Mayor
El primero de los tres pilares de la hacienda municipal equivalía a un conjunto relativamente amplio de rentas y derechos señoriales destinados por la monarquía al mantenimiento del Puente Mayor, cuya gestión había quedado, también por decisión real, en poder del concejo de la ciudad desde, al menos, finales del siglo XII. La principal apoyatura jurídica de los derechos del Puente se encontraba en la configuración progresiva de un dominio señorial, que incluía una larga serie de exacciones procedentes de un puñado de aldeas y lugares diseminados por el entorno de la propia ciudad de Zaragoza. Estas exacciones incluían fincas de labor y espacios forestales, cuya explotación se encontraba asociada a regímenes tributarios antiguos (treudos) y era asumida por familias campesinas y concejos, en función de las características concretas de cada recurso.18 Habitualmente, para agilizar el ingreso de estos derechos, el concejo solía arrendar su cobro a gestores particulares.
El proceso de formación del dominio del Puente tuvo que comenzar poco después de la conquista de la ciudad, aunque la primera referencia concreta se documenta ya a finales del siglo XII. Como resultado de este proceso, la ciudad pasó a ejercer su dominio, en primer lugar, sobre un puñado de poblaciones situadas a orillas del Ebro, aguas abajo de la ciudad. Se trata de las aldeas de Pina de Ebro, Alforque, Colera y Cinco Olivas.19 Los principios en los que se basaba el dominio de la ciudad sobre estos lugares son difíciles de determinar, si bien, desde el punto de vista estrictamente económico, se concretaban en la percepción regular de una serie de rentas cuya recaudación era arrendada anualmente por el consistorio. El monto global de todos estos conceptos ha podido ser documentado para el ejercicio 1373-1374, cuando el ciudadano García Sánchez de Épila arrendó los ingresos derivados de las cuatro aldeas por la modesta suma de 125 s. j.20 Sin embargo, una década después, en la anualidad 1383-1384, las rentas de la aldea de Colera fueron arrendadas separadamente por 1.200 s. j.21
Mucho más significativas eran las rentas percibidas en los lugares adscritos al dominio del Puente a partir de finales del siglo XIII, concretamente las poblaciones de Longares y La Puebla de Alfindén. En orden cronológico, la primera en ser incorporada fue Longares, que, tras haber constituido un feudo en poder del obispo de Zaragoza, desde 1127, y del pabostre de la Seo de la ciudad, desde 1154, en algún momento entre 1279 y 1292 pasó a formar parte del dominio del Puente.22 El dispositivo de rentas y derechos en que se tradujo esta nueva relación está incluido en el acuerdo alcanzado en noviembre de 1305, mediante el cual, el consejo de Longares se comprometía a tributar, en tanto que vasallo del Puente, un treudo del 10 % (aproximadamente) sobre la producción y del 18 % sobre el valor de los bienes muebles, con excepción de las parejas de bueyes de trabajo, los ajuares domésticos y el cereal destinado directamente al consumo personal. Asimismo, se explicitan también, como propios del Puente, otros derechos típicamente señoriales que compelían igualmente a los vecinos del lugar, concretamente las rentas de explotación del horno y un palomar, la propiedad de algunos bienes inmuebles rústicos y urbanos, la imposición del servicio de hueste y cabalgada (permutada en términos económicos) y el ejercicio de la justicia civil y criminal, con la potestad de exigir penas pecuniarias.23 El señorío de La Puebla de Alfindén, en cambio, fue comprado por el concejo a Ferrán Pérez de Pina, por la cantidad de 13.000 s. j., en 1315.24
Desde su entrada en el dominio del Puente y hasta, al menos, finales de la Edad Media, el precio del arrendamiento de ambos señoríos no dejó de ser revisado por los jurados de la ciudad. Su rentabilidad puede ser definida, en líneas generales, a partir de finales de la década de 1360, cuando la suma de ambas partidas se movía en torno a los 3.000 s. j. anuales. Así, el único ejercicio para el que se han podido documentar las cantidades en que se fijaron ambos arrendamientos, entre 1350 y 1400, es el correspondiente a 1373-1374, cuando cada uno de ellos se cerró en 1.500 s. j. Los arrendatarios en aquel momento fueron los ciudadanos Domingo Palomar y Juan Aldeguer, que pujaron respectivamente por los treudos de La Puebla de Alfindén y Longares.25 A partir de entonces, el arrendamiento de los derechos percibidos en Longares alcanzó los 3.000 s. j. en 1394, mientras que los obtenidos en La Puebla llegaron hasta los 2.200, ya en 1440.26
Junto a los derechos asociados al dominio señorial, el mantenimiento del Puente Mayor justificó la cesión al concejo de Zaragoza de algunas otras exacciones por parte de la monarquía, entre las que cabe destacar el pontazgo de la ciudad, es decir, el tributo sobre el tránsito de mercancías a través del mismo Puente, cuyo derecho de cobro fue traspasado por Jaime I a los magistrados municipales en 1257.27 Su rentabilidad económica durante la segunda mitad del Trescientos pasó de 3.000 a 4.000 s. j., entre finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente, aunque es razonable pensar que su precio oscilara en función de las coyunturas y las perspectivas de sus potenciales arrendadores. Estas oscilaciones llegaron a ser, de hecho, altamente significativas, como muestran los datos procedentes de los tres ejercicios mejor documentados. Así, después de que en 1368 la percepción del peaje se rematara en 3.650 s. j., que pagó el ciudadano Sancho de Ejulve, cuatro años más tarde Francés de Castellón y Jimeno de Artieda –ambos vecinos de la ciudad– la obtuvieron por 4 540 s. j., y, al año siguiente, en 1374, la cantidad pagada fue de 4.000 s. j., abonados entonces por Juan de Castellón, Juan de Zacarías y el citado Jimeno de Artieda, todos ellos vecinos de Zaragoza.28 Asimismo, con una importancia cuantitativa mucho menos relevante, figuran una cuota anual sobre el tributo pagado a la monarquía por la aljama de judíos de la ciudad, fijada en 300 s. j.;29 y otra de 50 s. j. sobre la explotación de una de las panaderías urbanas.30
Y, por último, el Puente, como entidad jurídica, aglutinaba también la propiedad de fincas de labor y espacios forestales o ribereños susceptibles de ser explotados individual o colectivamente. Estas propiedades solían arrendarse en lotes extensos, que, en las décadas de 1360 y 1370, se estructuraban en tres partidas diferentes: la primera de ellas era enunciada genéricamente como treudos del Puente y rentaba entre 1.300 y 2.500 s. j. al concejo;31 la segunda correspondía a un cañar, cuyo treudo osciló entre 530 y 540 s. j.; y la tercera a una viña, arrendada también, en estos momentos, por 530 s. j.32
En suma, la rentabilidad económica anual de los conceptos adscritos al dominio señorial del Puente Mayor, en las décadas de 1360 y 1370, oscilaba en torno a los 10.000 s. j., una cantidad que, como veremos algo más adelante, permitía al concejo tener cubiertos los gastos derivados del mantenimiento ordinario del propio Puente y obtener, además, un notable margen de beneficio.33
El señorío de Zuera y sus aldeas
La segunda partida de ingresos regulares de la hacienda municipal zaragozana en la cronología acotada en este estudio procedía de los derechos adquiridos por la ciudad sobre la villa de Zuera y sus aldeas (Leciñena y San Mateo), entidades que, bajo la consideración formal de un dominio señorial propio, pasaron a depender del concejo de la capital del reino en 1366. El traspaso de este dominio a la ciudad fue promovido por Pedro IV quien, en el contexto de la guerra con Castilla de 1356-1366, negoció con el concejo zaragozano una operación de compraventa que, finalmente, se cerró en la importante cantidad de 15.000 florines (170.000 s. j.). A partir de entonces, los jurados de Zaragoza ejercieron su dominio sobre las citadas localidades continuadamente y se aseguraron, por lo tanto, la percepción de los tributos asociados a esta nueva relación de dependencia.34 Dichos tributos fueron computados, dentro de los libros de mayordomía conservados, bajo dos únicas denominaciones: rentas y cena. La expresión rentas remite, muy probablemente, a un conjunto de ingresos entre los que sin duda se encontraba la pecha; mientras que la categoría cena englobaría únicamente el importe de este antiguo derecho real.35
En el ejercicio 1368-1369, la exacción por ambos conceptos se fijó en 1.500 s. j. (1.000 por las rentas y 500 por la cena), mientras que, unos años más tarde, a comienzos de la década de 1370, el monto de los derechos señoriales sobre Zuera osciló entre los 1.356 sueldos y 8 dineros ingresados en el ejercicio 1372-1373 y los 1.750 percibidos en 1373-1374.36 Sin duda, esta tendencia alcista se acentuó en los años sucesivos, ya que en 1382 el nivel de la exacción anual tributada por Zuera y sus aldeas se encontraba muy próximo a los 4.500 s. j. anuales. Concretamente, en aquel momento los gravámenes del dominio señorial sobre Zuera, Leciñena y San Mateo quedaron estipulados en el pago anual de 4.000 s. j., en concepto de pecha, y de 486 sueldos y 8 dineros, por el derecho de cena. La suma de estas dos exacciones ascendía, pues, a casi 4.500 s. j., cantidad a la que se añadía el cobro regular de 300 s. j. por monedaje (en los años correspondientes) y las contribuciones ocasionales con motivo de coronaciones y visitas reales a Zaragoza. Conviene destacar, por otro lado, que a partir de ese momento los vecinos del señorío pasaron a disfrutar de muchas de las exenciones propias de los habitantes de la ciudad, excepto los derechos de hueste y cabalgada, y que el concejo zaragozano continuó reteniendo la jurisdicción civil y criminal –a través del nombramiento de oficiales– y el cobro, por lo tanto, de las correspondientes penas pecuniarias.37
Bienes inmuebles
Por último, el concejo de Zaragoza era propietario de una serie de bienes inmuebles cuya explotación directa era puesta en manos de terceros, a cambio del pago de una renta anual en forma de treudo. El régimen de gestión de este tipo de bienes inmuebles era idéntico al de aquellos que, con estas mismas características, formaban parte del señorío del Puente Mayor, aunque su extensión global y, por tanto, su rentabilidad económica a la altura de 1374, era aparentemente menor. Según la información consignada por los mayordomos del concejo, la relación de propiedades de este tipo incluía un monte –llamado Monte Oscuro– cedido a treudo al concejo de Alfajarín, a cambio de 200 s. j. al año; un cañar, llamado De Campdespina, que rentaba 10 s. j. anuales; y cuatro torres de la muralla de piedra cuyo arrendamiento ascendía a 6 s. j. anuales.38
En total, este capítulo reportaba anualmente 210 s. j., una cantidad modesta cuyo peso específico dentro del conjunto anual de ingresos del concejo era prácticamente insignificante.39 Sin embargo, los magistrados zaragozanos vieron en este tipo de bienes una fuente de ingresos rentable a medio y largo plazo, por lo que entre finales del siglo XIV y mediados del XV fueron incrementando progresivamente el patrimonio de la ciudad, bien mediante la adquisición de fincas rústicas, bien a través del arrendamiento de zonas y estructuras urbanas, entre las que cabe destacar la muralla de piedra y su entorno más próximo. Así, según los libros de actas del concejo, en las décadas de 1440 y 1450, la ciudad constaba como propietaria de un monte –llamado De la Cañuecla–, que rentaba anualmente entre 200 y 500 s. j.; un soto con su dehesa –situados en la aldea de Zaragoza la Vieja–, arrendados por 600-700 s. j. anuales; varias fincas rústicas situadas en las inmediaciones de la ciudad, cuya rentabilidad total rondaba los 700 s. j.; y, sobre todo, una prolija serie de edificios urbanos –locales comerciales y viviendas– que en conjunto podían proporcionar entre 4.000 y 5.500 s. j. anuales.40
Gastos ordinarios
Dado que la ciudad de Zaragoza se encontraba exenta de exacciones señoriales directas desde poco después de la conquista feudal, el destino prioritario de los recursos ordinarios del concejo venía definido por los costes de mantenimiento de las infraestructuras urbanas y por los gastos originados por la burocracia municipal.41 Dentro del primero de estos dos conceptos, destaca la notable absorción de recursos provocada por el mantenimiento del Puente Mayor, cuya conservación justificaba, de hecho, la acumulación de un patrimonio señorial y fundiario específico, tal y como hemos visto anteriormente. Asimismo, dentro de esta partida, debemos incluir también los gastos cotidianos provocados por el mantenimiento de puertas, muros, calles, canalizaciones de agua y otros elementos. El segundo de los conceptos citados, la burocracia municipal, contenía ante todo los salarios de los oficiales del concejo, junto a los gastos provocados por la actividad diplomática de los magistrados municipales, así como la adquisición de todo tipo de materiales y utensilios de uso administrativo. Aunque ambos capítulos eran ineludibles, lo cierto es que se vieron sometidos a importantes variaciones, ya que, como es lógico, tanto el plano logístico como el burocrático estaban fuertemente sujetos a factores coyunturales.
Los registros contabilizados por los mayordomos Domingo de Flores (1368-1369), Miguel de Azara (1372-1373) y Juan Jiménez de Sinués (1373-1374) nos permiten calibrar el nivel de inversión destinada al mantenimiento del Puente Mayor en tres ejercicios diferentes y, en principio, carentes de problemas específicos en torno a este importante elemento del entramado urbano. Así, sabemos que durante el tiempo de gestión del primero de ellos se gastaron poco más de 7.000 s. j. en la reparación del Puente, inversión que decayó sensiblemente en los dos siguientes ejercicios documentados, en los que el coste de este tipo de obras se movió entre los 1.900 y los 2.400 s. j. Teniendo en cuenta que el conjunto de los ingresos derivados del patrimonio fundiario y señorial del propio Puente rondaba, anualmente, los 10.000 s. j., resulta bastante obvio que en circunstancias normales aquel podía autofinanciarse e incluso reportar un margen de beneficios al concejo, con el que los magistrados podrían hacer frente a otras necesidades.42
El coste anual de las funciones burocráticas y administrativas constituye un aspecto más difícil de valorar, dado que los mayordomos de la ciudad, al menos hasta bien entrada la década de 1370, tan solo gestionaban los salarios de algunos oficiales y trabajadores asalariados por el municipio. Entre ellos, encontramos al encargado del puente, los guardas de varias puertas o el encargado de los muros, pero, sobre todo, a procuradores y abogados contratados para tareas concretas, así como a beneficiarios de retribuciones ordenadas por los jurados sin especificar el motivo y que, probablemente, se justificaban por el hecho de haber prestado este tipo de servicios durante el año. En función de la coyuntura, esta partida de gastos podía variar de forma notable, principalmente a causa de las necesidades diplomáticas del propio consistorio. Este aspecto exigió, por ejemplo, poco más de 1.000 s. j. en 1373-1374, si bien un año antes había absorbido más de 6.000.43
No obstante, aun contando con este tipo de fluctuaciones, el balance anual entre los ingresos y gastos ordinarios solía mantener siempre un cierto equilibrio, aunque ello no significa, evidentemente, que no pudieran producirse desajustes ocasionales entre ambas partidas. Cuando esto ocurría, la solución rutinaria adoptada por los jurados consistía en la obtención de créditos a corto plazo, que se saldaban bien con cargo al ejercicio siguiente o bien mediante la recaudación de un impuesto extraordinario por vía directa, siguiendo la fórmula del compartimento. De este modo, se buscaba que el saldo final siempre resultara positivo, lo que permitía iniciar cada ejercicio sobre el remanente del año anterior. Así, por ejemplo, el mayordomo Juan Jiménez de Valconchán, tras finalizar su gestión en 1367-1368 dejó un saldo de 877 sueldos y 6 dineros jaqueses, cantidad que recibió su sucesor, Domingo de Flores.44
OPERACIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIAS
Como acabamos de ver, los ingresos procedentes del patrimonio de la ciudad permitieron al concejo de Zaragoza tener resueltas, a priori, las necesidades económicas cotidianas. Desde un punto de vista cuantitativo, la suma de todos los conceptos que constituían dicho patrimonio fue, como hemos visto, muy limitada, aunque su rentabilidad en el plano institucional no deja lugar a dudas, al permitir que el consistorio pudiera tener cubiertos onerosos gastos ordinarios y, por tanto, atenuar la carga fiscal soportada anualmente por el municipio. Así, el despliegue fiscal dirigido por los magistrados urbanos solía orientarse, mayoritariamente, hacia operaciones de carácter extraordinario.
De entre todas las operaciones financieras afrontadas por el concejo de forma extraordinaria, aquellas que movilizaron las mayores cantidades de capital se enmarcan en las décadas de 1350 y 1360, y estuvieron justificadas por las guerras que enfrentaron a la monarquía aragonesa con el juez de Arborea en Cerdeña (1354-1355) y, sobre todo, con la monarquía castellana inmediatamente después (1356-1375). La movilización de recursos llevada a cabo, precisamente, en el segundo de los dos contextos citados, elevó sustancialmente los niveles de exacción fiscal, tanto en la capital como en el resto del reino de Aragón y de la Corona, lo que afectó especialmente a las villas y ciudades de realengo. En el caso de la ciudad de Zaragoza y ciñéndonos exclusivamente al periodo de la llamada guerra de los Dos Pedros (1356-1366), este fenómeno se tradujo, en términos cuantitativos, en la movilización de una cantidad global cercana a las 60.000 libras, repartidas entre catorce operaciones diferentes desarrolladas entre mediados de 1356 y finales de 1365. Los principios que justificaron esta ingente actividad fiscal pueden organizarse en torno a tres grandes objetivos: el pago de los servicios pactados en Cortes, la entrega de subsidios otorgados a la monarquía por el concejo (al margen de las asambleas) y la remuneración de las medidas adoptadas para defender la propia ciudad, ya fuese a través del reclutamiento de compañías, ya mediante el acondicionamiento de las murallas y la construcción de artefactos relacionados con la poliorcética. En consecuencia, todas estas operaciones financieras absorbieron una media anual cercana a las 6.000 libras para el conjunto de las unidades fiscales y de 2 libras por cada uno de los fuegos solventes de la ciudad, que podemos estimar, en cifras redondas, en 3.000, incluyendo tanto las parroquias urbanas como a las aldeas.45
El incremento de la presión fiscal soportado por la ciudad de Zaragoza durante los diez años de guerra con Castilla, entre 1356 y 1366, fue asumido a través del sistema de recaudación habitual, esto es, el compartimento entre las unidades fiscales de todas las entidades comprendidas en la ciudad –es decir, las parroquias, las aldeas, los lugares pertenecientes a su señorío y las aljamas– mediante la contribución directa de las unidades fiscales solventes en función de su riqueza (tallas). En efecto, de las catorce operaciones citadas anteriormente, doce fueron resueltas mediante compartimentos e impuestos directos exclusivamente, una de ellas se financió a través de impuestos indirectos y otra más implicó la adopción de un sistema mixto en el que se combinaron ambas soluciones. Resulta significativo que los dos únicos contextos en los que se adoptaron procedimientos de fiscalidad indirecta para obtener, total o parcialmente, la cantidad estipulada, fuesen consecuencia de una decisión adoptada en Cortes y la gestión del impuesto recayese, por lo tanto, en una comisión de diputados emanada de la asamblea. Se trata, en orden cronológico, de una parte del servicio otorgado en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, en el que se combinaron impuestos directos e indirectos, y del concedido en las Cortes de Zaragoza de 1364, donde se empleó preferentemente el impuesto indirecto.46 En cambio, en aquellos casos en los que la decisión pertenecía exclusivamente al concejo, como las cuatro operaciones destinadas a costear las obras de fortificación de la ciudad, o aquella encaminada a sostener una compañía de 160 hombres a caballo entre julio y septiembre de 1362, se canalizaron exclusivamente a través de impuestos directos, compartimentados por el concejo y repartidos entre las distintas entidades fiscales de la ciudad.47
A partir de finales de 1365 y durante la década siguiente, el sistema predominante a la hora de fiscalizar las operaciones financieras extraordinarias en la ciudad volvió a ser el impuesto directo, distribuido por niveles de riqueza entre todos los hogares solventes. Esta solución se aplicó a la hora de satisfacer las demandas recibidas de la monarquía y también en aquellos momentos en los que el concejo se enfrentaba a otro tipo de necesidades extraordinarias. Paralelamente, las propias Cortes del reino, reunidas sucesivamente en cuatro ocasiones entre 1365 y 1367, volvieron a sustentar su actividad fiscal sobre el impuesto directo. En efecto, después de haber diversificado sus métodos de recaudación –al emplear simultáneamente compartimentos, sisas y generalidades en los donativos pactados en las Cortes generales de Monzón (1362-1363) y las privativas de Zaragoza (1364)–, la serie de asambleas iniciada en noviembre de 1365 renunció a las sisas y otorgó, a priori, un papel muy secundario a las generalidades. Fueron, concretamente, cuatro reuniones sucesivas en las que se resolvió la dotación de tres servicios, prácticamente solapados entre sí, cuya vigencia se extendió desde diciembre de 1365 hasta agosto de 1368.48
Concluido el periodo para el que había sido concedido el último de los donativos, no hay testimonio de que las Cortes del reino volvieran a reunirse hasta tres años más tarde, en la asamblea celebrada en Caspe, Alcañiz y Zaragoza, entre 1371 y 1372. Sin embargo, sí tenemos constancia de que en ese intervalo el General –es decir, los representantes de los cuatro brazos del reino conjuntamente– concedió al menos un nuevo donativo a Pedro IV, que se concretó en el sostenimiento de cuatrocientos hombres a caballo durante un mes, con el fin de contrarrestar un posible ataque de las compañías francesas involucradas en la guerra civil castellana. En términos estrictamente económicos, este nuevo servicio se fijó en 60.000 s. j. y hubo de aprobarse con anterioridad al 2 de marzo de 1369, momento en el que fue recaudada la parte correspondiente a la ciudad de Zaragoza, que sumó 6.862 s. j. La recaudación de esta cantidad fue íntegramente gestionada por el mayordomo de la ciudad, Domingo de Flores, quien desempeñó dicho cargo en el ejercicio 1368-1369, y, gracias a ello, podemos documentar el procedimiento con un elevado nivel de detalle.49
Según la información consignada en el libro de mayordomía, los 6.862 s. j. fueron repartidos entre los 3.431 fuegos solventes que poblaban las quince parroquias de la ciudad, las dos aljamas urbanas (judía y musulmana), las trece aldeas situadas bajo su dominio, y los lugares de señorío (Longares y La Puebla de Alfindén, vinculados al Puente Mayor, y la villa de Zuera con sus aldeas, señorío de la ciudad). En total, treinta y tres entidades, cuyos albaranes de pago figuran cuidadosamente copiados, uno tras otro, en dicho libro.50 A continuación, el mayordomo hizo incluir copia del albarán final expedido por los tesoreros del brazo de las universidades, Lope de Lorbes y Sancho de Ejulve, acreditando haber ingresado el total de la suma requerida a la ciudad.51 El hecho de tratarse de un servicio otorgado al rey por el General explica que todas las entidades citadas, bajo la autoridad de los jurados de la ciudad, fueran incluidas en un mismo compartimento, una cuestión que, como veremos enseguida, no termina de estar clara en operaciones justificadas por otros motivos. En este sentido, conviene subrayar que la aportación de las aldeas, aljamas y lugares de señorío fue fundamental, ya que significó cerca del 30 % del total. Concretamente, de los 6.897 sueldos y 8 dineros recaudados por el mayordomo, las quince parroquias urbanas proporcionaron el 72 % (4.973 s. j. 3 d.), mientras que el resto fue compartido por las otras entidades, en las proporciones siguientes: las aljamas, 12 % (828 s. j.); las aldeas, 11 % (746 s. j. 2 d.); y los lugares de señorío, 5 % (350 s. j. 3 d.).
Por otro lado, a finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente, el concejo de Zaragoza hubo de afrontar la movilización de otras partidas económicas de modo extraordinario, en las que, sin excepción, se continuó empleando la fiscalidad directa como forma de recaudación, mediante la fórmula del compartimento. Así, en el ejercicio 1368-1369 se recaudaron dos compartimentos más: uno de ellos de cerca de 20.000 s. j., destinado a financiar una celebración en honor del príncipe Juan, a causa de su llegada a Zaragoza, y algunas deudas de la ciudad; y otro que rondaba los 6.500 s. j., con los que pagar el coste de los intereses de la deuda censal de la ciudad en aquel momento.52 Unos años más tarde, en la anualidad 1372-1373, se recaudaron tres compartimentos: el primero, de 35.000 s. j., para pagar los gastos originados por la celebración del matrimonio del príncipe Juan y otras necesidades de la ciudad; el segundo, de 15.000 s. j., dedicado a costear los intereses de la deuda censal; y el tercero, de 3.400 s. j., debía servir para arreglar el muro exterior del recinto urbano.53 Y, por último, en el ejercicio siguiente, 1373-1374, se efectuaron otros dos compartimentos: uno de 15.000 s. j., de nuevo, para cubrir los intereses de la deuda; y otro de 10.000 s. j., para reparar las defensas de la ciudad.54
Los siete compartimentos citados fueron gestionados por los mayordomos de la ciudad, en los ejercicios correspondientes, y, por tanto, la administración de todos ellos figura convenientemente anotada en los respectivos cuadernos de la mayordomía. Salvo en un caso, en el que la cantidad registrada equivale al 100 % del importe recaudado, la suma de las cantidades consignadas en cada uno de los libros supera siempre el 80 % del total ingresado e incluso, en algunos casos, se encuentra muy próxima al 100 %. En nuestra opinión, se trata de una muestra lo suficientemente representativa como para plantear, cuando menos, algunas hipótesis sobre la consignación de las demandas económicas por parte del concejo, particularmente en torno a la integración de las diferentes entidades administrativas situadas bajo su órbita en diferentes contextos. Desde este punto de vista, resulta significativo que en ninguno de los tres compartimentos recaudados para financiar la deuda censal de la ciudad –en 1368-1369, 1372-1373 y 1373-1374– se compute, entre las entidades contribuyentes, a las aljamas, aunque sí se incluya a las aldeas (prácticamente todas están documentadas). Más dudas presentan, en este sentido, los lugares de señorío, ya que únicamente consta la participación de La Puebla de Alfindén (señorío del Puente Mayor) en el ejercicio 1368-1369,55 pero ni Longares ni Zuera figuran en ninguna de las tres anualidades registradas.56
Por su parte, el análisis de las dos operaciones relacionadas con la financiación de celebraciones en honor del príncipe Juan –por su visita a la ciudad, en 1368-1369 y su matrimonio en 1372-1373– ofrece un resultado similar al caso anterior, con el agravante de que, en esta ocasión, ninguno de los lugares de señorío figura entre las entidades contribuyentes.57 Y, por último, en los dos compartimentos efectuados para costear las defensas de la ciudad –en 1372-1373 y 1373-1374–, la situación se complica todavía más, ya que está documentada la contribución de las aljamas en el primero de ellos, pero no así en el segundo, mientras que la participación de la mayoría de las aldeas está registrada en ambos casos y, en cambio, no hay constancia de que los lugares de señorío aportasen nada en ninguno de ellos.58
EL GRAN CAMBIO: LA CONSOLIDACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO Y LA ADOPCIÓN DEL IMPUESTO INDIRECTO
La escalada de la presión fiscal experimentada en el conjunto de la Corona de Aragón en las décadas de 1350 y 1360 empujó a muchos municipios aragoneses hacia el endeudamiento a largo plazo, a través de la venta de censales y/o violarios y, acto seguido, hacia la introducción de la fiscalidad indirecta entre sus propios instrumentos de financiación, con el fin de responder al pago de los intereses de la deuda contraída hasta entonces. La primera de estas dos soluciones venía siendo aplicada ya, de hecho, desde tiempo atrás, como muestran los casos de Fraga, cuya corporación vendió su primer censal en 1309, y Monroyo, que en 1346 acumulaba una serie de violarios por valor de 58.800 sueldos barceloneses de capital y 8.521 de interés anual.59 En fechas algo más tardías, Jaca, Caspe y Calatayud, además de otras poblaciones, siguieron el mismo camino, e inmediatamente después los concejos de muchas de estas villas y ciudades comenzaron a aplicar sisas sobre los productos de consumo más habitual, con el fin de incrementar sus ingresos y poder satisfacer los intereses a sus acreedores.60 La falta de consenso entre los distintos sectores de la clase dirigente y, muy probablemente, los abusos cometidos por algunas corporaciones, hicieron que las Cortes de 1371-1372 promulgaran un fuero prohibiendo la aplicación de sisas a los municipios.61 No obstante, la medida no llegó a ser respetada ni por los concejos ni tampoco por la monarquía, que, en último término, era la autoridad encargada de sancionar legalmente el impuesto. Por ello, en las Cortes de Zaragoza de 1398-1399 volvió a legislarse en este sentido y, con el fin de renovar la prohibición, se dictó un nuevo fuero que siguió una suerte similar al anterior.62
Sin embargo, la secuencia de este proceso en la capital del reino sitúa la emisión de deuda a largo plazo, así como la adopción de las sisas entre los mecanismos propios de la fiscalidad local, en una cronología sensiblemente posterior. En efecto, poco antes de 1368, el concejo zaragozano había empezado ya a vender censales y/o violarios,63 y, casi veinte años después, en 1386, solicitó y obtuvo del rey la potestad para recaudar y gestionar, bajo ciertas condiciones, un conjunto de sisas relativamente amplio.64 Evidentemente, la originalidad de esta segunda medida es muy relativa, ya que en Zaragoza, como en otras muchas localidades aragonesas, se habían recaudado impuestos indirectos sobre el consumo con anterioridad, pero no es menos cierto que, al menos durante el siglo XIV, la utilización de este recurso puede ser calificada de excepcional. De hecho, en la capital del reino únicamente se ha documentado en tres coyunturas muy concretas: en 1319-1320, para sufragar parte de un subsidio de 50.000 sueldos barceloneses concedido a Jaime II;65 en 1336, para costear una reparación del Puente Mayor;66 y en 1363-65, para recaudar parte de los servicios otorgados a Pedro IV por las Cortes generales de Monzón (1362-1363) y las de Zaragoza (1364).67 Conviene subrayar, asimismo, que existe una diferencia sustancial entre las dos primeras coyunturas citadas y la tercera, ya que, mientras en aquellas estamos hablando de un impuesto de ámbito estrictamente municipal, en esta última se trata de un impuesto general reglamentado, recaudado y gestionado por diputados nombrados en Cortes.
Aunque no ha podido documentarse, por el momento, ninguno de los contratos de venta de censales y/o violarios por parte del consistorio zaragozano, nuestra hipótesis es que los primeros fueron emitidos entre mediados de 1363 y comienzos de 1366, es decir, entre el periodo de vigencia del servicio concedido a Pedro IV en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, cuya recaudación global hubo de realizarse mediante un severo sistema de anticipaciones, y la compra del señorío de Zuera y sus aldeas por orden del rey.68 Así, en una coyuntura crítica, después de casi una década de elevada presión fiscal, los jurados de la ciudad habrían decidido emitir deuda a largo plazo, a través de la venta de censales y/o violarios, fórmula que les iba a permitir reunir rápidamente cantidades importantes de capital y, lo que es más importante, posponer su devolución de forma prácticamente indeterminada.
Inicialmente, el pago de los intereses de la deuda fue asumido sin dificultad aparente por el concejo, mediante la recaudación anual de un compartimento extraordinario para hacer frente a esta partida de gastos. Sin embargo, la continuidad de los servicios demandados por la monarquía, junto a las dificultades asociadas a la devolución del principal de los préstamos a largo plazo, terminaron por hacer de la partida destinada a los intereses de la deuda un gasto no tan excepcional, sino, en la práctica, estrictamente regular y, lo que era más grave, sumido en una tendencia al alza difícil de atenuar. Esta tendencia se concretó en un incremento desde los 6.408 s. j. (19,99 % de los gastos del concejo) en el ejercicio 1368-1369, hasta los 15.000 s. j. (45,10 % de los gastos) en 1373-1374, aumento que todavía se mantuvo de forma sostenida al menos hasta 1386, si bien no ha sido posible, hasta el momento, documentar el volumen de la deuda del consistorio en ese último año.69
En nuestra opinión, la importancia de la introducción de los intereses de la deuda entre las partidas de gastos regulares del concejo no debe ser evaluada únicamente desde el punto de vista material, dado que el coste de las pensiones de censales y violarios por ejercicio nunca iba a acercarse, ni remotamente, a los niveles de exacción anual derivados de la fiscalidad real extraordinaria. Su relevancia se encuentra, en cambio, en el hecho de que estos intereses equivalían a un nuevo motivo de exacción, difícil de legitimar y con una fuerte vocación de perpetuidad. En efecto, a la hora de justificar la recaudación de los servicios concedidos a la monarquía, así como de las partidas destinadas a financiar las infraestructuras urbanas, las autoridades municipales se apoyaban habitualmente en la estricta temporalidad de la exacción, dado que los motivos que la justificaban también lo eran. Sin embargo, el pago de los intereses de la deuda era un concepto mucho más difícil de justificar en estos términos, puesto que la única manera de suprimir el motivo de la exacción pasaba por la amortización de la deuda y, para ello, era necesario realizar un nuevo y cuantioso desembolso económico.70 Así, por ejemplo, si estimamos que los primeros contratos de deuda a largo plazo se establecieron a un interés del 10 %, el capital adeudado por la ciudad en 1374 –fecha, todavía, temprana– se situaría en 150.000 s. j.71 Redimir este capital en un único ejercicio habría supuesto al municipio una carga fiscal superior, en un 25 %, a la media anual registrada durante la guerra con Castilla, cuando, como hemos indicado, se dieron los niveles de exacción más elevados de la centuria, tanto en el reino como en el resto de la Corona. En tales condiciones, no es de extrañar que la amortización de la deuda se fuera posponiendo en el tiempo, sin que podamos concretar, por ahora, cuándo se comenzaron a tomar medidas al respecto.
Por otro lado, el creciente peso de la deuda fue determinante para que, en 1386, los magistrados optaran por ampliar las fuentes de ingresos del concejo mediante la recaudación de una variada serie de impuestos indirectos sobre el consumo. El argumento empleado para justificar esta medida fue la necesidad de reparar el Puente Mayor y de acondicionar, al mismo tiempo, la ribera del Ebro, tras los destrozos provocados por una fuerte riada, y su aplicación fue ratificada por Pedro IV en Barcelona, el 6 de abril del citado año, mediante la expedición de un instrumento en el que se incluía, además, una detallada descripción sobre el alcance del impuesto, su periodo de vigencia y el perfil de los contribuyentes.72 Muy probablemente, todas estas condiciones habían sido remitidas, previamente, por los jurados de la ciudad, de modo que en la cancillería real únicamente fuera necesario otorgar la concesión y enunciarla con el debido detalle. En cualquier caso, lo cierto es que en aquel momento el monarca autorizó al consistorio zaragozano para escoger con libertad los productos que deseara gravar –aunque citaba expresamente el trigo, la cebada, la aceituna, el pan, el vino y la carne–, decidir las tasas que considerase oportuno imponer sobre cada uno de ellos y fijar libremente las condiciones de su recaudación. Asimismo, la enumeración de los sujetos fiscales incluía explícitamente a toda la población de la ciudad y sus aldeas, fija y flotante, independientemente de su orden y estatus.73
A pesar de haber sido concebida como una solución eventual, cuya vigencia debía limitarse a ocho años, la utilización del impuesto indirecto en 1386 significó, de hecho, una profunda reestructuración de la hacienda zaragozana, y, tras el vencimiento de esta primera medida, en 1394, el concejo volvió a adoptar soluciones similares en 1404 y en 1414.74 El sentido y la operatividad del impuesto en ambos contextos está, todavía, por estudiar, como lo está también la evolución de la política fiscal de la corporación municipal durante la primera mitad del siglo XV. No obstante, el funcionamiento de la hacienda municipal a mediados de esta centuria permite pensar que las sucesivas corporaciones continuaron recurriendo, más o menos de forma continuada, a las sisas para satisfacer las partidas de gastos extraordinarios y, particularmente, aquella destinada a costear los intereses de la deuda. De hecho, como pusieron de manifiesto Bonifacio Palacios e Isabel Falcón, en 1449 los magistrados zaragozanos volvieron a solicitar al rey, Alfonso V, su autorización para recaudar sisas con el fin de paliar el endeudamiento crónico de la hacienda municipal.75 Finalmente, muy poco después de esta última solicitud y, en cualquier caso, antes de 1453, siempre según los citados autores, el impuesto indirecto terminó convirtiéndose en uno más de los instrumentos fiscales empleados de modo ordinario por el concejo.76
CONCLUSIONES
Los instrumentos básicos de la estructura fiscal desplegada por el concejo de Zaragoza, a mediados del siglo XIV, se apoyaban, como hemos visto, en un cumplido dominio señorial y fundiario, capaz de dar cobertura económica a los gastos ordinarios del consistorio, cuya rentabilidad se completaba, ocasionalmente, mediante la recaudación de compartimentos sobre la base del impuesto directo. La política cívica, y sobre todo la relación con el poder real, disparó el nivel de incidencia de las operaciones extraordinarias y, con ello, la presión fiscal, a partir de 1356, lo que hizo que los jurados se vieran forzados a buscar una nueva fuente de ingresos. La solución consistió, como hemos visto, en la venta de censales y/o violarios desde el trienio 1363-1366, pero la presión derivada del pago de los intereses y, sobre todo, de la necesidad de amortizar la gran cantidad de capital vinculado a la deuda, terminaron obligando, poco más de dos décadas después, a reorganizar la estructura fiscal del concejo, mediante la introducción de las sisas como parte de los instrumentos propios de la fiscalidad municipal en 1386. En adelante, este mecanismo continuó aplicándose de modo regular aunque discontinuo –siempre en función de la coyuntura económica y contando, necesariamente, con la autorización real– hasta que, entre 1449 y 1453, terminó consolidándose entre los procedimiento fiscales ordinarios del concejo.
La evolución que acabamos de resumir y que hemos tratado de explicar en detalle a lo largo de estas páginas demuestra que los procesos de endeudamiento censal y consolidación progresiva del impuesto indirecto se desarrollaron, en las tres mayores ciudades de la Corona de Aragón, dentro de una secuencia mucho más próxima cronológicamente de lo que hasta ahora se había venido afirmando. Así, la primera emisión de censales y/o violarios por parte de la ciudad de Zaragoza (1363-1366) se situaría casi cuatro décadas después de la primera efectuada por Barcelona (1326) y menos de una década más tarde que la realizada por Valencia (1356).77 La evolución del peso de la deuda en cada caso fue, desde el punto de vista cualitativo, muy similar, ya que, en torno a 1400, los intereses absorbían el 45,10 % del presupuesto zaragozano (en 1374), el 61 % del barcelonés (en 1403) y el 43,46 % del valenciano (en 1411).78 Por otro lado, hemos visto cómo la regularización del impuesto indirecto entre las prácticas fiscales del concejo comenzó, en Zaragoza, en 1386, como solución al creciente peso del endeudamiento a largo plazo iniciado en 1363-1366, reproduciendo así una secuencia que en Barcelona se había producido entre 1351 y 1358, mientras que en Valencia lo había hecho entre 1356 y 1366.79
Pero existen, todavía, lagunas importantes a nivel local en lo que respecta, por ejemplo, a las fluctuaciones de la deuda –tipos de interés, capital acumulado– en torno a 1400, la identidad de los acreedores o el modo en que se desarrollaban las operaciones de amortización. Se trata de cuestiones complejas –aunque, esperemos, no insalvables– que, de hecho, plantearon ya serios quebraderos de cabeza a sus contemporáneos. En efecto, según las ordinaciones emitidas por Juan I en 1391, entre las funciones de los primeros auditores (contadores u oidores de cuentas) de la ciudad, se encontraba la revisión de todas las operaciones financieras gestionadas por cualquier oficial no solo desde el consistorio, sino también desde las quince parroquias de la ciudad, durante los treinta años anteriores.80 De la envergadura de su labor da buena cuenta el hecho de que la auditoría iniciada en ese momento se prolongara, como mínimo, durante toda la última década de la centuria.81
APÉNDICES
1. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1368-1369, según el libro de mayordomía de Domingo de Flores82
| Ingresos ordinarios | Cantidades |
| Puente Mayor | 10.251 s. 8 d. |
| Zuera: rentas de la villa (1.000 s.) y cena (500 s.) | 1.500 s. 0 d. |
| Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, García Matamala, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d. |
| Resto mayordomía anterior (Juan Jiménez de Valconchán, 877 s. 6 d. j.) | 877 s. 6 d. |
| Total | 12.839 s. 2 d. |
| Ingresos extraordinarios | Cantidades |
| Celebración en honor del príncipe Juan y algunas deudas de la ciudad (compartimento) | 11.919 s. 0 d. |
| Servicio otorgado en Cortes: compañía de 400 hombres a caballo, durante un mes (compartimento) | 6.897 s. 8 d. |
| Censales y violarios: intereses (compartimento) | 6.474 s. 0 d. |
| Total | 25.290 s. 8 d. |
Total ingresos: 38.129 s. 10 d.
| Gastos ordinarios | Cantidades |
| Puente Mayor | 7 .060 s. 6 d. |
| Embajadas y mensajería (al príncipe Juan, en Daroca, 1000 s. j.; al rey, en Valencia, 1000 s. j.; al príncipe Juan, en Monzón, 540 s. j.; sobre el pleito de María de Huerva y Longares, 20 s. 4 d. j.) | 2.560 s. 4 d. |
| Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados | 1.403 s. 0 d. |
| Administración (estudio de fray Tomás Jordán, 300 s. j.; traslado de un libro de privilegios de la ciudad, 200 s. j.; escrituras notariales, 89 s. j.; derechos de sello en dos cartas del rey, 15 s. j.; cera, 273 s. j.) | 877 s. 0 d. |
| Obras públicas (puertas, 339 s. 10 d. j.; pasos para las compañías francesas, 150 s. j.; cerrojo Puerta Cremada, 4 s. j.) | 493 s. 10 d. |
| Total | 12.393 s. 8 d. |
| Gastos extraordinarios | Cantidades |
| Servicio extraordinario otorgado en Cortes | 6.862 s. 0 d. |
| Intereses de censales y violarios | 6.408 s. 0 d. |
| Celebración en honor del príncipe Juan (un caballo otorgado como presente y un toro para un espectáculo) | 5.390 s. 0 d. |
| Deudas atrasadas (con Gregorio de Argensola) | 700 s. 0 d. |
| Compra de una casa | 300 s. 0 d. |
| Total | 19.660 s. 0 d. |
Total gastos: 32.053 s. 8 d.
Saldo final: 6.077 s. 6 d.
Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).
2. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1372-1373, según el libro de mayordomía de Miguel de Azara83
| Ingresos ordinarios | Cantidades |
| Puente Mayor | 10.380 s. 0 d. |
| Zuera: rentas de la villa (690 s. j.) y cena (666 s. 8 d. j.) | 1.356 s. 8 d. |
| Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s. j.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d. |
| Resto mayordomía anterior (Sancho Lafoz, sin datos) | - |
| Total | 11.752 s. 8 d. |
| Ingresos extraordinarios | Cantidades |
| Matrimonio del infante Juan (32656 s. 6 d. j.) y otros gastos necesarios (2343 s. 6 d. j.) (compartimento) | 35.000 s. 0 d. |
| Intereses de censales y violarios, y otros gastos necesarios (compartimento) | 15.000 s. 0 d. |
| Arreglo del muro de común (compartimento) | 3.400 s. 0 d. |
| Total | 53.400 s. 0 d. |
Total ingresos: 65.152 s. 8 d. j.
| Gastos ordinarios | Cantidades |
| Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluidos guardas, 96 s. j.; y el alcaide de Zuera, 200 s. j.) | 6.332 s. 11 d. |
| Puente Mayor | 1.940 s. 0 d. |
| Otros (limosna, 426 s. 3 d. j.; devoluciones, 270 s. j.) | 696 s. 3 d. |
| Administración (banquete ofrecido por los jurados, 400 s. j.) | 400 s. 0 d. |
| Obras públicas (Casas del Puente, 200 s. j.; puentes menores, 32 s. j.). | 232 s. 0 d. |
| Embajadas y mensajería (pleito con el gobernador, 20 s. j.) | 20 s. 0 d. |
| Total | 9.621 s. 2 d. |
| Gastos extraordinarios | Cantidades |
| Matrimonio del infante Juan (incluye un donativo de 22.083 s. 4 d. j. para el infante, y 1.573 s. 2 d. j. gastados en la representación enviada a Barcelona, para la boda y para actuar en un pleito con aquella ciudad) | 32.656 .s 6 d. |
| Pensiones de censales y violarios, y otros gastos necesarios | 15.000 s. 0 d. |
| Arreglo del muro de común (3200 s. j., margen de 200 s. j.) | 3.200 s. 0 d. |
| Total | 50.856 s 6 d. |
Total gastos: 60.477 s. 8 d. j.
Saldo final: 4.675 s 0 d.
Fuente: AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373, ff. 184r-242r (Libro de mayordomía de Miguel de Azara.).
3. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1373-1374, según el libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués84
| Ingresos ordinarios | Cantidades |
| Puente Mayor | 9.845 s. 0 d. |
| Zuera: rentas de la villa (1.250 s.) y cena (500 s.) | 1.750 s. 0 d. |
| Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d. |
| Mayordomía anterior: resto (Miguel de Azara, sin datos) | - |
| Total | 12.145 s. 0 d. |
| Ingresos extraordinarios | Cantidades |
| Censales y violarios: pensiones (compartimento) | 15.000 s. 0 d. |
| Reparación de las defensas de la ciudad (compartimento) | 10.000 s. 0 d. |
| Total | 25.000 s. 0 d. |
Total ingresos: 37.145 s. 0 d.
| Gastos ordinarios | Cantidades |
| Puente Mayor (incluido el salario del maestro, Abraym Allabar; y el pontero, García de Quinto) | 2.371 s. 4 d. |
| Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluido el alcaide de Zuera, sin datos) | 1.385 s. 0 d. |
| Administración (banquete ofrecido por los jurados a los prohombres, 500 s. j.; vestuario de fray Ferrer de Burgos, 171 s. 8 d. j.; caja para guardar los privilegios, 200 s. j.; capítulo de la orden de San Agustín, 255 s. j.; cera, 228 s. j.) | 1.354 s. 8 d. |
| Embajadas y mensajería (gobernador, Justicia de Aragón, villas y ciudades) | 1.030 s. 0 d. |
| Obras públicas (mantenimiento de las murallas y puertas, 564 s. j.). | 564 s. 0 d. |
| Total | 6.705 s. 0 d. |
| Gastos extraordinarios | Cantidades |
| Reparación de las defensas de la ciudad | 10.000 s. 0 d. |
| Intereses de censales y violarios | 15.000 s. 0 d. |
| Presente ofrecido al infante Martín | 759 s. 3 d. |
| Celebración por el nacimiento del primogénito del duque de Gerona | 795 s. 0 d. |
| Total | 26.554 s. 3 d. |
Total gastos: 33.259 s. 6 d.
Saldo final: 3.885 s 6 d.
Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).
4. Mantenimiento del Puente Mayor de Zaragoza (1368-1374)85
Fuentes: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores); AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373 (Libro de mayordomía de Miguel de Azara), ff. 184r-242r; y AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).
5. Operaciones financieras y ciclos fiscales ejecutados en Zaragoza con motivo de la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)86
Fuentes: Mario Lafuente Gómez: «Que paresca que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en Construir la ciudad en la Edad Media. Nájera. VI Encuentros Internacionales del Medievo, 28-31 julio 2009, Logroño, IER, 2010, pp. 583-612; ídem: «La oligarquía de Zaragoza y las huestes de la ciudad en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en A guerra e a sociedade na Idade Média. VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, Coimbra, Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2009, v. I, pp. 183-211; ídem: Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.
6. Recaudación mediante compartimento de un servicio otorgado por el General al rey (marzo de 1369)
| Entidades fiscales | Cantidades | Porcentajes |
| Aldea de Alfranca | 8 s. 6 d. | 0,0008 |
| Aldea de El Burgo | 12 s. 9 d. | 0,1848 |
| Aldea de La Muela | 33 s. 0 d. | 0,4784 |
| Aldea de La Perdiguera | 83 s. 9 d. | 1,2142 |
| Aldea de Mezalmazorre | 16 s. 9 d. | 0,2428 |
| Aldea de Monzalbarba | 21 s. 6 d. | 0,3117 |
| Aldea de Pastriz | 50 s. 3 d. | 0,7285 |
| Aldea de Peñaflor | 125 s 9 d | 1,8231 |
| Aldea de Ribasaltas | 8 s. 6 d. | 0,1232 |
| Aldea de Siest y Vistabella | 25 s. 2 d. | 0,3649 |
| Aldea de Utebo | 92 s. 3 d. | 1,3374 |
| Aldea de Villamayor | 100 s. 6 d. | 1,4570 |
| Aldea de Villanueva de Burjazud | 167 s. 6 d. | 2,4284 |
| Aljama de los judíos | 626 s. 0 d. | 9,1187 |
| Aljama de los moros | 202 s. 0 d. | 2,9285 |
| Lugar de La Puebla de Alfindén | 50 s. 3 d. | 0,7285 |
| Lugar de Longares | 60 s. 0 d. | 0,8699 |
| Parroquia de San Andrés | 33 s. 6 d. | 0,4785 |
| Parroquia de San Felipe | 335 s. 0 d. | 4,8567 |
| Parroquia de San Gil | 620 s. 0 d. | 8,9885 |
| Parroquia de San Jaime | 167 s. 6 d. | 2,4284 |
| Parroquia de San Juan del Puente | 150 s. 9 d. | 2,1855 |
| Parroquia de San Juan El Viejo | 75 s. 6 d. | 1,0946 |
| Parroquia de San Lorenzo | 117 s. 3 d. | 1,6999 |
| Parroquia de San Miguel | 251 s. 3 d. | 3,6425 |
| Parroquia de San Nicolás | 75 s. 6 d. | 1,0945 |
| Parroquia de San Pablo | 1.424 s. 0 d. | 20,6879 |
| Parroquia de San Pedro | 139 s. 0 d. | 2,0152 |
| Parroquia de San Salvador | 209 s. 6 d. | 3,0373 |
| Parroquia de Santa Cruz | 227 s. 0 d. | 3,2911 |
| Parroquia de Santa María La Mayor | 670 s. 0 d. | 9,7566 |
| Parroquia de Santa María Magdalena | 477 s. 6 d. | 6,9226 |
| Villa de Zuera y sus aldeas | 240 s. 0 d. | 3,4794 |
| Total | 6.897 s. 8 d. | 100 % |
Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).