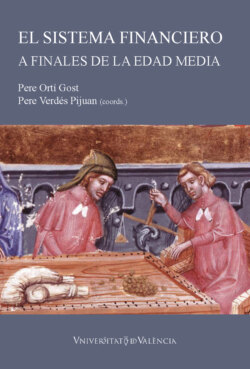Читать книгу El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos - AA.VV - Страница 9
ОглавлениеFIANZAS Y FIADORES EN EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO A FINES DEL MEDIEVO: INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONFIANZA*
David Carvajal de la Vega Universidad de Valladolid
A fines del Medievo la expansión de la economía, de los mercados, de los instrumentos y de las relaciones financieras era patente en buena parte del occidente europeo.1 Durante la Baja Edad Media, el progresivo desarrollo del mundo financiero impulsó un complejo entramado de vínculos que permitió integrar el capital en ámbitos como el comercio, la fiscalidad o la deuda pública y privada; haciendo posible el desarrollo y la consolidación de diversos «sistemas financieros», entendiendo estos como el universo conectado formado por instrumentos, instituciones y mercados, operando en un lugar y en un tiempo dados.2
61
Los centros italianos, franceses, flamencos, etc., asistieron como espectadores privilegiados de este proceso de auge financiero; si bien es cierto que a la hora de comprender el fenómeno de forma global, atendiendo a la mayor parte de los territorios de la Europa occidental, es fácil observar dinámicas y características que les hacen diferir entre sí. En palabras de Ch. Kindleberger, refiriéndose al estadio inicial de las finanzas occidentales en el que enmarcamos este trabajo, Europa era «una unidad que puede ser desagregada. Sus elementos son similares en términos generales, pero diferentes en los detalles»3. Por ello, sin obviar el contexto general, nuestra intención pasa por prestar atención al sistema financiero castellano y a ciertos aspectos del mismo que consideramos escasamente tratados.
Hoy conocemos, en líneas generales, las bases del sistema financiero castellano y de su desarrollo durante el Medievo gracias a diferentes aportaciones que han respondido más a preocupaciones puntuales que a un ejercicio de reflexión general.4 Con el ánimo de enriquecer este sustrato, y sabiendo de antemano que existen determinados ámbitos, como el de la fiscalidad, u operaciones, como el préstamo, que nos permiten esbozar la senda seguida por las finanzas castellanas, estimamos oportuno dedicar este trabajo, por un lado, a tratar la realidad castellana dentro del contexto europeo y peninsular y, por otro, al análisis de la fianza, una figura legal y económica poco considerada hasta ahora y que nos permite mostrar hasta qué punto las finanzas castellanas lograron un grado de madurez y complejidad notable. A fines del siglo XV, esta institución del derecho alcanzó plena vigencia dentro del entramado de relaciones que conformaban el sistema financiero castellano, dotándolas de la seguridad y de la confianza que requerían los partícipes.
EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
A diferencia de otros territorios, con una consolidada tradición historiográfica en torno a las finanzas, los investigadores interesados en el mundo financiero peninsular se han preocupado por labrar esta parcela de la historia económica y financiera a lo largo de las últimas décadas. El desarrollo de numerosos proyectos y trabajos ha permitido conocer, en términos generales, el proceso de introducción y afianzamiento de prácticas financieras vinculadas al uso de una gran variedad de instrumentos, o realidades como la expansión de la negociación a crédito, la especialización económica y financiera, y otros fenómenos comunes a los observados en sistemas más complejos. Como ejemplo de estos avances, basta citar algunos trabajos que confirman la temprana adopción por parte de los aragoneses de técnicas, instrumentos e instituciones propias de la vanguardia financiera de los centros mediterráneos, fomentando el desarrollo de las finanzas urbanas o del crédito rural.5 Algo similar podemos señalar en el caso de Navarra, territorio donde las finanzas públicas y privadas, sobre todo las ligadas al mundo judío, muestran un considerable nivel de progreso durante los siglos medievales.6 A diferencia de estos, el caso castellano resulta particular, ya que la consolidación de lo que hemos definido como «sistema financiero» apenas puede documentarse hasta el siglo XV, siempre a partir de las escasas fuentes financieras conservadas.7 La relación de las finanzas peninsulares con los sistemas europeos parece clara aunque, más allá de los elementos comunes, diversos trabajos han puesto de manifiesto una serie de rasgos propios de las finanzas peninsulares; sobre todo aquellos basados en la influencia de la estructura socioeconómica e institucional de los territorios ibéricos, fundamentales a la hora de analizar fenómenos como la implicación de la comunidad judía y conversa8 o el desarrollo de complejos sistemas financieros y fiscales en entornos locales.9
En cuanto a las finanzas castellanas, algunos casos bien conocidos, como el de la ciudad de Sevilla, muestran una importante y creciente vitalidad de las relaciones financieras a lo largo de los siglos medievales; si bien es cierto que estos centros disfrutaron de su orientación hacia la economía mediterránea, mientras que otros, situados en regiones septentrionales, ligaron su prosperidad al impulso de rutas como el Camino de Santiago. ¿Por qué no se aprecia un desarrollo generalizado del sistema financiero castellano entre los siglos XIII-XIV? La respuesta, a expensas de ser reduccionista, puede fundamentarse a partir de un argumento simple: durante este periodo, la economía castellana estaba lejos de necesitar un sistema financiero complejo sobre el que sustentar la expansión del capital, del comercio interior –preso de una débil demanda–, de las exportaciones hacia centros europeos o el desarrollo de un aparato financiero y fiscal como el que puede apreciarse a partir del siglo XV,10 ligado al inicio de una próspera etapa de crecimiento económico. Los límites de la estructura económica, social y política castellana, así como la diversidad de un amplio territorio en el que era complejo promover una integración económica real, son factores que también han de ser considerados. Por otro lado, sería necesario tener en cuenta el papel de instituciones como las ciudades, la nobleza, la Iglesia o la propia Corona, cuyo interés por impulsar sistemas fiscales capaces de reforzar su poder era común, aunque quizá menos acentuado que el observado en otros reinos como Aragón, Francia o Inglaterra.11
A pesar de todo, las relaciones financieras, la existencia de crédito, la llegada de mercaderes extranjeros, la aparición de mercados y ferias y otros fenómenos nos permiten hablar de un avance en materia financiera, desde fines del siglo XIV e inicios del XV, del que acabará siendo uno de los grandes espacios financieros a nivel europeo a mediados del siglo XVI.12
La progresiva consolidación del sistema financiero castellano se puede constatar a partir de una serie de hechos. En primer lugar, hay que destacar la participación de agentes de toda condición, desde miembros de la nobleza y de la oligarquía urbana a grupos teóricamente menos pudientes vinculados al mundo agrario. En segundo lugar, podemos mencionar el recurso generalizado al crédito para llevar a cabo todo tipo de negocios y operaciones que sobrepasaban con mucho el ámbito del gran comercio, expandiéndose hacia el mundo agrario, la producción artesanal, etc.13 Por último, el auge de los mercados y ferias,14 además de la consolidación formal de diversos instrumentos, acaban por definir las bases de lo que podríamos entender como los pilares del «sistema financiero» castellano. A estos elementos debemos añadir el papel de las instituciones (legales, económicas, sociales…), cuyo desarrollo ejerció un notable impulso sobre las finanzas a fines del siglo XV e inicios del XVI.
Como ya han expuesto numerosos autores, las instituciones vinculadas al mundo mercantil han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la economía europea durante el último milenio.15 Además, existe cierto consenso en torno a los efectos positivos que tuvo el desarrollo institucional en sus más diversas vertientes para promover el crecimiento de la economía europea durante el Medievo.16 Siguiendo estos planteamientos, resulta evidente la relación entre el auge de los sistemas financieros medievales-modernos y el avance de instituciones como el propio derecho, los mercados o las ligadas al gobierno.17 En función de estas premisas, podemos señalar que el auge de la actividad financiera, al igual que ocurrió con el comercio o con la producción, también fue deudor del desarrollo institucional castellano, promotor del cambio en ámbitos de la actividad económica como el comercio, la fiscalidad o el crédito.
El auge del comercio internacional a lo largo del siglo XV constituye una de las mejores pruebas del cambio económico e institucional en Castilla, sobre todo en lo que concierne al relevante papel que comenzaron a desempeñar las instituciones mercantiles. Estas actuaron como promotoras de un proceso de creación y consolidación de relaciones comerciales estables, bajo el amparo de consulados en el extranjero, que culminó con la consolidación de poderosas agrupaciones mercantiles como el Consulado de Burgos o el de Bilbao. Aunque no vamos a entrar en consideraciones sobre su eficacia, no cabe duda de que su labor contribuyó a animar la exportación de lana, a respaldar los flujos económicos internacionales vinculados a los negocios de los mercaderes castellanos y, en definitiva, al desarrollo de un sistema financiero que, esta vez sí, mantenía crecientes conexiones con los territorios a la vanguardia. Junto a estas instituciones, merece la pena señalar otras necesarias y directamente vinculadas al comercio interior: nos referimos a la aparición de cofradías de mercaderes, al desarrollo de los mercados urbanos y al progreso de un sistema ferial capaz de vertebrar los intercambios a nivel local, regional e internacional.18
A diferencia del interés generado por las instituciones vinculadas al comercio, existe menos masa crítica en torno a la influencia que ejercieron otras instituciones en el auge del sistema financiero castellano. Muchas de estas instituciones han sido estudiadas de forma particular, con escasas referencias al rol ejercido sobre el sistema financiero en general. Por ejemplo, los cambios institucionales visibles a fines del siglo XV, resultado de la consolidación de un lento proceso impulsado por la Corona desde el siglo XIV en ámbitos como la fiscalidad, el notariado o la justicia,19 tienen mucho que ver en la expansión de la actividad financiera y de lo que podemos entender como sistema. Las transformaciones en la administración de la fiscalidad regia, la municipal, la señorial o la eclesiástica constituyen una buena muestra del impulso vinculado a este mundo en auge.20
No menos importantes fueron los cambios impulsados por los gobernantes dentro del notariado. Su labor como garante de la fe pública recibió un importante estímulo en tiempos de los Reyes Católicos, momento que supuso el culmen de su progresivo afianzamiento, situando la práctica notarial al nivel de otros territorios vecinos.21 En este mismo orden, es necesario señalar que la Corona mantuvo una preocupación constante por impulsar otras instituciones como la justicia, necesaria para el correcto desarrollo de la actividad económica y básica para reforzar las operaciones y las relaciones entre los agentes que participaban en el sistema financiero castellano.22
Si las instituciones mercantiles, notariales, fiscales o judiciales fueron esenciales en la configuración del sistema financiero, las vinculadas al derecho constituyeron el sustrato sobre el que germinaron muchas de las relaciones financieras documentadas. Las instituciones y las relaciones financieras forman un binomio de cuya existencia y desarrollo son deudoras algunas operaciones como el préstamo, la compraventa a crédito, el arrendamiento… y el nivel de confianza y seguridad con el que se llevaron a cabo. El derecho, por tanto, emergió como otra institución fundamental en la que podemos rastrear el origen de algunas figuras legales que contribuyeron a consolidar y a potenciar la expansión financiera.
Desde el siglo XII, la recuperación del derecho romano fue fundamental en la evolución institucional de gran parte de los territorios europeos.23 En Castilla, su influencia a nivel financiero se hizo visible al establecer las bases legales de la contratación y de las operaciones a crédito entre particulares. En lo que concierne al marco legal que sustentaba las relaciones financieras, Castilla se encontraba a un nivel similar al de otras regiones, si bien la praxis no conoció el mismo desarrollo. Las Partidas, sobre todo la V, desglosaban las figuras legales sobre las que se desarrollaban negocios como la compraventa, el préstamo, la obligación o el empeño, y que constituían la espina dorsal de un mundo necesitado de crédito y de confianza que, desde el punto de vista legal, era reforzada a través de otras figuras legales como el depósito o la fianza.
Con el paso de los siglos, el empeño y la fianza pasaron de ser un simple apartado del corpus legislativo castellano a convertirse en figuras de derecho de gran utilidad en los negocios financieros. En el caso de la fianza, su simpleza y versatilidad promovieron su aplicación en todo tipo de contratos, como tendremos ocasión de ver. La fianza se mostró como el aditamento necesario para un buen número de operaciones financieras, puesto que aportaba la seguridad requerida por acreedores y deudores ante la incertidumbre y el peligro que entrañaba todo negocio.24 Nuestro objetivo en las siguientes páginas será analizar la fianza con el ánimo de conocer su utilidad, su articulación, su efectividad… y mostrar hasta qué punto los agentes del mundo financiero castellano dotaron a sus operaciones de mecanismos que asegurasen su viabilidad.
LAS INSTITUCIONES LEGALES COMO REFUERZO DEL SISTEMA FINANCIERO: LA FIANZA Y LOS FIADORES
Nos referimos a la fianza como un acto jurídico con especial trascendencia, cuya implantación y uso estaban estrechamente vinculados con el nivel de confianza entre los agentes, y el de estos en un sistema financiero capaz de asegurar sus derechos. De su importancia y de su aplicación en Castilla dan cuenta tanto las fuentes legislativas como diversas fuentes documentales (contratos, pleitos, etc.) entre las que hemos optado, como muestra, por los registros notariales del entorno de Valladolid, Medina del Campo, Medina de Rioseco, etc. A partir de estos pretendemos constatar la utilidad y eficacia de la fianza en un contexto de expansión económica y contrastarlas a través del análisis de la documentación judicial procedente del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. El objeto último será comprobar si los fiadores ejercieron como tales ante una deuda impagada, corroborando así su teórica eficacia como instrumento capaz de garantizar los derechos de los acreedores.
La fianza: una institución en el derecho castellano
El desarrollo legal de la fianza o fiaduria asienta sus cimientos en las ya citadas Partidas. Esta institución formaba parte de un discurso en torno a los fundamentos de las relaciones financieras en el que la seguridad que aportaban la fianza o el empeño era parte sustancial.25 La compilación legal dedicaba un amplio apartado a la fianza, definida como un acto por el que el ome da su fe comprometiéndose a responder por las obligaciones de su fiado.26 Desde el texto alfonsino, los legisladores desarrollaron diversas cuestiones vinculadas a esta figura que tendían a reforzar su capacidad para dotar de seguridad a los participantes de un variado elenco de negocios, procurando no desamparar al fiador ni menoscabar sus derechos. A priori, el fiador era quien asumía el riesgo en un negocio que no tenía por qué proporcionarle una contraprestación directa,27 aunque sabemos que lo más normal era que tras la fianza se escondiesen negocios e intereses comunes.28 Entre las diferentes modalidades de fianza,29 la civil y natural fue la que mayor incidencia tuvo en las operaciones financieras, algo demandado en las relacionadas con el crédito, como dejan claro los instrumentos financieros que incluyen menciones o cláusulas relativas a la constitución de fianzas.
No pretendemos desarrollar en detalle todos y cada uno de los aspectos que regulan las leyes castellanas en torno a la fianza, sobre todo porque gran parte de lo expuesto en Las Partidas se mantuvo vigente, al menos, hasta inicios del siglo XVI. Compilaciones legales de la época, como las Ordenanzas de Montalvo (década de 1480) o la recopilación bajo la autoría de Hugo de Celso (1538), son algunos de los mejores ejemplos de su vigencia.30 En cambio, nos interesa más prestar atención a la práctica cotidiana, al uso de la fianza, a su eficacia y a las consecuencias derivadas del compromiso adquirido por el fiador.
La fianza en el mundo financiero castellano
A fines del Medievo, el recurso a la fianza se había convertido en algo común en la negociación entre particulares y en otras tantas operaciones. A pesar de que algunos autores han señalado que el uso de la fianza en el Medievo –vinculada a contratos de compraventa– ejerció un efecto negativo en la contratación, pues su aparición generaba un mayor coste de las operaciones,31 a fines del siglo XV, la versatilidad y la expansión del mecanismo fue notable. Cabe destacar la creciente importancia que adquirió, por ejemplo, en el negocio fiscal, haciéndose especialmente visible en las operaciones de arrendamiento de rentas reales, cuya gestión requería de una creciente seguridad basada, entre otros mecanismos, en la concesión de fianzas en los procesos de subasta y arrendamiento de rentas.32 La preocupación por afianzar la actividad y la solvencia de los partícipes del sistema fiscal –en régimen de arrendamiento o bajo el sistema de encabezamiento– se hizo patente en disposiciones regulatorias como los cuadernos de alcabalas33 y en el proceso de información previo a la entrega del recudimiento.34 No obstante, también se ha llegado a constatar cierto nivel de permisividad a la hora de requerir fianzas,35 lo que nos da una idea sobre la flexibilidad de lo que venimos denominando sistema, siempre al servicio del poder político, social y económico.
Más allá del mundo fiscal, otro de los ámbitos financieros que prueban el carácter transversal de la fianza es el del cambio público. Como ocurría con otros tantos negocios, las leyes exigían cierto nivel de seguridad económica y de solvencia a aquellos financieros que deseaban ocupar una mesa de cambio pública. En este sentido, la presencia de fiadores avalando a los obligados –titulares de una mesa– y el control de las fianzas impuestas por parte de las autoridades locales nos muestran el interés de estas últimas por afianzar un negocio con una gran repercusión en la economía de centros como Valladolid.36
El interés de las autoridades, tanto las vinculadas a la Real Hacienda como las municipales, por reducir el nivel de riesgo que entrañaban negocios como el fiscal o el del cambio público también se puede rastrear, a otro nivel, en el ámbito de las relaciones económicas privadas. A pesar de su uso reiterado en todo tipo de instrumentos y de contrataciones, existe un pequeño vacío a nivel analítico que pretendemos cubrir en la medida de lo posible.
Un primer indicio de la importancia que adquirió la fianza a la hora de realizar negocios privados se observa a partir de la inclusión de fianzas y fiadores en la firma de numerosos contratos, acuerdos y otros documentos,37 más aún cuando se trataba de instrumentos financieros vinculados a operaciones a crédito. Las referencias a fianzas y fiadores eran valoradas como un complemento sustancial de los negocios acordados a través de instrumentos como la obligación, vital para concertar compras a crédito o préstamos, aunque también es cierto que podemos encontrar con suma facilidad referencias a la concesión de fianzas en otros como las cartas de pago, los finiquitos, las capitulaciones, etc.38 De hecho, cabe destacar entre las escrituras notariales analizadas la presencia de un documento destinado específicamente a la constitución de fianzas, teniendo en cuenta las diversas necesidades de los interesados: el documento podía expresar un compromiso de los fiadores para el pago de un censo, responder ante la necesidad de nombrar fiadores para asegurar un negocio…39
La documentación notarial vallisoletana de inicios del siglo XVI permite rastrear la etapa de consolidación de las finanzas castellanas, de la fianza y del papel de los fiadores. Entre los contratos registrados merecen especial mención las cartas de arrendamiento –una veintena– en las que la aparición de fiadores era común. Más allá del dato cuantitativo, la documentación analizada pone de manifiesto la demanda de confianza del arrendador, papel que por lo general correspondía a la Colegiata de Santa María,40 y la capacidad de responder a dicha demanda por parte del arrendatario gracias, en parte, al fiador. Este era quien aportaba seguridad al negocio sin asumir por ello excesivos riesgos en el caso del arrendamiento de casas y locales, al menos si comparamos el montante con las fianzas asumidas por otros fiadores en el cambio, en el negocio fiscal o en algunas operaciones comerciales. Por ejemplo, las rentas a favor de la Colegiata oscilaban entre los 375 mrs. y 4 gallinas anuales comprometidos por el alquiler de una casa en la céntrica calle de Olleros por el cambiador Pedro Ruiz del Burgo, fiado por el también cambiador Francisco de San Pedro y por Juan de Trillanes, escribano de la cárcel del Consejo Real; y los 2.700 mrs. y 12 de gallinas de renta anual por el alquiler de una casa en la Plaza del Mercado, consignados por el mercader Juan de Valladolid y sus fiadores, su tío Diego Sánchez y el mercader Pedro Sánchez Paldón.41
GRÁFICO 1
Instrumentos que incluyen fianzas (1500-1520) 42
La variedad de los instrumentos en los que aparecen fiadores nos da cuenta de los múltiples negocios en los que estos se veían involucrados. Eran comunes las cartas de pago, aquellos documentos que manifestaban el cumplimiento de una obligación por parte del fiado o del fiador. Por otro lado, la presencia de fiadores en las cartas de poder estaba relacionada con varios tipos de vínculo, siempre basados en la representación. Entre otras, destacaba la carta de poder entregada por los fiadores a sus fiados para que estos la presentasen a la hora de obligarse ante un tercero, como la otorgada el día 14 de julio de 1519 por el cambiador Sancho Ortiz, vecino de Toledo, en favor del mercader toledano Pedro Vázquez para que este le obligase como su fiador, hasta en cuantía de 50.000 mrs., a pagar a los acreedores de Pedro en las ferias de Medina del Campo.43 En el entorno de estas ferias hemos podido localizar hasta 28 cartas de poder firmadas mayoritariamente en Toledo.44 De este modo, los mercaderes que recibían el poder acudían a negociar con el apoyo financiero de sus compañeros. Estas operaciones ponían de manifiesto uno de los principales activos de la fianza, su capacidad de reforzar la solvencia de los fiados, sin la necesidad de contar con la presencia física del fiador, a la hora de negociar con terceros en grandes mercados donde la necesidad de capital y de confianza era recurrente.
La fianza suponía aportar seguridad sobre un negocio que generalmente estaba relacionado con operaciones a crédito o con aquellas en las que era obligatorio aportarla a modo de seguro ante una deuda ya reconocida.45 Las obligaciones recogidas entre la documentación notarial vallisoletana de inicios del siglo XVI muestran la prevalencia de estas dos operaciones, si bien es cierto que la obligación fue un instrumento versátil en el que se recogieron negocios de todo tipo.
Las operaciones a crédito constituyen uno de los indicadores más evidentes de la consolidación y avance de la economía, en general, y del sistema financiero, en particular. El progresivo auge de las operaciones de compraventa a crédito retrata bien el dinamismo de una economía donde la demanda recibía el impulso del capital disponible. La importancia del crédito al consumo en la Europa medieval y moderna es bien conocida46 y en el caso castellano estamos en disposición de seguir profundizando en el análisis de este fenómeno.47 La documentación utilizada en este trabajo, muy vinculada al entorno de los mercaderes castellanos, nos muestra la relevancia de la fianza en las obligaciones por compraventas a crédito, representando el 78,6 % de las 225 obligaciones analizadas en este trabajo. El fiador ejerció como refuerzo necesario del negocio y la fianza, que a simple vista parece presentarse como un mero formalismo en la documentación financiera, constituyó un importante mecanismo de seguro, una idea que ya ha sido desarrollada a través del análisis de fuentes judiciales.48
Además de constituir un aval en las compraventas, la documentación estudiada también nos advierte sobre la utilidad de la fianza ante un impago. En torno a la treintena de las obligaciones recuperadas tenían como fundamento la renovación del compromiso de pago, incluyendo a un fiador que se comprometía a garantizar el pago de la deuda pendiente, lo que facilitaba la renegociación de deudas ante las exigencias financieras de los acreedores.49
Al tratar de relaciones financieras y de obligaciones, es necesario hablar del préstamo. La mayor parte de los préstamos con fianza documentados responden a operaciones con finalidades muy diversas, concedidos mayoritariamente por cambiadores,50 como el medinense Sebastián Romero,51 el vallisoletano García de Cocón,52 el burgalés Diego de Mazuelo,53 o importantes agentes financieros, como el florentino Nicolás del Nero, a deudores de toda clase y condición, como Francisco del Nero, corregidor de Segovia, a quien fiaba el mercader florentino Andrea Velluti por 333,33 ducados de oro en el préstamo concedido por el citado Nicolás.54
Entre las obligaciones merece la pena señalar otros negocios, como el generado en torno a la concesión de bulas. Las noticias sobre fiadores que actuaron en este tipo de operaciones son escasas, tan solo cinco en la muestra recogida, sin embargo, dan cuenta del nivel alcanzado por la concesión y venta de bulas, y del interés que suscitó en personajes como Alonso y Fernando de Espinosa, vecinos de Medina del Campo, que actuaban como fiadores de Diego de Palacios, Fernando Delgado y Lope de Urueña, vecinos de Medina de Rioseco; mercaderes que invirtieron en la compraventa de bulas la nada desdeñable cantidad de 2.000 ducados (750.000 mrs.).55
GRÁFICO 2
Operaciones financieras desarrolladas en obligaciones con fianzas (1500-1520)56
Una vez vista la relación entre la fianza y las diferentes operaciones financieras y su utilidad a nivel formal cabe preguntarnos por el nivel de riesgo asumido por los fiadores. ¿La constitución de fianzas era un mero formalismo o suponía un riesgo real para los fiadores en caso de tener que responder por las deudas de sus fiados? A estas alturas podemos adelantar que los requerimientos de los acreedores a los fiadores eran comunes. No obstante, por ahora, vamos a tratar de mensurar el nivel de riesgo asumido a través de los montantes de las fianzas consignadas, aunque dicho riesgo estaba intrínsecamente relacionado con la calidad y capacidad económica del fiado, cuestión que trataremos en el siguiente apartado.
La cantidad fiada dependía mucho del negocio. Por ejemplo, en Valladolid a fines del siglo XV, las fianzas otorgadas a los cambiadores oscilaron entre las 1.000 doblas y los 2.000 ducados, es decir, entre los 365.000 y los 750.000 mrs.57 Como se aprecia en la tabla 1, en el caso de las obligaciones documentadas, algunas de las fianzas más altas (750.000 mrs. y 214.500 mrs.) responden al negocio de las bulas, mientras que otras están relacionadas con el pago de letras de cambio, con la concesión de préstamos…, todas ellas por cantidades superiores a los 100.000 mrs. A pesar de estas cifras, la fianza no se concentraba exclusivamente en aquellos negocios que movilizaban grandes cantidades de capital. Al menos un 25 % de las obligaciones recogidas contenían fianzas por montantes menores a 4.125 mrs. Una cantidad nada desdeñable a inicios del siglo XVI, pero lejana de las desorbitadas cifras vinculadas a los grandes negocios financieros y comerciales. Las fianzas más cuantiosas estaban relacionadas con varios tipos de operación, mientras que las fianzas más bajas respondían fundamentalmente a las compras a crédito. Dicho esto, aunque una estimación del riesgo debería tener en cuenta tanto la capacidad económica del fiador como la cantidad fiada, los montantes son lo suficientemente elevados como para afirmar que el hecho de fiar suponía un peligro real sobre las haciendas de muchos hombres que otorgaron su confianza y sus bienes en beneficio de un familiar, amigo o compañero.
TABLA 1
Datos estadísticos sobre las cantidades fiadas en obligaciones (1500-1520)58
| Media | 31.609 |
| Mediana | 11.250 |
| Máx | 750.000 |
| Mín. | 586 |
| Cuartil 1 | 4.125 |
| Tipos de operación C. 1 (en %) | |
| Compra a crédito | 94,2 % |
| Deudas | 5,8 % |
| Cuartil 2 | 11.250 |
| Cuartil 3 | 32.250 |
| Tipos de operación C. 3 (en %) | |
| Compra a crédito | 67,3 % |
| Deudas | 15,4 % |
| Bulas | 7,7 % |
| Préstamos | 7,7 % |
| Otras | 1,9 % |
Los fiadores
La concesión de fianzas no solo respondía al interés económico por asegurar un negocio. Suponer esto implica obviar otras tantas motivaciones fundamentales a la hora de que un fiador otorgase su confianza a un fiado asumiendo riesgos que, como acabamos de ver, podían suponer el pago de importantes cantidades. Al igual que ocurría con la fianza, el fiador ha sido objeto de estudio por parte de los investigadores interesados en la fiscalidad castellana de la época, mientras que son escasas las menciones a su papel en el mundo del comercio o de las finanzas.59 En este sentido, cabe preguntarnos acerca de quiénes eran los fiadores, de dónde procedía su capacidad para conceder fianzas y, sobre todo, qué vínculos socioeconómicos permitieron que fiadores y fiados compartiesen los riesgos que entrañaban las operaciones a crédito.
Por un lado, sabemos que la aparición de mujeres como fiadoras estaba restringida por ley con la excepción de una serie de casos.60 Como muestra de su participación, aprovechando las posibilidades que otorgaba la ley, podemos citar ejemplos como la viuda Juana de Liévana, quien se obligaba de mancomún y actuaba como fiadora de su yerno Cristóbal de Wamba, ambos vecinos de Medina de Rioseco, por los 2.430 mrs. que debía al mercader Antonio de Sahagún; la también viuda Francisca de Tabladillo, responsable de las deudas contraídas por sus familiares (su marido difunto); o Catalina de Acuña, quien salió como fiadora de dos vecinos de Medina del Campo, posiblemente socios de su difunto marido, por una cantidad elevada: 122.570 mrs.61
TABLA 2
Participación de hombres y mujeres como fiadores y fiados (1500-1520) 62
Las leyes determinaban que los fiadores debían ser omes llanos e abonados en bienes rayses,63 siendo su número variable según el negocio y la necesidad de afianzarlo. Mientras que en los arrendamientos de casas lo normal era contar con uno o dos fiadores, no ocurría lo mismo en el caso de las obligaciones. Por lo general abundan las obligaciones con un solo fiador y un solo fiado, aunque es necesario señalar que muchos fiadores aparecían también como obligados de mancomún en las escrituras, lo que manifiesta cierta falta de concreción a la hora de diferenciar al fiador del obligado de mancomún o, quizá, su equiparación a efectos prácticos. Los datos no evidencian una correlación clara entre el número de fiadores y la cantidad fiada, por lo que suponemos que el hecho de que aparezcan uno o varios fiadores guardaría mayor relación con su capacidad económica y su deseo de fiar en mayor o menor cuantía. Sobre la capacidad de los fiadores, basta observar su perfil socioeconómico para concluir que este hecho fue determinante. Entre los fiadores con oficio conocido, un 65 % responde a mercaderes, mientras que el resto se distribuye entre cambiadores, sastres, maestros, plateros, etc., profesionales que, a priori, podrían disfrutar de una posición económica holgada para conceder su apoyo. En este sentido, la capacidad económica de los mercaderes resultó ser clave a la hora de otorgar fianzas ya que, entre las obligaciones de mayor cuantía con las que trabajamos aparecen varios mercaderes como Alonso Leal, un importante mercader de Medina del Campo capaz de fiar a cambiadores como Sebastián Romero y Diego Díaz por 87.500 mrs. Podemos observar a mercaderes fiando en negocios de todo tipo, como la compraventa de 50 sacas de leña –valoradas en 90.000 mrs.– que debía entregar Antonio García de Valdemuñoz, fiado por el mercader Alonso Clemente, vecino de Villalón; o como la ya citada fianza del florentino Andrea Velluti al corregidor de Segovia, Francisco del Nero, por 333,33 ducados –125.000 mrs.–.64
Entre las fianzas más elevadas concedidas por mercaderes merece la pena destacar aquellas que responden a las otorgadas por los ya citados mercaderes toledanos a sus compañeros y vecinos. Nos referimos a casos como el de Alonso Álvarez, quien fio a varios compañeros hasta 50.000 mrs. con objeto de respaldar las deudas que estos mantenían con acreedores burgaleses; o el de Juan de Acre, quien dispuso hasta 100.000 mrs. en la fianza otorgada a sus compañeros Pedro López y Fernando de Villanueva para hacer frente a otra deuda pendiente con el prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes de Burgos.65
Aunque es evidente que la fianza respondía a intereses económicos, no debemos obviar que también nacía como un acto legal de expresión de la confianza depositada en el fiado, por lo que es necesario ampliar el estudio de los vínculos que sustentaron estas operaciones. Nos referimos a relaciones ya mencionadas como la vecindad, la familia o el oficio. El hecho de que dos personas presenten la misma vecindad no supone que haya mayor conexión entre ellas, pero resulta llamativo que en la mayor aparte de los casos los fiadores y los fiados mantuviesen este vínculo. Compartir vecindad podía implicar, entre otras cosas, conocer la situación económica de los involucrados en la fianza y otras cuestiones como su fama y su honra, sus antecedentes en el cumplimiento de otras obligaciones, etc.
Aun así, el vínculo de vecindad no era más que una de las relaciones que facilitaban las fianzas. Muchos fiadores y fiados compartían oficio o actividad económica, lo que manifiesta la utilidad de su apoyo para el desarrollo y la consolidación de las actividades profesionales. La colaboración entre los mercaderes toledanos, como los ya citados Alonso Álvarez y Juan de Acre, a los que podríamos sumar otros nombres como los de Antonio de San Pedro o Rodrigo Sánchez,66 era una estrategia que, posiblemente, les dotó de una importante capacidad de negociación en los mercados y ferias castellanas. Observamos una situación similar entre mercaderes de Medina del Campo como Francisco Rodríguez, fiador del también mercader Antonio de Medina por 40.000 mrs., o el mercero Pedro Díaz, fiador del mercero Pedro de Portillo por un montante alto, 100.000 mrs.67 Lo mismo podríamos decir de la fianza concedida por Alonso de Bedoya al mercader Francisco Caballero, ambos vecinos de Guadalajara, quien debía entregar 50 sacas de lana a los mercaderes burgaleses Juan de Carrión, Diego de Salamanca y Gregorio de Polanco.68
Por último, las relaciones familiares, fundamentales para entender el desarrollo económico y mercantil de la época, también aparecen como una importante base sobre la que se establecieron fianzas.69 Los vínculos familiares –que en numerosas ocasiones aparecen unidos a relaciones de vecindad y de oficio– demuestran que el apoyo y/o la confianza entre familiares eran básicos para desarrollar negocios con un nivel de solvencia aceptable. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos fueron fundamentales en el acceso de algunos financieros vallisoletanos a una mesa de cambio pública, o para apoyar la compra a crédito de mercaderías, como hizo García Cuadrado al fiar a su hijo, Blas Cuadrado, por valor de 11.000 mrs. No solo las relaciones padre-hijo, claves para que muchos advenedizos diesen sus primeros pasos, fueron representativas de los lazos familiares. Otras fianzas, como la concedida por Juan Chamorro a su yerno Juan Izquierdo por la compraventa de una viña, o la de Juan Requejo a su hermano Pedro Requejo por la compra de 166 carneros valorados en 35.690 mrs., son algunos de los numerosos ejemplos que nos permiten afirmar la, en teoría, beneficiosa relación de confianza entre familiares expresada y establecida a través de la fianza.70
GRÁFICO 3
Relaciones socioeconómicas entre fiadores y obligados (1500-1520) 71
La eficacia de la fianza
Hasta ahora nos hemos referido a la fianza desde el punto de vista legal y económico y al fiador como el sujeto cercano y necesario para afianzar operaciones de todo tipo, sobre todo aquellas vinculadas al crédito. Pero ¿era realmente necesaria la fianza? ¿Fue eficaz a la hora de dotar de seguridad a las operaciones afianzadas en caso de incumplimiento? ¿Respondieron los fiadores por las deudas de sus fiados? El sentido de todas estas preguntas no es otro que comprobar el papel real de la fianza en las relaciones financieras más allá de su mera inclusión en los contratos. La respuesta la podemos encontrar entre los numerosos pleitos por deudas en los que es relativamente fácil seguir la estela del fiador.
En caso de impago de una deuda, la justicia mantuvo un procedimiento más o menos claro, siempre que el acreedor pudiese probar su derecho contra el deudor y el fiador a través de un instrumento público –cartas de obligación, de arrendamiento, etc. Una vez reclamada la deuda ante la justicia, el deudor era requerido por los alcaldes de la localidad donde residía. En caso de no localizar al deudor, la justicia local optaba, por lo general, por defender los derechos del acreedor a través del requerimiento contra el fiador, quien debía disponer del capital o de los bienes necesarios para responder por la fianza contraída, como indicaba la ley.72 La ejecución hecha contra los bienes del fiador era un procedimiento común que evidencia cómo esta figura, lejos de aparecer en los contratos de una forma sistemática y carente de sentido, desempeñó su rol asegurando los derechos del acreedor. No obstante, con el fin de aclarar lo aquí expuesto y la diversidad observada en las actuaciones judiciales contra los fiadores, trataremos algunos casos particulares.
El primero de ellos pone de manifiesto la importancia que también cobraron las relaciones de dependencia en el mundo de las fianzas. En torno al año 1500, el mercader Francisco de Cueto vendió diversas mercaderías al conde de Salvatierra que, como muestra de su compromiso, dio y nombró como sus fiadores a cinco vecinos de la localidad de Ampudia, de la que era señor: Alonso de Corcos, Alonso Pérez, Juan Rodríguez, Pedro Silla y Juan de Castro.73 Es difícil pensar que la fianza de 60.000 mrs. otorgada por estos hombres no tuviese que ver con la relación establecida con su señor, y así lo hicieron saber los propios fiadores cuando se negaron a hacer frente al pago de la deuda. El acreedor, Francisco de Cueto, logró el favor de los oidores de la Real Chancillería de Valladolid en su pleito contra el conde y sus fiadores, lo que le permitió reclamar a estos los 60.000 mrs. Al ser requeridos por el acreedor y por la justicia, los fiadores podían aceptar realizar el pago o, por el contrario, podían resistirse a ello. En el primero de los casos, cuando el fiador hacía frente a la deuda recibía del acreedor una carta de lasto, el documento que acreditaba el paso de su condición de fiador a la de nuevo acreedor.74 Es lo que le sucedió a Alonso de Corcos, quien hizo frente a toda la fianza, recibiendo de Francisco de Cueto el derecho de cobro contra el deudor. Aunque el comportamiento normal del nuevo acreedor hubiera sido reclamar los 60.000 mrs. al conde, prueba de su dependencia, Alonso de Corcos acabó denunciando a sus compañeros de fianza ante la Audiencia, con el fin de recuperar parte de los maravedís entregados al mercader Francisco de Cueto.
Por otro lado, la negativa de un fiador a hacer frente al pago de una deuda complicaba la resolución del conflicto. Las razones para negarse al pago eran diversas –falta de medios, negación del contrato y de la fianza, etc. Una de las estrategias más comunes era poner en duda la veracidad del instrumento, momento en el que la justicia ejercía como garante entre las partes, dirimiendo el litigio a partir de otras probanzas. Así se aprecia en el pleito que enfrentó a Diego de Villasuida y a Juan Rodríguez.75 Diego, un calcetero vallisoletano, acudió a la justicia en su nombre y en el de Sancha Gutiérrez, mujer del difunto Juan de Guinea, con el fin de requerir el pago de 1.700 mrs. a Juan Rodríguez, fiador y cuñado de Juan Gutiérrez de Valladolid. Los demandantes solicitaron al fiador el pago de una obligación, llegando a exigir la ejecución de una serie de bienes –dos colchones, unas sábanas de lino, una manta blanca, una colcha, dos almohadas y otros– que poseía Juan Rodríguez y que, según los demandantes, también pertenecían al deudor ausente. La defensa del fiador pasaba por poner en duda la veracidad del instrumento, exigiendo comprobar ante qué escribano se realizó la obligación y la mencionada fianza. A pesar de todo, la justicia condenó en dos ocasiones al fiador a hacer frente a los 1.700 mrs.
Son cuantiosos los ejemplos de procesos con subasta de bienes que demuestran que el fiador ejerció en numerosas ocasiones como garante. Lo mismo podríamos decir de otros ámbitos como el de la fiscalidad o el del cambio, negocios cuyo riesgo y pérdidas asumieron los fiadores con sus bienes y con sus personas, siempre y cuando no se hubiesen dado antes a la fuga. Otorgar fianzas suponía un riesgo real, por lo que estamos ante una relación económica con un fuerte componente social que resultó ser fundamental en la consolidación del sistema financiero castellano.
CONCLUSIONES
Analizar en profundidad el desarrollo y la consolidación de aquello que podemos entender como sistema financiero, o en palabras de R. Goldsmith,76 premodern financial system, resulta una tarea difícil de abarcar en pocas páginas. A esto hay que sumar una escasez de datos manifiesta que complica aún más el análisis. Sin embargo, en este texto hemos querido tratar de forma sucinta algunos factores que explican el avance del mundo financiero en la Castilla tardomedieval a través del marco privilegiado que ofrecen las instituciones. Si es cierto que las instituciones mercantiles desempeñaron un papel clave en el desarrollo del comercio medieval y, en consecuencia, sobre el crecimiento económico, no es menos cierto que otras instituciones, como las vinculadas al derecho y a la contratación, también influyeron en el desarrollo financiero de las regiones europeas.
En este sentido, hemos intentado mostrar que la aplicación de figuras legales como la fianza resultó fundamental para dotar a los negocios y a las operaciones del nivel de seguridad y de confianza necesario en este tipo de sistemas financieros. Lejos de ser un mero formalismo o de convertirse en una cláusula vacía de contenido que aparece sin cesar en todo tipo de instrumentos (obligaciones, cartas de pago, cartas de arrendamiento, etc.), a fines del siglo XV e inicios del XVI, la fianza constituía una garantía real para el acreedor quien, apoyado sobre otras instituciones como el notariado y la justicia, tuvo la capacidad real de hacer valer sus derechos. Además, la fianza presenta un aspecto de enorme interés que no debemos pasar por alto en este tipo de sistemas financieros en desarrollo. Nos referimos a la importancia que cobraron las relaciones sociales a la hora de establecer vínculos de confianza y de consolidar la operativa financiera a todos los niveles, facilitando desde cuantiosas fianzas otorgadas para el desarrollo del cambio a pequeñas fianzas vinculadas al negocio del arrendamiento de inmuebles.
En definitiva, la cotidianeidad de la fianza y la cercanía del fiador fueron elementos esenciales para entender el desarrollo de un sistema financiero necesitado de confianza y en pleno auge a inicios de la Edad Moderna.
* Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación «Poder, sociedad y fiscalidad en la Meseta norte castellana en el tránsito del Medievo a la Modernidad», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) (HAR2011-27016-C02-02). Dicho proyecto forma parte de un proyecto coordinado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco («Poder, sociedad y fiscalidad en la Corona de Castilla: un estudio comparado de la Meseta Norte y de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad», HAR2011-27016-C02) y está integrado en la red temática Arca Comunis (http://arcacomunis.uma.es). Abreviaturas utilizadas: AHPV = Archivo Histórico Provincial de Valladolid; ARChV = Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; leg. = legajo; c. = caja; mrs. = maravedís.
1 Son numerosos los casos que podríamos citar a lo largo y ancho del continente. La literatura sobre esta cuestión es muy abundante, valgan como ejemplos algunos textos relacionados con el mundo bancario italiano como el de Luciano Palermo: La banca e il credito nel Medioevo, Milán, Mondadori, 2008, donde a su vez se recoge un amplio elenco de publicaciones vinculadas a las finanzas italianas en el que se cita a autores fundamentales como A. Sapori, R. de Roover, F. Melis, L. de Rosa, etc. (pp. 101-118), o las más recientes de Francesco Guidi Bruscoli. Por lo recurrente de su bibliografía en este trabajo, muy vinculada a los mercados y a las instituciones, destacamos algunas obras de la historiografía de los Países Bajos, como la de Bas Van Bavel: Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries. 500-1600, Oxford, Oxford University Press, 2010. Un valioso
ejemplo sobre la implicación de los mercaderes en el auge del sistema financiero lo encontramos en Peter Spufford: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe, Londres, Thames & Hudson, 2006.
2 Raymond W. Goldsmith: Premodern Financial Systems. A Historical Comparative Study, Nueva York, Cambridge University Press, 1987, p. 1.
3 Charles P. Kindleberger: Historia financiera de Europa, Barcelona, Crítica, 2011 (1.ª ed. 1984), p. 13.
4 Como trabajo general sobre las bases del crédito en Castilla véase David Carvajal de la Vega: Crédito privado y deuda en Castilla (1480-1521). Tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 2013.
5 Un completo panorama sobre esta cuestión en la obra coordinada por Manuel Sánchez Martínez (coord.): Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999. Sobre el caso valenciano y con carácter general, Juan Vicente García Marsilla: Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Valencia, Universitat de València, 2002; Antoni Furió: «Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV)», en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (eds.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, vol. I, pp. 501-514.
6 Juan Carrasco Pérez: «Crédito y fiscalidad en el reino de Navarra bajo el gobierno de la casa de Francia (1280-1328)», Príncipe de Viana, 243 (2008), pp. 37-68; Íñigo Mugueta Moreno: El dinero de los Evreux: hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-1349), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008.
7 Miguel Ángel Ladero Quesada: «Crédito y comercio de dinero en la Castilla medieval», Acta historica et archaeologica medievalia, 11-12 (1990-91), pp. 145-159.
8 Ídem: «Los judíos castellanos del siglo XV en el arrendamiento de impuestos reales», Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania, 6 (1975), pp. 417-439; Macarena Crespo Álvarez: «Judíos, préstamos y usuras en la Castilla medieval», Edad Media. Revista de Historia, 5 (2002), pp. 179-215; Enrique Cantera Montenegro: «Una familia de prestamistas y arrendadores judíos en tiempos de la expulsión: Los Soto de Aranda de Duero», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 12 (1999), pp. 11-46.
9 Sobre fiscalidad y finanzas locales destacan los estudios vinculados a Cataluña y a sus municipios. Entre los numerosos trabajos de los autores citados a continuación cabe mencionar, Pere Orti Gost, Manuel Sánchez Martínez y Max Turull Rubinat: «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», Revista d’Història Medieval, 7 (1996), pp. 115-134 y Pere Verdés Pijuan: «La consolidació del sistema fiscal y financer a mitjans s. XIV», en Manuel Sánchez Martínez (coord.): La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 185-217.
10 Para una visión en conjunto, consúltense los trabajos reunidos en Miguel Ángel Ladero Quesada: La Hacienda Real en Castilla 1369-1504, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009.
11 W. Mark Ormrod: «Les monarchies d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge», en Richard Bonney (ed.): Systèmes économiques et finances publiques, París, PUF, 1996, pp. 111 y ss.
12 Dan cuenta de ello obras clásicas y aún vigentes como las de Ramón Carande: Carlos V y sus banqueros. La vida económica en Castilla (1516-1556), Madrid, Soc. de Estudios y Publicaciones, 1965; o Felipe Ruiz Martín: Pequeño capitalismo, gran capitalismo: Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, Crítica, 1990.
13 Hilario Casado Alonso: Señores, mercaderes y campesinos: la comarca de Burgos a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 530-535. Sobre la participación de los grupos privilegiados en el mundo del crédito urbano, en particular en el caso segoviano, véase Ángel García Sanz: «El crédito a principios del siglo XVI en una ciudad de Castilla: la nobleza como financiadora del comercio y de la industria en Segovia, 1503-1508», Studia Historica. Edad Moderna, 5 (1987), pp. 77-88; sobre la presencia del crédito en el mundo agrario en el entorno sevillano, Mercedes Borrero Fernández: «Crédito y mundo rural. La expansión de los préstamos y los endeudamientos en tiempos de los Reyes Católicos», en Manuel García Fernández (ed.): Andalucía y Granada en tiempos de los Reyes Católicos, Sevilla, Universidad de Sevilla / Universidad de Granada, 2006, vol. 1, pp. 25-40.
14 Miguel Ángel Ladero Quesada: Las ferias en Castilla. Siglos XII a XV, Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 1994.
15 Sheilagh Ogilvie y André W. Carus: «Institutions and Economic Growth in Historical Perspective», en Philippe Aghion y Steven N. Durlauf: Handbook of Economic Growth, Nueva York, North Holland, 2014, vol. 2, p. 419.
16 Jan Luiten van Zanden: The Long Road to the Industrial Revolution, Leiden, Brill, 2009, chapter 1: «Introducting the problem: the emergence of efficient institutions in the Middle Ages», pp. 17 y ss.
17 Estos aspectos son especialmente visibles en el caso de Flandes y han sido analizados en diversos trabajos centrados en el desarrollo del mercado de B. Van Bavel: Manors and Markets; en el auge de los mercados de deuda pública y privada, Jaco Zuijderduijn: Medieval capital markets: markets for renten, state formation and private investment in Holland (1300-1550), Leiden, Brill, 2009; o en el papel desarrollado por las instituciones judiciales, Jessica Dijkman: «Debt Litigation in Medieval Holland, 1200-1350», en Jan Luiten van Zanden y Debin Ma (eds.): Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 221-243.
18 R. Carande: Carlos V y sus banqueros, pp. 331 y ss.; Felipe Ruiz Martin: «Las ferias de Castilla», en Eufemio Lorenzo Sanz (coord.): Historia de Medina del Campo y su Tierra, Valladolid, Excmo. Ayto. Medina del Campo / Junta de Castilla y León / Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1986, vol. II: Auge de las Ferias. Decadencia de Medina, pp. 269-299; Bartolomé Yun Casalilla: Sobre la transición al Capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 184-185.
19 Sobre cuestiones referentes a la fiscalidad, M. A. Ladero Quesada: La Hacienda Real en Castilla. En cuanto al desarrollo judicial a través de la Audiencia, Carlos Garriga Acosta: La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
20 M. A. Ladero Quesada: «Crédito y comercio de dinero». Una muestra clara de los vínculos entre el negocio fiscal y el comercial se aprecia en la compañía estudiada por Hilario Casado Alonso, «Comercio, crédito y finanzas públicas en Castilla en la época de los Reyes Católicos», en Antonio M. Bernal (ed.): Dinero, moneda, crédito en la monarquía hispánica, Madrid, ICO, 2000, pp. 135-156.
21 Es reseñable la aparición de registros notariales como los de la pequeña localidad andaluza de Torres (María Luisa Pardo Rodríguez et al.: El Registro Notarial de Torres (1382-1400), Granada, Junta de Andalucía, 2012). No obstante, hasta fines del medievo e inicios del siglo XVI no se aprecian avances decididos hacia su control, Ángel Riesco Terrero: «Los oficios públicos de gobierno, administración, justicia y recaudación y los de garantía de la fe documental en la corona de Castilla a la luz de una disposición de los Reyes Católicos de finales del siglo XV (a. 1494)», Documenta & Instrumenta, 3 (2005), pp. 77-108; y «Real provisión de ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con normas precisas para la elaboración del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas», Documenta & Instrumenta, 1 (2004), pp. 47-79.
22 Algo similar a lo operado en otras regiones como Holanda: J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 36 y ss.
23 Sobre la importancia de la recuperación en del derecho romano Antonio García García: «El renacimiento de la teoría y prácticas jurídicas. Siglo XII», en Renovación intelectual del Occidente Europeo (siglo XII). XXIV Semana de Estudios Medievales. Estella, 14 a 18 de julio de 1997, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, pp. 99-118.
24 Una cuestión que ha sido trabajada desde hace tiempo en el análisis de sistemas financieros contemporáneos y centrado en el papel de las instituciones, como se aprecia en el sugerente trabajo de David E. Allan: «Credit and Security: Economic Orders and Legal Regimes», The International and Comparative Law Quarterly, 33/1 (1984), pp. 22-38, en particular p. 23.
25 D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 78 y ss. Fiadurias fazen los hombres entre si, porque las promisiones, e los pleitos que fazen, e las posturas, sean mejor guardadas. Partida V, Título XII.
26 Partida V, Título XII, Ley I.
27 Hugo de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000 (primera edición de 1538).
28 Esta relación es especialmente visible en el mundo fiscal, como se ha encargado de demostrar en numerosos estudios como los más recientes de Ágatha Ortega Cera: «Arrendar el dinero del rey. Fraude y estrategias financieras en el estrado de las rentas en la Castilla del siglo XV», Anuario de Estudios Medievales, 40/1 (2010), pp. 223-249, en particular pp. 242-243; o Pablo Ortego Rico: «Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilidades de estudio del libro de “recepta” de 1440», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Ed. Castilla, 2011, pp. 120-129, sobre la relevancia de fianzas y fiadores de los arrendadores de rentas reales.
29 La fianza podía ser natural, si no se podía apremiar al fiador por juicio, o civil e natural, entre las que los legisladores diferenciaban las de carácter concreto de las generales. Partida V, Título XII, Ley V.
30 Ordenanzas, Libro V, Título XI «de los fiadores»; H. de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, entrada «Fiador y fiaduría», f. CXLV.
31 Francisco Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas en la Edad Media, Madrid, CSIC, 1990, p. 253.
32 Sobre los fiadores en el proceso de arrendamiento de rentas reales, A. Ortega, «Arrendar el dinero del rey»; Juan Antonio Bonachía Hernando y David Carvajal de la Vega: «El control del negocio fiscal: las Hojas e Informaciones de bienes de arrendatarios y fiadores en la hacienda castellana bajomedieval», en Antonio Collantes de Terán Sánchez (ed.): Fuentes para el estudio del negocio fiscal en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-Universidad de Málaga, 2010, pp. 171-203. La presencia de «buenos fiadores» también se exigía en los procesos de arrendamiento de rentas locales, véase Antonio Collantes de Terán Sánchez: «Los fiadores en la hacienda concejil sevillana bajomedieval», Mayurqa, 22/1 (1989), pp. 191-197; Antonio Collantes de Terán Sánchez y Denis Menjot: «Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), pp. 213-254, en particular p. 243, o para el caso de los encabezamientos, David Carvajal de la Vega y Juan Antonio Bonachía Hernando: «Financieros locales en los primeros encabezamientos castellanos: Valladolid, 1496», en Mercedes Borrero y Juan Carrasco, Rafael Peinado (eds.): Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII): un modelo comparativo, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, pp. 169-192.
33 Cuaderno de alcabalas de 1491, artículos 45 y 46 donde se desarrollan el nombramiento de los fiadores –uno de ellos se debía obligar de mancomún con el arrendatario principal– así como el proceso de presentación de fianzas. Miguel Ángel Ladero Quesada: Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, pp. 137-139.
34 J.A. Bonachía y D. Carvajal: «El control del negocio fiscal», pp. 171-203.
35 A. Ortega: «Arrendar el dinero del rey», p. 245.
36 Los cambiadores vallisoletanos estaban obligados a nombrar a uno o dos fiadores, por lo general compañeros de profesión o familiares cercanos, con disponibilidad de medios económicos para afrontar los impagos y quiebras en los que pudiese incurrir el cambiador público fiado. Las obligaciones se realizaban ante los oficiales del concejo y las fianzas variaban según estimasen oportuno los regidores encargados de velar por el correcto funcionamiento del sistema. David Carvajal de la Vega: «El control económico de la villa: mercaderes y financieros en Valladolid (ca. 1500)», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Poder, Fisco y Mercado en las ciudades de la Península Ibérica (ss. XIV-XVI), Valladolid, Eds. Castilla, 2015.
37 Un buen ejemplo de este tipo de documentos que no respondían a la firma de un contrato entre acreedor y deudor eran las cartas de poder, donde se recogía el compromiso de un otorgante, el fiador, para salir como tal en favor del receptor de la carta de poder, el fiado.
38 A fines del siglo XV, la tipología notarial castellana presenta aún un importante grado de indefinición. Entre las cartas de obligación es posible distinguir varios tipos documentales: obligación de cambio, de lanas, de carnicería, incluso cartas denominadas de obligación y fianza, que pueden ser similares a las cartas de obligación generales o a las cartas de fianza. Entre las cartas de pago podemos citar de forma especial las cartas de pago y lasto (el acreedor se daba por pagado de una deuda traspasando su derecho al fiador que había hecho efectivo dicho pago). Sobre instrumentos financieros y tipología véase: David Carvajal de la Vega, Mauricio Herrero Jiménez, Francisco J. Molina de la Torre e Irene Ruiz Albi: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales de la provincia de Valladolid (1486-1520), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 29 y ss.; y la obra clásica de José Bono Huerta: Los archivos notariales, Sevilla, Junta de Andalucía / Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos, 1985.
39 Como ejemplo de la primera operación, encontramos a Diego de Aguilar, el mozo, lencero, y Francisco de Cuenca, platero, vecinos de Valladolid, que salieron como fiadores de Pedro de Guadalajara, joyero, vecino también de Valladolid, en el censo perpetuo contraído por este con el convento de Santa Clara de Tordesillas sobre unas casas que el monasterio poseía en la calle de la Costanilla de Valladolid. AHPV, Protocolos, leg. 14065/1, ff. 729v-732r. En cuanto al segundo caso, podemos citar una carta de fianza por la que Francisco Corvalán, vecino de Medina de Rioseco, salía por fiador de Antón Audinete, platero, vecino de la misma villa, para estar «a justicia» con Juan de Villalón, mercader, vecino de Medina de Rioseco, para lo que le demandara, AHPV, Protocolos, leg. 8439, ff. 35v-36r.
40 Los legajos 1 y 2 de la sección Protocolos del AHPV son un buen ejemplo de esta concentración. Estas piezas recogen mayoritariamente cartas de arrendamiento de casas propiedad del cabildo de la colegiata a vecinos de la villa durante los primeros años del siglo XVI. D. Carvajal et al.: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales, pp. 24-28.
41 AHPV, Protocolos, leg. 1, ff. 383r-392v. y leg. 2, f. 246.
42 Sobre un total de 356 casos registrados. Fuentes: AHPV, Protocolos, legs. 1, 29, 32, 4394, 6095, 6813, 7330, 7838, 7839, 7840, 8433, 8434, 8436, 8438, 8439, 8440, 8441, 8448, 14065/1, 20152. 20153, 20154 y 20205, pertenecientes a las localidades de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Valladolid, Toledo y menores.
43 AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 495r-496v.
44 De nuevo, valga como ejemplo el poder otorgado por Juan del Castillo, vecino de Toledo, a Diego López de Santa Justa, hijo de Pedro López, mercader, vecino de Toledo, y a Fernando Núñez de Madrid, su suegro, vecino de la misma ciudad, para que puedan obligarle como su fiador, hasta en cuantía de 100.000 mrs., para pagar a sus acreedores. AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 565r-566r (Toledo, 1519/08/18).
45 «Tiene gran provecho a aquel que la recibe (la fianza), pues está por ello más seguro de aquello que le han de dar o hacer, porque quedan ambos obligados, tanto el fiador como el deudor principal», Partida V, Título XII, Ley I.
46 Valgan como ejemplo los estudios de Maria Giuseppina Muzzarelli: «Il credito al consumo in Italia: dai banchi ebarici ai Monti di pietà», o Myriam Greilsammer: «Il credito al consumo in Europa: dai lombardi ai Monti di pietà», ambos en Franco Franceschi, Richard A. Goldthwaite y Reinhold C. Mueller (coords.): Il Rinascimiento italiano e l’Europa. Commercio e cultura mercantile, Treviso, Fonzacione Cassamarca / Angello Colla Editore, 2007, pp. 567-589 y 591-611.
47 Hilario Casado Alonso: «Comercio textil, crédito al consumo y ventas al fiado en las ferias de Medina del Campo en la primera mitad del siglo XVI», en Salustiano de Dios et al. (eds.): Historia de la propiedad: crédito y garantía, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, 2007, pp. 127-160.
48 D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 363 y ss.
49 Este mismo fenómeno se aprecia en las fianzas otorgadas a los cambiadores públicos en Valladolid. Cuando los regidores requirieron afianzar mejor las mesas de cambio públicas del año 1497, procedieron a exigir nuevas obligaciones de fiadores hasta cumplir con el montante fijado. D. Carvajal: «El control económico de la villa».
50 David Carvajal de la Vega: «En los precedentes de la banca castellana moderna: cambiadores al Norte del Tajo a inicios del siglo XVI», en Ernesto García Fernández y Juan Antonio Bonachía Hernando (eds.): Hacienda, Mercado y Poder al Norte de la Corona de Castilla en el tránsito del Medievo a la Modernidad, Valladolid, Ed. Castilla, 2015, pp. 17-37.
51 AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 828v. Martín de Cáceres, cazador, deudor, y Antonio de Aranda, sastre, fiador, se obligan a pagar a Sebastián Romero, cambiador, vecino de Medina del Campo, 11.250 mrs. de un préstamo, en el plazo de veinte días.
52 AHPV, Protocolos, leg. 8440, f. 246v. Sancho López, mercero, vecino de Valladolid, como principal pagador, y Pedro Díez de Ceballos, vecino de Medina del Campo, como su fiador, se obligan a pagar a García Cocón, cambiador, vecino de Valladolid, 28.000 mrs. que había prestado al dicho Sancho López, mediada la feria de octubre de Medina del Campo de 1516.
53 AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 912. Alonso de Baeza, mercader, vecino de Baeza, deudor; Gutierre García y Alonso Ortiz, mercaderes, vecinos de Toledo, y Pedro de Baeza, mercader, vecino de Granada, fiadores, se obligan de mancomún a pagar a Diego de Mazuelo, cambiador, mercader, vecino de Burgos, 100.000 mrs. que le prestó, mediada la feria de Cuaresma de Villalón de 1520.
54 AHPV, Protocolos, leg. 7838, ff. 359r-v.
55 AHPV, Protocolos, leg. 8434, ff. 45r-47r (1517). Otra de las bulas cuya administración y venta fue concertada ante notario fue la bula de fábrica de San Pedro, concedida por León X, gestionada por el mercader genovés Tomás de Forneri, estante en la Corte. AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 905r (1519).
56 Sobre un total de 224 cartas de obligación. Fuentes, vid. nota 42.
57 D. Carvajal: «El control económico de la villa».
58 Sobre un total de 207 obligaciones cuya cuantía fiada conocemos. Datos en maravedís. Fuente, vid. nota 42.
59 La disponibilidad e información aportada por determinadas fuentes son algunas de las razones de mayor peso para comprender esta descompensación, puesto que la documentación fiscal otorga una mayor relevancia formal y documental al fiador en comparación con otros ámbitos donde también aparece esta figura (compraventas, finanzas, depósitos, etc.).
60 Sobre las excepciones de la mujer como fiadora: Partida V, Título XII, Ley III. Las más relevantes eran para conseguir la libertad de una persona, por su dote o por fianzas otorgadas libremente renunciando a los derechos que la ley le reservaba.
61 AHPV, Protocolos, leg. 7839, ff. 397v-399r y leg. 7840, f. 826v.
62 Fuente, vid. nota 42.
63 Cuaderno de alcabalas de 1491, M. A. Ladero Quesada: Legislación hacendística, art. 47. pp. 138-139.
64 AHPV, Protocolos, leg. 20154, f. 236r; leg. 8436, f. 15r-v y leg. 7838, f. 359r-v, respectivamente.
65 AHPV, Protocolos, leg. 7839, f. 657r-v, y leg. 7840, f. 538v.
66 AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 607v-608r, y leg. 20153, f. 333r.
67 AHPV, Protocolos, leg. 7330, f. 321r-v.
68 AHPV, Protocolos, leg. 6813, ff. 612r-613v.
69 F. Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas, p. 66.
70 AHPV, Protocolos, leg. 8441, f. 679v; leg. 8434, f. 289v, y leg. 8436, f. 97r-v.
71 Fuente: vid. nota 42.
72 Partida V, Título XII, Ley X.
73 ARChV, Registro de Ejecutorias, c. 150, 42.
74 Siguiendo lo indicado por la ley: Partida V, Título XII, Ley XI.
75 ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez (D), c. 37, 3.
76 R. W. Goldsmith: Premodern Financial Systems, pp. 229 y ss.