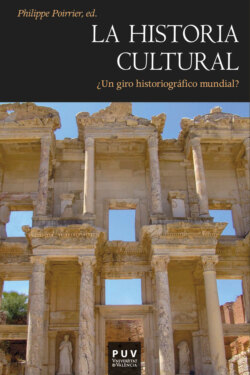Читать книгу La historia cultural - AA.VV - Страница 10
ОглавлениеLA HISTORIA CULTURAL EN ITALIA*
Alessandro Arcangeli
Trazar el panorama de los estudios italianos en materia de historia cultural, limitándonos necesariamente a una muestra1 y concediendo un amplio espacio a la historia moderna, tanto por las competencias de su autor como por el papel decisivo que este sector ha desempeñado metodológicamente, requiere algunas precisiones preliminares, que se refieren, en parte, al «nombre» y, en parte, a la «cosa». Está claro para el lector de este volumen (al menos lo estará al final de su lectura) que la noción de historia cultural no está desprovista de ambigüedad y que se presta a una pluralidad de usos que, en parte, representan variantes o usos regionales. Una de las particularidades italianas de este asunto proviene de una resistencia que los historiadores manifiestan a dicha expresión. Tanto en la investigación como en la docencia, encontramos pocos indicios de historia cultural en el mundo académico italiano. En el transcurso de estos últimos años la excepción ha estado representada por algunos seminarios (la fórmula, tímida, que permite que penetren las novedades metodológicas). La asignación a Carlo Ginzburg en la Scuola Normale Superiore de Pisa de un curso titulado «Historia de las culturas europeas» (2006) representa un giro desde este punto de vista.
Sin embargo, si dejamos por un momento de lado la cuestión del nombre, el estudio de los aspectos culturales de la historia está muy arraigado en la tradición historiográfica italiana, en el sentido de que no representa la marginalidad que Peter Burke reconoce a la experiencia británica en su aportación a este volumen. Sobre ésta ha pesado (por la importancia que se concede a los hechos culturales) el idealismo de Benedetto Croce durante la primera mitad del siglo xx. Dos maestros entre los historiadores de la generación siguiente, Federico Chabod y Delio Cantimori –ambos nacidos en 1901 y en activo durante la Segunda Guerra Mundial–, se distinguieron igualmente, entre otras cosas, por la importancia que le atribuían a la construcción de las ideas políticas y religiosas. Para un historiador italiano de su generación, así como de las generaciones posteriores, dar un curso o publicar un ensayo sobre un personaje como Maquiavelo era una actividad normal e incluso inherente a su profesión, que obligaba a medirse con las grandes etapas de la evolución del pensamiento, y no solamente con las instituciones y las prácticas sociales. Si bien a partir de un determinado momento determinadas historias particulares, como la de las doctrinas políticas (o de la filosofía, de la ciencia o de las religiones), se hicieron un hueco, no por ello se sustrajo su campo a la curiosidad del historiador general.
Naturalmente, el lector ha de ser consciente de que historia cultural e historia de la cultura no son lo mismo. Una gran tradición se ha centrado durante largo tiempo en la historia de las ideas, concebida, ante todo, como una reconstrucción de grandes personajes, de páginas y giros fundamentales en la historia del pensamiento (sobre este punto existe en Italia una escuela específicamente turinesa, con Franco Venturi, Furio Diaz, Luigi y Massimo Firpo, Giuseppe Ricuperati, Luciano Guerci, hasta llegar a Vincenzo Ferrone y Edoardo Tortarolo). Pero no es aquí donde podemos encontrar opciones metodológicas acordes con la historia sociocultural, que desde los años setenta era teorizada y practicada por los protagonistas de la investigación internacional y que asociamos comúnmente con la «historia cultural» (encontraremos resistencias, incluso con bastante frecuencia). El enfoque de la cultura que entonces comenzaba a tomar forma era, por el contrario, el aplicado al discurso medio, más que a sus expresiones mayores; más aún, la atención se situaba en la diversidad de grupos sociales y culturales, y sus relaciones (niveles de cultura es una expresión que aparece frecuentemente en los títulos de volúmenes y coloquios de esos años). Una serie de factores concurrieron para producir este tipo de discurso. Entre ellos, sin duda, la influencia de las ciencias sociales, que animaba a atribuir al término cultura una acepción más amplia, antropológica; una atención renovada hacia una historia social, entendida, sobre todo, como historia del pueblo, de los grupos sociales menos privilegiados (sobre este punto, la historiografía británica de inspiración marxista, acogida en Italia con vivo interés, ejerció una influencia patente: Eric Hobsbawm, E. P. Thompson, Christopher Hill). Más concretamente, la obra de Antonio Gramsci constituyó una fuente de inspiración, en especial sus Quaderni del carcere, publicados a título póstumo entre 1948 y 1951, que ponían en el orden del día del debate político-cultural y de la investigación histórica el estudio del papel desempeñado por los intelectuales en los momentos clave de la historia nacional (tema que seguirá siendo fundamental para los estudios de historia contemporánea, incluso con relación al problema de la adhesión al régimen fascista); 2 y, de manera más general, la naturaleza ideológica de las relaciones de dominación («hegemonía»), nunca limitadas a puras y simples relaciones de fuerzas entre grupos de poder o clases sociales.
En este sentido, la noción de cultura popular (que, en ese momento, fuera de Italia, ocupaba a investigadores del período moderno como Peter Burke, Natalie Zemon Davis y más de un historiador francés) se reveló fundamental. Esta noción no estaba desprovista de una ambigüedad de la que eran perfectamente conscientes los investigadores. Se corría el riesgo de hacer hipóstasis de la existencia de un «pueblo» con su propia identidad y visión del mundo (casi una «conciencia de clase» ante litteram proyectada hacia atrás a partir de las experiencias del movimiento obrero y socialista del siglo xx). Tropezaba, además, con un dilema existencial del que dependían, para remontarse a la cultura de las clases subalternas, de fuentes indirectas, en principio «adversas». Sin embargo, la conciencia de estos problemas permitió a los que evolucionaban en este dominio desarrollar investigaciones que han hecho época, convirtiéndose en clásicos de la historiografía internacional. Es el caso, especialmente, de dos de las primeras monografías de Carlo Ginzburg, que tienen en común el hecho de basarse en una documentación de los archivos del tribunal de la Inquisición de Udine: I benandanti (1966) e Il formaggio e i vermi (1976).3
La primera muestra al lector una Inquisición inicialmente incrédula frente a una creencia popular desconocida y después activa al interpretarla en el sentido de la demonología; de este modo, sugiere el papel decisivo del inquisidor, que inspira la respuesta a los testigos y sospechosos (guardando después el autor las distancias al subrayar la larga permanencia de la brujería europea como mito, cuando no incluso como rito, y no como pura invención de la Inquisición). Como en todos los estudios posteriores sobre estos fenómenos, la cuestión de la documentación y su uso es esencial: Ginzburg, por otra parte, volverá a hablar varias veces sobre las implicaciones metodológicas del papel del historiador y las ambigüedades del interrogatorio llevado a cabo por el inquisidor, que se asemeja a un antropólogo (o al propio historiador) en su manera de intentar establecer y contar la verdad. La segunda obra tiene como protagonista al heterodoxo molinero Menocchio –destinado a convertirse en una verdadera estrella por la cantidad de citas que se propagaron en libros ajenos–. Y la clave de las páginas esenciales de Ginzburg es precisamente la relación de Menocchio con los libros. La original visión que el sospechoso tiene del mundo (la que, impenitente, lo conduce finalmente al patíbulo) se había construido, efectivamente, mediante la lectura de libros, unos de su propiedad y otros prestados, una vía abierta a los historiadores que hoy se interesan en la circulación de los textos, la mediación oral de la conversación con otros, la subjetividad de los usos y la libertad de interpretación, de asimilación personal. Por esta razón Menocchio figura, incluso fuera de su país, en más de un ensayo dedicado a la historia de la lectura, como ejemplo de una compleja relación entre niveles de cultura (el molinero era, a su manera, un mediador entre diferentes grupos sociales). Como ocurre en general con la microhistoria, de la cual Il formaggio e i vermi es un caso paradigmático, la cuestión que se plantea es saber si este estudio de caso es representativo. Pero Carlo Ginzburg era perfectamente consciente de este punto. Una vez hecha esta advertencia –nos resulta difícil estimar cuántos «Menocchios» poblaban Italia y el mundo del pasado–, el historiador puede consultar las fuentes. Rebuscar es difícil pero no imposible, y algunas de las vías de investigación desarrolladas en los años siguientes, a las que aludimos en las páginas que siguen, han ido en esta dirección, lo que ha producido resultados.
Que hayamos acabado hablando de libros para introducir los temas y los enfoques de la historia cultural era inevitable: la historia de las formas de comunicación ha sido en todas partes el terreno preferido de esta manera de hacer historia.4 En el panorama de los estudios italianos destaca la figura de Armando Petrucci, investigador en el que se aúnan las competencias y alternativas de archivista, bibliotecario y profesor de paleografía y de diplomática. Pionero en la investigación sobre la historia de la escritura y la lectura, se ocupó (con casi veinte años de retraso respecto a la publicación original) de la traducción italiana de La naissance du livre de Lucien Febvre y Henri-Jean Martin (1977). En esta fecha Petrucci ya había escrito importantes e influyentes ensayos, pero también había colaborado en varias obras colectivas (como una serie de publicaciones en el dominio en el que se distinguió la editorial Laterza5 en la segunda mitad de los años setenta). La sensibilidad hacia las diferentes formas de alfabetismo y el compromiso cívico han mantenido su atención en los problemas del presente.6 En este singular terreno escogido (la Edad Media italiana) sus investigaciones han hecho emerger «la ciudad de la Alta Edad Media como lugar de producción, de uso, pero también de enseñanza de la escritura, como escuela y scriptorium, sobre todo de los laicos, desde los notarios a los jueces, los médicos, los propietarios y los expertos, e, incluso los administradores locales».7 En su trabajo, Petrucci recorre libremente la historia de Occidente, desde la Antigüedad hasta nuestros días, en busca de usos y funciones de las escrituras expuestas (epigráficas) y del uso funerario de lo escrito, es decir, de la representación que se quiso transmitir del muerto.8 En conjunto, su lección pone al día, con términos nuevos, un objeto cuyas numerosas facetas merecían ser reconocidas: la variedad de textos, las características de sus soportes materiales, su multiplicidad de usos. Con respecto a la revolución, tan debatida en los medios de comunicación, que se remonta al Renacimiento, conviene, en definitiva, no olvidar la supervivencia del manuscrito incluso en la época de la imprenta, teniendo en cuenta los elementos de continuidad, más que de ruptura, que caracterizan el surgimiento de ésta junto con aquél.
En una historia de la escritura, Italia constituye un objeto particular, puesto que se trata de un país que hoy en día aún habla numerosas lenguas, pero que en un momento dado comenzó a escribir en una sola. Aquí, como en otras partes, el giro de la historia se produce en el siglo xvi, que experimentó un proceso de normalización tras el cual la obligación de «escribir bien» comportó también una tendencia a «escribir menos».9 Marina Roggero, especialista en historia de la instrucción, ha explorado recientemente esta zona fronteriza (o, mejor dicho, de superposición) entre oralidad y escritura, entre consumo popular y consumo culto, marcada por una familiaridad especial de los italianos con la poesía: una familiaridad sensible, desde siempre, hacia los viajeros extranjeros, hasta el punto de transformarse en estereotipo (que debe, por tanto, ser examinada con prudencia, evitando tomarse demasiado al pie de la letra las imágenes de «campesinos con el laúd en la mano» y «jóvenes pastores con el Ariosto en los labios», que nos han dejado Montaigne y muchos otros).10 El éxito de un género como la literatura caballeresca y el papel desempeñado en su transmisión por la voz, el canto y la memoria, permiten recordar, al menos en parte, la historia de la difícil relación de los italianos con los libros –una historia condicionada por el peso de la censura, pero también por las dificultades que podía presentar una tradición literaria escrita en una lengua diferente de la usada a diario-. El papel de la escena popular, marcada por el arte de los improvisadores, recuerda también la importancia del descubrimiento del teatro popular en los estudios italianos desde finales del siglo xix,11 y presenta sugerentes paralelismos con investigaciones sobre las tradiciones épicas orales que marcaron el estudio de la formas de la comunicación, como las de Milman Parry y Albert Lord sobre los bardos de la región balcánica, y su aplicación (por parte también de Eric Havelock) a los poemas homéricos.
Estudiar la producción y la circulación de los textos y las ideas implica prestar atención a los obstáculos y filtros que, de diversos modos y en distintas ocasiones, han intentado trabarlas o, al menos, condicionarlas, es decir, prestar atención al conjunto de mecanismos de censura. En este plano, el caso de la censura fascista a los escritores judíos, aplicada sistemáticamente en 1938 por el Ministerio de la Cultura Popular, antes incluso de que las leyes antisemitas fueran promulgadas, ha sido objeto de investigación.12 Pero el siglo de oro13 de la censura sigue siendo la época de la Contrarreforma que, al afectar también a las vulgarizaciones de las Sagradas Escrituras, acabó por asimilarlas en la imaginación colectiva a los libros heréticos, lo que llevó a una familiaridad mediocre de los italianos con el texto sagrado.14 Los revisionismos de moda han intentado acabar con la leyenda de las hogueras de libros (además de las de escritores), que tendrían un peso considerable en la elaboración y en la expresión del pensamiento en la Europa mediterránea de la época moderna. Aun sin reinventar completamente el pasado, es probable, en todo caso, que las relaciones entre textos y censura hayan tenido desarrollos más complejos de lo que se imaginaba. Por ello también, con el fin de evitar los controles, se las ingeniaban para elaborar sutiles formas de expresión de ideas heterodoxas y medios eficaces de transmitir la información. El caso de Venecia –sobre el que ha trabajado, entre otros, Mario Infeliserevela el surgimiento, entre los siglos xvi y xvii, de un verdadero mercado de la información que prepara la eclosión de las gacetas en el siglo xviii. La curiosidad del público por los acontecimientos políticos y militares se satisfacía con los informes periódicos producidos en los talleres previstos a tal efecto, principalmente manuscritos, lo que, aquí también, corrige la esquemática atribución a la tipografía de todas las novedades y desarrollos significativos.15 Entre los siglos xvii y xviii el entorno veneciano registraba modalidades de circulación heterodoxas en el dominio religioso, de proporciones tales que sólo una extensa investigación archivística ha permitido finalmente apreciarlas.16 La historiografía italiana ha intentado reconstruir los recorridos de la opinión pública no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino también mediante estudios que tratan de Castilla e Inglaterra.17 El protagonismo de la palabra, del control sobre sus formas de expresión, la conceptualización incluso de sus funciones, estaba tan presente en importantes pasajes históricos anteriores que las investigaciones originales nos han permitido apreciarla en toda la riqueza de sus implicaciones: es el caso del giro que en el siglo xiii llevó a la teología católica a inventar una categoría especial de «pecados de la lengua», recuperada por el estudio de Carla Casgrande y Silvana Vecchio.18
Hemos hecho alusión al compromiso de una editorial italiana con la publicación de estudios dedicados a la historia de la edición, del libro y de la lectura. A ello hay que añadir, al menos, otra empresa, la Storia d’Italia de la editorial Einaudi, que comienza en los años setenta y sirve de catalizador y de escaparate para una tendencia importante de la historiografía italiana de esos años –más próxima a la historiografía francesa de la misma época–; hasta tal punto que una serie de investigadores de la École des Hautes Études en Sciences Sociales tienen un papel destacado en el listado de aportaciones a una iniciativa paralela, y no menos influyente, del editor turinés en el transcurso de los mismos años, la Enciclopedia (16 volúmenes, 1977-1984). La Storia d’Italia comienza con un volumen dedicado a los «caracteres originales» (1972), en el cual los aspectos culturales de la identidad nacional pasan al primer plano. Después de un primer tomo dedicado a la historia del paisaje, la económica, social, política y jurídica, le sigue un segundo volumen, dedicado casi completamente a aspectos culturales: desde lo aparentemente provocador, por parte de Carlo Ginzburg, entre folclore, magia y religión, hasta el estudio de lengua, dialecto y literatura (Alfredo Stussi), el examen de los casos del arte (Giulio Carlo Argan y Mauricio Fagiolo) y de la escena (Alessandro Fontana).19 La continuación de la iniciativa editorial mantendría la atención en ese campo temático con la publicación incluso de volúmenes, dentro de la serie de los Annali, dedicados a la relación entre cultura y poder, una variación del discurso sobre instituciones y profesiones intelectuales particularmente apreciada en la reflexión de esos años.20 Con esta alusión no pretendemos identificar simple y llanamente las investigaciones de los años setenta y ochenta con perspectivas metodológicas en parte diferentes y que no emergieron verdaderamente hasta más tarde (reduciendo las primeras al rango de «precursoras»). Sugerimos solamente que, mediante los cambios de estilo en la investigación y la comunicación de sus resultados, se ha prestado de forma continua una especial atención a los hechos culturales en la historiografía italiana. Si lo olvidamos, corremos el riesgo de imaginar que los desarrollos más recientes han visto la luz de manera inexplicable en un desierto y que son exclusivamente un producto de importación. De este modo, como hemos dicho, la historia intelectual es un componente tradicional de la investigación histórica italiana, incluso es en ella moneda corriente la atención específica hacia la edición y las formas de organizar la circulación de las ideas. Marino Berengo, un historiador muy influyente en la formación de generaciones posteriores de investigadores, dedicaría a la opinión pública su memoria de licenciatura (en 1953, con Cantimori) y se ocuparía, lógicamente, de temas como los periódicos y los libreros, abordando la Restauración como un momento clave en la separación entre intelectuales y poder;21 y Alberto Tenenti, que, con sus estudios sobre el sentido de la muerte en el Renacimiento, ofrece una contribución directa del lado italiano a este ascendiente de la historia cultural moderna que fue la historia de las mentalidades, se dedicó asimismo a estudiar a los tipógrafos.22 Renato Pasta, también investigador de la historia de la edición, contribuyó de manera significativa en este dominio al introducir a los italianos en la lectura de un maestro en la materia como Robert Darnton.23 En Italia, al igual que en otras partes, el estudio de los diversos tipos de textos en circulación ha llevado a prestar atención a publicaciones populares como los almanaques;24 o también a las octavillas y panfletos que difundían la imaginación profética o la sátira anticlerical.25 Respecto a los usos impensados de los textos, se ha constatado que hojas y libros de magia, y también copias impresas o manuscritas de oraciones e invocaciones, los podían llevar como talismanes o tragárselos directamente –prácticas a las que los tribunales de la Inquisición se hubieron de oponer.26
Además de la atención prestada a los diversos grupos sociales, la historia cultural tiene una sensibilidad especial hacia los encuentros entre culturas y conflictos que se suscitan por la movilidad geográfica de individuos y pueblos. En este campo los investigadores italianos han encontrado también en la época de los descubrimientos un terreno particularmente fértil.27
Hacer historia cultural no significa, naturalmente, ocuparse de la comunicación y trabajar sobre textos exclusivamente, sino que comporta también una indagación en una pluralidad de fuentes que pueden explicar costumbres y estilos de vida28 y permiten poner de manifiesto las distintas formas de sociabilidad. En el panorama italiano de los centros de investigación es asimismo más que raro, casi único, el hecho de que se preste atención específica a la historia y la cultura del juego.29
El tema del paisaje, que hemos visto al aludir a la identidad italiana, tal como la presenta el volumen inicial de la serie de la editorial Einaudi, ha sido también apreciado por la historiografía francesa de los primeros Annales y constituye, a su manera, un tema preferente de los estudios italianos.30 Podemos preguntarnos cuál es su parentesco con la esfera de la cultura: se entenderá si consideramos las relaciones entre las comunidades humanas y el medio ambiente, la huella que han dejado las primeras en el mundo que habitan y los condicionamientos impuestos por el segundo, hasta el punto de caracterizar de forma inequívoca civilizaciones, estilos de vida y representaciones del mundo. Es en esta perspectiva donde se sitúan los análisis de uno de los más originales especialistas italianos en la Edad Media, Vito Fumagalli, investigador de la historia rural atento a los detalles del paisaje vegetal, pero también investigador apasionado de las huellas dejadas por los hombres, con predilección por los perdedores. A él se le debe una feliz serie de volúmenes, concebidos específicamente para no especialistas, en cuyo núcleo se encuentra, sobre todo, la reconstrucción del «clima» de la época que estudia: modos de vida, ciudad y naturaleza, vicisitudes del cuerpo.31
El cuerpo, efectivamente, es un tema característico de la historia cultural de las últimas décadas, por efecto de una variedad de estímulos y enfoques; principalmente, los que proceden de la emergencia de la historia de las mujeres y la historia de género (perspectiva que requeriría un tratamiento específico, pero cuya pertinencia es evidente cuando reparamos en cuántas cuestiones de identidad implica y la importancia que ha dado a la escritura femenina). Hay que mencionar la obra de un historiador cultural sui generis como Piero Camporesi, vagabundo de formación literaria, especialista en los marginales de otros tiempos y en las fronteras de los estudios del folclore.32 Lo vemos en las costumbres fúnebres de los reyes del Renacimiento, o en la sacralidad del poder en la Europa medieval y moderna, en la lectura que hace Ernst Kantorowicz.33 Domina asimismo las investigaciones inspiradas por Foucault,34 con una historia de la medicina reconstruida tanto desde el punto de vista de sus prácticas e instituciones35 como desde el de la producción y circulación de textos (historia del libro de medicina).36 Hasta la valiente investigación de un historiador contemporáneo –experto en la utilización de la documentación fotográficaque, para las guerras del siglo xx, ha reconstruido la historia del cuerpo del enemigo muerto, profanado de toda suerte y maneras, desde la exhibición en público a la aniquilación en una fosa común, que se corresponden con las diversas tipologías de la guerra.37
Lo que hizo posible una experiencia como la de los dos libros de Ginzburg –de donde ha partido nuestro análisisfue, asimismo, el encuentro de un historiador de excepción con unos archivos particularmente ricos. El hilo conductor que atraviesa las investigaciones y los análisis lo constituyen la producción efectiva, la transmisión, la supervivencia, el (re)descubrimiento, la disponibilidad y la utilización oportuna de las fuentes aptas para contar el tipo de historia que nos ocupa, fundamento del que depende la propia posibilidad de esta empresa. Se trata, evidentemente, de materiales que, por sus características, deben ser capaces de transmitirnos un testimonio, por parcial que sea, de las representaciones que los hombres y las mujeres del pasado daban de sí mismos y del mundo. Sin quitar méritos a la iconografía u otro tipo de monumentos, lo esencial es, inevitablemente, la masa de documentos escritos, manuscritos o impresos, de la que hemos hablado. El subconjunto que representan las fuentes inquisitoriales ha demostrado una capacidad particular para reconstruir este tipo de informaciones: los materiales sobre los cuales se fundamentan no sólo las investigaciones de Ginzburg, sino también las de otros aquí citados pertenecen a este género. Es en este terreno donde se ha podido apreciar también el alcance de una experiencia espiritual heterodoxa como el quietismo38 o las particularidades de la circulación de la obra de Erasmo39 en Italia. En este aspecto, la apertura de los archivos romanos del Santo Oficio representa para los investigadores una ocasión histórica de renovar nuestro conocimiento del pasado.40 Al mismo tiempo, son necesarios, por parte del historiador, el interés y la capacidad de plantear a estas fuentes buenas preguntas. Un historiador que ha tenido ocasión de trabajar junto con Ginzburg ofrece un ejemplo especialmente útil. Después de haber abordado sistemáticamente en numerosos estudios el problema de los «tribunales de conciencia» establecidos por la Iglesia de la Contrarreforma, Adriano Prosperi propuso, en Dare l’anima (2005), un modelo ejemplar de escritura: un caso dramático –un proceso por infanticidiole ofreció la ocasión de conducir al lector por un viaje vertiginoso a través de siglos de reflexión filosófica y teológica alrededor de la naturaleza del alma y el origen de la vida.41 Fuera de este contexto, los capítulos que Prosperi dedica a las doctrinas del alma podrían corresponder a una perspectiva más traditional de historia de las ideas. Tal como se encajan dentro del libro, por el contrario, iluminan la tragedia de dos vidas rotas (el recién nacido y la madre condenada a muerte) y reflejan el conjunto de creencias y prácticas sociales que delimitaban la experiencia cotidiana y regulaban las decisiones posibles de todos los sujetos implicados. Y éste es el sentido mismo de la perspectiva de la investigación que aquí nos ocupa.
*. Agradezco a Federico Barbierato, Lodovica Braida y Peter Burke sus estimables sugerencias.
1. Un criterio elemental de selección será centrarse casi exclusivamente en monografías y grandes obras, puesto que no hay lugar aquí para explorar, ni siquiera de forma superficial, la esfera de los ensayos más breves. No obstante, es cierto que son precisamente algunas revistas –y la primera entre ellas Quaderni storici, abanderada de la nueva historia italiana en la escena internacionallas que han tenido un papel protagonista en la promoción y el estímulo de algunas de las orientaciones de investigación esbozadas aquí, funcionando también como importantes foros de debate metodológico.
2. Véase, por ejemplo, Angelo D’Orsi: Intellettuali nelNovecento Italiano, Turín, Einaudi, 2001; Mario Isnenghi: Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, Turín, Einaudi, 1979. El segundo autor ha sido también un referente para otro asunto muy apreciado en la historiografía contemporánea francesa, el de los intelectuales: I luoghi Della memoria, por Mario Isnenghi, 3 vol., Roma-Bari, Laterza, 1996-1997.
3. Carlo Ginzburg: I Ъenandanti, Turín, Einaudi, 1966; íd.: Il formaggio e i vermi, Turín, Einaudi, 1976.
4. A propósito del panorama italiano de los estudios, véanse también las aportaciones de Carlo Dionisotti y Luigi Balsamo; cf Mario Infelise: Per una storia della comunicazione scritta, epílogo a la traducción italiana de Frédéric Barbier: Storia del liЪro, Bari, Dedalo, 2004, pp. 543-560; 552-560.
5. Armando Petrucci: «Alle origini del libro moderno. Libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano», en Italia medioevale e umanistica 12, 1969, pp. 295-313 (más tarde en Armando Petrucci: LiЪri, scrittura e puЪЪlico nel Rinascimento. Guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 137-156); íd.: «Studi medievale», en Scrittura e liЪro nell’Italia altomedievale, s. III, 10/2, 1969, pp. 157-213 y 14; 1973, pp. 961-1.002 (reproducido en parte en Guglielmo Cavallo: LiЪri e lettori nel medioevo. Guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza, 1977, pp. 3-26); Armando Petrucci: LiЪri, editori epuЪЪlico nell’Europa moderna. Guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza, 1979.
6. Giulia Barone y Armando Petrucci: Primo non legger. BiЪliotheche e puЪЪlica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni, Milán, Mazzotta, 1976; Armando Petrucci: Scrivere no. Politiche della scrittura e analfaЪetismo nel modo d’oggi, Roma, Editori Riuniti, 1987.
7. Armando Petrucci y Carlo Romeo: «Scriptores in urbibus», en AlfaЪetismo e cultura scritta nell’Italia altomedievale, Bolonia, Il Mulino, 1992, p. 239.
8. Armando Petrucci: La scrittura. Ideología e rappresentazione, Turín, Einaudi, 1986; íd.: Le scritture ultime, Turín, Einaudi, 1995. Para una bibliografía completa véase Marco Palma: Bibliografia degli scritti di Armando Petrucci, Roma, Viella, 2002.
9. Attilio Bartoli Langeli: La scrittura dell’italiano, Bolonia, Il Mulino, 2000.
10. Marina Roggero: Le carte piene di sogni, Bolonia, Il Mulino, 2006.
11. Cf Alessandro D’Ancona: Origini del teatro italiano. Studi sulle Sacre rappresentazioni, Turín, Loescher, 1891 (reedición facsímil: Roma, Bardi, 1971); Paolo Toschi: Le origini del teatro italiano, Turín, Einaudi, 1955.
12. Marina Roggero: Le carte piene di sogni, Bolonia, Il Mulino, 2006.
13. N. del T.: en castellano en el original.
14. Gigliola Fragnito: La BiЪia al rogo, Bolonia, Il Mulino, 1997.
15. Mario Infelise: Prima dei giornali, Roma-Bari, Laterza, 2002.
16. Federico Barbierato: Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a Venezia tra Sei e Settecento, Milán, Unicolpi, 2006.
17. Sandro Landi: Il governo delle opinioni: censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento, Bolonia, Il Mulino, 2000; Michele Olivari: Fra trono e opinione: la vitapolitica castigliana nel Cinque e Seicento, Venecia, Marsilio, 2002; Marico Caricchio: Politica, religione e commercio di liЪri nella rivoluzione inglese: i liЪri di Giles Calvert, Génova, name, 2003.
18. Carla Casagrande y Silvana Vecchio: Ipeccati della lingua, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1987.
19. Storia d’Italia, por Ruggero Romano y Corrado Vivanti: I caratteri originali, Turín, Einaudi, 1972.
20. Entre otros: «Storia d’ltalia», Annali 4 Intellettuali e potere, por Corrado Vivanti, Turín, Einaudi, 1981; 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, por Giorgio Chittolini y Giovanni Miccoli, Turín, Einaudi, 1986.
21. Marino Berengo: Giornali veneziani del Settecento, 1963; Marino Berengo: Intellettuali e liЪrai nella Milano della Restaurazione, 1980; cf. Mario Infelise: «Intellettuali, editori, libri», en Giuseppe del Torre: Tra Venezia e l’Europa. Gli itinerari di uno storico delNovecento: Mario Berengo, Pádova, Il Poligrafo, 2003, pp. 155-168.
22. Alberto Tenenti: «Luc’Antonio Giunti il giovane stampatore e mercante», en Studi in onore di Armando Sapori, Milán, Cisalpino, 1957, pp. 1.024-1.060.
23. Robert Darnton: Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese, por Renato Pasta, Milán, Aelphi, 1988.
24. Lodovica Braida: Le guide del tempo, Turín, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1989; Elide Casali: Le spie del cielo: oroscopi, lunari e almancchi nell’Italia moderna, Turín, Einaudi, 2003.
25. Ottavia Niccoli: Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 1987; íd.: Rinascimento anticlericale, Roma-Bari, Laterza, 2005.
26. Federico Barbierato: Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e liЪri di magia a Venecia nei secoli XVII e xviII, Milán, Edizioni Sylvestre Bonnard.
27. Antonello Gerbi: La disputa del nuovo mondo, Milán-Nápoles, Ricciardi, 1955; Giuliano Gliozzi: Adamo e il nuovo mondo, Florencia, La Nuova Italia, 1977.
28. En este campo destacan numerosos estudios de algunos especialistas de la Edad Media: Massimo Montanari, en la alimentación; Maria Giuseppina Muzzurelli, en el vestido. En la época moderna y contemporánea, Paolo Capuzzo: Culture del consumo, Bolonia, Il Mulino, 2006.
29. Es uno de los sectores de actividad de la Fondazione Beneton Studi Ricerche (Treviso), bajo la dirección, en principio, de Gaetano Cozzi y después de Gherardo Ortalli. La lista de publicaciones (monografías y una revista, Ludica, que ha superado los diez años de actividad) está disponible en la página web <www.fbsr.it.> El autor de este artículo ha contribuido con una investigación sobre la danza y después ha continuado por otra parte con el mismo filón de estudios (Alessandro Arcangeli: Recreation in the Renaisance, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003).
30. El estudio clásico es el de Emilio Sereni: Storia delpaesaggio agrario italiano, Bari, Laterza, 1961. Sereni contribuirá después al primer tomo de I caratteri originali citado; en su libro da prueba, asimismo, de una familiaridad bastante rara en la historiografía italiana con las fuentes iconográficas.
31. Vito Fumagalli: Quando il cielo s’oscura, Bolonia, Il Mulino, 1987; íd.: La pietra viva, Bolonia, Il Mulino, 1988; íd.: Solitudo carnis, Bolonia, Il Mulino, 1990; íd.: L’alЪa del Medioevo, Bolonia, Il Mulino, 1993, más tarde reunidos en íd.: Paesaggi dellapaura. Vita e natura nel Medioevo, Bolonia, Il Mulino, 1994.
32. Véase también Elide Casali: «Academico di nulla academia»: saggi su Piero Camporesi, Bolonia, Bonomia University Press, 2006, con una bibliografía de los escritos.
33. Giovanni Ricci: Il principe e la morte, Bolonia, Il Mulino, 1998; Sergio Bertelli: Il corpo del re, Florencia, Ponte alle Grazie, 1990.
34. Valerio Marchetti: L’invenzione della Ъisessualità, Milán, Bruno Mondadori, 2001.
35. Alessandro Pastore: Le regole dei corpi: medicina e disciplina nell’Italia moderna, Bolonia, Il Mulino, 2006.
36. Andrea Carlino: La faЪЪrica del corpo: liЪri e dissezione nel Rinascimento, Turín, Einaudi, 1994.
37. Giovanni de Luna: Il corpo del nemico: violenza e morte nella guerra contemporanea, Turín, Einaudi, 2006.
38. Gianvittorio Signorotto: Inquisitori e mistici nel Seicento italiano: l’eresia di Santa Pelagia, Bolonia, Il Mulino, 1989; Adelisa Maleno: L’eresia deiperfetti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.
39. Silvana Seidel Menchi: Erasmo in Italia (1520-1580), Turín, Bollati Boringhieri, 1987.
40. Véanse también las investigaciones de Oscar di Simplicio (recientemente su Autunno della stregoneria: maleficio e magia nell’Italia moderna, Bolonia, Il Mulino, 2005), que fueron posibles después del descubrimiento en la sede romana del Santo Oficio de los archivos completos de la Inquisición de Siena.
41. Adriano Prosperi: Dare l’anima, Turín, Einaudi, 2005.