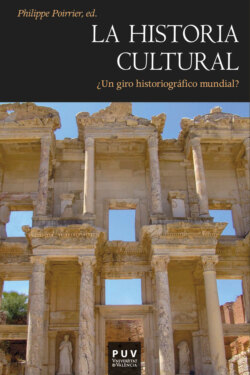Читать книгу La historia cultural - AA.VV - Страница 8
Оглавление«NADA DE CULTURA, SE LO RUEGO,
SOMOS británicos». LA HISTORIA CULTURAL
EN GRAN BRETAÑA ANTES Y DESPUÉS DEL GIRO
Peter Burke
Lo que sigue está concebido como un esbozo de historia cultural de la historia cultural en Gran Bretaña, dejando claro que existen diferencias significativas en la manera en que la historia cultural se ha practicado en distintos lugares, y que optamos por describir estas diferencias en términos de carácter, de estilo regional o, como Norbert Elias y Pierre Bourdieu, en términos de habitus1
Desde un punto de vista comparatista, lo que llama la atención en este caso es el vigor y la longevidad de la resistencia británica a la cultura, es decir, a la idea de cultura, a pesar de los casos citados por Raymond Williams y, por supuesto, pese al ejemplo que él mismo dio.2 Conviene, naturalmente, mantenerse prudentes cuando se emplea el estereotipo de la resistencia inglesa a las ideas.3 Pues, a pesar de todo, existe una tradición de individualismo metodológico y un recelo respecto a conceptos imprecisos, como el de Zeitgeist o la Sociedad, con una S mayúscula (esto se puede constatar desde Herbert Spencer a Margaret Thatcher, quien declaró que lo que llamamos Sociedad no existe). El concepto de cultura a menudo se ha considerado como aún más impreciso que el de sociedad. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la antropología social británica se diferencia de la antropología cultural americana.
Abordaremos en la sección que sigue algunas notorias excepciones a las generalizaciones que conciernen a la historia de la cultura de la primera mitad del siglo xx. La segunda parte se refiere al período de 1950-1980, dominado, además de otros, por los historiadores sociales marxistas. La última parte tratará sobre el giro cultural, un largo período que todavía no ha terminado.
Antes de 1950
En comparación con sus colegas de Francia y Alemania, los historiadores británicos del siglo xix apenas manifestaron interés por la historia de la cultura (o de la civilización, término utilizado en inglés, a diferencia del alemán, como sinónimo virtual de cultura). No obstante, la Histoire de la civilisation. de François Guizot, se tradujo en 1846 y Kultur der Renaissance, de Jacob Burckhardt, en 1878. Los principales émulos de Guizot y de Burckhardt en Gran Bretaña fueron dos gentlemen eruditos, Henry Buckle, autor de History of Civilization in England (1875), y John Addington Symonds, que publicó siete volúmenes sobre The Renaissance in Italy (1875-1886).
En la primera mitad del siglo xx las aportaciones que reivindican explícitamente la historia cultural son todavía escasas. En los años treinta se publicó una serie de obras breves en Cresset Press, pero conviene señalar que el director de la colección, Charles Seligman, no era historiador, sino profesor de Etnología en la Universidad de Londres y que, además, las culturas escogidas resultaban, desde un punto de vista británico o europeo occidental, exóticas: se trataba de China, de Japón y de la India.4
Una aportación significativa a la historia cultural la trajeron los no especialistas, en este caso, críticos literarios y, especialmente, entre ellos, tres de Cambrigde: Leavis, Willey y Tillyard. Al polémico ensayo de F. R. Leavis sobre Mass Civilization and Minority Culture (1930), le siguió The SeventeenthCentury Background (1934), de Basil Willey, que describía la cultura inglesa en el siglo xvii como telón de fondo de su literatura, y Elizabethan World Picture (1934), de E. M. W. Tillyard, que presentaba del mismo modo el contexto de las obras de Shakespeare. Es también la época de Notes Towards the Definition of Culture (1948), de T. S. Eliot, donde el poeta-crítico propone una amplia definición antropológica del concepto.
Otra contribución importante fue la de los intelectuales judíos de la Europa central que se refugiaron en Inglaterra tras la llegada al poder de Hitler. El sociólogo Nobert Elias, por ejemplo, vivía en Londres cuando escribió su monumental estudio del proceso de civilización (principalmente en la antigua sala de lectura del British Museum), a pesar del hecho de que apenas era conocido en Inglaterra y de que había publicado su libro en el extranjero en 1939. El Instituto Warburg, principal centro de la Kulturwissenschaft, se trasladó de Hamburgo a Londres en 1933 y se integró en la Universidad de Londres en 1944. A pesar de todo, el Instituto siguió siendo un islote cultural, una especie de cuerpo extraño dentro de una universidad británica. Sólo poco a poco, los «exiliados de Hitler», especialmente los historiadores del arte como Edgar Wind, Rudolf Wittkower y Ernst Gombrich (todos ellos miembros del Instituto Warburg), comenzaron a ejercer su influencia en la vida intelectual de Gran Bretaña. Dos de estos exiliados, los marxistas húngaros Frederick Antal, autor de Florentine Painting and its Social Background (1947), y Arnold Hauser, autor de A Social History of Art (1951), consideraban que el arte formaba parte de una más vasta historia cultural o social.
Entre 1900 y 1950 dos importantes historiadores culturalistas están activos. Ambos nacieron en 1889, pertenecían a clases acomodadas, habían recibido una buena educación clásica y abrigaban fuertes sentimientos religiosos, cada uno a su manera. En una época en la que la práctica de la historia se profesionalizaba, ninguno de los dos pertenecía al redil. Se llamaban Christopher Dawson y Arnold Toynbee.
Christopher Dawson, al igual que Buckle y Symonds, era un gentleman erudito, aunque tuvo una breve carrera universitaria en Exeter, en la Escuela Universitaria del Oeste de Inglaterra, donde enseñó «el desarrollo de la cultura europea» en 1925-1926. La relación entre religión y cultura le interesaba de manera especial y, en 1928, Dawson propuso un curso sobre el mundo antiguo y los albores de la cristiandad. Sin embargo, queda como su libro más importante The Making of Europe (1932), en el que examina el período comprendido entre los años 500 y 1000, poniendo el acento en la contribución de los «bárbaros» junto a la tradición clásica y la cristiana. Retrospectivamente, podemos considerar esta obra como un estudio del contacto cultural, de la interacción y de la «hibridación».
Al igual que Dawson, Arnold Toynbee conocía bien la obra de Oswald Spengler, pero sentía algunas reservas al respecto. Reaccionaba frente a lo que llamaba el «método germánico a priori» del Untergang, que contrastaba con su impecable «empirismo inglés». Su obra en varios volúmenes, Study of History (1934-1961), de la cual había escrito lo esencial durante su tiempo libre, cuando era director del Royal Institute for International Affairs, pretendía someter a examen la interpretación cíclica de la historia propuesta por Spengler, entregándose a investigaciones empíricas en el marco de veintiuna «civilizaciones» diferentes. Para Toynbee estas civilizaciones eran las protagonistas de la historia; estudiaba sus orígenes como reacciones frente a los «desafíos» planteados por el entorno, su «crecimiento» y, por encima de todo, las crisis que atravesaban y su decadencia. Si hemos de buscar una influencia filosófica importante en A Study of History, la de Bergson es evidente. Las referencias al «impulso vital» de las civilizaciones y al contraste entre lo mecánico y lo vivo abundan en el trabajo de Toynbee. No obstante, a medida que avanzaba el libro el autor llegó a hacer del progreso espiritual una excepción con respecto a sus leyes «cíclicas» de la historia.
La historia social de la cultura de 1950 a 1980
Los treinta años comprendidos entre 1950 y 1980 vieron el desarrollo de la historia social en Gran Bretaña, incluyendo la historia social de la cultura. A pesar de las diversas interpretaciones de la idea de historia social, podemos afirmar legítimamente que esta evolución ha estado pilotada, quizá incluso dominada, por los marxistas, que han ejercido su influencia en el pensamiento histórico británico de una manera absolutamente excepcional, teniendo en cuenta su número.5 Puede parecer paradójico hablar de una historia de la cultura marxista en la medida en que, para la mayoría de marxistas, la cultura no es más que una «superestructura», la guinda sobre el pastel. No obstante, tres de las más importantes contribuciones al dominio de la historia cultural en Gran Bretaña entre 1950 y 1980 vinieron de los marxistas: Joseph Needham, Raymond Williams y Edward Thompson, mientras que otro historiador marxista, Christopher Hill, declaraba que «toda la historia debería ser historia cultural y es, en ese caso, la mejor historia».6
En 1954 Joseph Needham publicó la primera parte de lo que había de convertirse en un estudio en varios volúmenes titulado Science and Civilization in China. Después de sus estudios de bioquímica, su pasión por la cultura china le llevó a convertirse en un historiador que dedicó su vida a atraer la atención de los occidentales sobre los descubrimientos de la ciencia china, situando estos logros en su contexto social y cultural. El primer volumen, que trata de este contexto, insiste en el aislamiento y la consiguiente originalidad de la cultura china. Describe, asimismo, las «condiciones de viaje» tanto de las ideas como de las técnicas. No se puede decir que la obra de Needham haya tenido un gran impacto en los historiadores británicos del ámbito universitario que, en su mayoría, se interesaban tan poco por la ciencia como por China. A pesar de todo, al igual que la obra igualmente monumental de Toynbee titulada Study of History, el texto de Needham resulta la contribución más importante hecha en el siglo xx en Gran Bretaña en el dominio del conocimiento y la comprensión de la historia.
Para Needham el marxismo era, sobre todo, un armazón que utilizaba para estructurar su libro, sin suscitar, no obstante, un debate serio. Por su parte, Williams y Thompson no paraban de debatir y replantearse sus posiciones teóricas.
Raymond Williams era discípulo del crítico F. R. Leavis. Su formación literaria le había animado a criticar el concepto de superestructura, pero su encuentro con el marxismo, especialmente con las ideas de Antonio Gramsci, Georg Lukács y Lucien Goldmann, le llevó a acercarse a la historia cultural. Williams, cuyas clases apasionaban a su auditorio tanto en la universidad como fuera de ella, redactó Culture and Society: 1780-1950 (1958), célebre estudio de la idea de cultura, así como The Country and the City (1973), historia de la tradición pastoril (más exactamente de los estereotipos sobre la ciudad y el campo, tal como se encuentran en la literatura). Esta historia fue considerada un estudio de caso en lo que William gustaba de llamar «estructuras de sentimientos», expresión que utilizaba para describir los estilos locales o los sobreentendidos no dichos que sólo son patentes para los que son «ajenos a la comunidad» (para un antropólogo, podríamos decir).7 Junto con Richard Hoggart (y, un poco más tarde, con Stuart Hall), Williams fundó el movimiento para los «Estudios culturales» en Gran Bretaña. Se advertirá que ninguno de los tres fue en principio estudiante de historia, sino de literatura inglesa.
Incluso Edward Thompson, uno de los historiadores británicos más importantes del siglo xx, inició su carrera estudiando Lengua inglesa en la Universidad de Cambrigde. Thompson, conferenciante carismático y original e imaginativo historiador, tuvo aún más discípulos que Williams, a quien se asemejaba por su activismo político, su actividad secundaria de novelista, su búsqueda de una síntesis entre marxismo y tradición empirista británica, su rechazo de la idea de cultura como simple superestructura y su inclinación por la idea de «estructuras de sentimientos».8
Thompson abrigaba sentimientos encontrados respecto a la palabra cultura. Su marxismo le llevaba a desconfiar de la idea, que implicaba «una invocación algo fácil de consensuar» y desviaba la atención de las «contradicciones sociales y culturales». No deseaba trabajar en lo que llamaba la «atmósfera enrarecida de las “significaciones, las actitudes y los valores”».9 Por otra parte, su obra The Making of the English Working Class (1963), que presenta la noción de clase como «formación cultural» y social, dice mucho sobre el papel de la literatura, de las imágenes y, por encima de todo, de la religión en el despertar de la conciencia de los trabajadores. Por su parte, Customs in Common, de Thompson, selección de artículos escritos esencialmente entre los años sesenta y setenta, hace constantemente referencia a la «cultura educada», la «cultura plebeya», la «cultura intelectual», etc.10
Sería erróneo, sin embargo, creer que los marxistas han monopolizado la historia cultural en Gran Bretaña. El trabajo de los antropólogos constituyó otra fuente de inspiración. En Religión and the Decline of Magic (1971), obra subtitulada «estudios de las creencias populares», Keith Thomas reconoce explícitamente su deuda intelectual con Edward Evans-Pritchard.11 Los marxistas Edward Thompson y Eric Hobsbawm se interesaron igualmente por la antropología, lo que los animó a abordar seriamente los rituales, desde la cencerrada y la venta de mujeres hasta las ceremonias de iniciación vinculadas con las sociedades secretas.12 Sin embargo, en el surgimiento actual de la «antropología histórica» como variedad significativa de la historia cultural, fue Thomas el que tuvo un papel decisivo, con la ayuda de Jack Goody, procedente del campo de la antropología, y de Alan Macfarlane, que se instaló a medio camino entre ambos.13
En el estudio del Renacimiento no se podía evitar el interés por la historia cultural, siguiendo o no los modelos tradicionales propuestos por Burckhardt y Symonds. En el Oxford de los años cincuenta, dominado por los historiadores políticos y económicos, existía una especialidad del «Renacimiento italiano». En Londres, el Instituto Warburg comenzaba a ser conocido, especialmente gracias a su carismático director, Ernst Gombrich. En 1969 Gombrich publicó un polémico ensayo titulado In Search of Cultural History, que arremetía contra la idea de Zeitgeist (que él asociaba con Hegel, Burckhardt y marxistas como Antal o Hauser) y recomendaba centrarse en las convenciones y los movimientos culturales. En 1972 la revista de los institutos Warburg y Courtauld, asegurando que intentaba servir de guía a los colaboradores potenciales, aludía a ellos en términos de «historiadores culturalistas», una adaptación libre o un amansamiento de la Kulturwissenschaft preconizada y practicada por el propio Warburg. Se podría sugerir que, al igual que exiliados célebres como Gombrich de alguna manera se anglicanizaban, culturalmente hablando, los intelectuales británicos se germanizaban un poco más.
Michael Baxandall, por ejemplo, joven colega de Gombrich (que había sido alumno de F. R. Leavis en Cambridge), publicó un estudio sobre el Renacimiento que evitaba el enfoque marxista, pero que examinaba la pintura del Renacimiento a la manera de Warburg, integrándola en un contexto cultural más amplio. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy (1972) pretendía encontrar lo que el autor llamaba «el ojo del período», una noción que incluía las «expectativas» del espectador, pertenecientes al ámbito de un «conjunto de esquemas, de categorías y de métodos deductivos» extraídos de actividades cotidianas como la danza, los sermones o la medida del volumen de un tonel. En conclusión, sugería que «Piero Della Francesca tiende hacia una suerte de pintura comedida, Fra Angelico, hacia una pintura próxima al sermón y Botticelli, hacia una suerte de pintura danzada».14 Podríamos describir su obra como una antropología histórica del arte del Renacimiento o, más exactamente, de la «cultura visual» (la expresión no había sido utilizada todavía, pero el libro contribuyó a popularizar este enfoque).
Aproximadamente al mismo tiempo, a principios de los años setenta, otro especialista del Renacimiento, John Hale, cuyo libro más reciente, Civilizations of Europe in the Renaissance (1994), se inspiraba en Burckhardt, reunió una serie de estudios de historia cultural por encargo del editor B. T. Batsford donde un cierto número de autores eligieron el título de «Cultura y sociedad» (en mi caso, al menos, como homenaje deliberado a Raymond Williams).15
Sin embargo, la obra más destacable de historia cultural publicada durante este período fue, sin duda, The Making of the Middle Ages de Richard Southern (1953). Al igual que Christopher Dawson, Southern mostraba interés en la formación de Europa, aunque en una época algo más reciente, los siglos xi y xii. Mientras que la mayoría de los otros medievalistas trabajaban en la historia de las instituciones (políticas, eclesiásticas o económicas), Southern exploraba la literatura, la filosofía y el arte: por ejemplo, el paso de lo épico a lo novelesco, el desarrollo en las universidades del estudio de la lógica y la sustitución de las representaciones de Cristo como Dios en la cruz por imágenes de un hombre que sufre. El argumento central de Southern era que las tendencias que él tan claramente describía reflejaban un cambio más general de actitudes con respecto a la vida y que «estos cambios del pensamiento y del sentimiento» dependían de factores económicos y políticos, de «la lenta reconstrucción del orden político y la aceleración sin precedentes de la actividad económica». Su posición se aproximaba, por tanto, a la de Hale o a la de Baxandall, o incluso a lo que afirmaban los marxistas coetáneos, Thompson y Williams, o Christopher Hill, su colega en el Balliol College.
El giro cultural
1983 puede simbolizar el fin de una era historiográfica y el comienzo de otra. En Gran Bretaña fue el año de la publicación de cuatro importantes estudios en el dominio de la historia cultural.
Man and the Natural World, de Keith Thomas, estudia las nuevas actitudes con respecto al medio ambiente en Inglaterra al principio de la época moderna. Curiosamente para su época, Man and His Natural World hizo poco caso de la teoría cultural (especialmente de la antropología de Claude Lévi-Strauss, Edmund Leach, Mary Douglas y Marshall Sahlins). La obra sugiere que el «nuevo interés por el campo» es el resultado de la urbanización. Paralelamente, permite que se afiance «una consideración cada vez más sentimental con respecto a las bestias, que se convierten en animales de compañía», puesto que los animales salvajes ya no representan una amenaza y las máquinas han tomado el relevo como fuente de energía.
Languages of Class de Gareth Stedman Jones, controvertida recopilación de ensayos sobre las clases trabajadoras en Inglaterra (así como algunas reacciones publicadas respecto a la obra), representa la manera en que cambiaban las actitudes en esa época. Mientras trabajaba en la preparación de una historia del cartismo, movimiento político popular de principios del siglo xix, el autor abandonó sus ideas preconcebidas respecto a la determinación social de las acciones y las actitudes, e incluso la idea de que lo social «preexistía a su articulación en el lenguaje». Su libro representa un intento de superar las intuiciones de Edward Thompson en la época del «giro lingüístico».16
Otros dos libros publicados en 1983 ejercerían aún más influencia: Imagined Communities, de Benedict Anderson, y The Invention of Tradition, recopilación de ensayos reunidos por Eric Hobsbawm y Terence Ranger. El hecho de que Anderson (hermano de Perry Anderson) y Hobsbawm fueran ambos marxistas pone de manifiesto la continuidad de este período con respecto a la época de Williams y Thompson, quienes, de todos modos, continuaron trabajando en los años ochenta. Por otra parte, el énfasis que estas dos obras ponían en la imaginación y la invención marca una ruptura con respecto a la historia marxista anterior. Retrospectivamente, ésta les confiere un aspecto «posmoderno» –mucho más de lo que Hobsbawm, al menos, hubiera queridoy ayuda a explicar el considerable éxito que cosecharon en el ámbito universitario.
A partir de 1983 se publicaron en Gran Bretaña estudios excepcionales sobre la historia cultural. Mis preferidos incluyen los cinco siguientes. The Embarrassment of Riches (1987) de Simon Schama, propone una interpretación de la cultura neerlandesa del siglo xvii (entendiendo la palabra cultura en su sentido antropológico, y no con C mayúscula, como subraya el autor de manera repetida) que pone de manifiesto la necesidad que tiene una nación nueva de encontrar símbolos de identidad. The Body and Society (1988), de Peter Brown, se inspira igualmente en la antropología en su intento de reconstruir el «tono moral» de la sociedad y, especialmente, los «códigos de comportamiento» sexuales antes y después de la llegada del cristianismo en el mundo antiguo, subrayando el paso de la contención a la renuncia. Victorian Things (1988), de Asa Briggs, seguida de sus otras obras Victorian People y Victorian Cities, contribuyó a relanzar el estudio de la cultura material entre los historiadores británicos. The Making of Europe (1993), de Robert Bartlett, continúa la historia contada por Christopher Dawson y Richard Southern (de quien el autor fue alumno) poniendo un acento nuevo en las fronteras, la conquista y la colonización. The Pleasures of the Imagination (1997), de John Brewer, describe y analiza el desplazamiento del centro de la cultura elitista desde la corte a la ciudad en la Inglaterra del siglo xviii, cuando el comercio adquiría nueva importancia en la sociedad.
No obstante, el interés por este tipo de historia ha crecido tan rápido y de tal manera que, en este capítulo, es preferible dejar de lado el estudio de algunos casos célebres para abordar un debate de las instituciones y las tendencias.
En 1980 prácticamente ningún título en la universidad británica contenía la expresión «historia cultural». Cuando fui nombrado «profesor de historia cultural» en Cambridge en 1988 era todavía el único, como señaló Keith Thomas poco después.17 Desde entonces estos títulos se han hecho más comunes. En Swansea se ha creado una cátedra Raymond Williams de Historia cultural, mientras que existen profesores de historia cultural, entre otras, en las universidades de York, Lancaster y Manchester. De todos modos, muchos docentes universitarios que no tienen este título se describen ahora oficialmente como historiadores culturalistas.
Si adoptamos el punto de vista del estudiante, ahora es posible obtener una licenciatura en Historia cultural en la Universidad de Aberdeen. Existen estudios universitarios de máster en Historia cultural en Liverpool, Manchester, en el Goldsmith College y en el Queen Mary en Londres. El Instituto Warburg ofrece un máster en «historia cultural e intelectual». Se ha puesto en marcha un centro interuniversitario de historia cultural de Bizancio. La Sociedad de Historia Social llama a su revista Cultural and Social History.
Hemos de preguntarnos qué aporta este reconocimiento público de la historia cultural al pensamiento histórico y a las investigaciones que declaran su adscripción a ella en Gran Bretaña. Algunas cuestiones históricas que se planteaban en términos de «sociedad» se ven ahora desde el punto de vista de la «cultura», de la lengua y del imaginario. Los estudios sobre la brujería, por ejemplo, se interesaban sobre todo por la posición que ocupaban en la sociedad el acusado y los acusadores. Ahora tenderemos en mayor medida a presentar la brujería como parte del imaginario cultural, como un lenguaje mediante el cual se renegocian las relaciones sociales.18
Este cambio se inscribe en un abandono más generalizado de las explicaciones sociales «duras» en favor de la idea, más «blanda», de construcción cultural. Esta evolución es igualmente visible en el dominio de la historia política. Los historiadores de la política se sitúan normalmente en el ala más conservadora de la profesión. Sin embargo, algunos de ellos admiten y utilizan ahora el concepto de cultura política. Encontramos incluso algunos que aspiran a reescribir la historia política como historia cultural.19 Otros, que prefieren quizá evitar este concepto, trabajan sobre las imágenes de la realeza, entre ellos Sydney Anglo, un antiguo doctorando del Instituto Warburg cuya carrera ilustra las vinculaciones entre una historia cultural más antigua y la nueva.20
Algunos historiadores de las religiones van en la misma dirección. El análisis de la «religión tradicional» propuesto por Eamon Duffy21 le otorga un lugar importante a las imágenes, los rituales y las creencias. Bob Scribner22 y Andrew Pettegree23 han escrito sobre los diversos modos mediante los cuales se propagó el mensaje de la Reforma. Lo que Peter Lake24 había imaginado como una historia de panfletos religiosos llegó a incluir también el teatro.
Se puede percibir un giro cultural similar en la historia de las ciencias. La revista Science in Context, fundada en 1987, ha publicado escritos de numerosos docentes universitarios británicos, como Simon Schaffer. En 1996 los autores de un estudio colectivo sobre la historia de la historia natural optaron por abordar el tema como lo harían los historiadores culturalistas y titularon su obra «Las Culturas de la historia natural».25 El trabajo de Ludmila Jordanova asocia la historia de la medicina, la de los géneros y la de la representación visual.26
De manera más generalizada podemos decir que la afirmación de Raymond Williams, según la cual «la cultura es algo ordinario», aunque pareciese sorprendente o grosera cuando la formuló en los años cincuenta, es ahora ampliamente aceptada por los historiadores. Esto explica que se interesen cada vez más por Clifford Geertz y elijan «la cultura cotidiana» como campo de investigación, incluyendo temas como el cuerpo, la alimentación, el vestido, la vivienda, el espacio, los ruidos y los olores, al igual que prácticas como el consumo, la danza, la lectura, el habla, los viajes y las prácticas rituales. El efecto de los medios de comunicación en la vida cotidiana se pone de manifiesto por medio de la utilización regular de expresiones como «la cultura oral», «la cultura literaria», «la cultura de lo impreso» y «la cultura de la información», que expresan la idea de que la historia de la lectura, por ejemplo, «es también la historia de la cultura en la cual ésta se inscribe».27
Sin duda, el ejemplo que mejor ilustra este reconocimiento creciente de la disciplina en Gran Bretaña –que algunos se sentirán tentados de llamar una nueva modalo constituye el número cada vez más creciente de libros titulados o subtitulados «historia cultural»: la historia cultural del miedo,28 del embarazo,29 del pene,30 de los Alpes,31 de la princesa Diana.32 Otras obras han descrito o interpretado «la cultura de la fábrica»,33 «las culturas de la revuelta»,34 «la cultura de la cortesía»,35 «las culturas de los coleccionistas»,36 «la cultura del secreto»,37 «la cultura de la persuasión»38 e incluso «la cultura del seguro de vida».39
En resumen, el término cultura e incluso la versión en plural, culturas, ahora forman parte del inglés cotidiano. A finales de los años cincuenta, cuando el novelista e investigador C. P. Snow40 describía las ciencias y las humanidades como «dos culturas», la expresión podía todavía chocar. Por otra parte, en los años noventa, un antropólogo alemán41 que realizaba investigaciones en un barrio multiétnico de Londres destacaba que cultura, la palabra favorita del antropólogo, estaba en los labios de todos sus informadores, ya fueran jamaicanos, irlandeses, sijes o musulmanes. El desarrollo de la historia cultural forma parte ahora de un movimiento cultural más amplio.
Las particularidades de los ingleses42
Estas páginas cuentan, entre otras cosas, la historia del desmoronamiento de la insularidad británica en una era de globalización cultural, así como el declive progresivo de lo que podríamos llamar la «cultura del empirismo». El supuesto «giro cultural» es un fenómeno international, quizá incluso global, un tournant mondial.43 La historia cultural que se practica en Gran Bretaña se parece mucho a la historia cultural practicada en cualquier otra parte, principalmente en Estados Unidos. La resistencia frente a las ideas extranjeras, especialmente francesas, ha disminuido poco a poco. Las teorías de Foucault y de Bourdieu son hoy mejor aceptadas en Gran Bretaña de lo que lo habían sido por la generación anterior a ésta.44 Los historiadores de la lectura citan ahora con asiduidad la obra de Chartier. La antropología social se practica en Oxford y Cambridge de igual modo que en París y en Princeton. Incluso la idea de una historia de las «mentalidades» no parece tan extraña como en la época en la que Edward Thompson insistía en escribir sobre las mentalités45 para subrayar el carácter extranjero del concepto.46 La historia cultural británica no está ya dominada ni por los marxistas ni por los críticos literarios.
Así pues, ¿persiste una característica específicamente británica? Un lector de este volumen que haga comparaciones con los capítulos sobre Francia y
Alemania puede sugerir la observación de que quedan bolsas de resistencia a la teoría. Por otra parte, una comparación con la «nueva historia cultural» en Estados Unidos podría poner de manifiesto la ausencia relativa de interés por la cuestión étnica entre los historiadores británicos, a pesar de los últimos cincuenta años de inmigración que acabamos de vivir. Sin embargo, la situación está a punto de cambiar. Las publicaciones recientes sugieren que la identidad británica –¿deberiamos decir inglesa?se convierte en un tema que interesa ahora a los historiadores culturalistas británicos, lo que nos remite al debate sobre el carácter nacional del habitus con el que comenzaba este capítulo.47
1. Nathan Reingold: «The Peculiarities of the Americans, or Are There National Styles in the Sciences?), Science in Context 4, 1991, pp. 347-366.
2. Raymond Williams: Culture and Society 1780-1950, Chatto and Windus, 1958.
3. Stefan Collini: Absent Minds: Intellectuals in Britain, Oxford, OUP, 2006, p. 70.
4. George B. Samson: Japan: a Short Cultural History, Londres, Cresset Press, 1931; C. P. Fitzgerald: China: a short Cultural History, Cressett Press, 1935; Hugh G. Rawlinson: India: a Short Cultural History, Cressett Press, 1937.
5. En sus comienzos, la influyente revista Past and Present (fundada en 1952) estuvo dirigida por antiguos miembros del grupo de historiadores del Partido Comunista (particularmente, Christopher Hill, Rodney Hilton, Eric Hobsbawm y Edward Thompson). Dada la relativamente débil atención suscitada por el Partido Comunista en la vida pública británica, la influencia de este grupo merece una explicación.
6. Christopher Hill: Collected Essays, vol. 3, Brighton, Harvester Press, 1986, p. 7.
7. Sobre «Structures of Feeling», véase Raymond Williams: The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin, 1965 [1961], p. 64.
8. Edward Thompson: The Making of the English Working Class, Londres, Gollancz, 1963, p. 194.
9. Edward Thompson: Customs in Common, Harmondsworth, Penguin, 1993 [1991], pp. 6-7.
10. Ibíd., pp. 64, 260, 352.
11. Robert Malcolmson: Popular Recreations in English Society, 1700-1850, Cambridge, CUP, 1973; Douglas Hay et al.: Albion s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England, Londres, Allen Lane, 1975; Peter Burke: Popular Culture in Early Modern Europe, Londres, Harper Collins, 1978.
12. Edward Thompson: «Anthropology and the Discipline of Historical Context», Midland History 1, 1971-1972, pp. 41-55; Eric Hobsbawm: Primitive Rebels, Manchester, Manchester UP, 1959.
13. Jack Goody (dir.): Literacy in Traditional Societies, Cambridge, CUP, 1968; Alan Macfarlane: The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-Century Clergyman: an Essay in Historical Anthropology, Cambridge, CUP, 1970.
14. Michael Baxandall: Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy, Oxford, OUP, 1972, pp. 32 y 152.
15. David Maland: Culture and Society in Seventeenth-Century France, Londres, Batsford, 1970; F. W. J. Hemmings: Culture and Society in France 1848-1898, Batsford, 1971; John Larner: Culture and Society in Italy, 1290-1420, Batsford, 1971; Peter Burke: Culture and Society in Italy, 1420-1540, Batsford, 1972.
16. Gareth Stedman Jones: Languages of Class: Studies in English Working-Class History 1832-1982, Cambridge, CUP, 1983, p. 7.
17. Keith Thomas: «Ways of Doing Cultural History», en Rik Sanders et al. (dirs.): Balans and Perspectief van de nederlandse cultuurgeschiedenis, Amsterdam, Rodopi, 1991, pp. 60-65.
18. Stuart Clark: Thinking with Demons: the Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford, OUP, 1997; Lyndal Roper: Witch Craze: Terror and Fantasy in Early Modern Germany, New Haven/Londres, Yale UP, 2002.
19. Colin Lucas (dir.): The Political Culture of the French Revolution, Oxford, Pergamon Press, 1988; Kevin Sharpe: Remapping Early Modern England: the Culture of SeventeenthCentury Politics, Cambridge, CUP, 2000; Alastair Bellany: The Politics of Court Scandal in Early Modern England: News Culture and the Overbury Affair, 1603-60, Cambridge, CUP, 2002.
20. Sydney Anglo: Images of Tudor Kingship, Londres, Seaby, 1992; cf. David Howarth: Images of Rule: Art and Politics in the English Renaissance, 1485-1649, Basingstoke, Macmillan, 1997.
21. Eamon Duffy: The Stripping of the Altars: Tradicional Religion in England 14001580, New Haven/Londres, Yale UP, 1992.
22. R. W. Scribner: For the Sake of Simple Folk: Popular Propaganda for the German Reformation, Oxford, OUP, 1994 [1981].
23. Andrew Pettegree: Reformation and the Culture of Persuasion, Cambridge, CUP, 2005.
24. Peter Lake: The Antichrist’s Lewd Hat: Protestants, Papists and Players in Post-Reformation England, New Have/Londres, Yale UP, 2002.
25. Nicholas Jardine, James Secord y Emma Spary (dirs.): Cultures of Natural History, Cambridge, CUP, 1996.
26. Ludmila Jordanova: Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries, Madison, University of Wisconsin Press, 1989.
27. James Raven, Helen Small y Naomi Tadmor: «Introduction» a su selección de artículos The Practice and Representation of Reading in England, Cambridge, CUP, 1996, p. 21; cf. Adrian Johns: The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, Chicago, Chicago UP, 1998, y Adam Fox: Oral and Literate Culture in England, 1500-1700, Oxford, OUP, 2000.
28. Joanna Bourke: Fear: a Cultural History, Londres, Reaktion Books, 2005.
29. Clare Hanson: A Cultural History of Pregnancy, Basingstoke, Palgrave, 2004.
30. David M. Friedman: A Mind of Its Own: a Cultural History of the Penis, Londres, Robert Hale, 2002.
31. Andrew Beattie: Alps: a Cultural History, Oxford, oup, 2006.
32. Jude Davies: Diana: a Cultural History, Basingstoke, Palgrave, 2001.
33. Patrick Joyce: Work, Society and Politics: the Culture of the Factory in Later Victorian England, Cambridge, CUP, 1980.
34. Robert Lumley: Status of Emergency: Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978, Londres, Verso, 1990.
35. Lawrence E. Klein: Shaftesbury and the Culture of Politeness, Cambridge, CUP, 1994.
36. John Elsner y Roger Cardinal (dirs.): The Cultures of Collecting, Londres, Reaktion Books, 1995.
37. David Vincent: The Culture of Secrecy: Britain 1832-1998, Oxford, OUP, 1998.
38. Andrew Pettegree: Reformation and the Culture of Persuasion, Cambridge: CUP, 2005
39. Geoffrey Clark: Betting on Lives. The Culture of Life Insurance, 1695-1775, Manchester, Manchester UP, 1999.
40. C. P. Snow: The Two Cultures and the Scientific Revolution, Cambridge, CUP, 1959.
41. Gerd Baumann: Contesting Culture: Discourses in Identity in Multi-Ethnic London, Cambridge, CUP, 1996.
42. Cf. Edward Thompson: «The peculiarities of the English», en Ralph Liliband y John Savile (dirs.): The Socialist Register 2, 1965.
43. N. del T.: en francés en la versión original inglesa.
44. Uno de los casos raros en los que un historiador británico conocido que elogie a Foucault en los años ochenta es el de Peter Brown: The Body and Society, Londres, Faber and Faber, 1988, pp. xvii y 9.
45. N. del T.: en francés en la versión inglesa.
46. Thompson: Customs in Common, cit., pp. 2, 7 y 260. Compárese, por ejemplo, con Malcolm Gaskill: Crimes and Mentalities in early Modern England, Cambridge, CUP, 2000.
47. Linda Colley: Britons: Forging the Nation, 1707-1837, New Haven/Londres, Yale UP, 1992; Brendan Bradshaw y Peter Roberts (dirs.): British Consciousness and Identity: the Making of Britain, 1533-1707, Cambridge, CUP, 1998: Collin Kidd: British Identities Before Nationalism, Cambridge, CUP, 1999; Paul Langford: Englishness Identified: Manners and Characters, 1650-1850, Oxford, OUP, 2000; Peter Mandler: The English National Character, New Haven/Londres, Yale UP, 2006.