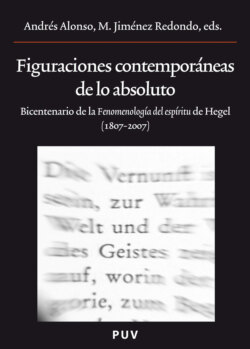Читать книгу Figuraciones contemporáneas de lo absoluto - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеCINCO FRAGMENTOS SOBRE LO ABSOLUTO (DE LA CIENCIA DE LA LÓGICA)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Selección y traducción de Manuel Jiménez Redondo
* Los epígrafes, los corchetes y las notas son del traductor.
1
LO ABSOLUTO PENSADO COMO SUSTANCIA
(LIBRO II, DOCTRINA DE LA ESENCIA: SECCIÓN TERCERA, CAPÍTULO PRIMERO)
Al concepto de lo Absoluto y a la relación de la reflexión con ese concepto, tal como aquí se ha expuesto, corresponde el concepto de sustancia de Spinoza. El spinozismo se muestra como una filosofía deficiente al entender la reflexión y el múltiple determinar que ésta ejerce sólo como un pensar externo [a lo Absoluto]. La sustancia de este sistema es una sustancia, una totalidad inseparable; no hay ninguna determinidad que no esté contenida y disuelta en ese Absoluto; y es bastante importante que todo lo que a la representación natural o al entendimiento que efectúa determinaciones les aparece, o que éstos suponen como algo autónomo, esté totalmente rebajado, en ese concepto de sustancia de Spinoza, a un mero ser-puesto. «La determinidad [Bestimmtheit] es negación» [Omnis determinatio est negatio] es el principio absoluto de la filosofía de Spinoza; esta genuina intuición, simple por lo demás, funda la unidad absoluta de la sustancia. Pero Spinoza se queda en la negación como determinidad o cualidad; Spinoza no pasa al conocimiento de la negación como negación absoluta, es decir, como negación que se niega a sí misma y, por eso, su sustancia no contiene ella misma la forma absoluta ni el conocimiento de la sustancia es un conocimiento inmanente. Ciertamente, la sustancia es unidad absoluta del pensamiento y del ser o de la extensión; la sustancia contiene el pensamiento mismo, pero sólo lo contiene en la unidad del pensamiento con la extensión, es decir, no como separándose de la extensión y, por tanto, no como un determinar y un dar forma, ni tampoco como el movimiento que retorna a sí y comienza desde sí mismo [zurückkehrende und aus sich selbst anfangende Bewegung]. En parte, a la sustancia le falta por eso el principio de la personalidad [Persönlichkeit], una falta que muy en especial ha llevado a rebelarse contra el sistema de Spinoza; y, en parte, el conocimiento es la reflexión externa que tanto a aquello que aparece como finito, es decir, la determinidad del atributo y del modo, como también a sí misma no los comprende desde la sustancia ni los deduce de la sustancia, sino que esa reflexión actúa como un entendimiento externo, toma las determinaciones como dadas y las reduce a lo Absoluto, en lugar de tomar de lo Absoluto el principio de ellas.
Los conceptos que Spinoza da de la sustancia son los conceptos relacionados con la idea de causa sui, de causa de sí misma, es decir, de la sustancia como aquello cuyo ser incluye en sí la existencia, de que el concepto de lo Absoluto no necesita del concepto de un otro a partir del que ese concepto haya de formarse [Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur, hoc est id cuius conceptus non indiget conceptu alterius rei a quo formari debeat]; pero estos conceptos, por profundos y exactos que sean, son el tipo de definiciones que en la ciencia se ponen a la cabeza de forma inmediata. La matemática y otras ciencias subordinadas no tienen más remedio que empezar con algo presupuesto que constituye el elemento de ellas y la base positiva de ellas. Pero lo Absoluto no puede ser algo primero, inmediato, sino que lo Absoluto es esencialmente su resultado [el resultado de eso primero, inmediato, o el resultado de lo Absoluto].
Tras la definición de lo Absoluto viene la definición de atributo; y Spinoza define el atributo como aquello que el entendimiento entiende que es la esencia de lo Absoluto [Per attributum intelligo id quod intelectus de substantia percipit tanquam eiusdem essentiam constituens]. Aparte de que el entendimiento, por su naturaleza, se toma como posterior al atributo, pues Spinoza define el entendimiento como modo, resulta que el atributo, la determinación como determinación de lo Absoluto, es hecho depender de otro, del entendimiento, un otro que aparece como algo externo e inmediato frente a la sustancia.
Los atributos los determina después Spinoza como infinitos y, por cierto, infinitos también en el sentido de una pluralidad infinita. Verdad es que después sólo se muestran dos, el pensamiento y la extensión, y no se muestra cómo la pluralidad infinita se reduce necesariamente sólo a la oposición y a esta determinada oposición, la del pensamiento y la extensión. Estos dos atributos se han tomado, así pues, empíricamente. El pensamiento y el ser presentan o exponen lo Absoluto en una determinación, a saber: lo Absoluto mismo es la unidad absoluta del pensamiento y del ser, de modo que el pensamiento y el ser sólo son formas inesenciales [unwesentliche Formen]; el orden de las cosas es el mismo que el de las representaciones y pensamientos y lo Absoluto Uno se considera bajo aquellas dos determinaciones, una vez como una totalidad de representaciones, otra vez como una totalidad de cosas y de cambios de las cosas. Y lo mismo que es la reflexión externa la que introduce esa diferencia, también es la reflexión externa la que la reduce a la identidad absoluta y la hunde en ella. Pero este movimiento se produce por entero fuera de lo Absoluto. Ciertamente, lo Absoluto mismo es también pensamiento y, en este sentido, ese movimiento [o esa reflexión] no está sino en lo Absoluto; pero, como ya hemos notado, ese movimiento [o esa reflexión] sólo está en lo Absoluto como unidad con la extensión y, por tanto, no como este movimiento que esencialmente es también el momento de la contraposición. Spinoza plantea al pensamiento la elevada exigencia de considerar todo bajo la figura de eternidad, sub specie aeterni, es decir, como es en lo Absoluto. Pero en ese Absoluto que sólo es la identidad inmóvil, tanto el atributo como el modo únicamente son como desaparecientes, no como devinientes [nur als verschwindend, nicht als werdend], de modo que, por ello, también ese desaparecer no puede tomar sino de afuera su comienzo positivo.
Lo tercero, que Spinoza llama modo, es afección de la sustancia, la determinidad determinada, aquello que está en un otro y es concebido mediante ese otro [Substantiae affectiones sive id quod in alio est, per quod etiam concipitur]. Los atributos sólo tienen propiamente por determinación suya la diversidad indeterminada; cada uno ha de expresar la totalidad de la sustancia y ser entendido desde sí mismo; pero en cuanto el atributo es lo Absoluto como determinado, el Absoluto contiene el ser-otro y no se lo puede concebir sólo desde él mismo. Es en el modo, por tanto, donde propiamente empieza poniéndose la determinación del atributo. Esto tercero que es el modo se queda además en simple modo; por un lado, el modo es algo inmediatamente dado y, por el otro, su nihilidad [Nichtigkeit] no es reconocida como reflexión sobre sí. Puede decirse, por consiguiente, que la explicatio [Auslegung] que Spinoza hace de lo Absoluto es completa: empieza por lo Absoluto, le hace seguir el atributo y termina en el modo; pero estos tres elementos sólo son enumerados uno tras otro sin ninguna secuencia evolutiva interna y el tercero no es la negación como negación, no es la negación que negativamente se refiera a sí misma y mediante la cual ella fuese, en ella misma, el retorno a la primera identidad y esta primera identidad fuese así verdadera identidad. De ahí que falte la necesidad del avance [Fortgang] de lo Absoluto a la inesencialidad [al atributo y al modo], así como la disolución de la inesencialidad [del atributo y del modo] en y por sí misma [an und für sich selbst] en la identidad [en la sustancia]; o faltan tanto el devenir de la identidad como el devenir de las determinaciones de la identidad.
Del mismo modo, en la representación oriental de la emanación, lo Absoluto es la luz que a sí misma se alumbra e ilumina. Lo que ocurre es que no solamente se ilumina, sino que se difunde y esparce. Y esos sus efluvios representan alejamientos de su claridad no enturbiada; de modo que en cada caso los productos siguientes son más imperfectos que los precedentes. El difundirse y esparcirse la luz es tomado solamente por un acontecer [Geschehen], por algo que pasa, y el devenir es tomado por una progresiva pérdida. Así, el ser se oscurece cada vez más y la noche, lo negativo, es lo último de la línea, que ya no retorna a la luz primera.
La falta de reflexión sobre sí que tienen tanto la explicatio que Spinoza hace de lo Absoluto como la doctrina de la emanación no hace sino recibir un complemento en el concepto de mónada de Leibniz. A la unilateralidad de un principio filosófico suele enfrentársele la unilateralidad opuesta y, como ocurre en todo, la totalidad queda al menos a la vista como una especie de completud dispersa. La mónada es un uno, algo negativo reflectido en sí [in sich reflektiertes Negatives];[1]la mónada es la totalidad del contenido del mundo; lo plural diverso no sólo ha desaparecido en ella, sino que se conserva en ella de forma negativa; la sustancia de Spinoza es la unidad de todo contenido; pero este contenido plural del mundo no está como tal en la sustancia, sino en la reflexión que le es externa. La mónada, en cambio, es, como decimos, esencialmente representativa, esencialmente representándose cosas; y la mónada, aun cuando ciertamente es finita, no tiene ninguna pasividad, sino que los cambios y determinaciones en ella son manifestaciones de ella misma en ella misma. La mónada es entelequia; el revelar, el manifestar, es el hacer que le es propio. Y en ello la mónada está determinada, es distinta de otras; la determinidad cae del lado del contenido especial y de la forma y manera de la manifestación. La mónada, por tanto, conforme a su sustancia, es en sí la totalidad, pero no conforme a su manifestación [no conforme a la manifestación de esa totalidad, o conforme a la manifestación que la mónada es]. Esta limitación de la mónada no recae necesariamente en la mónada en su ponerse ésta a sí misma o en su hacerse ésta representación de sí misma, sino en el ser-en-sí de esa mónada; o lo que es lo mismo: esa limitación es un límite absoluto, una predestinación [Prädestination] que es puesta por otro ente que el que ella es. Por otro lado, como las cosas limitadas sólo lo son por referencia a, o relacionándose con, otras cosas limitadas y la mónada, en cambio, es a la vez un Absoluto que se cierra sobre sí mimo, la armonización de estas limitaciones, es decir, la armonización de la relación de las mónadas entre sí, cae fuera de ellas y viene igualmente establecida por un ser distinto o viene en sí preestablecida.
Está claro que mediante el principio de la reflexión sobre sí que constituye la determinación fundamental de la mónada quedan alejados, ciertamente, el ser-otro y la causación desde afuera, de modo que los cambios en la mónada son el propio poner de ésta; pero queda también claro, por otro lado, que la pasividad mediante lo otro no hace sino transformarse en un límite absoluto, en un límite del ser-en-sí. Leibniz atribuye a las mónadas una cierta terminación y acabamiento dentro de ellas, una especie de autonomía: son seres creados, seres hechos. Considerando sus límites con más detalle, de esta exposición de Leibniz se sigue que la manifestación de ellas mismas que conviene a las mónadas es la totalidad de la forma. Es un concepto importantísimo el que los cambios de la mónada se representen como acciones carentes de pasividad, como manifestaciones de ella misma y que el principio de la reflexión sobre sí o la individuación sobresalga como esencial. Por otro lado, es necesario hacer consistir la finitud en un contenido o sustancia que sean distintos de la forma y que después, además, la sustancia sea limitada y la forma, en cambio, infinita. En el concepto de la mónada absoluta no sólo habría de encontrarse entonces esa unidad absoluta de la forma y del contenido, sino también la naturaleza de la reflexión (como negatividad que se refiere a sí misma en el repelerse de sí) mediante la que ella es ponente y creadora. Y, ciertamente, en el sistema de Leibniz encontramos igualmente el paso ulterior de que Dios es la fuente de la existencia y de la esencia de las mónadas, es decir, que aquellos límites absolutos en el ser-en-sí de las mónadas no son en y de por sí, sino que desaparecen en lo Absoluto. Pero en estas determinaciones no hacen sino mostrarse las representaciones habituales, que se dejan sin desarrollar filosóficamente y sin elevarlas a conceptos especulativos. Y, así, el principio de individuación no recibe un desarrollo más profundo; los conceptos sobre las distinciones de las diversas mónadas finitas y sobre la relación de éstas con lo Absoluto de ellas no brotan de este Absoluto mismo, o no lo hacen de forma absoluta, sino que pertenecen a la reflexión que consiste en un razonamiento externo, en una reflexión dogmática; así que esas distinciones no se desarrollan hasta conseguir una coherencia interna.
2
LO ABSOLUTO PENSADO NO SÓLO COMO SUSTANCIA, SINO TAMBIÉN COMO SUJETO
(LIBRO III, DOCTRINA DEL CONCEPTO: INTRODUCCIÓN SOBRE EL CONCEPTO EN GENERAL)
[El punto de vista de la sustancia]
Hemos recordado ya antes, en el Libro II de la Lógica Objetiva, que el sistema de Spinoza es la filosofía que se coloca en el punto de vista de la sustancia y se queda en él. Y mostramos también, tanto por el lado de su forma como por el lado de su materia, que en ello radica a la vez la deficiencia de ese sistema. Cosa distinta es la refutación de éste. En lo que respecta a la refutación de un sistema filosófico hemos hecho igualmente en otra parte la observación general de que de ello hay que desterrar la equivocada idea según la cual a un sistema se lo pudiese presentar como falso y que el sistema verdadero, en cambio, no haría sino oponerse al falso. Pero del propio contexto en el que el sistema de Spinoza nos aparece aquí se sigue la verdad tanto del punto de vista de ese sistema como del punto de vista de la pregunta de si es verdadero o falso. La relación de sustancialidad [como se vio en el Libro II, sección tercera] se generó por la naturaleza de la esencia; esa relación de sustancialidad, así como su exposición en un sistema, convertida en un todo, es, pues, un punto de vista necesario en el que lo Absoluto se coloca. Tal punto de vista no debe considerarse una forma arbitraria y subjetiva que tiene un individuo de pensar y de representarse las cosas, un extravío de la especulación; más bien resulta que la especulación se ve puesta necesariamente en ese lugar y, en este sentido, el sistema de Spinoza es perfectamente verdadero. Pero ese sistema no es el punto de vista más alto. Pero no sólo por eso el sistema debe tenerse por falso y por necesitado de una refutación y por susceptible de ella; sino que lo único que en el sistema hay que considerar falso es su pretensión de representar el punto de vista más alto. Así que el sistema verdadero no puede guardar con ese sistema la relación de ser-le solamente opuesto; si así fuese, este sistema opuesto no sería sino un sistema unilateral. Antes bien, el sistema verdadero, como superior, ha de contener en sí el sistema subordinado.
Además, la refutación no puede venir de afuera, es decir, no puede partir de supuestos que queden fuera de aquel sistema y a los que ese sistema no responda, pues le bastaría con no reconocer esos supuestos; y entonces la falta sólo sería falta para alguien que parta de las necesidades y de las exigencias fundadas en esos supuestos. En este sentido, se ha dicho o puede decirse que quien no presuponga como decididas de por sí la libertad y la autonomía del sujeto autoconsciente, para ése no puede tener lugar refutación alguna del spinozismo. Y, sin embargo, un punto de vista tan alto y que ya es tan rico en sí [como es el de Spinoza] no ignora esa suposición, sino que también la contiene. Uno de los atributos de la sustancia de Spinoza es el pensamiento. Ese punto de vista sabe más bien disolver las determinaciones bajo las que esos supuestos parecen oponérsele, sabe atraerlas hacia sí de manera que aparezcan en él, mas en las modalidades o con las modificaciones que a ese punto de vista le son adecuadas. El nervio de la refutación externa sólo reside entonces en atenerse y en agarrarse, inflexiblemente por su parte, a las formas contrarias de esos mismos supuestos; por ejemplo, al absoluto darse como sí-mismo [Selbst, self][2]del individuo pensante contra la forma del pensamiento tal como éste es puesto en la sustancia absoluta siendo idéntico a la extensión. Pero la verdadera refutación debe penetrar en la fuerza del adversario y colocarse dentro del círculo de su potencia, ya que atacarlo desde fuera de él mismo y tener razón allí donde él no está en nada fomenta el asunto del que se trata. La única refutación posible del spinozismo sólo puede consistir, así pues, en que se reconozca, primero, su punto de vista como esencial y necesario, pero que, segundo, ese punto de vista quede elevado desde sí mismo al punto de vista superior [aus sich selbst auf den höheren gehoben werde]. La relación de sustancialidad considerada en y por sí misma queda trasladada a su contrario, al concepto. La exposición de la sustancia, contenida en el Libro II de la presente lógica y que conduce al concepto, es, por tanto, la única y verdadera refutación del spinozismo. Esa exposición consiste en destapar la sustancia y ese destaparse lo que en la sustancia se encierra, o ese hacer revelación de sí la sustancia, es la génesis del concepto, cuyos principales momentos hemos resumido más arriba. La unidad de la sustancia es su relación de necesidad; pero, así, la sustancia es sólo necesidad interna. Es al ponerse ella a sí misma mediante el momento de necesidad absoluta cuando se convierte en identidad manifestada o puesta y, con ello, en libertad, que es la identidad del concepto. El concepto, que es la totalidad resultante de la interacción [de las sustancias], es la unidad de ambas sustancias de la interacción, pero de manera que ellas pertenecen ahora a la libertad al no tener ya ellas su identidad como algo ciego, es decir, como algo interno, sino que esencialmente tienen la determinación de ser como un trasparecerse cada una en la otra o como momentos de la reflexión, mediante lo cual cada una se ha juntado y coincidido asimismo con lo otro de ella o con el ser-puesto de ella y cada una contiene en sí misma el ser-puesto de ella de forma igualmente inmediata y, por ende, cada una en lo otro de ella sólo está puesta como idéntica a sí misma.
[El punto de vista del concepto]
En el concepto se ha abierto, pues, el reino de la libertad. El concepto es lo libre porque la identidad que es en y de por sí, que constituye la necesidad de la sustancia, está a la vez como suprimida y superada [als aufgehoben][3]y como puesta; y este ser-puesto, en cuanto refiriéndose a sí mismo, es precisamente aquella identidad. Ha desaparecido la oscuridad que las sustancias, que están en interacción causal, tienen una para la otra, puesto que la originalidad de su darse ahí y estar ahí ellas ha pasado a convertirse en ser-puesto y con ello esa oscuridad se ha convertido en claridad transparente para sí misma. La cosa original es eso en cuanto sólo ella es la causa de sí misma; y eso no es sino la sustancia que se ha liberado y convertido en concepto.
Y de ello se sigue enseguida para el concepto la siguiente determinación más precisa. Debido a que lo en-y-para-sí [Anundfürsichsein] es inmediatamente como ser-puesto, el concepto en su simple relación consigo mismo es determinidad absoluta, pero sólo como identidad inmediatamente simple que se refiere a sí misma. Mas esta relación que la determinidad guarda consigo misma como un juntarse y coincidir ella consigo es asimismo la negación de la determinidad; y en cuanto es esta identidad consigo mismo, el concepto es lo universal. Ahora bien, esta identidad tiene igualmente la determinación de la negatividad, es la negación o la determinidad que se refiere a sí misma y, así,el concepto es lo singular. Cada uno de ellos, lo universal y lo singular, es la totalidad, contiene dentro de sí la determinación del otro y por eso estas totalidades son también absolutamente sólo Uno, al igual que esta unidad es la ruptura de sí misma en la libre apariencia de esta dualidad, de una dualidad que aparece como completa oposición en la diferencia de lo singular y lo universal, pero que es tan apariencia que, al hacernos concepto de uno y expresar uno, nos estamos haciendo concepto del otro y estamos expresando el otro.
[Concepto del concepto]
Lo que acabamos de exponer debe considerarse como el concepto del concepto. Y si ese concepto parece desviarse de aquello que suele entenderse por concepto, podría exigirse que se muestre cómo eso mismo que aquí ha resultado ser el concepto está contenido en otras representaciones y explicaciones de él. Pero, por un lado, no puede tratarse de una confirmación fundada en y por la autoridad de la representación corriente; en la ciencia del concepto, el contenido y la determinación del concepto sólo pueden acreditarse mediante la deducción inmanente en la que se contiene la génesis del concepto, que ya la tenemos tras de nosotros [Libro II, Doctrina de la esencia]. Mas, por otro lado, es verdad que en aquello que suele exponerse como concepto del concepto ha de poder en sí reconocerse lo que aquí hemos deducido. Ahora bien, no es tan fácil encontrar aquello que otros han expuesto sobre la naturaleza del concepto, pues la mayor parte de las veces no se ocupan en absoluto de investigar tal cosa y, si de lo que se habla es del concepto, presuponen que cada uno lo entiende ya de por sí. Últimamente uno puede considerarse tanto más eximido de esforzarse en investigar la naturaleza del concepto cuanto que, lo mismo que durante algún tiempo estuvo de moda atribuir todos los males posibles a la imaginación y después a la memoria, hace algún tiempo se volvió habitual en filosofía (y en parte ello sigue siendo hoy así) el acumular sobre el concepto toda clase de mezquinas maledicencias, el convertirlo en objeto de desprecio, precisamente a él, lo más alto del pensamiento, y frente a él tener por la cumbre más alta, tanto en la ciencia como en la moral, lo incomprensible y el no-comprender.
[El concepto en la forma de yo pienso moderno tal como lo analiza Kant; la unidad sintética original de la apercepción]
Me limito ahora a una observación que puede servir para captar mejor los conceptos aquí desarrollados y que puede facilitar el acostumbrarse a ellos. El concepto, en la medida en que haya medrado hasta alcanzar una existencia que sea ella misma libre, es el yo o la pura autoconciencia. Yo tengo, ciertamente, conceptos, lo cual quiere decir: tengo conceptos determinados; pero el yo es el concepto puro mismo que ha cobrado existencia como concepto. Por tanto, si al hablar del concepto se están recordando las determinaciones fundamentales que constituyen la naturaleza del yo, puede presuponerse que lo que se está diciendo o recordando es algo que resulta conocido, es decir, algo que resulta familiar a la representación. Pues bien, el yo es, primero, esta unidad pura que se refiere a sí misma, y esto no inmediatamente, sino en cuanto abstrae de toda determinidad y de todo contenido y retorna a la libertad de la igualdad sin límites consigo misma. Así, el yo es universalidad: unidad que sólo por ese comportamiento negativo que aparece como abstracción es unidad consigo y que, a causa de ello, contiene disuelto en sí todo ser-determinado. Segundo, en cuanto negatividad que se refiere a sí misma, el yo es de manera igualmente inmediata el absoluto ser-determinado que se opone a otros y los excluye; es la personalidad individual. Esa universalidad absoluta que es de forma asimismo inmediata absoluta singularización, y es un ser-en-y-para-sí que es absolutamente ser-puesto y que sólo es ese en-y-para-sí por la unidad con el ser-puesto, constituye también la naturaleza del yo como concepto; ni del uno ni del otro, ni del yo ni del concepto, puede entenderse nada si no se entienden los dos momentos indicados [la absoluta abstracción y la absoluta singularización] a la vez en la abstracción de ambos y a la vez en la perfecta unidad de ambos.
Cuando se habla corrientemente del entendimiento que yo tengo, por ello se entiende una facultad o una propiedad que está en relación con el yo como la propiedad de la cosa lo está con la cosa, con un sustrato indeterminado que no es el verdadero fundamento y el determinante de esa propiedad suya. Conforme a esta manera de representarse las cosas, yo tengo conceptos y tengo el concepto lo mismo que tengo una chaqueta, color y otras propiedades externas. Kant fue más allá de esta relación externa del entendimiento como facultad de los conceptos y más allá de esta relación externa de los conceptos mismos y se remontó al yo. Una de las ideas más profundas y atinadas que pueden encontrarse en la Crítica de la razón pura es que Kant reconoce la unidad que constituye la esencia del concepto como la unidad original sintética u originalmente sintética de la apercepción, como unidad del yo pienso o de la autoconciencia. Este principio o esta proposición constituye la deducción trascendental de las categorías; ahora bien, esta deducción trascendental de las categorías se ha considerado siempre una de las piezas más difíciles de la filosofía de Kant, pero no por otra razón sino porque esa deducción exige remontarse al pensamiento más allá de la mera representación de la relación en la que el yo y el entendimiento o los conceptos están con una cosa o con las propiedades o accidentes de esa cosa. Dice Kant en la Crítica de la razón pura (p. 137, segunda edición):[4]
Objeto es aquello en cuyo concepto se aúna la diversidad de una intuición dada. Ahora bien, toda unión de las representaciones exige unidad de la conciencia en la síntesis de las mismas. En consecuencia, esta unidad de la conciencia constituye la relación de las representaciones con un objeto y, por consiguiente, la validez objetiva de las representaciones (...) y en lo que descansa [en esa unidad] incluso la posibilidad del entendimiento.
Kant distingue de ello la unidad subjetiva de la conciencia, de si soy consciente de una diversidad como simultánea o como sucesiva, lo cual depende de condiciones empíricas; en cambio, los principios de la determinación objetiva de las representaciones habría que deducirlos solamente del principio de la unidad trascendental de la apercepción. Mediante las categorías, que son estas determinaciones objetivas, lo diverso de las representaciones dadas quedaría determinado de modo que sería llevado a la unidad de la conciencia. Conforme a esta exposición, la unidad del concepto es aquello mediante lo que algo no es mera determinación del sentimiento, mera determinación afectiva, intuición o también mera representación, sino que es objeto: la unidad objetiva es la unidad del yo consigo mismo. El hacerse concepto de un objeto no consiste, efectivamente, en otra cosa que en el yo apropiándose de ese objeto, penetrándolo y trayéndolo a la forma propia del yo, a la universalidad que es inmediatamente determinidad o a la determinidad que es inmediatamente universalidad. El objeto, tal como está en la intuición o en la representación, es todavía algo externo, algo extraño. Mediante el hacerse concepto de él lo en-y-para-sí que el objeto tiene en la intuición se transforma en un ser-puesto. El yo penetra el objeto pensándolo. Y sólo en el pensamiento el objeto es en y para sí, ya que, en la intuición o en la representación, el objeto no es sino fenómeno; el pensamiento suprime y supera la inmediatez del objeto, tal como éste empieza presentándosenos, y hace así de él un ser-puesto; y este su ser-puesto es su ser-en-y-para-sí o su objetividad. El objeto, por tanto, tiene esta objetividad en el concepto y el concepto es la unidad de la autoconciencia en la que el objeto ha sido tomado y recibido; la objetividad del objeto o el concepto del objeto no es otra cosa que la naturaleza de la autoconciencia, no tiene otros momentos y otras determinaciones que el yo mismo.
Y queda justificado mediante un importante teorema de la filosofía de Kant que para conocer qué sea el concepto se apele a la naturaleza del yo. Pero para ello es menester, a la inversa, haber comprendido el concepto del yo tal como lo hemos introducido. Si nos quedamos en la mera representación del yo tal como esa representación le es vagamente presente a nuestra conciencia corriente, el yo no es sino esa cosa simple que también es llamada alma y en la que inhiere el concepto como una posesión o propiedad. Esta representación que, de ese modo, no se pone a hacerse concepto ni del yo ni del concepto, no puede servir para facilitar o hacer más accesible el hacerse concepto del concepto.
[Relación del concepto y del yo pienso con los niveles precedentes; de cómo Kant acaba recayendo en la representación corriente de lo que es un concepto]
La exposición de Kant a la que hemos hecho referencia contiene aún dos lados referentes al concepto que hacen necesarias algunas observaciones más. En primer lugar, al nivel que representa el entendimiento le son hechos preceder los niveles que representan el sentimiento y la intuición; y es un principio fundamental de la filosofía trascendental kantiana el que los conceptos sin intuición son vacíos y el que sólo tienen validez como relaciones de lo diverso que es dado mediante la intuición. En segundo lugar, el concepto es señalado como lo objetivo del conocimiento y, por ende, como la verdad. Pero, por otro lado, el concepto es tomado por algo meramente subjetivo, de lo cual no sería posible extraer la realidad [Realität]; y, por consiguiente, el concepto y lo lógico son tenidos por algo que solamente es formal y que, por prescindir del contenido, no contiene la verdad.
En lo que concierne, primero, a esa relación del entendimiento o del concepto con los niveles que le vienen presupuestos, se trata de cuál es la ciencia que hay que desarrollar para determinar la forma de esos niveles. En nuestra ciencia, como lógica pura, esos niveles son el ser y la esencia [Libro I, Doctrina del ser; y Libro II, Doctrina de la esencia]. En la psicología son el sentimiento, la intuición y, después, la representación, que son hechos preceder al entendimiento. En la Fenomenología del espíritu, como doctrina o teoría de la conciencia, fue mediante la certeza sensible y después mediante la percepción como ascendimos al entendimiento. Kant sólo hace preceder al concepto el sentimiento y la intuición. Cuán incompleta empieza siendo esta escala es algo que el propio Kant deja entrever al añadir a la Lógica trascendental o doctrina del entendimiento una sección sobre los conceptos de reflexión [Reflexionsbegriffe], una esfera que queda entre la intuición y el entendimiento o entre el ser y el concepto. Entrando en nuestro asunto, hay que hacer notar ante todo que esas figuras de la intuición, la representación y similares pertenecen al espíritu autoconsciente que, como tal, no es tratado en la Ciencia de la lógica. Las determinaciones puras que son el ser, la esencia y el concepto [que sí son los temas de la Ciencia de la lógica] constituyen también, ciertamente, la simple armazón interna de las formas del espíritu; el espíritu como intuitivo o intuyente, y también como conciencia sensible, está en la determinidad del ser inmediato, así como el espíritu, en cuanto representándose cosas y también en cuanto percibiendo cosas, se ha levantado del ser y ha pasado al nivel que representa la esencia o la reflexión. Sólo que estas figuras concretas interesan a la ciencia lógica tan poco como le interesan las formas concretas que las determinaciones lógicas toman en la naturaleza, que serían el espacio y el tiempo y, después, el espacio y el tiempo que se llenan como naturaleza inorgánica y como naturaleza orgánica. Asimismo, el concepto no debe considerarse aquí como acto del entendimiento autoconsciente, es decir, no hay que considerar el entendimiento subjetivo, sino que ha de considerarse el concepto en y para sí, que constituye tanto una etapa de la naturaleza como una etapa del espíritu. La vida o la naturaleza orgánica es esa etapa de la naturaleza en la que aparece el concepto, pero como concepto ciego, que no se aprehende él a sí mismo, es decir, como concepto no pensante; pues como tal concepto pensante, el concepto sólo conviene al espíritu. De esa forma no espiritual del concepto, pero también de su forma espiritual, es independiente su forma lógica; sobre eso hemos hecho ya en la introducción las necesarias observaciones preliminares; esto es una acepción o un significado que no hay que empezar justificando dentro de la lógica, sino que hay que tenerlo claro antes de ella [se supone que queda claro al final de la Fenomenología del espíritu].
En lo que respecta a cómo han de estar configuradas las formas que anteceden al concepto, se trata, segundo, de la relación que ha de entenderse que el concepto guarda con ellas. Esta relación, tanto en la representación psicológica corriente como en la filosofía trascendental de Kant, es tomada de forma que el material empírico, lo diverso de la intuición y de la representación, empezaría estando de por sí ahí para después el entendimiento añadirse a ello, poniendo unidad en ese material y elevándolo por abstracción a la forma de la universalidad. De este modo, el entendimiento sería una forma vacía de por sí, que en parte sólo cobra realidad mediante ese contenido dado y en parte abstrae de él, es decir, lo deja de lado como algo, pero como un algo que no es ya servible para el concepto. Tanto en un hacer como en el otro, el concepto no es lo independiente, no es lo esencial y lo verdadero de ese material que le antecede, el cual es, más bien, la realidad en y de por sí que no puede extraerse del concepto.
Desde luego, hay que conceder de todos modos que [en el punto en que estamos en la presente Ciencia de la lógica, es decir, en el inicio de la Doctrina del concepto] el concepto como tal todavía no está completo, sino que ha de elevarse a Idea, que es la que empieza siendo la unidad del concepto y de la realidad como habrá de verse y habrá de resultar en lo que sigue por la naturaleza del concepto. Pues la realidad que de él sale no debe tomarse por algo externo, sino que, por exigencia de la ciencia misma, hay que deducirla de él mismo. Pero no es verdaderamente aquel material dado por la intuición y la representación el que frente al concepto ha de ser hecho valer como real [Reelle]. «Es sólo un concepto», suele decirse, oponiendo al concepto, como algo que sería más excelente que éste, no sólo la Idea, sino también la existencia sensible, espacial y temporal, la existencia que puede cogerse con la mano. Lo abstracto se tiene entonces por menos que lo concreto por haberse tenido que quitar de él tanto de esa materia. En esta manera de ver las cosas, el hacer abstracción tiene el significado de que, a efectos subjetivos, sólo se toma de lo concreto esta o aquella característica y que, al dejar de lado otras muchas propiedades y características del objeto, no por eso se les estaría quitando nada de su valor ni de su dignidad, sino que se las deja como algo real, como algo que ha de seguirse considerando como totalmente válido, sólo que por el otro lado, no por el lado de acá sino por el de allá; de modo que sólo sería incapacidad del entendimiento el no tomar tal riqueza y el tenerse que contentar con la penuria que representa esa abstracción. Ahora bien, si la materia dada, si lo diverso de la intuición y lo diverso de la representación se toman por lo real frente a lo pensado y frente al concepto, esto es una manera de ver las cosas cuyo desprendimiento no es solamente condición para la filosofía, sino que viene presupuesto ya por la religión; ¿cómo es posible la necesidad de la religión, cómo es posible el sentido de la religión, si el fenómeno fugaz y superficial de lo sensible y de lo singular son tomados por lo verdadero? Es la filosofía la que da una visión conceptualmente bien articulada de qué es lo que pasa con la realidad del ser sensible; y esas etapas que representan el sentimiento y la intuición, o que representan la certeza sensible, las hace preceder al entendimiento en cuanto el concepto resulta de la dialéctica y de la nihilidad de ellas como fundamento de ellas, pero no en cuanto el concepto viniese condicionado por la realidad de ellas. De ahí que no deba considerarse al pensamiento abstractivo como un mero dejar de lado la materia sensible que, mediante ello, no sufriría merma en su realidad; ese pensamiento es, más bien, la supresión y la superación de esta realidad y la reducción de ésta como fenómeno a lo que es esencial y que únicamente se manifiesta en el concepto. Pero si eso esencial hubiese de servir solamente como una característica o como un signo que se toma del fenómeno concreto en el concepto, entonces sólo podría tratarse, en verdad, también de alguna determinación particular meramente sensible del objeto que, a causa de algún interés externo, se la selecciona de entre las demás y que no es sino del mismo tipo y naturaleza que el resto.
Un malentendido importante que aquí suele imponerse es el de que el principio natural o el comienzo [das natürliche Prinzip oder der Anfang] del que se parte en la evolución natural o en la historia del individuo que se forma fuese también lo verdadero y fuese también lo primero en el concepto. La intuición o el ser son, ciertamente, lo primero por naturaleza o son la condición para el concepto, pero ellos no son en y de por sí lo incondicionado. Es en el concepto donde se supera la realidad y, con ello, donde se suprime y supera a la vez la apariencia que eso real condicionante pudiese tener. Cuando no se trata de la verdad, sino que sólo se trata de referir cosas, o de hacer una historia de qué es lo que sucede en la representación o en el pensamiento apareciente [es decir, en el aparecer del pensamiento, en el pensamiento como fenómeno, en el fenómeno del pensamiento], uno puede, sin duda, contentarse con esa narración según la cual empezamos con sentimientos e intuiciones de cuya diversidad el entendimiento saca una universalidad o algo abstracto y que para ello necesita, como es comprensible, de esa misma base de sentimientos e intuiciones, la cual, en este proceso de abstracción, permanece con toda esa realidad que empezó mostrando, es decir, permanece en pie para la representación. Pero la filosofía no ha de consistir en una narración de aquello que sucede, sino en un conocimiento de aquello que en eso que sucede es verdadero; y, partiendo de lo que es verdadero, la filosofía ha de hacerse concepto de aquello que en la narración es un puro suceder.
[Al concepto le es esencial el ser-otro que Kant deja estar y no deja estar como ingrediente del concepto; otra vez sobre la unidad original sintética de la apercepción]
Y si en la superficial representación de aquello que es el concepto toda la diversidad queda fuera del concepto y a éste sólo le conviene la forma de la universalidad abstracta o de la vacía identidad de la reflexión, hay que empezar recordando ya por de pronto que para dar un concepto o una definición es menester añadir expresamente al género, que ya no es propiamente pura universalidad abstracta, la determinidad específica [la diferencia específica]. Y si se reflexionase en términos que fuesen mínimamente pensantes acerca de lo que esto significa, resultaría que, con ello, el distinguir, la diferencia, es asimismo considerado un momento esencial del concepto. Kant introdujo esta consideración mediante una idea tan importante como la de que hay juicios sintéticos a priori. Esa unidad sintética de la apercepción es uno de los principios más profundos del desarrollo especulativo; pues esa síntesis original contiene el comienzo [Anfang] de una verdadera comprensión [del concepto] y se opone completamente a aquella vacía identidad o abstracta universalidad que no es en sí síntesis alguna. Pero a este comienzo no responde [en Kant] un ulterior desarrollo. Ya la expresión síntesis conduce fácilmente a la representación de una unidad externa y a la mera conexión de cosas que en y de por sí están separadas. Y, entonces, la filosofía de Kant se queda en el reflejo psicológico del concepto y retorna otra vez a la afirmación según la cual queda en pie el que el concepto viene condicionado por lo diverso de la intuición. No es que la filosofía de Kant haya tenido los conocimientos del entendimiento y la experiencia por un contenido simplemente apareciente o sólo fenoménico porque considerase que las categorías mismas sólo son finitas, sino que los ha tenido por un contenido fenoménico a causa de haber adoptado un idealismo psicológico conforme al que las categorías son sólo determinaciones que proceden de la autoconciencia. Y a esto pertenece también el que el concepto, otra vez sin lo diverso de la intuición, habría de ser carente de contenido y vacío pese a que el concepto sería a priori una síntesis; ya que, al ser una síntesis, no cabe duda de que el concepto contiene dentro de sí la determinidad y la diferencia. Al ser esa síntesis la determinidad del concepto y con ello la determinidad absoluta, es decir, la singularidad, el concepto es fundamento y fuente de toda determinidad finita y de toda pluralidad finita.
La posición formal que el concepto como entendimiento mantiene en Kant queda consumada en la exposición kantiana de la razón. En la razón, que es el nivel supremo del pensamiento, hubiera cabido esperar que el concepto perdiese su carácter condicionado con el que todavía aparece en el nivel del entendimiento y llegase a una completa verdad. Pero esta expectativa queda defraudada. Al definir Kant como meramente dialéctico el comportamiento que la razón tiene con las categorías y al entender el resultado de esta dialéctica sólo como la nada infinita, la unidad infinita de la razón pierde incluso la síntesis y, al perderla, pierde ese comienzo de un concepto especulativo, verdaderamente infinito; esa unidad se convierte en la conocida unidad totalmente formal, meramente regulativa del empleo sistemático del entendimiento. Y Kant ve como un abuso el que la lógica, que sólo habría de ser un canon formal para el juzgar, se convierta en un órgano para la producción de ideas objetivas. Los conceptos de la razón [Vernunftsbegriffe], en los cuales habría de barruntarse una fuerza superior y un contenido más profundo, ya no tienen, a diferencia de las categorías, nada de constitutivo; esos conceptos son lo que Kant llama meras ideas; ha de estar totalmente permitido hacer uso de ellas, pero con esas entidades inteligibles, en las que habría de abrirse por completo toda verdad, no se puede estar significando ya otra cosa que hipótesis, a las que atribuir una verdad en y de por sí sería una completa arbitrariedad y una temeridad, pues no pueden presentarse en ninguna experiencia. ¿Quién podría pensar que la filosofía negase la verdad a las esencias inteligibles porque éstas carezcan de la materia espacial y temporal de la sensibilidad?
Y con esto tiene inmediatamente que ver el punto de vista desde el que hay que considerar el concepto y las determinaciones de la lógica, punto de vista que en la filosofía kantiana se toma del mismo modo como se suele tomar vulgarmente; me refiero a la relación que el concepto y la ciencia del concepto guardan con la verdad. Antes hemos señalado a partir de la deducción kantiana de las categorías que, conforme a esa deducción, el objeto, como aquello en lo que queda aunado lo diverso de la intuición, es esa unidad sólo por la unidad de la autoconciencia. La objetividad del pensamiento se expresa determinadamente aquí [en la deducción kantiana de las categorías] como una unidad del concepto y de la cosa, que es la verdad. Del mismo modo, se concede también comúnmente que, al apropiarse el pensamiento de un objeto dado, éste sufre por ello un cambio y, de objeto sensible, se convierte en un objeto pensado, pero que ese cambio no cambia nada en la esencialidad o ser del objeto, sino que el objeto empieza estando en su verdad sólo en su concepto, mientras que en la inmediatez en la que el objeto viene dado es sólo fenómeno y contingencia; se concede comúnmente que el conocimiento del objeto, que se hace concepto del objeto, es el conocimiento del objeto tal como éste es en y de por sí y que el concepto es la objetividad misma del objeto. Pero, por otro lado, se afirma a su vez también que nosotros no podemos conocer las cosas tal como éstas son en y de por sí y que la verdad resulta inaccesible para la razón cognoscente; esa verdad que consiste en la unidad del objeto y del concepto sería sólo fenómeno y ello, por cierto, otra vez por la razón de que el contenido es sólo lo diverso que la intuición contiene. Acerca de esto ya hemos dicho que, precisamente en el concepto, esta diversidad, en cuanto pertenece a la intuición en oposición al concepto, queda antes bien suprimida y superada y el objeto queda reducido mediante el concepto a su esencialidad no contingente; esa esencialidad entra en el fenómeno y, precisamente por eso, el fenómeno no es meramente algo carente de esencia, sino que es manifestación de la esencia; pues bien, la manifestación de la esencia, que se ha vuelto completamente libre, es el concepto. Estos principios que estamos recordando aquí no son aserciones dogmáticas; son resultados de todo el desarrollo de la esencia mediante ella misma [véase Libro II, Doctrina de la esencia]. El punto de vista en el que estamos, al que nos ha conducido este desarrollo, es que la forma de lo Absoluto, que es más alta que el ser y que la esencia, es el concepto. En cuanto, por este lado, el concepto se ha sometido el ser y la esencia [es decir, ha puesto bajo él el ser y la esencia], a lo cual, si se toman otros puntos de partida, pertenecen también el sentimiento, la intuición y la representación que nos han aparecido como las condiciones que anteceden al concepto; y en cuanto el concepto, además de sometérselos, se ha revelado por ese mismo lado como el fundamento incondicionado del ser y la esencia, nos queda todavía el otro lado, a cuyo tratamiento está dedicado este tercer libro de la Ciencia de la lógica, a saber: nos queda el lado que representa la exposición de cómo el concepto forma en él y a partir de él la realidad que en él ha desaparecido. Por eso hemos admitido, ciertamente, que el conocimiento que se queda en el concepto puramente como tal es todavía incompleto y con eso a lo único que ha llegado ha sido a una verdad abstracta. Pero su carácter de incompleto no radica en que carezca de aquella supuesta realidad que estaría dada en el sentimiento y en la intuición, sino en que el concepto todavía no se ha dado su propia realidad engendrada desde él mismo. El carácter absoluto del concepto, frente al material empírico y en el material empírico, y más exactamente en las categorías de ese material empírico y en sus determinaciones de reflexión [Reflexionsbestimmungen], radica en que ese material empírico no tiene verdad tal como aparece antes y fuera del concepto, sino que sólo la tiene en su idealidad o en su identidad con el concepto. La derivación de lo real a partir del concepto, si es que se la quiere llamar derivación, consiste esencialmente por de pronto en que el concepto se muestra como incompleto en su abstracción formal y mediante la dialéctica fundada en él mismo pasa a convertirse en la realidad, de modo que el concepto genera la realidad a partir de él, pero no en el sentido de que el concepto vuelva a caer otra vez en una realidad que ya esté ahí lista y vuelva a buscar arrimo en algo que se ha puesto de manifiesto como siendo lo in-esencial que el fenómeno representa debido a que el concepto, después de haber buscado algo mejor, no hubiese encontrado nada mejor. Siempre será digno de admiración el modo bajo el que la filosofía de Kant sólo reconoció y expresó como un haberse relativo [relative Verhältnis] acerca de meros fenómenos esa relación del pensamiento con la existencia sensible en la que esa filosofía se quedó; y cómo reconoció y expresó una unidad superior de ambas cosas en la idea en general: por ejemplo, en la idea de un entendimiento que intuyese [de un intuitus originarius]. Y, sin embargo, se quedó en ese haberse relativo y en la afirmación de que el concepto está absolutamente separado de la realidad y permanece absolutamente separado de ella, declarando con ello como verdad lo que esa filosofía reconocía como conocimiento finito; y declarando delirante, impermisible y no otra cosa que quimeras todo aquello que esa misma filosofía reconocía como verdad y de lo que ella misma establecía un preciso concepto.
[El concepto y el ser-otro del concepto; la idea de verdad en Kant; sobre el juicio como lugar de la verdad]
En cuanto aquí es por de pronto la lógica y no la ciencia en general aquello de cuya relación con la verdad estamos hablando, hay que conceder además que la lógica, en cuanto ciencia formal, no puede ni debe contener tampoco aquella realidad que es el contenido de las ulteriores partes de la filosofía, es decir, de la ciencia de la naturaleza y de la ciencia del espíritu. Estas ciencias concretas entran en una forma más real de la Idea que la lógica, pero no en el sentido de que esas ciencias se vuelvan otra vez a aquella realidad que la conciencia elevada sobre su fenómeno, elevada a ciencia, ha abandonado ya, o que retornen también al empleo de formas como son las categorías o las determinaciones de la reflexión o conceptos de reflexión cuya finitud y no verdad se ha expuesto en la lógica. La lógica muestra más bien la elevación de la Idea hasta el nivel desde el que ella se convierte en la creación de la naturaleza y pasa a cobrar la forma de una inmediatez concreta y cuyo concepto, empero, vuelve a quebrar también esta figura [la figura o forma que la naturaleza representa] a fin de devenir y llegar ella a sí misma como espíritu concreto. Frente a estas ciencias concretas, pero que tienen o conservan lo lógico, o que tienen y conservan el concepto como su hacedor y artista interno al igual que lo habían tenido [en la lógica] como el hacedor que prepara y anuncia ese su hacer posterior, la lógica misma es sin duda la ciencia formal, pero es la ciencia de la forma absoluta, que es en sí totalidad y contiene la pura idea de la verdad misma. Esta forma absoluta tiene en ella misma su contenido y su realidad; el concepto, al no ser la identidad trivial y vacía, tiene en el momento de su negatividad o del determinar absoluto las distintas determinaciones; el contenido no es otra cosa que tales determinaciones de la forma absoluta: el contenido puesto por esa forma misma y, por ende, el contenido que es adecuado a esa forma. Por tanto, esta forma es también de naturaleza muy distinta a como habitualmente se suele tomar la forma lógica. Esta forma es ya por sí misma la verdad al ser ese contenido adecuado a su forma y al ser esta realidad adecuada a su concepto; y esa forma es la verdad pura porque las determinaciones de ese contenido [o del concepto] no tienen todavía la forma de un ser-otro absoluto o de la inmediatez absoluta [como la tendrán en la filosofía de la naturaleza]. Cuando, en relación con la lógica (Crítica de la razón pura, p. 83), Kant pasa a abordar la vieja y famosa pregunta de qué es la verdad, empieza regalando como algo trivial la definición nominal de que la verdad es la correspondencia del conocimiento con su objeto, una definición que es de gran valor e incluso de altísimo valor. Y si repara uno en ella a propósito del teorema básico del idealismo trascendental, según el cual el conocimiento de la razón no es capaz de aprehender las cosas en sí y que la realidad queda absolutamente fuera del concepto, enseguida se pone de manifiesto que el que tal razón no sea capaz de ponerse en concordancia con su objeto, las cosas en sí, el que éstas no estén en concordancia con el concepto de la razón, el que concepto no esté en concordancia con la realidad y el que ésta no esté en concordancia con el concepto, todo ello son representaciones no verdaderas. Si Kant no se hubiera atenido a esa definición de la verdad, no hubiera tratado como una quimera esa idea del entendimiento intuyente, que lo único que expresa es la correspondencia exigida, sino que la hubiera tratado como una verdad:
Aquello que se exige saber es un criterio universal y seguro de la verdad de todo conocimiento; y sería un criterio que valiese para todos los conocimientos, sin diferencia de sus objetos; pero como para tal criterio se abstrae de todo contenido del conocimiento (relación del conocimiento con su objeto) y la verdad se refiere precisamente a ese contenido, sería totalmente imposible y absurdo preguntar por una característica de la verdad de ese contenido del conocimiento.
Aquí queda expresada con mucha exactitud la representación que habitualmente se tiene de la función formal de la lógica; y el razonamiento tiene la apariencia de ser muy convincente. Pero hay que notar ante todo que a este tipo de razonamientos formales les sucede habitualmente que, al hablar, se olvidan de la cosa que el razonamiento se ha puesto por base y de la que el razonamiento habla. Sería absurdo, dice ese razonamiento, preguntar por un criterio de la verdad del contenido del conocimiento, pero conforme a la definición no es el contenido lo que constituye la verdad, sino la concordancia de ese contenido con el concepto. Un contenido, tal como se habla aquí de él, un contenido sin concepto, es algo carente a su vez de concepto y, por ende, carente de esencia; y, ciertamente, no puede preguntarse por el criterio de la verdad de tal contenido, pero por la razón opuesta, a saber: porque tal contenido, a causa de su carencia de concepto, no es la concordancia exigida, sino que no puede ser otra cosa que algo perteneciente a la opinión carente de verdad. Pero si dejamos de lado la mención del contenido, que es la que causa aquí la confusión en la que el formalismo, sin embargo, cae una y otra vez y la que le hace decir lo contrario de aquello que quiere decir cada vez que se pone a dar explicaciones, y si nos quedamos con la idea abstracta de que lo lógico es solamente formal y abstrae más bien de todo contenido, entonces tenemos un conocimiento unilateral que no habría de contener objeto alguno; tenemos una forma vacía, carente de determinaciones, que ni es concordancia, ya que ésta implica esencialmente dos elementos, ni tampoco es verdad. En la síntesis apriórica del concepto, Kant tenía un principio superior en el que podía reconocer la dualidad en la unidad y, con ello, lo que se requiere para la verdad; pero el material sensible, lo diverso de la intuición, le era demasiado poderoso como para, saliendo de ello, poder arribar a una consideración del concepto y de las categorías en y de por sí y a una filosofía especulativa.
Siendo la lógica la ciencia de la forma absoluta, resulta que esto formal, para poder ser verdadero, tiene que poseer un contenido que sea adecuado a su forma y ello tanto más cuanto que lo formal lógico ha de ser la forma pura. Esto formal tiene que pensarse, por consiguiente, como siendo dentro de sí más rico en determinaciones y contenido y como siendo de una eficacia infinitamente mayor sobre lo concreto que lo que comúnmente suele suponerse. Las leyes lógicas (dejando de lado lo que les es heterogéneo, es decir, la lógica aplicada y el resto del material psicológico y antropológico) se reducen habitualmente, fuera del principio de contradicción, a unos escasos principios que conciernen a la conversión de los juicios y a la formas de los silogismos. Así, por ejemplo, la forma del juicio positivo se tiene por algo que en sí es totalmente correcto y cuya verdad sólo depende, por tanto, del contenido. La cuestión de si esta forma es en y de por sí una forma de la verdad, la cuestión de si el principio que esa forma expresa de que lo singular es un universal no es en sí mismo dialéctico, son cuestiones y averiguaciones en las que no se piensa. Se considera lisa y llanamente que ese juicio es de por sí capaz de contener verdad y que ese principio que este juicio positivo expresa es un principio verdadero, aunque inmediatamente salta a la vista que a ese juicio le falta lo que la definición de la verdad exige, a saber: la concordancia del concepto y su objeto; si tomamos el predicado del juicio, que en este juicio es lo universal, como el concepto, y si tomamos el sujeto, que es lo singular, como el objeto, se ve que el uno no concuerda con el otro. Y si el universal abstracto que es el predicado no constituye todavía un concepto, pues al concepto pertenecen sin duda más ingredientes, e igualmente el sujeto es todavía poco más que un sujeto gramatical, ¿cómo puede ese juicio contener verdad si su concepto y objeto no concuerdan, o si a ese juicio le falta por entero el concepto o incluso si carece por completo de objeto? Por tanto, el querer aprehender la verdad en formas tales como el juicio positivo y el juicio en general es, más bien, lo imposible y lo absurdo. Así como la filosofía kantiana no consideró las categorías en y de por sí, sino que, en razón (una razón bastante mala, por cierto) de que las categorías son formas subjetivas de la autoconciencia, las declaró determinaciones finitas que no son capaces de contener la verdad, aún menos sometió a examen las formas del concepto que constituyen el contenido de la lógica corriente; antes bien, tomó una parte de ellas, a saber, las funciones de los juicios, para la determinación de las categorías, y las dio por presuposiciones válidas. Pero si en las formas lógicas no ha de verse tampoco otra cosa que funciones formales del pensamiento, ya por eso serían dignas de que se las investigase en lo que respecta a en qué sentido se corresponden de por sí con la verdad. Una lógica que no hace este trabajo sólo puede pretender a lo sumo tener el valor de una descripción de los fenómenos del pensamiento hecha en forma de una historia natural. Es un infinito mérito de Aristóteles, un mérito que ha de llenarnos de suprema admiración por la fuerza de esa mente, el haber sido el primero en emprender esa descripción. Pero es menester ir más allá para conocer en parte la conexión sistemática de las formas y en parte el valor de esas formas.
3
LO ABSOLUTO PENSADO COMO SUJETO Y LA TRADICIÓN ONTOLÓGICA ORIENTAL Y OCCIDENTAL (LIBRO I, DOCTRINA DEL SER: SECCIÓN PRIMERA, CAPÍTULO PRIMERO)
[El ser, la nada y el devenir; la mismidad del ser y de la nada como lo subyacente al carácter absoluto del concepto, es decir, a la unidad del concepto y su ser-otro]
El ser. Ser, puro ser, sin ninguna determinación más. En su inmediatez indeterminada el ser solamente es igual a sí mismo y tampoco es desigual respecto a otro, no tiene ninguna diversidad dentro de sí ni tampoco hacia afuera. Cualquier determinación o contenido que se distinguiese en él o mediante el que quedase puesto como diverso de otro no captaría el ser en su pureza. El ser es la pura indeterminidad y el puro vacío. En él nada hay que intuir, si es que aquí se puede hablar de intuir; o lo que es lo mismo: el ser es sólo este intuir mismo, puro, vacío. Y en él tampoco hay nada que pensar; o lo que es lo mismo: el ser es igualmente sólo este pensar vacío. El ser, lo inmediato indeterminado, es, en realidad, nada, ni más ni menos que nada.
La nada. Nada, la pura nada; la nada es igualdad simple consigo misma, completa vacuidad, completa carencia de determinación y de contenido; completa carencia de diversidad en ella misma. En cuanto aquí puede hacerse mención del intuir o del pensar, hay una diferencia en que se intuya o se piense algo y que no se intuya ni se piense nada. No intuir nada o no pensar nada tiene un significado [el opuesto al intuir o pensar algo]; ambos significados se distinguen y entonces [el segundo significado es] que lo que es (lo que existe) o lo que hay en nuestra intuición o en nuestro pensamiento es nada; o, mejor dicho, esa nada es la intuición vacía o el pensamiento vacío mismo, es el mismo vacío intuir y vacío pensar que el puro ser. Por eso, la nada es la misma determinación o, más bien, carencia de determinación y, por tanto, lo mismo que lo que es el puro ser.
El devenir. El puro ser y la pura nada son, pues, lo mismo. Lo que la verdad es [lo que es verdad] no es ni el ser ni tampoco la nada, sino que el ser pasa a convertirse en la nada y la nada pasa a convertirse en el ser, pero no es que pase a convertirse, sino que ha pasado [ya] a convertirse [nicht übergeht, sondern übergegangen ist]. Del mismo modo, la verdad no es que sean indistintos, sino que no son lo mismo, que son absolutamente diversos; mas tampoco están separados ni son separables, puesto que inmediatamente cada uno de ellos desaparece en su contrario. La verdad de ellos es este movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro, es decir, el devenir, un movimiento en el que ambos son distintos, pero mediante una diferencia que asimismo se ha disuelto inmediatamente a sí misma.
[Parménides y Heráclito]
Fueron los eleatas, sobre todo Parménides, los primeros en expresar la idea del puro ser como lo Absoluto, como la única verdad; en los fragmentos que nos quedan de Parménides, ello sucede con el entusiasmo del pensamiento que por primera vez se aprehende en su abstracción absoluta: el ser es y la nada no es en absoluto. Como es sabido, en los sistemas filosóficos orientales, esencialmente en el budismo, la nada es el vacío, el principio absoluto. El profundo Heráclito levantó contra aquella abstracción simple y unilateral el concepto superior de devenir, un concepto total, y dijo: el ser está tan lejos de ser como la nada; o también: todo fluye, es decir, todo es devenir. Las sentencias populares, sobre todo las orientales, de que todo tiene en su nacimiento mismo el germen de su perecer y que, al revés, la muerte es el ingreso en una nueva vida, expresan esta misma unión del ser y la nada. Pero estas expresiones cuentan con un sustrato en el que tendría lugar el tránsito [Übergehen]; ser y nada se mantienen separados en el tiempo y se los representa como alternándose en el tiempo, pero en su abstracción y no, por tanto, de manera que ambos sean en y de por sí lo mismo.
[Metafísica griega y cristianismo]
«Ex nihilo nihil fit» es uno de los principios a los que se atribuyó mayor importancia en la metafísica. Y lo que hay que ver en ese principio es o bien una tautología carente de todo contenido, la nada es nada; o bien, si en ese principio el devenir hubiera de tener significado real, resulta más bien que, si de la nada no se sigue nada, conforme a ese principio no puede haber devenir alguno porque la nada, conforme a ese principio, siempre seguirá siendo nada. El devenir implica que la nada no se queda en nada, sino que la nada pasa a convertirse en su otro, en el ser. Cuando la ulterior metafísica, sobre todo la cristiana, rechazó el principio de que de la nada no deviene nada, estaba afirmando un tránsito de la nada al ser; por sintético que fuese el modo como esa metafísica se tomó ese principio, o aunque se lo tomase en términos meramente representativos, en esa unión de ser y nada, por muy imperfecta que aún pueda ser, hay un punto en el que el ser y la nada se encuentran, en el que su diferencia desaparece. El principio «De la nada nada se sigue, nada es justamente nada» cobra su importancia propiamente dicha por su oposición al devenir en general y con ello también por su oposición a la creación del mundo a partir de la nada. Aquellos que afirman el principio «La nada es justamente nada», y que incluso se apasionan al hacerlo, no se dan cuenta de que se están comprometiendo con el panteísmo abstracto de los eleatas y, en lo que se refiere al fondo del asunto, también con el panteísmo de Spinoza. La manera de ver las cosas en una filosofía para la que tiene que considerarse como principio «El ser es solamente ser y la nada es solamente nada» merece el nombre de sistema de la identidad; y esta identidad abstracta es la esencia del panteísmo.
No hay que prestarle más atención a que sea de por sí sorprendente o paradójico el resultado de que el ser y la nada son lo mismo; antes bien, habría que admirarse sobre esa admiración que se muestra tan nueva en filosofía y que olvida que en esta ciencia no tienen más remedio que presentarse determinaciones completamente distintas que en la conciencia corriente, la cual suele llamarse sentido común humano, pero que no es precisamente el sano entendimiento, sino también el entendimiento imbuido de abstracciones y de fe en las abstracciones o, mejor, de superstición ante las abstracciones. No sería difícil mostrar esta unidad del ser y la nada en todo lo real o en todo pensamiento. Lo mismo que más arriba dijimos de la inmediatez y la mediación (conteniendo esta última una relación mutua y, con ello, la negación) habría que decirlo aquí del ser y la nada, a saber: que nada hay ni en el cielo ni en la tierra que no contenga en sí ambas cosas, ser y nada. Pero como al decir esto se está hablando de alguna cosa y de algo real, esas determinaciones que son el ser y la nada ya no están aquí en su completa no-verdad en que son como ser y nada [es decir, en la completa no-verdad en que son cuando se las toma separadamente como ser y nada, en vez de tomarlas como siendo lo mismo], sino en una determinación ulterior; y se las entiende, por ejemplo, como lo positivo o lo negativo: lo positivo como ser-puesto, como ser reflectido; y la nada como la nada puesta, reflectida. Ahora bien, lo positivo y lo negativo contienen el ser (el primero) y la nada (la segunda) como base abstracta de ellos. Así, en Dios mismo, la cualidad, la actividad, la creación, el poder, etc., contienen esencialmente la determinación de lo negativo, son la producción de otra cosa. Pero, en todo caso, la explicación de esa afirmación [de que todo contiene en sí ser y nada] mediante ejemplos sería aquí enteramente superflua. Y como de aquí en adelante esa unidad del ser y la nada, como verdad primera, queda de una vez por todas a la base y constituye el elemento en que se mueve todo lo que sigue, resulta que, aparte del devenir mismo, todas las otras determinaciones lógicas, la existencia, la cualidad y en general todos los conceptos de la filosofía, serán ejemplos de esta unidad. Pero, eso sí, lo que suele llamarse sentido común, o sano entendimiento humano, no tenemos más remedio que remitirlo, si es que rechaza la inseparabilidad del ser y la nada, a que se busque algún ejemplo en el que quepa encontrar el uno separado de la otra (el algo separado del límite, de aquello que lo define; o lo infinito, Dios, como acabamos de mencionar, separado de la actividad). Sólo los vacíos entes de razón o quimeras, es decir, la separación del ser y la nada, son ellos mismos tales elementos separados y los que este entendimiento prefiere frente a la verdad, frente a la no-separabilidad de ambos que en todas partes vemos ante nosotros.
(...)
[El yo pienso moderno: la mismidad del ser y de la nada como lo subyacente a la unidad original sintética de la apercepción y como condición de ella]
Parménides se agarró al ser y fue enteramente consecuente al decir a la vez de la nada que no es; sólo el ser es. El ser, siendo de este modo por entero para sí, no tiene ninguna relación con un otro; así pues, parece que, partiendo de este comienzo, no se puede pasar ya adelante [nicht fortgegangen werde könne], es decir, no se puede pasar adelante desde ese comienzo mismo, de modo que todo avance habrá de consistir en tomar de afuera algo extraño y conectarlo con el ser. Y el avance que consiste en decir que el ser es lo mismo que la nada aparece, por tanto, como un segundo comienzo, un comienzo absoluto, como un tránsito que es de por sí y que se añadiría externamente al ser. Y, efectivamente, el ser no sería el comienzo absoluto si tuviese una determinidad; ya que, entonces, dependería de otro y no sería inmediato, no sería el comienzo. Pero si es indeterminado y, con ello, un verdadero comienzo, entonces el ser tampoco tiene nada por lo que pueda verse llevado a convertirse en un otro; es, por eso, también fin. Ni de él puede romper ni brotar nada, ni tampoco en él puede irrumpir nada; en Parménides, lo mismo que en Spinoza, del ser o de la sustancia no se puede pasar a lo negativo, a lo finito. Y cuando, pese a todo, se pasa, lo cual desde ese ser carente de toda relación, desde ese ser carente de toda posibilidad de pasar adelante a partir de él, sólo puede suceder, como acabamos de notar, de forma externa, ese avance, ese seguir adelante, sólo puede ser un nuevo comienzo. Y, así, en Fichte, el principio absolutamente primero, incondicionado, «A = A», es un poner; el segundo principio es un contraponer; éste habría de ser en parte condicionado y en parte incondicionado (por tanto, una contradicción en sí). Y esto es un avanzar [Fortgehen] de la reflexión externa que, a su vez, niega de nuevo aquello con lo que ha empezado como siendo un Absoluto (el contraponer [segundo principio] es la negación de la primera identidad [de «A = A»]), al mismo tiempo que expresamente ese avanzar enseguida convierte lo incondicionado a la vez en un condicionado. Si hubiese una justificación para seguir adelante, es decir, para suprimir y superar el primer comienzo, entonces habría de radicar en ese comienzo mismo, en eso primero, el que un otro pudiese estar relacionado con él y referirse a él; eso primero habría de ser, por tanto, algo determinado. Sólo que el ser, o también la sustancia absoluta, no pueden hacerse pasar por tal; al contrario: el ser es lo inmediato, lo todavía absolutamente indeterminado.
Las descripciones más brillantes, aunque quizá olvidadas, de la imposibilidad de pasar de algo abstracto a algo ulterior y llegar a una unión de ambos son las que hace Jacobi a cuenta de su polémica contra la síntesis a priori de la autoconciencia de Kant en su estudio sobre el intento del criticismo de traer la razón a entendimiento (Jacobi, Werke, vol. 8). Jacobi plantea la tarea (p. 113) como consistiendo en mostrar de qué manera surge una síntesis o cabe producir una síntesis en un elemento puro, ya sea el que representa la conciencia, ya sea el que representa el espacio o el tiempo:
Sea el espacio una cosa; sea el tiempo una cosa; sea la conciencia una cosa; dígase entonces cómo uno de estos tres unos se diversifica él mismo en sí mismo; cada uno de ellos es uno y no un otro; cada uno de estos tres unos es una sólo-uno-idad, una el-mismo-idad [en el caso del espacio y el tiempo] o una la-misma-idad [en el caso de la conciencia] sin el-idad [es decir, sin el carácter que le da el artículo determinado en el caso del espacio y del tiempo] o sin la-idad [lo mismo en el caso de la conciencia], pues estas determinaciones que presta el artículo determinado duermen todavía junto con el artículo mismo en el infinito = 0 de lo indeterminado, de lo que todo algo determinado ha de empezar todavía saliendo. ¿Qué es lo que pone finitud en esas tres infinitudes; qué es lo que a priori fecunda el espacio y el tiempo con el número y con la medida y los transforma en una diversidad pura; qué es lo que lleva a que la pura espontaneidad (es decir, el yo) entre en oscilación? ¿Cómo es que su pura vocal se convierte en consonante, en concomitancia de sonidos; o, mejor aún, cómo ese su soplar sin sonido hace dejación de sí, interrumpiéndose a sí mismo, para al menos cobrar una especie de estar sonando él, de ser él quien está sonando, de acento?
Se ve que Jacobi se ha percatado muy determinadamente de la inesencia de la abstracción, ya se trate del llamado espacio absoluto, es decir, del espacio solamente abstracto, ya se trate del tiempo absoluto y abstracto, ya se trate de la pura conciencia, del yo; y él se agarra a eso con el fin de afirmar la imposibilidad de pasar a un otro, condición de la síntesis, y de pasar a esa síntesis misma. La síntesis que aquí interesa no tiene que tomarse como una conexión de determinaciones externamente ya existentes, ya que en parte se trata de la generación de un segundo respecto a un primero, de algo determinado respecto a algo inicial indeterminado; y en parte se trata de una síntesis inmanente, de la síntesis a priori, de una unidad de lo diverso como siendo esa unidad en y de por sí. El devenir es esa síntesis inmanente del ser y la nada. Pero como el sentido más próximo que el término síntesis suele tener es el de juntar elementos que ya están ahí externamente los unos respecto de los otros, con toda razón ha caído en desuso el nombre síntesis, de unidad sintética. Jacobi se pregunta cómo la pura vocal del yo se convierte en consonante, qué pone determinidad en la indeterminidad. El qué sería fácil de responder; y Kant respondió esa pregunta a su manera. Pero la pregunta por el cómo significa: de qué modo y manera, conforme a qué relación, o similar; y exige, por consiguiente, que se indique alguna categoría especial. Pues bien, del modo y manera, o de categorías del entendimiento, no se puede estar hablando [aún] aquí. La pregunta por el cómo pertenece ella misma a las malas maneras de la reflexión, que pregunta por la inteligibilidad, es decir, por la posibilidad de hacerse concepto de algo, pero que en ello está presuponiendo sus categorías fijas y con eso se sabe armada de antemano contra la respuesta a aquello por lo que pregunta. Tampoco en Jacobi tiene esa reflexión el sentido superior de una pregunta por la necesidad de la síntesis, ya que él, como he dicho, sigue fijamente atenido a las abstracciones a fin de afirmar la imposibilidad de la síntesis. De forma particularmente intuitiva describe el procedimiento para llegar a la abstracción del espacio:
Durante todo ese tiempo yo tengo puramente que tratar de olvidar que alguna vez yo haya visto, oído, sentido o tocado alguna cosa, sin exceptuarme yo expresamente a mí mismo. Puramente, muy puramente, de la manera más pura posible, tengo que olvidar todo movimiento y generarme muy en particular precisamente este olvido, que es lo más difícil de todo. Y todo eso, a la vez que prescindo de ello por el pensamiento, he de dejarlo también entera y perfectamente afuera y no quedarme con otra cosa que con sólo la intuición, fija y detenida a la fuerza, de un espacio infinito inmutable. Por tanto, yo no puedo tampoco volver a pensarme otra vez dentro de él como algo distinto de él y, sin embargo, ligado a él; yo no puedo hacerme rodear simplemente por él o dejarme penetrar por él, sino que tengo que pasar a convertirme enteramente en él, hacerme uno con él, transformarme en él; yo no puedo dejar de mí mismo otra cosa que esta mi intuición misma para considerarla como representación verdaderamente autónoma, independiente, uno-una y omni-una, única.
En esta pureza totalmente abstracta de la continuidad, es decir, de la indeterminidad y de la vacuidad del representar, es indiferente llamar a esta abstracción espacio o llamarla intuición pura o pensamiento puro. Pues de lo que se está hablando aquí es enteramente lo mismo que el hindú (inmóvil tanto externamente como en lo referente a sensación, representación, fantasía, deseo, etc., mirando durante años sólo la punta de su nariz y diciéndose sólo interiormente «Om, Om, Om» o no diciéndose absolutamente nada) llama Brahma. Esta conciencia sin nada, vacía, entendida como conciencia, es... el ser.
En ese vacío, sigue diciendo Jacobi, al hindú le sucede lo contrario de aquello que debería sucederle conforme a lo que dice Kant; él no se encuentra como múltiple y diverso [como multiplicidad y diversidad]; más bien como algo uno sin ninguna multiplicidad ni diversidad:
Yo mismo no soy sino la imposibilidad misma, soy la aniquilación de todo lo diverso y múltiple... a partir de mi ser puro, absolutamente simple, inmutable, ni puedo volver a producir lo más mínimo ni tampoco puedo fantasearlo en mi interior (...) y así (en esta pureza) toda exterioridad y toda contigüidad, y toda diversidad y multiplicidad que descansen sobre ellas, se revelan como algo puramente imposible.
Esta imposibilidad no significa otra cosa que la tautología: yo me agarro a la unidad abstracta y excluyo toda la multiplicidad y diversidad; me mantengo en lo carente de diferencias y en lo indeterminado y prescindo de todo lo diferente y determinado. La síntesis a priori de la autoconciencia de Kant, es decir, la actividad de esta unidad de dividirse y de mantenerse en esa división, se le adelgaza y enrarece a Jacobi hasta convertírsele en la misma abstracción. Jacobi convierte un tanto unilateralmente esa «síntesis en sí», es decir, el «juicio original» o «partición original», en «la copula en sí; en un “es, es, es” sin principio ni fin, sin qué, ni quién, ni cuál; este repetir la repetición avanzando hasta lo infinito es el negocio, la función y la producción, única, sin que haya otra, de la más pura de las síntesis; ella misma es el simple repetir, el puro repetir absoluto». O lo que es lo mismo: como en ella no hay párrafo alguno ni punto y aparte alguno, es decir, como en ella no hay ninguna negación ni distinguir alguno, esa síntesis no es ni siquiera un repetir, sino solamente el ser sin diferencias, el simple ser. Entonces, ¿se trata todavía de una síntesis si Jacobi deja precisamente de lado aquello por lo que la unidad es unidad sintética?
(...)
Pero precisamente cuando se hace memoria de este procedimiento abstractivo [al que se refiere Jacobi en su intento de mostrar la imposibilidad de la síntesis a priori de la autoconciencia de Kant, resulta que la posibilidad de esa síntesis, es decir], el tránsito del ser a la nada cabe representárselo como algo que se diría que es incluso sencillo o trivial; o también, como suele decirse, se puede explicar o entender mediante el razonamiento externo siguiente: ese ser que se ha convertido en comienzo es la nada porque se puede hacer abstracción de todo; y cuando se ha abstraído de todo, lo que queda es nada. Y este razonamiento se puede proseguir diciendo que, por tanto, el comienzo no es algo afirmativo, no es ser, sino precisamente nada, y que la nada es entonces también el final, por lo menos tanto como el ser inmediato e incluso aún más. La forma más breve de proceder aquí es empezar concediendo este razonamiento externo y pasar a fijarse en cuáles son entonces las características de los resultados en los que ese razonamiento insiste. El que, conforme a lo que se acaba de decir, el resultado de ese razonamiento sería la nada y el que el comienzo tendría que hacerse con la nada (como ocurre en la filosofía china) no debería llevarnos a cambiar de mano, pues, antes de que cambiásemos, esta nada se nos habría trocado en el ser (véase más arriba La nada). Pero además: si se presupusiese esta abstracción de todo, tenemos que, como todo eso de lo que se abstrae es ente, hay que tomar esa abstracción con más precisión; y el resultado de abstraer de todo ente es por de pronto el ser abstracto, el ser en general; lo mismo que en el argumento cosmológico de la existencia de Dios a partir del ser contingente del mundo, del ser contingente sobre el que uno se eleva, lo que en esa elevación uno se lleva sigue siendo ser, siendo así entonces como el ser queda determinado como infinito. Pero se puede, ciertamente, abstraer también de este puro ser, es decir, se puede poner también el puro ser del lado de todo aquello de lo que se ha hecho ya abstracción; y entonces no queda nada, como ese razonamiento externo quería. Ahora bien, si se quiere olvidar la idea de la nada que expusimos al comienzo, es decir, del trocarse de la nada en el ser, o no se supiese nada de ello, se puede seguir procediendo al estilo de ese poder, es decir, al estilo de ese se puede, ya que se puede (alabado sea Dios) abstraer también de la nada (al igual que la creación del mundo fue también un abstraer de la nada); y, entonces, no es que lo que quede sea la nada, pues es de la nada de lo que se ha abstraído, sino que a donde se ha llegado es otra vez al ser. Este poder, o este se puede,da lugar a un juego externo de abstracciones en el que el abstraer mismo sólo es el hacer unilateral de lo negativo. Por de pronto, es en este poder mismo donde radica el que, a ese poder, el ser le sea tan indiferente como la nada y que cuantas veces desaparece uno de ellos, otras tantas vuelve a surgir también cada uno; y es igualmente indiferente el que se parta del hacer de la nada [Tun des Nichts] o de la nada; el hacer de la nada, es decir, el mero abstraer, no es ni más ni menos algo verdadero que la mera nada.
Igualmente hay que valorar la dialéctica conforme a la que Platón trata el uno en el diálogo Parménides como una dialéctica de la reflexión externa. El ser y el uno son ambos formas eleáticas, que son ambas lo mismo. Pero también hay que distinguirlas y así las toma Platón en ese diálogo. Y después de haber alejado del uno las múltiples determinaciones que son el todo y las partes, el ser en sí mismo y el ser en otro, etc., la figura, el tiempo, etc., el resultado es que al uno no le conviene el ser, ya que el ser no puede convenir a un algo si no es de una de esas maneras (p. 141, vol. VIII, ed. Steph.). Y Platón pasa a considerar la proposición: «El uno es». Y hay que fijarse en cómo, a partir de esta proposición, se efectúa el tránsito al no-ser; ello sucede mediante la comparación de las dos determinaciones contenidas en la proposición de partida, «El uno es»; esa proposición contiene el uno y el ser; y «El uno es» contiene más que cuando sólo se dice «El uno». Y en este más, en este ser ambos diversos, queda a la vista el momento de la negación que la proposición contiene.
Y lo mismo que aquí el uno queda puesto en conexión con el ser, así también el ser, cuando abstractamente querría fijárselo de por sí, resulta muy sencillo que, aun sin pensarlo, quede asimismo mostrado en una conexión que contiene lo contrario de aquello que querría afirmarse. Pues el ser, tomado tal como inmediatamente es, pertenece a un sujeto, es algo dicho, tiene una existencia empírica y está, por tanto, en el terreno del límite y de lo negativo. Cualesquiera que sean los términos o los giros con los que el entendimiento se expresa cuando se resiste a aceptar la unidad del ser y de la nada y con los que apela a lo que está inmediatamente ahí, no encontrará en esa experiencia otra cosa que precisamente el ser determinado, es decir, que el ser con un límite o negación, es decir, no encontrará sino aquella unidad del ser y de la nada que él rechaza.
(...)
Lo mismo ocurre con la nada, sólo que de modo opuesto; esta reflexión es conocida y se ha hecho a menudo acerca de la nada. La nada, tomada en su inmediatez, se muestra como siendo, pues por su naturaleza es lo mismo que el ser. Pensamos en la nada, nos representamos la nada, hablamos de ella; por tanto, la nada es; la nada tiene su ser en el pensamiento, en la representación, en el decir, etc. Pero, por otro lado, este ser es también distinto de ella; y por eso se dice que, ciertamente, la nada es en el pensamiento, en la representación, pero que por eso la nada no es, que a ella como tal no le conviene este ser, que sólo el pensamiento o la representación son ese ser [de la nada]. Y en esta distinción que se hace no hay que negar que la nada está en relación con un ser, pero en la relación, aun cuando ésta contenga sin duda esa diferencia, hay también una unidad con el ser. Cualquiera que sea la forma en que la nada queda dicha o mostrada, la nada se muestra en conexión o, si se quiere, en contacto con un ser, no separada de un ser, justo en un estar ahí algo, en una existencia [Dasein].
4
LA PRIMERA DEFINICIÓN O EL PRIMER NOMBRE DE LO ABSOLUTO AL COMIENZO DE LA CIENCIA Y LA CUESTIÓN DEL YO PIENSO COMO COMIENZO
(LIBRO I, DOCTRINA DEL SER: INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE POR DÓNDE EMPEZAR EN LA CIENCIA)
(...)
Además, lo que comienza es ya; pero asimismo tenemos también que aún no es. De este modo, los opuestos, es decir, el ser y la nada, están ahí en unión inmediata; o lo que es lo mismo: el comienzo es su unidad indistinta.
Así pues, el análisis del comienzo proporciona el concepto de la unidad del ser y del no-ser o, en forma más reflectida, de la unidad del ser-distinto y del no ser-distinto; o también: de la identidad de la identidad y de la no identidad. Este concepto podría considerarse la primera, la más pura y la más abstracta definición de lo Absoluto; y lo sería, en efecto, si [aquí] se tratase de la forma de las definiciones y del nombre de lo Absoluto. Y, en ese sentido, así como ese concepto abstracto es la primera definición, todas las demás determinaciones y desenvolvimientos no serían sino definiciones más determinadas y ricas de ese Absoluto.
Pero no podemos dejar de mencionar un original comienzo de la filosofía que se ha vuelto famoso en la época moderna; se trata de empezar con el yo, de poner al yo por principio.
(...)
[Pero, primero, el yo como principio sólo tiene sentido a condición de definir el yo como saber puro, más allá de la distinción sujeto-objeto]
Pues el yo, es decir, esta autoconciencia inmediata, aparece primero él mismo en parte como algo inmediato y en parte como algo conocido en un sentido muy superior al de cualquier otra representación: cualquier otra cosa conocida pertenece ciertamente al yo, pero es además algo distinto de él y, por tanto, un contenido contingente; en cambio, el yo es la certeza inmediata de sí mismo. Pero el yo es también en principio algo concreto o, mejor aún, es lo más concreto de todo, la conciencia de sí como de un mundo infinitamente diverso. Para que el yo sea comienzo y fundamento de la filosofía es menester la separación de esto concreto, el dejarlo de lado, es decir, es menester el acto absoluto por el que el yo se purifica de sí mismo y entra en su conciencia como yo abstracto. Sólo que entonces este yo no es algo inmediato ni tampoco el yo conocido, el yo habitual de nuestra conciencia con el que habría de comenzar la ciencia inmediatamente y para cualquiera. Ese acto no sería propiamente otra cosa que la elevación [Erhebung] al punto de vista del puro saber en el que ha desparecido la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo [véase el capítulo VIII de la Fenomenología del espíritu]. Pero tal como queda así exigida en términos inmediatos, esa elevación no es sino un postulado subjetivo; para que ese postulado se muestre como exigencia verdadera tendría que quedar mostrado y expuesto el propio movimiento del yo concreto en él mismo por su propia necesidad, desde la conciencia inmediata al saber puro. Sin este movimiento objetivo, el saber puro, incluso cuando se lo define como intuición intelectual, aparece como un punto de vista arbitrario e incluso como uno de los posibles estados empíricos de la conciencia respecto al cual se trata de saber si alguien puede encontrarlo o suscitarlo en él y otro, sin embargo, no. Pero en cuanto este yo puro ha de ser el saber esencialmente puro y este saber puro sólo es puesto en la conciencia individual mediante el acto absoluto de la autoelevación y no es algo que quepa encontrar inmediatamente en ella, se pierde precisamente la ventaja que habría de brotar de ese comienzo de la filosofía, a saber: la de que ese comienzo fuese algo absolutamente conocido que cada cual encontrase inmediatamente en sí y pudiese contar con ello para cualquier reflexión ulterior; ese yo puro, en su esencialidad abstracta, es, más bien, algo que resulta desconocido a la conciencia corriente, algo que esa conciencia no encuentra en ella. Lo que se produce con ello es la desventaja generada por la equivocación de suponer que se está hablando de algo conocido, del yo de la conciencia empírica, cuando de lo que se está hablando es de algo que queda lejos de esa conciencia. La definición del saber puro como yo lleva consigo la persistente evocación y memoria del yo subjetivo, cuyos límites habrían precisamente de olvidarse; y [lleva consigo] la persistencia de la representación de que los enunciados y relaciones que van resultando en el ulterior desarrollo del yo se presenten en la conciencia corriente y puedan encontrarse en la conciencia corriente como si fuese de ella de quien se están afirmando. Esta confusión, en lugar de producir claridad inmediata, lo que hace es crear un embrollo aún más agudo; y hacia afuera ha dado sin duda lugar a los más groseros malentendidos.
[Y, segundo, aun definiendo el yo como saber puro o el saber puro como yo, al inicio ese saber puro o ese yo no puede ser otra cosa que la mismidad entre el ser y el no-ser, el ser y el ser-otro; y esto es, por ende, lo que de nuevo tenemos como primera definición de lo Absoluto subyacente al yo]
Y a este respecto hay que hacer todavía una observación que es esencial, a saber: que aun cuando el yo pudiera definirse en sí como saber puro o como intuición intelectual y pudiera afirmarse como comienzo, en la ciencia no se trata de aquello que está ahí, pero que estaría ahí sólo en sí o internamente, sino que en la ciencia se trata de la existencia y del salir a luz de eso interno en el pensamiento y de la determinidad que ello cobra, entonces, existiendo en el pensamiento. Ahora bien, lo que al comienzo de la ciencia pueda haber de la intuición intelectual o (si en vez de la intuición intelectual se quiere hablar de su objeto, es decir, de lo eterno o de lo Absoluto) lo que al comienzo de la ciencia pueda haber de lo eterno o de lo Absoluto no puede ser otra cosa que una determinación primera, inmediata, simple. Por más que se le quiera dar un nombre más rico que lo que expresa el mero ser, lo único que al comienzo de la ciencia puede considerarse es cómo ese Absoluto entra en el saber pensante y cómo ese Absoluto entra en la expresión de ese saber, en el decirlo. La intuición intelectual representa ciertamente el más enérgico rechazo de la mediación y de la reflexión externa, de la reflexión que opera con demostraciones. Y, sin embargo, lo que esa intuición intelectual expresa como inmediatez simple no es sino algo concreto, algo que contiene en sí determinaciones diversas. Y el decir eso concreto y el exponerlo es, como ya hemos notado, un movimiento mediador que comienza con una de las determinaciones y de ella pasa a la otra, aunque esta otra regrese a la primera; es un movimiento que a la vez no puede ser arbitrario y asertórico [un movimiento porque sí]. Aquello por lo que en tal movimiento se empieza no es, por consiguiente, lo concreto mismo, sino sólo lo inmediato simple de donde ese movimiento parte. Además, cuando se convierte en comienzo de algo concreto, falta la prueba de la que ha menester la conexión que se establece entre las determinaciones contenidas en eso concreto.
De este modo, si en la expresión de lo Absoluto o de lo Eterno o de Dios (y sería Dios quien tendría el derecho más indiscutible a que se comenzase con Él), si en la intuición o en la idea de lo Absoluto, de lo Eterno o de Dios ha de haber algo más que en el puro ser, eso más que hay en esa idea tiene que salir a la luz en el saber, pero como siendo el saber un saber pensante y no un saber que se reduzca a representación; y sea todo lo rico que se quiera lo que hay en esa intuición o idea, la determinación que empiece saliendo a la luz en el pensamiento habrá de ser algo simple, pues sólo en lo simple no hay nada más que el puro comienzo; sólo lo inmediato es simple, ya que sólo en lo inmediato no hay todavía un haberse movido hacia delante [Fortgegangensein] de una cosa a otra. Por tanto, aquello que en esas formas más ricas de representar lo Absoluto o de representar a Dios pudiera expresarse o contenerse acerca del ser y que fuese más allá del ser, eso no podría ser en el comienzo otra cosa que palabra vacía y sólo ser; esto simple, que no tiene ningún otro significado ulterior, este vacío, es, así, absolutamente el comienzo de la filosofía.
Y esta idea es a la vez tan simple que este comienzo como tal no necesita de ninguna preparación ni tampoco de ulteriores introducciones; y el haber hecho preceder estas reflexiones externas acerca del comienzo no tenía por fin el producirlo, sino el alejar todo lo que pudiera precederle.
5
LA MEMORIA DE LO ABSOLUTO
(LIBRO I, DOCTRINA DEL SER: INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE POR DÓNDE EMPEZAR EN LA CIENCIA; Y CITA DE CICERÓN EN LA PÁGINA INICIAL)
La idea de que lo absolutamente verdadero o lo verdadero absoluto tiene que ser un resultado y, a la inversa, de que un resultado presupone algo verdadero que sea primero, pero que, por ser primero, no es necesario y no es conocido por su lado subjetivo, ha llevado en tiempos recientes a la convicción de que la filosofía sólo puede empezar con alguna verdad hipotética y problemática y que, por tanto, la filosofía sólo puede empezar siendo un buscar; una idea que, por ejemplo, Reinhold ha urgido de múltiples maneras en los últimos tiempos y a la que hay que hacer justicia diciendo que le subyace un genuino interés que concierne a la verdadera naturaleza de lo que ha de ser el comienzo en la filosofía. La discusión de esta idea puede servir a la vez de ocasión para introducir una comprensión preliminar acerca del sentido de lo que en lógica es la marcha hacia delante [Fortschreitens]; pues esa idea de Reinhold contiene a la vez una consideración de lo que es ese avance. Y, por cierto, conforme a esa idea, la marcha hacia delante [Vorwärtsschreitens] en filosofía es, más bien, un volver hacia atrás [Rückwärtsgehen] poniendo fundamento, fundamentando, un ir hacia atrás mediante el que empieza resultando que aquello con lo que se principió no es algo que se supusiese arbitrariamente, sino que es en parte lo verdadero y en parte lo verdadero primero o verdad primera.
Hay que conceder que es una consideración esencial (que habrá de obtenerse más específicamente dentro de la lógica) que la marcha adelante es una marcha hacia atrás [Rückgang], una marcha de retroceso al fundamento [das Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund], a lo original y verdadero, de la que depende aquello de donde se tomó como comienzo y de donde surge eso con lo que efectivamente se comenzó. Y, así,la conciencia, en su camino desde la inmediatez por la que comienza, se ve reconducida al saber absoluto como a su verdad más íntima. Esto último, el fundamento, es también aquello de lo que surge lo primero, que empezó presentándose como inmediato. Y, así, al espíritu absoluto, que resulta como la verdad suprema, concreta y última de todo ser, se le reconocerá más aún como extrañándose él a sí mismo con libertad al final del desarrollo y como soltándose y licenciándose él mismo, asumiendo la figura del ser inmediato, es decir, soltándose y licenciándose él a sí mismo en creación de un mundo, mundo [o creación de un mundo] que contiene todo aquello que caía en la evolución que precedió a ese resultado y que con esta posición inversa respecto a su comienzo se transforma en algo dependiente del resultado como siendo ese resultado el comienzo. Lo esencial para la ciencia no es tanto que el comienzo sea algo puramente inmediato como que el todo de la ciencia sea en sí mismo un círculo en el que lo primero es también lo último y lo último es también lo primero.
De ahí que, por el otro lado, resulte igualmente necesario el considerar como resultado aquello a lo que el movimiento retorna [zurückgeht] como a su fundamento. En este último aspecto, lo primero es asimismo fundamento y lo último algo deducido; pues al haberse partido de lo primero y, mediante inferencias correctas, haberse llegado a lo último como al fundamento, este fundamento es resultado. Por otro lado, la marcha a partir de aquello que constituye el comienzo sólo ha de considerarse una ulterior determinación de ese comienzo, de modo que eso inicial subyace a todo lo que sigue y no desaparece de ello. El proceder hacia delante no consiste en que sólo se deduzca algo distinto o en que se transite a algo verdaderamente distinto; en cuanto este tránsito se produce, también se suprime y supera otra vez a sí mismo. Y, así, el comienzo de la filosofía es la base que está presente en todos los desenvolvimientos que siguen y se conserva en ellos; es lo permanente que es enteramente inmanente a todas sus determinaciones posteriores.
(...)
Antes hemos dado la razón de por qué en la ciencia pura se comienza por el ser. Este puro ser es la unidad a la que el saber puro se reduce o regresa; o si el saber puro, como forma, pudiéramos o hubiéramos de mantenerlo aún separado de la unidad en que consiste, ese puro ser es el contenido de ese saber puro. Y éste es el lado por el que este ser puro, esto absolutamente inmediato, es también algo absolutamente mediado. Pese a esto último, el ser debe tomarse aquí, de forma igualmente esencial, en la unilateralidad de ser lo puramente inmediato, precisamente porque aquí es como comienzo. En cuanto no fuese esta inmediatez pura, en cuanto estuviese determinado, estaría tomado como algo mediado, como algo llevado más adelante en su desarrollo; cuando algo queda determinado, contiene algo más, contiene algo distinto, algo otro respecto a algo primero. Por tanto, en la propia naturaleza del comienzo mismo radica que el comienzo sea el ser y nada más. No se necesita de ningún otro requisito o preparaciones previas para introducirse en la filosofía, ni tampoco de otras reflexiones distintas ni de otros puntos de conexión.
Del que el comienzo sea comienzo de la filosofía tampoco se sigue propiamente ninguna determinación ulterior ni contenido positivo alguno para ese comienzo. Pues la filosofía está aquí al comienzo, donde todavía la cosa misma no existe y no es sino una vacía palabra o alguna representación supuesta, pero todavía no justificada. El saber puro no suministra sino esta determinación negativa, a saber: que ese saber ha de ser el comienzo abstracto. En cuanto el puro ser se toma como contenido del saber puro, éste ha de dar un paso atrás respecto de ese su contenido, dejarlo estar y dejarlo hacer de por sí y no querer determinarlo más. O en cuanto el puro ser ha de considerarse como la unidad en la que el saber coincide con el objeto en el punto supremo de la unión con él, resulta que el saber ha desaparecido en esta unidad y no tiene diferencia ninguna respecto de ella, ni tampoco le queda ya ninguna determinación que hacer sobre ella. Ni tampoco queda ahí un algo o algún contenido que pudiera utilizarse para poder emprender con ello algún comienzo más determinado.
[Pero pese a que no sean menester muchos requisitos o preparaciones previas para introducirse en la filosofía, no es probable que la filosofía atraiga a muchos] Est enim philosphia paucis contenta iudicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens, eique suspecta et invisa: «La filosofía se contenta con pocos jueces, ella misma huye deliberadamente de la multitud y a ésta le resulta sospechosa y odiosa» (Cicer. Tuscul. Disputationes, lib. II, cap. I).
[1] Sobre la traducción de reflektieren por «reflectir» y derivados, véase mi edición de la Fenomenología del espíritu de Hegel (Valencia, Pre-textos, 2006), n. 23, pp. 941-942.
[2] Acerca de la traducción de Selbst por «self», me remito a lo que he dicho en la Fenomenología del espíritu ya citada, n. 8, pp. 939-940.
[3] En torno a esta versión de aufheben/Aufhebung y derivados, consúltese, en esa misma obra, la n. 74, pp. 949-950.
[4] En la edición que manejaba Hegel. Lo mismo ocurre para las referencias a Jacobi, Platón y Cicerón que vendrán más adelante.