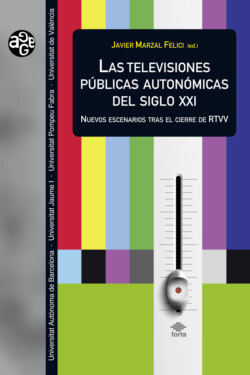Читать книгу Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI - AA.VV - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa reflexión académica sobre la televisión autonómica en España
Entre la reivindicación de la diversidad y la denuncia por manipulación política
LUIS A. ALBORNOZ Y AZAHARA CAÑEDO
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
1.Introducción
El sistema televisivo español es un sistema descentralizado en el que intervienen diferentes agentes de carácter público o privado a niveles estatal, autonómico y local. Esta diversidad de agentes surge con la promulgación de la Constitución española (1978) que organiza el Estado-nación en autonomías y sienta las bases para un proceso de descentralización a todos los niveles.
A pesar de que el proceso de regionalización de la televisión en otros países de Europa se inicia en la década de 1960, el fin del monopolio televisivo español, veinte años más tarde, no supone un hándicap para el desarrollo de un sistema en el que las autonomías recogen en sus estatutos competencias en materia audiovisual que se concretan en la posibilidad de crear y gestionar su propia radiotelevisión.
Este estudio presenta una revisión histórica de los principales trabajos académicos que han tratado el desarrollo y la evolución de la televisión autonómica pública a la vez que propone un estudio inédito hasta la fecha no solo al referirse al análisis de la reflexión académica sobre la televisión autonómica, sino también al hacerlo desde una perspectiva global, tratando el objeto de estudio en su conjunto.
El estudio que el capítulo presenta está basado en una metodología de investigación de análisis documental en la que se trabaja con una selección bibliográfica que consta de monografías o parte de ellas, tesis doctorales defendidas en España y artículos de investigación publicados en revistas académicas de nuestro país sobre comunicación y cultura (Anàlisi, Telos o Zer, entre otras).
El rastreo de la bibliografía seleccionada se ha realizado en bases de datos especializadas, entre las que figuran las de las bibliotecas de las principales facultades públicas de estudios de Periodismo y Comunicación de nuestro país, así como las plataformas DIALNET, el Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, la plataforma TESEO, Tesis Doctorales en Red (TDR) e ISOC, y la base de datos bibliográfica del CSIC, abarcando el periodo comprendido entre enero de 1982 y marzo de 2014.
2.Clasificación por etapas de la televisión autonómica
Con el fin de guiar al lector en el desarrollo de los acontecimientos y trabajos académicos presentados, partimos de la categorización por etapas cronológicas del objeto de estudio.
El trabajo pionero en dividir la historia de la televisión autonómica en etapas es el de Bernat López y María Corominas, quienes en 1995, en «Spain: the contradictions of the autonomous model», capítulo perteneciente al libro editado por Miquel de Moragas y Carmelo Garitaonandia Decentralization in the Global Era, plantean la existencia de dos etapas: de 1982 a 1985, la primera, y de 1986 a 1989, la segunda. Señalan, además, una tercera aún sin definir cuyo origen se ubica en la aparición de los segundos canales de las televisiones autonómicas ya existentes.
Basándose en este trabajo, Bernat López, Jaume Risquete y Enric Castelló, en «España: consolidación del modelo autonómico en la era multicanal», capítulo publicado en 1999 en el libro coordinado por Moragas, Garitaonandia y el propio López Televisión de proximidad en Europa: experiencias de descentralización en la era digital, desarrollan las citadas etapas:
•La primera se inicia en 1982 con el nacimiento de Euskal Telebista (ETB), primera televisión autonómica, y finaliza con la creación de Televisión de Galicia (TVG) en 1985. Se caracteriza por el desarrollo de la televisión autonómica de comunidades con lengua propia (País Vasco, Cataluña y Galicia), definidas por su nacionalidad histórica y en las que el poder autonómico está a cargo de fuerzas políticas diferentes a las del poder central.
•La segunda etapa comprende desde 1986, cuando se crea el segundo canal autonómico vasco, hasta 1989, con el inicio de las emisiones de la televisión valenciana. Estos años suponen el asentamiento de los terceros canales y el desarrollo de nuevos operadores en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, regiones entonces bajo poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
•La tercera va de 1990 a 1998 y se caracteriza por la expansión de la televisión autonómica mediante el desarrollo de segundos canales, fenómeno que algunos autores posteriores han denominado la «duplicación de las televisiones autonómicas» (Vacas, 1999: 145).
Como alternativa a esta clasificación, en 2012 Josep Àngel Guimerà i Orts y José Joaquín Blasco Gil, en «La formación histórica del sistema televisivo autonómico público en España (1982-2011)», capítulo perteneciente a la obra coordinada por Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad, plantean tres etapas alternativas:
•La primera se inicia en 1980 con la aprobación del Estatuto de Radio y Televisión de RTVE y finaliza, al igual que en la propuesta anterior, con la creación de TVG en 1985.
•La segunda se inicia en 1986 y culmina en 1998, cuando la televisión andaluza pone en marcha su segundo canal. Esta etapa se caracteriza por el nacimiento de las televisiones autonómicas socialistas.
•La tercera, titulada «la eclosión digital de las televisiones autonómicas», va de 1999, con el nacimiento de la televisión canaria, a noviembre de 2011, momento en que se cierra la investigación, y en el que ya se han efectuado los primeros anuncios de cierre de canales autonómicos.
Llama la atención que más de una década después, a pesar de la perspectiva histórica, Guimerà i Orts y Blasco Gil (2012) fusionen en una sola la segunda y tercera etapas de la clasificación propuesta por López, Risquete y Castelló (1999), al considerar que entre los años 1990 y 1998 no se producen hechos significativos. Desde nuestra perspectiva, nos mostramos partidarios de distinguir una etapa histórica en la televisión autonómica entre 1990 y 1998, al considerar que se produjeron importantes acontecimientos en el panorama televisivo que han afectado a la televisión autonómica: no solo se desarrollan los segundos canales de estas televisiones, sino que, además, surge la competencia con la televisión privada y se desarrollan nuevas plataformas televisivas.
A partir de lo de anterior, es posible establecer una cuarta etapa que comienza en 1999, como señalan Guimerà i Orts y Blasco Gil, con el nacimiento de la televisión canaria y su nuevo modelo basado en la externalización de la producción. Esta etapa abarca hasta el momento actual, en el que, desde 2010, se están produciendo importantes acontecimientos que podrían considerarse nuevos puntos de inflexión en la historia de la televisión autonómica.
3.El desconcierto ante la descentralización televisiva (1982-1985)
El inicio del proceso de descentralización de la televisión comienza con la Constitución de 1978, que asigna competencias a las comunidades autónomas (CC. AA.) en el desarrollo y ejecución del régimen de prensa, radio y televisión. El Estatuto de Radio y Televisión de 1980 concede a cada autonomía, «previa autorización por Ley de las Cortes Generales, la gestión directa de un canal de televisión de titularidad estatal que se cree específicamente para el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma». La Ley del Tercer Canal, aprobada en 1983, cuando las televisiones vasca y catalana ya están emitiendo, se encarga de regular, a posteriori, el desarrollo de las televisiones autonómicas públicas.
Por su parte, los estatutos autonómicos también hacen referencia a la posibilidad de que cada comunidad autónoma gestione su canal de televisión; tanto el Estatuto vasco como el catalán ya contemplan en diciembre de 1979 la gestión de este medio de comunicación. Cabe resaltar la diferencia en la redacción entre ambos documentos, pues mientras que el Estatuto catalán supedita el poder de la Generalitat, en cuanto a la gestión y control del tercer canal, a lo dispuesto en el Estatuto de Radio y Televisión, el vasco no hace referencia a leyes nacionales y, simplemente, manifiesta el derecho a crear, gestionar y mantener su propia televisión.1 La singularidad en la redacción del Estatuto vasco no es baladí. Como consecuencia, al nacer ETB, desde el Parlamento vasco se defiende que no se trata del tercer canal de televisión que más adelante regula la Ley del Tercer Canal, sino de un cuarto canal propiedad exclusiva del Gobierno vasco.
La importancia acerca de la consideración de ETB como tercer o cuarto canal suscita un debate crucial en torno a las obligaciones a las que está sometida la televisión autonómica en cuanto al cumplimiento de la normativa acerca del tercer canal, que se pone de manifiesto en las «I Jornadas sobre Televisión Autonómica», celebradas en Zaragoza y cuyo contenido es recogido en el libro editado por la Diputación aragonesa I Jornadas sobre Televisión Autonómica: 2, 3 y 4 de mayo de 1984.
Una de las primeras problemáticas en ser abordadas en estas jornadas es la relación entre poder político y televisión autonómica. Frente a la tranquilidad de aquellos que confían en la buena gestión de estos terceros canales, están quienes manifiestan su temor a que sean utilizados por el poder político de turno.
El segundo objeto de debate es la relación entre Radiotelevisión Española (RTVE) y las televisiones autonómicas. Se critica el favoritismo hacia RTVE por parte de la normativa vigente y la actitud de traba constante de este potente operador hacia los terceros canales, con los que establece una relación de competencia programática. Los expertos consideran que es básico dilucidar cuáles son las funciones de las radiotelevisiones autonómicas en sus respectivos ámbitos de cobertura, apostando por que no recorran el camino fácil de caer en el populismo para conseguir audiencias.
La pertinencia o no de desarrollar televisiones autonómicas en aquellas regiones que no poseen una lengua propia es el tercer tema debatido. La mayoría señala que, si bien el argumento lingüístico es importante, no es el único, defendiendo la existencia de un modelo de televisión que permita un mayor pluralismo informativo y ofrezca contenidos de proximidad. Frente a este pensamiento surge el temor de que la proliferación de televisiones autonómicas ensombrezca el sentimiento de pertenencia de las autonomías a una identidad nacional.
En 1982, el número 5 de Anàlisi contiene un cuadernillo titulado «Mitjans de comunicació a Catalunya», donde se reúnen una serie de textos sobre la importancia social de los medios de comunicación en la región, el papel impulsor que tienen para la propagación del catalán y su posicionamiento en la opinión pública, así como las relaciones que se establecen entre la Generalitat y los medios públicos. La idea central del número es que la lengua catalana es la clave para el nacimiento del tercer canal. En la presentación, Josep Gifreu (1982a: 8) pone de manifiesto que la autonomía necesitaba «rescatar del genocidio franquista su identidad como nación, es decir, identidad política propia y su patrimonio lingüístico y cultural».
Del conjunto de textos publicados debemos mencionar, por su relación directa con el objeto de estudio que nos ocupa, Llengua i comunicació a Catalunya, de Francesc Vallverdú, y La Generalitat de Catalunya i els mitjans de comunicació (competències, tranferències, conflictes i expectatives), de Gifreu. Vallverdú repasa la historia de los medios de comunicación en la región y afirma que, con el advenimiento de la democracia, Cataluña ha podido desarrollar sus propios medios de comunicación, poniendo de manifiesto la importancia del proceso de apertura autonómica y del desarrollo de medios en catalán. Por su parte, Gifreu es el primero en hacer mención al tercer canal catalán. El autor recoge lo dispuesto en el Estatuto catalán, respecto a sus competencias en materia de radiodifusión, haciendo referencia a una obra colectiva titulada Estudi jurídic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1981), que contiene un estudio sobre las facultades de la Generalitat en materia televisiva. Gifreu refleja los pasos dados por el Parlament para el desarrollo del tercer canal2 poniendo de manifiesto que uno de sus objetivos es la puesta en marcha de la televisión autonómica.
Este mismo año un grupo de investigadores de la Asociación para la Investigación Aplicada en Comunicación, dirigidos por Manuel Alonso Erausquin, publica el informe Descentralización de televisión y radio en España (1985). Sin entrar a valorar el modelo propuesto en España, estos autores hacen un repaso breve de las condiciones en las que se desarrollan las televisiones autonómicas y la aprobación de la Ley del Tercer Canal, y analizan la experiencia de los primeros años de Euskal Telebista (ETB) y de Televisió de Catalunya (TVC) para entender hasta qué punto resulta apropiado continuar con la experiencia de los terceros canales. La importancia del trabajo radica en el apartado que explica las «malas relaciones» entre los terceros canales y RTVE en torno a la utilización de la red de radioenlaces y el ingreso de los medios autonómicos en la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
4.Nuevas televisiones y cooperación entre operadores (1986-1989)
Durante la segunda etapa de la televisión autonómica, el debate sobre el proceso descentralizador sigue vigente. A nivel práctico, la etapa comienza con el inicio de las emisiones del segundo canal de ETB, el 31 de mayo de 1986, una vez más en términos de alegalidad, con la inauguración en París de una corresponsalía conjunta entre ETB y TVC y el acuerdo entre TVC y RTVE para utilizar diariamente su red de enlaces.
En 1987, José Vicente Idoyaga Arrospide defiende en la Universidad del País Vasco (UPV) su tesis doctoral Descentralización de la televisión en el Estado español, en la que, bajo la dirección de Carmelo Garitaonandia, plasma eficaz y detalladamente el proceso descentralizador del medio televisivo desde las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 hasta las celebradas el 20 de junio de 1986. Idoyaga acusa a la normativa aprobada de centralista e incoherente, y recoge los testimonios de autores como Moragas o José Ramón Pérez Ornia, para quienes el Estatuto de 1980 significa la ratificación jurídica de un modelo centralista, pues sigue siendo potestad del poder central otorgar el permiso correspondiente para la gestión de este canal a los gobiernos autonómicos, y supone una voluntad homogénea de defensa de RTVE ante la aparición de las autonómicas.
Este trabajo sostiene que la única opción posible en términos democráticos es derogar la ley existente y aprobar una nueva normativa que garantice la descentralización, pues incluso la Ley del Tercer Canal propone un modelo homogeneizador y antropológico que
crea enormes trabas a un flujo libre de comunicación entre las televisiones comunitarias ya que mantiene la red bajo el monopolio de RTVE en lo que a programación se refiere, limita el derecho de las CC. AA. a crear su propia televisión a un canal hertziano y les impide explícitamente el acceso al cable o la difusión directa por satélite mientras impone unas condiciones de financiación (sin implicaciones de los presupuestos del Estado) que reduce el número de Autonomías con posibilidades de llevarlo a cabo (Idoyaga, 1987: 259).
Para el autor vasco las decisiones tomadas sobre comunicación televisiva son un cúmulo de sinsentidos a pesar de los cuales considera que las autonómicas son el elemento más positivo del proceso descentralizador de la televisión, pues resultan medios especialmente significativos para la instauración de la democracia. Sin embargo, no ve viable la consolidación de estos terceros canales al considerar que son numerosos los obstáculos y contradicciones existentes en torno a su desarrollo. Señala en concreto la actitud de traba constante de RTVE que, frente al temor a perder su poder, es contraria a la creación de televisiones autonómicas en comunidades sin lengua propia.
En 1987 también ve la luz uno de los primeros trabajos en entrar a valorar el modelo estructural de la televisión autonómica. La tesis doctoral El sistema de la televisión autonómica español: el modelo catalán, de María Soledad Martínez Chillón, defendida en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), bajo la dirección de Manuel de la Vallina Velilla, presenta un análisis exhaustivo que profundiza en el caso catalán. El trabajo se centra en Cataluña como entorno en el que se desarrolla un modelo de televisión adaptado a las necesidades de la audiencia, a la vez que describe las diferentes etapas históricas de TVC y los fundamentos ideológicos en los que se basa. Asimismo, se detalla la estructura económica del medio, su infraestructura tecnológica, su modelo de programación y el tipo de audiencia al que se dirige.
Martínez Chillón defiende el modelo existente de televisión autonómica y señala que el único error está en la manera de concebirlo por parte del Estado, dada la falta de apoyo a las CC. AA., la especial protección a RTVE y el planteamiento de obligada competencia entre agentes. La autora mantiene que el surgimiento de nuevos agentes a nivel regional y local es un valor necesario para lograr una descentralización real, pero advierte de que el sistema conlleva riesgos de reproducir los vicios históricos del monopolio estatal.
El año 1988 trae consigo dos importantes documentos normativos. A nivel europeo se publica la resolución A2-218/88, de 18 de noviembre, sobre Política Regional Comunitaria y el Papel de las Regiones, que recomienda reconocer el papel de las regiones en el proceso descentralizador. En España se aprueba la Ley de Televisión Privada, que da el visto bueno a su implantación. En este contexto se inician las primeras desconexiones provinciales en TVC de programas informativos. A este interés por la descentralización de la información se suma el desarrollo de la ficción de producción propia, concretada en estos primeros años en retransmisiones teatrales, series dramáticas y algunas sitcom de gran aceptación por parte del público. Posteriormente, los seriales de producción propia en la televisión catalana merecerán la atención de Anàlisi, que en 1999 les dedica un dosier especial. El texto de Joana Gallego titulado «Els serials catalans: un nou producte amb denominació d’origen» analiza la popularidad de este fenómeno, que se concibe como uno de los principales elementos de proximidad impulsados por la televisión catalana.
En 1989 se inician las emisiones de Radiotelevisión de Andalucía (RTVA), Radiotelevisión de Madrid (RTVM) y Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Este mismo año, una nueva tesis defendida en la UCM mantiene vigente la reflexión sobre el papel de la televisión autonómica en el proceso descentralizador. Fernando Monar, bajo la dirección de Pedro Orive Riba, concluye, en Una alternativa de televisión para Castilla-La Mancha, que los terceros canales han llevado a cabo una labor de integración regional y promoción cultural a la que se suma una «mayor sensibilidad que la televisión estatal, en cuanto a la participación social, y en cuanto a la descentralización, un más adecuado compromiso con las realidades comarcales o provinciales» (Monar, 1989: 430-431). El trabajo propone un modelo alternativo de televisión para Castilla-La Mancha, pues plantea una televisión no autosuficiente por sí misma que permita el desarrollo de una industria audiovisual privada en la región. Asimismo, describe con detalle un hecho novedoso producido en 1988: Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia estudian la posibilidad de definir un modelo de tercer canal federado mediante fórmulas de coproducción que «ofrece una perspectiva novedosa […] de modo que se hace accesible la posibilidad de puesta en funcionamiento de pequeñas televisiones regionales, dimensionadas desde la cooperación» (Monar, 1989: 432).
Aunque la propuesta contenida en el trabajo de Monar no llega a concretarse, en esta línea de acción sí se va constituir, el 5 de abril de 1989 en Bilbao, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).3 El origen de la FORTA se remonta a octubre de 1986, cuando TVC, ETB y TVG se asocian en la ORTA4 con el objetivo de aunar fuerzas para entrar a formar parte de la UER y solventar el problema de acceso a los enlaces de RTVE para la emisión de contenido internacional. Por la misma época, desde la Junta de Andalucía, que se encontraba en pleno proceso de creación de RTVA, se comienza a trabajar en una posible federación de terceros canales.
Los esfuerzos por agruparse dan su fruto y, en noviembre de 1988, los directores generales de las tres televisiones ORTA se reúnen en Sevilla con los directores de las televisiones que estaban a punto de aparecer y deciden «aunar esfuerzos para conseguir abaratar compras, producción y difusión conjunta de programas y solicitar la entrada en la UER, entre otros objetivos» (Anchel Cubells, 2002: 37).
Pese a la importancia de esta federación en el desarrollo de la televisión autonómica, no existe un solo trabajo académico que aborde su desarrollo histórico, estructura y modelo organizativo o su importancia en el devenir de la televisión autonómica. Aun así, destacamos la tesis doctoral de José María Anchel Cubells Canal 9: Historia de una programación (1989-1995), donde hay una breve referencia al nacimiento de la FORTA, y el capítulo «FORTA, coordinación estratégica de la radiotelevisión pública autonómica» firmado por Concha Mateos Martín, Soledad Ruano López y Alberto Ardèvol Abreu en Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad.
5.Consolidación y expansión de las autonómicas (1990-1998)
Tras el nacimiento de la FORTA, los entes autonómicos toman conciencia de la importancia de colaborar, y en mayo de 1990 celebran las «I Jornadas de Estudios sobre Radiotelevisiones Autonómicas y Regionales» en El Saler (Valencia). Como resultado de estas se publica Las radiotelevisiones en el espacio europeo (1990). Coordinada por Enrique Linde Paniagua, entonces presidente del Consejo de Administración de RTVV, la obra reflexiona sobre la normativa que afecta a la radiotelevisión, describe el control parlamentario y político de los operadores públicos y propone una serie de pautas para el futuro del sector. Asimismo, evalúa la importancia de la investigación para el desarrollo de la radiodifusión y recoge ponencias que reflexionan sobre el papel de las televisiones regionales en Europa, haciendo hincapié en un nuevo sistema territorial en el cual es clave el concepto de región.
Ese mismo año la UCM publica TM-3, factores diferenciadores de una televisión autonómica, libro en el que Eusebio Moreno, partiendo de su tesis doctoral, escrita simultáneamente al desarrollo de RTVM, plantea un modelo de televisión autonómica madrileña. El autor analiza la realidad histórica, física, económica y sociopolítica de esta comunidad autónoma, a la vez que estudia los medios de comunicación existentes en la región y la normativa a nivel estatal y autonómico. Y concluye que RTVM es una televisión «frustrada» al nacer como un medio con vocación nacional (que no defiende un modelo de identidad cultural madrileño), alejándose, por tanto, del principal motivo legitimador de las televisiones autonómicas: la protección y promoción de las identidades culturales regionales.
Dando continuidad al encuentro de 1984, en 1991 tienen lugar, también en Zaragoza, las «II Jornadas sobre Televisión Autonómica», tras las cuales la Diputación de Aragón edita el libro II Jornadas sobre Televisión Autonómica celebradas en Zaragoza durante los días 25 y 26 de abril de 1991. Si en las primeras el debate se había centrado en el futuro incierto de un sector que acababa de despegar, en este evento, una década después, la discusión se planteó en torno al impacto de estos operadores en el ámbito televisivo y en la realidad sociopolítica y económica españolas.
Aquel encuentro se inició con la exposición del marco jurídico de la televisión autonómica al que se añadieron, respecto a las I Jornadas, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y la Ley de Creación y Control Parlamentario del Ente Público encargado de gestionar la radiotelevisión autonómica en la Comunidad de Aragón, ambas de 1987.
Además del interés por la puesta en marcha de la televisión aragonesa, punto en común entre estas jornadas y las anteriores, se plantearon temas como la importancia y devenir de la FORTA o las opciones de futuro de las seis televisiones autonómicas en un mercado en el que la televisión privada acababa de entrar en juego. También se planteó, nuevamente, el miedo a la dependencia política de unos medios que comenzaban a dar muestras de debilidad en relación con el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. Las conclusiones del encuentro fueron: la necesaria potenciación de la FORTA como representante de las autonómicas, la apuesta por la rentabilidad social sobre la económica y el desarrollo de una programación de servicio público en la cual los contenidos informativos fueran el buque insignia de unas señales que ya mostraban signos evidentes de manipulación política.
5.1Desarrollo de una industria audiovisual regional
En 1993, Guillermo Aguado, bajo la dirección de José Ignacio Población Bernardo, defiende en la UCM su tesis doctoral La televisión pública en Canarias, donde analiza la singularidad de esta comunidad autónoma y el modelo de descentralización adoptado por RTVE a través de su centro territorial en las islas, con la intención de definir hasta qué punto RTVE ha llevado a cabo una labor que en otras regiones ha correspondido a la televisión autonómica. Aguado hace hincapié en «el interés de las CC. AA. en ser poseedoras de un medio tan poderoso como la televisión» (Aguado, 1993: 79) y defiende la existencia de la televisión autonómica como instrumento para disminuir el desequilibrio entre el poder central y el regional. Asimismo, señala que existe un consenso entre los investigadores por el cual se afirma que las causas del desarrollo de las televisiones autonómicas son varias: el aprovechamiento del espectro radioeléctrico; el desarrollo de una industria audiovisual regional; pero, sobre todo, «el interés en crear una televisión destinada a una comunidad diferenciada idiomáticamente del resto de la nación o, simplemente, en dedicar atención preferente a informaciones y acontecimientos locales» (Aguado, 1993: 78).
En 1994, aparece el primer trabajo centrado en las relaciones que se establecen entre el poder político autonómico y los medios audiovisuales regionales. Televisión y vídeo en Galicia. La intervención de la institución autonómica en el sector audiovisual, la tesis doctoral defendida en la UCM por Marcelo Antonio Martínez Hermida, bajo la dirección de Mariano Cebrián, llega a la conclusión de que a los agentes involucrados no les interesa el debate sobre la creación de un espacio audiovisual gallego. Los motivos, entre otros, son la excesiva dependencia política y la inexistencia de una identidad gallega bien definida más allá de lo que califica como «la lucha superficial lingüística» (Martínez Hermida, 1994: 521).
Mediante la creación de TVG, la Xunta busca conseguir su propio espacio de poder en el ámbito informativo para contrarrestar la influencia de la televisión pública estatal, al servicio del poder central. El autor señala la mala gestión de la televisión autonómica en lo que define como un proceso de «privatización progresivo» conforme a los intereses políticos de propaganda y control de la información por parte del Ejecutivo gallego. Proceso que afecta igualmente al sector audiovisual privado «en tanto en cuanto al poder autonómico le interesa el control de la información en los medios públicos y privados» (Martínez Hermida, 1994: 532). Se constata que el canal gallego ha acabado mimetizándose en sus virtudes y defectos con la televisión pública de ámbito estatal, convirtiendo a TVG en una televisión más preocupada por los niveles de audiencia que por la calidad y el cumplimiento del servicio público encomendado.
Ese mismo año de 1994, con motivo del décimo aniversario de la televisión de Cataluña y de la puesta en marcha de los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès, el Centre d’Investigació de la Comunicació encarga un estudio que se publica bajo el título de Història de la televisió a Catalunya. El trabajo, uno de los más completos sobre la historia de un medio televisivo en una CC. AA., apoya y defiende la televisión autonómica a la vez que reivindica el papel de las instituciones catalanas como motor principal de esta.
5.2Escaparate de las autonomías al mundo: la televisión por satélite
El satélite de comunicaciones español Hispasat inicia sus servicios televisivos en 1994 y, una vez más, los avances tecnológicos se adelantan a la normativa vigente: el proyecto de ley de telecomunicaciones por satélite choca directamente con la prohibición de los terceros canales de emitir los contenidos más allá de sus respectivos territorios. Koldo Meso recoge en La televisión por satélite en España: el proyecto Hispasat, publicado por la UPV en 2002, el proceso parlamentario llevado a cabo para la legalización de dichas emisiones a través de una disposición adicional en la Ley de Telecomunicaciones por Satélite.5
El satélite fomenta la creación de señales por parte de todas las televisiones autonómicas, siendo TVG la primera en utilizarlo, en diciembre de 1994, para transmitir contenidos al continente americano. Dos años después, TVG se alía con ETB y TVC para poner en marcha emisiones digitales conjuntas a través de la plataforma Galeusca,6 cuyos principales destinatarios son los emigrantes gallegos, vascos y catalanes residentes al otro lado del océano Atlántico. En «Made in Galeusca: canales internacionales de TV autonómicos, exportadores de identidad», publicado en 2008 en Anàlisi por Carmen Peñafiel, Miguel Ángel Casado del Río, Ainhoa Fernández de Arroyabe y Leire Gómez, se estudian las señales satelitales de las televisiones de Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco como ejemplos de emisiones cuyo «objetivo principal es llegar a las comunidades de emigrantes en el exterior y ofrecerles la información de su tierra o imágenes de la misma» (Peñafiel et al., 2008: 89).
«Canal Sur y el desarrollo de la televisión educativa andaluza» es el título del artículo de Juan María Casado y María Dolores Ariza publicado en 1996 en Comunicar. El texto manifiesta la importancia de las televisiones autonómicas como motores educativos y culturales en sus territorios. Se recalca la importancia del satélite al permitir la transmisión de señales y programas más allá de los límites territoriales, y a modo de ejemplo nombra la inclusión de programación de RTVA en las emisiones de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas (ATEI). En esta misma línea, ETB firma en 1997 un acuerdo con la plataforma satelital Scola7 para emitir programación de su primera señal en Estados Unidos (Meso, 2002).
También en 1997 algunas televisiones autonómicas, con el apoyo del poder central y del autonómico, entran como asociadas en la entonces operativa plataforma satelital de televisión de pago Vía Digital, propiedad de Telefónica. Esto es un hecho significativo en el desarrollo de los terceros canales, que se alían con Telefónica para entrar en el juego de la competencia. A pesar de ser pocos los autores que han profundizado en el estudio de la influencia del sector privado en la aprobación de políticas culturales, Francisco Vacas, en su tesis doctoral El sector audiovisual en Extremadura: por un nuevo modelo de televisión regional, dirigida en 1999 por Enrique Bustamante y defendida en la UCM, no duda en hacerse eco de uno de los movimientos políticos más controvertidos en la gestión de la televisión autonómica. Para este autor esto ratifica los sinsentidos de un poder político «que critica el desmedido gasto público, animando periódicamente a la privatización de las cadenas regionales y, por otra parte, permite que las empresas públicas de radiodifusión se embarquen en aventuras financieras de dudosa rentabilidad» (1999: 270).
Otro tema de debate importante en estos últimos años de la década de 1990 es la incertidumbre ante las consecuencias que acarrearán para la televisión autonómica pública los procesos de desregulación y digitalización de la televisión. En torno a esto gira la IX Conferencia de Consejeros de los Organismos Autónomos de Radio y Televisión, de 1995, tras cuya celebración se publica La nueva perspectiva audiovisual: el reto de la televisión pública regional, editado por RTVM bajo la dirección de José Ramón Pérez Ornia. Con las ponencias de especialistas como Emili Prado, Román Gubern o Enrique Bustamante, este evento debatió el modelo de televisión pública vigente a nivel nacional y regional, y planteó posibilidades futuras de la industria audiovisual en un contexto económico dominado por el mercado publicitario. El texto presenta una defensa a ultranza de la televisión pública más allá de lo que supone la confrontación entre ambos modelos: mientras que en la televisión privada lo que prima es la audiencia, la televisión pública debe enfocar su programación a la oferta de un contenido que cumpla con el requisito de servicio público al margen de la lógica del mercado. La teoría parece evidente, pero en la práctica la televisión pública se ha visto absorbida por la competencia económica con la televisión privada que ha desembocado en su crisis financiera e identitaria.
6.Crisis de la televisión autonómica (desde 1999)
En 1999, una década después del nacimiento de RTVA, Emelina Fernández Soriano publica Canal Sur, una televisión regional en Europa, donde expone las luces y sombras de un medio que, tal y como señala el prologuista Miguel Aguilera Moyano, posee carencias que se deben, principalmente, a que responde a un modelo televisivo obsoleto.
La principal crítica a la que se somete el conjunto de la televisión autonómica en este libro es su escasa rentabilidad económica. Para Fernández Soriano (1999: 188) es importante basar la actividad de estos medios en la idea de que «el servicio público implica modelos de financiación específicos que no limiten la prestación del mismo y alimenten las verdaderas demandas». La solución principal pasa por impulsar una mayor coordinación entre los canales autonómicos y las instituciones políticas y civiles regionales y locales con el objetivo de establecer formas de coproducción y cooperación duraderas y aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
6.1Nuevo modelo de gestión de la televisión autonómica
El 21 de agosto de 1999 comienzan las emisiones de la televisión canaria con un modelo basado en la externalización de parte de la producción: se adjudica por medio de concurso público la realización de programas, a excepción de los informativos, a una empresa privada. La inauguración de este modelo de gestión, adoptado por varios de los entes surgidos a partir de ese momento, supone uno de los principales hitos en la historia de la televisión autonómica. Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Aragón, Extremadura, Murcia y Asturias inauguraron sus terceros canales en esos años y, a excepción del caso manchego, todos adoptaron el modelo de gestión basado en la externalización de la producción.
Este hecho devuelve a la actualidad el debate sobre la normativa vigente, dado que «la prohibición explícita de externalizar los servicios informativos choca de lleno con la realidad de la mayoría de las televisiones autonómicas públicas del modelo externalizado ya que buena parte de ellas ha delegado en entidades ajenas –productoras o empresas de servicios–, alguna de las fases o elementos de la cadena de valor de la producción de los programas informativos» (Sarabia et al., en Miguel de Bustos y Casado del Río, 2012: 175). La regulación de este proceso llegará una década después con la aprobación de la Ley 6/2012, que modifica la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010), permitiendo flexibilizar los modos de gestión de los medios audiovisuales autonómicos.
Al respecto, Isabel Sarabia, Josefina Sánchez e Isabel Fernández Alonso firman, en 2012, en Trípodos, el artículo «La externalización como estrategia de creación del tercer canal. El caso de la Televisión Autonómica de Murcia», que ejemplifica cómo los límites interpuestos en la Ley del Tercer Canal a la externalización de las televisiones autonómicas han sido superados a medida que han aparecido nuevos operadores.
Por su parte, las relaciones establecidas entre operadores autonómicos y empresas privadas son detalladas por Sarabia, Sánchez y Ángel Pablo Cano en «La externalización de la producción de los programas informativos en la televisión autonómica pública y su repercusión en el mercado audiovisual regional», capítulo incluido en la obra Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad. Los autores señalan que la empresa subcontratada facilita el personal y los equipos necesarios para la producción de información, pero «la responsabilidad y línea editorial de los informativos son ejercidas por la televisión pública, que será además la encargada de gestionar el archivo y la documentación de todos sus contenidos» (Sarabia et al., en Miguel de Bustos y Casado del Río, 2012: 182).
6.2Crece el interés académico por la televisión autonómica
En 2000 Vacas coordina la obra Televisión y desarrollo. Las regiones en la era digital, en la que participan autores como Enrique Bustamante, cuyo capítulo versa sobre los procesos de comunicación establecidos en el ámbito regional y su influencia en la construcción del territorio; Miquel de Moragas, que lleva a cabo una tipología de modelos de televisión regional; José María Álvarez Monzoncillo, cuyo texto se centra en los nuevos modelos de distribución como factor determinante del futuro de los medios regionales, o Miguel Aguilera de Moyano y Margarita Ledo, quienes centran sus textos en el estudio de las televisiones autonómicas andaluza y gallega, respectivamente. El capítulo firmado por Vacas sintetiza las ideas recogidas en su tesis doctoral para la puesta en marcha de la televisión autonómica extremeña. Siguen esta misma línea los capítulos firmados por Laureano García y Emilio Fernández Peña, quienes proponen sendos modelos de televisión autonómica para Canarias y Asturias.
Ese mismo año, Moragas y Prado coordinan La televisió pública a l’era digital, en el que destacamos el capítulo «Televisió de proximitat i servei públic: dos conceptes íntimament lligats», en el que colabora Bernat López. En dicho texto, sus autores parten de la afirmación de que «la televisión de proximidad es una aportación exclusiva de la televisión pública al sistema de comunicación moderno» (Moragas et al., en Moragas y Prado, 2000: 290), y reconocen la capacidad de elemento vertebrador del territorio de la televisión autonómica como principal justificación de su existencia.
En 2002, Luis Albornoz publica, en Área Abierta, «Televisiones públicas autonómicas en España y normalización lingüística. El caso de Telemadrid: una cadena autonómica singular», donde repasa el nacimiento de la televisión madrileña, señalando que los terceros canales nacen con un objetivo legitimador que está por encima del de la normalización lingüística: la construcción del Estado de las Autonomías. Albornoz reflexiona sobre el concepto de servicio público encomendado a las televisiones autonómicas, las cuales, desde el inicio, han demostrado no gozar de la independencia política y económica para el cumplimiento efectivo de este. El texto expone la opinión de Pérez Ornia, exdirector de RTVM, para quien la información es un contenido fundamental que entonces permitió a la televisión madrileña erigirse en un referente informativo e innovar en formatos basados en el concepto de «información en la calle en directo» (Albornoz, 2002: 14).
Respecto de la dependencia publicitaria, Benigno Fernández y Alexandre Pereira Meire publican en Zer, en 2006, «Barullo publicitario: una aproximación al babel de la publicidad en Televisión de Galicia», donde apuntan la incongruencia de una televisión pública que emite íntegramente en gallego pero en la que la publicidad posee un marcado carácter bilingüe. Para estos autores, la elección de la lengua utilizada por los anunciantes responde a intereses publicitarios que chocan con los intereses de servicio público y reclaman que la publicidad no se disocie lingüísticamente del resto de la programación puesto que «los espacios publicitarios […] forman parte de la programación general del canal y deben […] contribuir al logro de los mismos fines lingüísticos y culturales» (Fernández y Pereira Meire, 2006: 366).
En 2009, Enrique Bustamante coordina la obra colectiva El audiovisual digital. Políticas y estrategias desde las Comunidades Autónomas, que reflexiona sobre las posibilidades que el paisaje digital ofrece al audiovisual regional y reivindica la importancia de las políticas públicas audiovisuales en el desarrollo de las regiones. Destacamos el capítulo firmado por el coordinador, «El audiovisual digital: la televisión regional ante el reto del futuro», y el de Ramón Zallo, «El audiovisual descentralizado: las indispensables políticas públicas».
Bustamante parte de la afirmación de que el panorama televisivo español se encuentra en el periodo de mayor transformación de su historia. En un escenario plagado de desventajas, las autonómicas están obligadas a atender las demandas del contexto digital si quieren mantener su identidad y peso. El texto apunta los problemas de unos operadores que no tienen garantizada su independencia política y que han desarrollado modelos de gestión basados en la externalización de la producción. El autor reconoce, sin embargo, como fortalezas de las autonómicas, su capacidad para generar un nivel de empleo que sobrepasa el de las cadenas privadas estatales y su importancia a la hora de impulsar la producción independiente regional.
Zallo fija su atención en las políticas públicas para proponer nuevas estrategias cuya principal función sea reforzar el audiovisual regional. Entre sus propuestas, destaca la firma de contratos programa que permitan fijar los objetivos que se han de seguir, la adaptación al contexto digital multiplataforma y la apuesta por la estrategia cross media, o la asunción de una visión integral del sector y la cooperación de los distintos agentes.
Esta etapa de la televisión autonómica es también la del cese de las emisiones en analógico de la televisión hertziana («apagón analógico»), ocurrido el 3 de abril de 2010, y la del desarrollo de tecnologías que permiten emisiones televisivas en alta definición o a través de internet.
Un trabajo pionero en el estudio de las posibles consecuencias de la implantación de la televisión digital terrestre (TDT) es El desarrollo de la televisión digital en España, editado por Javier Marzal y Andreu Casero en 2007. Resultado del curso de verano «El desarrollo de la televisión digital en España», celebrado en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) en 2006, y del proyecto de investigación «Análisis de la continuidad televisiva y radiofónica: los nuevos discursos publicitarios emergentes», el libro se ubica en el análisis desde una triple perspectiva: la estructura, los contenidos y el consumo. Destacamos el trabajo desarrollado en el primer bloque del libro, dedicado a los cambios en la estructura de la televisión española como consecuencia de la TDT, por la especial atención que presta al contexto local y autonómico, sobre todo en lo que respecta al proceso de concesión de las licencias de emisión en las CC. AA. de Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.
María Trinidad García Leiva, en su tesis doctoral, publicada como libro por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) bajo el título Políticas públicas y televisión digital. El caso de la TDT en España y el Reino Unido (2008), también analiza la implantación de la TDT a nivel nacional, autonómico y local. La autora refleja el importante papel de TVC como impulsora y pionera en la implantación del servicio y destaca las posibilidades que la TDT ofrece al desarrollo de una industria audiovisual independiente a nivel autonómico.
La llegada de la TDT inicia una nueva etapa de la televisión autonómica, que incluso en aquellas CC. AA. que han contado con un apoyo institucional «se ha traducido en su liderazgo» (García Leiva, 2008: 252). Tal es el caso de Cataluña, donde se desarrollaron políticas de incentivo al sector como, por ejemplo, el Fórum de la Televisió Digital Terrestre a Catalunya, constituido por la Generalitat.
A este respecto se publica en 2011 un artículo en Zer, firmado por Guimerà i Orts, titulado «Políticas de TDT y configuración del mapa televisivo autonómico en la Comunidad Autónoma Vasca (2002-2007)». El autor define como clave el apoyo institucional a la televisión autonómica, respondiendo al compromiso de euskaldunización del sistema televisivo asumido por el Ejecutivo.
A la TDT se suman las emisiones a través de internet y en alta definición. Una vez más, es TVC la principal impulsora del uso de nuevas tecnologías: en 2007 comienza a emitir en pruebas su canal en alta definición que normaliza su emisión en 2011. Si bien las emisiones en alta definición aún se encuentran en fase de desarrollo en España, esto no ha impedido que desde 2009 varios operadores autonómicos lancen sus señales en alta definición. Sin embargo, aún no existen trabajos académicos que reflexionen en profundidad sobre la implantación de estas tecnologías en la televisión autonómica.
También existe un importante vacío teórico respecto a la emisión vía internet por la que han optado los operadores autonómicos a partir de mediados de 2010, al sustituir sus emisiones satelitales por programaciones mediante plataformas on-line y de aplicaciones para dispositivos móviles.
La preocupación por el continuado incumplimiento de los objetivos de servicio público de las autonómicas es el punto de partida de la tesis doctoral de Ana María López Cepeda Órganos de control e xestión da Radiotelevisión pública estatal e autonómica en España. Dirigida por Francisco Campos en 2010 en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el trabajo procura determinar hasta qué punto es efectivo el papel de los diversos órganos de gestión y control de la televisión pública. La obra señala que las reformas reguladoras de las corporaciones radiotelevisivas públicas han demostrado no ser suficientes para garantizar unos órganos de gestión y control cualificados, y sin control político. A ello se suma la constatación de que «las Comisiones de Control Parlamentario de las radiotelevisiones públicas en España son escenarios donde solamente tiene lugar un debate político» (López Cepeda, 2010: 600). La autora detecta que más de la mitad de los miembros de los escasos consejos audiovisuales existentes,8 pese a estar mejor cualificados profesionalmente que los de los consejos de administración y los de las comisiones de control parlamentario, han ocupado cargos políticos con anterioridad. En 2012, López Cepeda publica en Comunicación y sociedad «Modelos audiovisuales públicos en España. Perfil profesional, empresarial y político de sus principales órganos internos de gestión», artículo que recoge las principales conclusiones de su tesis doctoral y denuncia, una vez más, la politización en los órganos de gestión de las radiotelevisiones públicas. Y ese mismo año también publica «La incidencia de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en el cambio normativo de Radio Televisión de Galicia» en Derecom, donde analiza la nueva norma reguladora de la radiotelevisión gallega y señala que, al igual que ocurriera en 20069 en RTVE, esta normativa, al menos en teoría, podría garantizar mayor independencia en los controles interno y externo de TVG.
Al tema de la independencia política de los entes de radiodifusión públicos autonómicos se suma, como otra de las preocupaciones, su capacidad para desarrollar una industria audiovisual regional. David Fernández-Quijada firma «La industria de producción televisiva independiente en el País Vasco: retos y perspectivas ante la transición digital», publicado en Zer en 2010. El texto analiza el papel determinante que desempeña ETB en el desarrollo de una producción televisiva independiente. La principal conclusión a la que llega el autor es que «la televisión pública vasca es proactiva en su misión de motor e impulso de la industria audiovisual del territorio […] [aunque] la aportación no parece tan positiva ya que se ha creado un clientelismo que está resultando difícil de romper» (Fernández-Quijada, 2010: 81). Un fenómeno que también tiene lugar en el resto de territorios con televisión autonómica.
Televisión pública: transformación, financiación y democracia, coordinado por Álex Aranzábal, en 2012, reivindica la defensa del servicio público de televisión autonómico, el cual ha demostrado en sus primeras décadas de historia ser un importante defensor de los valores democráticos, apoyando la diversidad cultural del país, contribuyendo al equilibrio territorial, ofreciendo al ciudadano contenidos de proximidad y vertebrando el sector audiovisual de cada región (Aranzábal, 2012).
A finales de 2012 se publica uno de los mejores trabajos recientes que tratan el fenómeno de manera integral, Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del modelo público de proximidad, coordinado por los profesores de la UPV Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río. La obra, resultado del proyecto de investigación «Impacto de internet en las televisiones públicas españolas», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, parte del momento de crisis actual para iniciar un repaso histórico de la televisión autonómica en España, analizando no solo los diferentes modelos existentes, sino también la normativa por la que se regulan y el papel de la FORTA, su adaptación a las nuevas tecnologías, la evolución de su audiencia y la importancia que tienen en el desarrollo de una producción audiovisual regional. Todo ello con la finalidad de vislumbrar el futuro de estos medios e intentar definir cómo enfrentar tres problemas: el económico-financiero, el de la escasa justificación de la subvención pública y el de la gubernamentalización y el control partidocrático.
6.3Ataque político a la televisión autonómica
Tras el «apagón analógico» se hace visible el ataque directo desde la esfera política a los operadores autonómicos. El fracaso en la autogestión del modelo de televisión autonómica hace que en las elecciones generales de 1996 el Partido Popular (PP) plantee por primera vez en su programa electoral la privatización de estos canales; propuesta que se retoma de manera firme en las elecciones autonómicas de mayo de 2011. La candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (PP), anuncia como compromiso para su legislatura la privatización del ente público de radiotelevisión.
Estas elecciones suponen también un cambio de rumbo de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA). El mayor número de escaños los obtiene la nueva formación política Foro Asturias, liderada por Francisco Álvarez Cascos (ex PP), quien se convierte en el presidente del Principado. El 4 de octubre de 2011, Álvarez Cascos decide suspender el pago de parte del presupuesto que la RTPA tenía asignado, lo que desemboca en la convocatoria de un preconcurso de acreedores, la cancelación de algunos de los programas más característicos de la señal y la suspensión temporal de contratos con algunas empresas (la mayoría, productoras asturianas).
Este acoso por parte del poder político es apoyado y promovido por los operadores privados aglutinados en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). En septiembre de 2011 se presenta el Informe Deloitte-UTECA-Análisis comparativo de la televisión regional en Europa. Una propuesta para España, el cual propugna que todos los operadores autonómicos se unan en una señal con una programación común, contemplando la posibilidad de realizar desconexiones regionales.
Ante estos hechos, numerosos colectivos de investigadores y profesionales de los medios de comunicación han mostrado su malestar y preocupación. Desde la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) se presenta el 25 de abril de 2012 una declaración sobre la «regubernamentalización intolerable de RTVE y el proceso de desmantelamiento de las televisiones autonómicas» que lamenta el «empeño por convertir la comunicación social en puro negocio políticamente controlado». Algo que se pone en evidencia con la modificación de la vigente Ley de Comunicación Audiovisual ocurrida en el verano de 2012 (Ley 6/2012), que flexibiliza los modos de gestión de los medios autonómicos al permitir la gestión indirecta de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual. En consecuencia, el Gobierno murciano del PP es el primero en cambiar el modelo de gestión de la televisión autonómica el 31 de agosto de 2012.
Un mes antes, en julio de 2012, se hace público un expediente de regulación de empleo (ERE) que deja sin trabajo al 70% de la plantilla de RTVV. Le siguen, en los últimos meses de ese año, varios ERE más que afectan a los trabajadores de la televisión canaria, balear y madrileña. A partir de este momento la Plataforma por la Transparencia y la Pluralidad en Canal 910 y Salvemos Telemadrid11 cobran fuerza y se visualizan diariamente en los medios de comunicación, ubicando en la opinión pública el debate sobre el futuro de las televisiones autonómicas. El 20 de diciembre de 2012 se inicia una huelga indefinida por parte de los trabajadores de Telemadrid que deriva en una emisión en negro hasta la formalización del despido de los trabajadores afectados por el ERE a principios de 2013.
Durante el primer trimestre de 2013, mientras los ERE madrileño y valenciano son debatidos en los tribunales de las respectivas CC. AA., los trabajadores afectados lanzan sendas plataformas de televisión on-line, en tmex.es «La televisión de los madrileños» y en 9exili.com «La RTV dels valencians», que emiten contenidos de proximidad con vocación de servicio público. Dada la escasa edad de vida de ambas plataformas, son dos objetos de estudio aún vírgenes en la reflexión académica sobre la televisión autonómica.
7.La televisión valenciana como objeto de estudio
El nacimiento de RTVV fue la culminación de un largo proceso que concluyó cinco años después de la aprobación de la ley creadora del ente de radiotelevisión autonómico. Las razones de este letargo no son otras que la prioridad del debate político sobre las televisiones privadas y la sumisión del Gobierno regional ante el nacional.
La tesis doctoral de Juan José Bas El naixement de la radiotelevisió autonòmica valenciana (1978-1984): antecedents, gestació i constitució, defendida en la UAB, en 2002, bajo la dirección de Moragas, es una obra de referencia respecto a la gestación de la televisión valenciana. Su autor recoge las palabras de Joan Lerma, presidente de la Comunidad Valenciana en 1984, quien reconoce la dependencia del nacimiento de RTVV a la línea marcada por Madrid y afirma que la principal causa de bloqueo político sobre el tercer canal eran las presiones recibidas por parte de empresarios a consecuencia de la inminente regulación de la ley de televisión privada (Bas, 2002: 529).
A RTVV los problemas le acechan desde unos inicios marcados por la constante disputa entre Enrique Linde, presidente del Consejo de Administración, y Amadeu Fabregat, director general del ente, sobre las decisiones que se debían llevar a cabo en el desarrollo del proyecto; por la competencia transfronteriza que suponían las emisiones de TVC en la Comunidad Valenciana12 y por la sombra de la privatización, planteada por primera vez en 1989, a pocos días del inicio de las emisiones, por el diputado Pedro Agramunt (PP).
Sin embargo, el principal problema de estos primeros años es la incapacidad de la televisión valenciana para cumplir con la recuperación y protección del valenciano como lengua propia y seña de identidad ciudadana. Justificándose desde la dirección por el elevado coste económico que supone la emisión íntegra en valenciano, RTVV se convierte en la primera televisión bilingüe del país. Esto desemboca en un malestar social que provoca, en 1990, la denuncia del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV y la creación de la plataforma cívica Viure en valencià, defensora de que los medios públicos valencianos emitan en valenciano.
Ese mismo año, Rafael Quilez defiende su tesis doctoral Canal 9-TVV. Por un modelo valenciano de televisión pública, en la UCM. Quilez, bajo la dirección de Bustamante, señala que una televisión ligera en conexión con televisiones locales valencianas podría asumir el reto encomendado a la televisión autonómica de un modo más eficaz y dinamizador que el modelo aplicado, al que acusa de estar alejado de «toda pretensión por interiorizar al máximo la descentralización» (Quilez, 1990: 561). Para conseguir este objetivo, RTVV debe mejorar las relaciones tanto con RTVE como con el resto de las autonómicas, apoyarse en la producción propia para la consecución de los objetivos derivados de la normalización lingüística, adaptar su presupuesto y llevar a cabo un doble proceso de descentralización interna a nivel de infraestructura y de control.
En 1996 se defiende en la UV uno de los mejores trabajos sobre sistemas comunicativos regionales. Rafael Xambó, bajo la dirección de Manuel García Ferrando y Miquel de Moragas, defiende su tesis doctoral El sistema comunicatiu valencià, en la que dedica un apartado al estudio de RTVV. El trabajo recibe un accésit en la novena convocatoria de los premios de investigación en comunicación de masas de la Generalitat de Cataluña y es publicado, en 2001, por la editorial Tres i Quatre bajo el título Comunicació, política i societat. El cas valencià.
Este trabajo destaca por el detallado análisis de las funciones sociales de los medios, a los que concibe como actores políticos fundamentales del sistema democrático. Desde una perspectiva sociológica y económica, su autor se remonta al contexto franquista para entender la estructura del actual sistema comunicativo valenciano. Pese a señalar la importancia del informativo Aitana de Televisión Española, que en 1974 se convierte en el primer contenido emitido en valenciano, Xambó no duda en afirmar que el eje del sistema televisivo regional lo constituye RTVV, de la que defiende su nivel empresarial pero lamenta su apuesta por la programación comercial y el ya señalado incumplimiento de la ley de creación en lo que al uso del valenciano respecta.
Un apartado importante del libro de Xambó, titulado «Radiotelevisió Valenciana: Crònica d’un desficaci», describe cronológicamente los sinsentidos producidos a partir de la llegada de Eduardo Zaplana (PP) al Gobierno en julio de 1995: elaboración de listas negras, corrupciones en contratos de retransmisiones, denuncias de manipulación informativa o incorporación de periodistas afines (Xambó, 2001).
Sinsentidos también señalados por María José García Parreño en el artículo «La televisión pública al servicio de intereses privados», publicado en Revista Latina de Comunicación Social en 2002. El texto analiza la evolución de los contenidos informativos de Canal Nou y señala que la política es la gran ausente en las escaletas informativas, información que ha sido sustituida por contenidos que «distraen» y adormecen a la opinión pública (sucesos varios y pronóstico meteorológico). El artículo se hace eco de las denuncias del Comité de Redacción ante la manipulación informativa, existente desde los inicios de la televisión pero que se ha recrudecido con la llegada del PP al Gobierno, el cual opta por contratar en precario a jóvenes con poca experiencia laboral que constituyen una plantilla paralela afín a la ideología de los nuevos gestores.
La estrategia de plantilla paralela es denunciada, también ese año 2010, en El ecosistema comunicativo valenciano. Características y tendencias de la primera década del siglo XXI. Obra coordinada por Guillermo López –desarrollada en el marco del proyecto de investigación «Los medios de comunicación valencianos en internet: contenidos digitales y convergencia multimedia» (financiado por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana)– en la cual participan investigadores valencianos que analizan el desarrollo del sistema comunicativo regional en la década pasada. Respecto a RTVV, se hace especial hincapié en la manipulación política, la incapacidad para normalizar el uso del valenciano, el proyecto de identidad valenciana de corte folclórico y el escaso impulso a la industria audiovisual local.
En esta obra Andreu Casero y Guillermo López señalan en «Las políticas de comunicación en la Comunidad Valenciana en el contexto de la digitalización», como una de las principales causas del fracaso de RTVV, las políticas públicas adoptadas: «se trata de unas políticas que combinan, aunque resulte paradójico, una notable tendencia a minimizar la intervención pública en el campo comunicativo, con una voluntad de control de los medios de comunicación por parte del sistema político» (Casero y López, en López, 2010: 133).
En diciembre de 2010, la revista Arxius, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, dedica su número 23 a la sociología de los medios en la Comunidad Valenciana. Coordinado por Rafael Xambó, en lo que respecta a RTVV, destacan los textos de Yolanda Verdú, Toni Mollà, Francesc Martínez Sanchís y del propio Xambó, cuyo capítulo sigue la línea del mencionado Comunicació, política i societat. El cas valencià.
Verdú y Mollà sintetizan en sus artículos las principales conclusiones de sus tesis doctorales, dirigidas por Josep Lluís Gómez Mompart y Xambó, respectivamente, y defendidas en la UV. Verdú, en «El tratamiento del urbanismo y del agua en los informativos de Canal 9», denuncia la falta de pluralismo y el oficialismo a ultranza, así como la manipulación política de los contenidos informativos, con base en el análisis de las noticias emitidas entre noviembre de 2006 y mayo de 2007. Mollà, por su parte, plantea un nuevo modelo empresarial para la televisión autonómica en «Un plà estratègic per a RTVV», partiendo de la hipótesis de que RTVV necesita una reformulación global y un modelo de gestión acorde con la nueva realidad del audiovisual. En su tesis doctoral, Mollà divide el plan propuesto en quince áreas de actuación, de las que señala tres en este artículo, a la vez que reivindica el desarrollo de políticas culturales que garanticen el cumplimiento del servicio público y exige un modelo de radiotelevisión pública no privatizado que impulse el desarrollo de la industria audiovisual regional.
En este mismo especial, Martínez Sanchis, en «La informació de proximitat del País Valencià en l’àmbit dels territoris de llengua catalana», analiza el sistema comunicativo valenciano, del que lamenta la delicada situación de los medios en lengua valenciana a pesar de la promesa de recuperación que figura en el Estatuto. Para el autor, los intentos del Gobierno por evitar la emisión de TVC en el territorio y la incapacidad de RTVV como motor lingüístico son las claves para el retroceso del uso del valenciano.
Otro tema de preocupación sobre RTVV es el alarmante descenso de la audiencia. Félix Arias Robles, en «Televisiones públicas autonómicas: viabilidad y pluralismo. El caso de RTVV», capítulo incluido en La televisión pública a examen (2011), obra coordinada por Bienvenido León, señala la falta de independencia política como una de las principales causas y reclama el establecimiento de organismos de control que eviten esta situación.
En 2012, varios investigadores del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la UV publican Biaix i mancances de l’informe de PricewaterhouseCoopers sobre RTVV a propòsit de la qualitat periodística, trabajo que contrarresta las informaciones presentadas en el mencionado informe secreto realizado, bajo encargo de la Dirección de RTVV, por PricewaterhouseCoopers (PwC) para elaborar el ERE. Josep Lluís Gómez Mompart, Carolina Moreno Castro y Francesc A. Martínez Gallego justifican que la propuesta de PwC de reducir la plantilla, aumentar la productividad de los trabajadores y contratar servicios externos no puede ser válida para una empresa pública que tiene como objetivo la rentabilidad social, y lamentan que el informe obvie la problemática de la calidad periodística.
Respecto al informe de PwC y la consumación del ERE, se destaca el artículo de Rafael Xambó publicado en 2013 en L’Espill. En «RTVV: de l’esperança a la manipulació i el saqueig», Xambó describe desde su óptica personal (como miembro del Consejo de Administración de RTVV) los sucesos acontecidos desde que se informa a los consejeros sobre la intención de aprobar el ERE hasta su consumación, y no duda en responsabilizar a los políticos que no supieron articular una radiotelevisión de servicio público, apostando por la «tele-porquería» en la etapa del PSOE y la manipulación informativa y una gestión ineficiente en la etapa del PP.
Mención obligada es también Adéu, RTVV. Crònica del penúltim fracàs de la societat valenciana, libro publicado por la UV y editado por Borja Flors y Vicent Climent, quienes desde una perspectiva profesional (son extrabajadores de RTVV) realizan, a través de más de setenta artículos periodísticos escritos por una veintena de profesionales vinculados a RTVV, una detallada cronología del ERE. Sus autores hacen autocrítica por su responsabilidad en la desaparición de RTVV, pero entienden que este es un síntoma de la degradación integral del sistema democrático valenciano y remarcan la incapacidad de RTVV para convertirse en una referencia para la sociedad valenciana.
El 5 de noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declara nulo el ERE, pero la alegría dura poco porque, ese mismo día, la Generalitat anuncia el cierre de RTVV, que mantiene apagada su señal desde el 29 de noviembre de 2013.
Desde el ámbito académico muchas voces han manifestado su rechazo a una decisión sin precedentes. Destacamos los comunicados emitidos el 6 de noviembre por el equipo decanal de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la UV y por el Consell de Govern de la UJI. Por su parte, ULEPICC-España publica una declaración en la que, en defensa de los medios de radiodifusión públicos al servicio del pluralismo y de la diversidad, insta a las autoridades valencianas a rectificar su decisión.
8.Conclusiones
A más de tres décadas del nacimiento de la televisión autonómica podemos afirmar que existe una importante reflexión académica. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de investigación y reflexiones provenientes del ámbito académico se han focalizado en el análisis de casos concretos, siendo pocas las investigaciones que han tratado el panorama completo de las televisiones autonómicas.
El mayor problema al que nos hemos enfrentado a la hora de dar cuenta de la producción científica sobre la televisión autonómica ha sido la dificultad para localizar los trabajos realizados, dada la inexistencia de una pauta común para la etiquetación de estos y la dificultad para acceder a contenidos inéditos, como la mayoría de las tesis doctorales referenciadas.
Las facultades de ciencias de la comunicación de la UCM y de la UAB se destacan como los centros académicos más relevantes en el estudio de la televisión autonómica. Estas instituciones cobijan las publicaciones de mayor relevancia gracias al trabajo de investigadores como Enrique Bustamante, Miquel de Moragas o Emili Prado, quienes destacan no solo por sus propias aportaciones, sino por las tesis doctorales que han dirigido. Junto a estos, cabe también destacar la labor de investigadores de otras universidades como Carmelo Garitaonandia (UPV) y Rafael Xambó (UV).
Por otra parte, cabe señalar que los principales textos académicos sobre la televisión autonómica han sido publicados en numerosas revistas académicas. Sin embargo, se destaca el trabajo realizado desde Anàlisi en defensa de la identidad cultural catalana y de TVC como uno de los principales motores de su desarrollo; el caso de Zer, que no solo se ha centrado en el estudio de la radiotelevisión vasca, sino que ha demostrado especial interés por la televisión de proximidad como impulsora de las identidades culturales minoritarias, y el apoyo de Telos a la investigación de políticas comunicativas como punto clave de la relación entre medios, poder y cultura.
Respecto a las monografías, no es posible destacar editoriales de referencia en el estudio de la televisión autonómica. Las editoriales comerciales especializadas en estudios de comunicación no se destacan por haber apostado firmemente por la publicación de trabajos sobre televisión autonómica. Ejemplo de ello es la ausencia de trabajos centrados en el estudio de esta en la colección Estudios de Televisión, que la editorial Gedisa publica desde 1999, referencia en la edición en lengua española respecto a la publicación de trabajos sobre el medio televisivo. Así, la mayoría de las obras sobre la televisión autonómica han sido publicadas a través de servicios editoriales de universidades, de administraciones autonómicas o, incluso, de los propios organismos de radiotelevisión, lo que evidencia que el interés por la televisión autonómica se reduce a un público específico y restringido.
En cuanto al tenor de la reflexión académica realizada sobre la televisión autonómica se destaca una importante producción científica sobre las pioneras (aquellas surgidas entre 1982 y 1989), pero se percibe un importante vacío en la investigación de los entes autonómicos puestos en funcionamiento a partir de 1998. El caso de la TVC es el que más reflexiones ha generado, tanto dentro de Cataluña como fuera de esta comunidad, y es concebido como ejemplo recurrente para ilustrar los motivos legitimadores del modelo de radiodifusión autonómico. Respecto a RTVV, la reflexión académica señala desde sus inicios la no adecuación del modelo de la televisión valenciana a la realidad comunicativa de la región. Los investigadores identifican como principales motivos deslegitimadores la incapacidad histórica del medio para convertirse en referente identitario e instrumento normalizador del valenciano, así como su constante manipulación política.
En cuanto a la reflexión académica y su relación con las etapas en que los investigadores suelen dividir la historia de la televisión autonómica, se constata que a medida que los operadores regionales han ido afianzando su presencia en el paisaje audiovisual, la investigación y el análisis universitarios cobran fuerza. Existe un incremento en el estudio de la televisión autonómica a partir de la cuarta etapa (1998 en adelante), aunque la mayoría de trabajos poseen una marcada perspectiva histórica y aún es pronto para encontrar trabajos centrados en el estudio de problemáticas más recientes. Pese a que la producción científica sobre los operadores autonómicos tiene ya un largo recorrido, creemos necesario alentar la investigación sobre la realidad de estos agentes del sistema audiovisual español y centrar el estudio en el análisis de acontecimientos recientes, como la crisis de la radiotelevisión autonómica asturiana en 2011 o el cierre de canales vía satélite y el consiguiente impulso de las plataformas digitales.
Es importante señalar también la inexistencia de trabajos que desarrollen análisis comparativos entre entes de radiotelevisión autonómicos ya existentes o, incluso, entre el modelo de tercer canal y los centros territoriales de RTVE que, como han señalado algunos investigadores, pueden ser concebidos como modelos alternativos de televisión de proximidad, impidiendo el desarrollo de corporaciones autonómicas propias.
Las principales conclusiones a las que han llegado los investigadores de la televisión autonómica en estas tres últimas décadas sobre la televisión autonómica pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
1.º El nacimiento de las televisiones autonómicas está justificado en múltiples elementos legitimadores que tienen como objetivo principal la promoción de la diversidad cultural, defendiendo los valores históricos, culturales y lingüísticos de las diferentes CC. AA. españolas tras el retroceso social experimentado durante la dictadura franquista. Las investigaciones sobre televisiones autonómicas han demostrado, además, que generan sistemas comunicativos alternativos al central, disminuyen los desequilibrios entre el poder regional y el central, ofrecen contenidos de proximidad que no tienen cabida en la televisión nacional, son un importante nicho de mercado para anunciantes locales y pueden generar una industria audiovisual regional que promueve empleo y favorece la circulación de capitales.
2.º El inicio real del proceso descentralizador de la televisión en España se produce con la llegada de las televisiones autonómicas. La televisión pública nacional, lejos de favorecer este proceso descentralizador, ha mantenido una posición defensiva ante los terceros canales y, según numerosos trabajos, el marco normativo se ha mostrado insuficiente para resguardar los intereses de la televisión autonómica. Una mayoría de investigadores han afirmado que la única posibilidad de que exista una descentralización real y equitativa pasa por abolir la normativa vigente y promulgar una nueva que reformule el concepto de televisión pública regional, deseche la actual competencia entre agentes televisivos y abogue por una dinámica de complementariedad en la que cada operador cumpla objetivos diferenciados y deje de lado la lógica mercantil.
3.º Las televisiones autonómicas son un importante instrumento político que ha impedido el desarrollo de un modelo de televisión plural, horizontal y participativa. Se hace necesaria la creación de consejos audiovisuales independientes a nivel autonómico y la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, planteado en la vigente ley sobre el sector audiovisual, con la intención de evitar las situaciones de manipulación política o malversación de fondos públicos que caracterizan parte de la historia de la televisión autonómica.
4.º Ante la inoperancia del modelo actual en el contexto vigente, se debe llevar a cabo un proceso de reconversión del sistema de la televisión autonómica que no pasa por su privatización. Los operadores autonómicos deben encaminar sus acciones al cumplimiento de los objetivos expresados en sus leyes de creación, defendiendo un modelo de televisión de proximidad basado en la complementariedad con los demás agentes del mercado televisivo y en la cooperación entre todas las televisiones autonómicas para conseguir el objetivo supremo común: el cumplimiento del servicio público.
*Este capítulo es resultado de una investigación realizada en el marco del proyecto Diversidad cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores (ref.: CSO2011-26241), del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
1El Estatuto catalán (1979) reconoce que «la Generalidad podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio, y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines», eso sí, ha de hacerlo «en los términos y casos establecidos en la Ley que regule el Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión» (art. 16). Por su parte, el Estatuto vasco (1979) señala que «el País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa, y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines»; asimismo expone que le corresponde «el desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en todo caso» lo dispuesto en la Constitución (art. 19).
2Al publicarse el texto ya había sido aprobada una proposición de ley para presentar al Congreso de los Diputados, en la que se solicitaba la concesión del tercer canal. Precisamente en 1981 la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat realizó estudios con la intención de preparar la llegada del tercer canal.
3Asociación sin ánimo de lucro que asocia a organismos públicos de radiotelevisión autonómicos y actúa en torno a dos principios básicos: cooperación y solidaridad entre los miembros y respeto a la independencia de cada asociado. No todas las autonómicas pertenecen a la FORTA (como es el caso de Canal Extremadura) ni esta ofrece servicios solo a las televisiones públicas, pues también gestiona la compraventa de imágenes a televisiones privadas. La FORTA es, ante todo, un órgano de gestión con una organización patronal cuyos objetivos son maximizar la rentabilidad de las televisiones, amortizar costes y compartir recursos.
4Organización de radiotelevisiones autonómicas. Creada en 1986 por los entes de radiotelevisión del País Vasco, Cataluña y Galicia (Moragas et al., 1999: 159).
5En diciembre de 1995 esta ley señala (disposición adicional sexta) que «la limitación de los servicios de difusión de televisión, en lo que se refiere a su ámbito territorial de prestación, contemplada en el artículo 2.2 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y en el artículo 1 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, deberá entenderse referida a los servicios de difusión de televisión terrenal por ondas hertzianas. En ese sentido, a la prestación por las entidades concesionarias del tercer canal de televisión de servicios de difusión de televisión por satélite, le será de aplicación lo dispuesto en esta Ley».
6Galeusca inicia sus emisiones regulares el 31 de diciembre de 1996. El nombre de esta nueva señal mosaico hace referencia al histórico pacto político firmado por Galicia, Cataluña y el País Vasco en 1923. Galeusca consigue un éxito inmediato mediante una programación conjunta en la que la mayoría de los programas se emiten en castellano, aunque también se emiten contenidos en gallego, euskera y catalán. En abril de 1997, TVG se desvincula del proyecto e inicia sus emisiones para América a través de su nueva señal: Galicia TV; mientras, ETB y TVC deciden buscar la colaboración de otros asociados a la FORTA para continuar con el proyecto. Sin embargo, Galeusca deja de emitir en septiembre de 1998, mientras que las televisiones vasca y catalana deciden apostar por sus propias señales internacionales.
7Scola (Satellite Communications for Learning), operando desde Iowa y formado por asociaciones educativas, emitía contenidos de unos cuarenta países. Su programación, repartida en dos señales, era distribuida en el idioma y formato de origen.
8Se analiza la composición en 2009 de los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía: del total de 28 miembros, el 53% poseen vinculaciones anteriores con algún partido político (López Cepeda, 2010).
9La aprobación de la Ley 17/2006 buscaba una mayor independencia gubernamental y partidista de los órganos de gestión de la Corporación Radiotelevisión Española, así como un mayor control y transparencia en su gestión.
10Esta plataforma, integrada por organizaciones cívicas con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, se presenta en marzo de 2010 en defensa de una televisión autonómica pública y no manipulada. Denuncia el uso indebido de fondos públicos por parte de los gestores de la RTVV (así como su relación con uno de los mayores casos de corrupción, «la trama Gürtel») y exige pluralidad y transparencia.
11El 4 de diciembre de 2006 se presenta esta plataforma impulsada por sindicatos (CC. OO., UGT y CGT) y numerosos colectivos sociales en defensa de un modelo de televisión plural y no manipulada.
12La señal de TVC en la Comunidad Valenciana llega en 1987 cuando, de forma espontánea, Acció Cultural del País Valencià instala repetidores caseros por toda la comunidad. Esto supone un importante problema para RTVV cuando, al obtener la licencia de tercer canal, verifica que TVC estaba utilizando las mismas frecuencias asignadas por el Ministerio para el transporte de la señal de RTVV. Sin embargo, lo que en la teoría podía resultar un problema supuso una ventaja para Canal Nou: no solo se quitó un competidor del mercado publicitario sino que, además, desde el inicio de las emisiones, ya contó con numerosos aparatos sintonizados a su emisión.