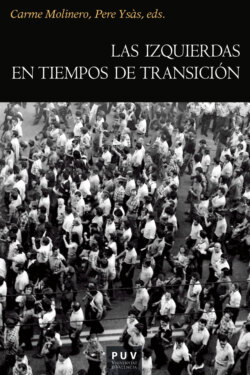Читать книгу Las izquierdas en tiempos de transición - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Carme Molinero y Pere Ysàs Universitat Autònoma de Barcelona
En los últimos años, se ha consolidado la línea explicativa de la transición española de la dictadura a la democracia parlamentaria que destaca la centralidad de la crisis del régimen franquista en la determinación del escenario sociopolítico de mitad de los años setenta. Dicho escenario se caracteriza, por una parte, por una importante movilización social impulsada por la izquierda antifranquista, que, en el plano institucional, tenía como objetivo la «ruptura democrática», es decir, la apertura de un proceso constituyente conducido por un gobierno provisional; y, por otra parte, por los intentos de una parte del personal político franquista de llevar a cabo una «reforma» del régimen, primero de alcance limitado, con Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno, y después de perfiles cambiantes, con Adolfo Suárez al frente del Ejecutivo. Finalmente, la celebración de unas elecciones que permitieron la libre expresión de la voluntad popular daría paso a la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y a su despliegue en los años siguientes. Todo ello en un contexto de una profunda crisis económica que alimentó un difuso malestar social, de tensiones partidistas, de violencia política, especialmente por parte de ETA, y de amenazas involucionistas y golpistas. Un proceso de cambio político, por tanto, no predeterminado, de notable complejidad, con diversidad de posiciones y proyectos políticos, con tensiones importantes y momentos críticos, muy alejado de los relatos edulcorados y reduccionistas que han estado y continúan estando tan en boga.
La izquierda o, mejor dicho, las izquierdas desempeñaron un papel muy relevante en la crisis del franquismo y en el proceso de construcción de la democracia. Este volumen, fruto del proyecto de investigación «La izquierda en la transición española», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2012-31431), y de un Seminario con el mismo título celebrado en la Universitat Autònoma de Barcelona en noviembre de 2015, pretende contribuir a ampliar y profundizar el conocimiento de actores políticos y sociales y de acontecimientos no siempre suficientemente tenidos en cuenta en las explicaciones más generales del proceso de cambio político en España. El volumen recoge aproximaciones de distinto carácter en relación con la trayectoria de las izquierdas en los años setenta.
Con demasiada frecuencia, la transición española a la democracia tiende a explicarse prescindiendo del mundo exterior, con la excepción, claro está, de los estudios sobre las relaciones internacionales o de las investigaciones que se han ocupado monográficamente del papel e influencia de los principales países europeos y de Estados Unidos en el cambio político español. Para evitar tal deficiencia, este volumen se abre con tres textos dedicados a las izquierdas en los países más próximos de la Europa meridional, porque las izquierdas españolas tenían ideologías, culturas políticas, planteamientos, propuestas y formas de acción compartidas con las europeas y, más allá de los factores específicos del escenario español, actuaban bajo condicionantes y con expectativas similares. Así, no es posible explicar satisfactoriamente la trayectoria de las izquierdas españolas en los años setenta sin atender a los fenómenos europeos e internacionales de esa década, con el tránsito de las movilizaciones y de las expectativas de transformaciones sociales profundas surgidas en torno a 1968 al avance de la denominada «revolución conservadora», con expresiones tan significativas como la elección de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en 1979 y 1980.
Comunistas y socialistas españoles miraron con atención tanto el proyecto de «compromiso histórico» del PCI como el «programa común» de socialistas y comunistas franceses, aunque desde posiciones distintas y considerando las diferencias existentes en los tres países. Igualmente, la revolución portuguesa iniciada en abril de 1974 fue observada con atención por las izquierdas españolas, especialmente el papel desempeñado por los diversos grupos políticos.
En el primer capítulo de este libro, Alfonso Botti analiza la trayectoria durante la década de los años setenta del partido comunista más importante de Europa occidental. El PCI, liderado desde 1972 por Enrico Berlinguer, logró en esos años su máxima influencia social e institucional, acariciando incluso el sorpasso a la Democracia Cristiana, pese al surgimiento de un conjunto de grupos a su izquierda al calor de las movilizaciones de 1968-1969. La reflexión sobre la situación política internacional –con el impacto a partir de 1973 de la crisis económica más severa desde el final de la Segunda Guerra Mundial–, la experiencia de la Unidad Popular chilena y la situación política italiana dieron lugar a la propuesta de «compromiso histórico», consistente básicamente en la formación de un bloque entre la clase obrera y las clases medias que diera lugar a una alianza estratégica de los tres grandes partidos de masas –DC, PCI y PSI– para llevar a cabo una política de cambios que incluyera un nuevo modelo de desarrollo sostenible con la introducción de «elementos de socialismo». El texto de Alfonso Botti analiza también los puntos débiles de tal propuesta, que, en todo caso, concluyó en fracaso y que significó el inicio de una larga crisis del partido.
Por su parte, Serge Buj se ocupa del otro gran partido comunista occidental, el francés, un partido con un elevado número de militantes, con una importante presencia institucional, con medios de comunicación propios y con un gran arraigo entre la clase obrera y entre sectores intelectuales. Desde su acceso a la Secretaría General en 1964, Waldeck Rochet impulsó una importante renovación del partido, con dos opciones especialmente relevantes: la formulación de una vía propia de transición al socialismo a través de una «democracia avanzada» y la llamada a la unidad de la izquierda. Los acontecimientos de 1968 dejaron inicialmente desubicado al PCF, pero en los años siguientes consolidó sus fuerzas y, ya bajo el liderazgo de Georges Marchais, impulsó decisivamente el «programa común». Sin embargo, la ruptura de las negociaciones con los socialistas para actualizarlo en 1977, los acontecimientos de Afganistán en 1979 y el cuestionamiento del estilo de liderazgo de Marchais alimentaron fuertes tensiones internas. En 1981, el PCF inició un imparable retroceso electoral en beneficio de un Partido Socialista desde entonces convertido en la formación hegemónica de la izquierda francesa.
En su contribución, Manuel Loff nos ofrece un completo análisis de las posiciones y propuestas del PCP y del PSP en la crisis de la dictadura portuguesa, en el proceso revolucionario abierto en abril de 1974 y en la estabilización política posterior. De la trayectoria de los comunistas portugueses destaca su autonomía, cuyas raíces se encuentran en los orígenes del PCP y en su la larga etapa de aislamiento en el seno del movimiento comunista internacional, lo que explica que en los años setenta sostuvieran posiciones alejadas tanto de los partidos comunistas occidentales como del PCUS. Sobre el Partido Socialista, Loff subraya la refundación de 1973 con un programa que contenía un discurso socialista radical inédito en su trayectoria histórica y que defendía la colaboración con el PCP. La colaboración entre ambos partidos, buscada inicialmente por los socialistas para contrarrestar la hegemonía comunista, empezó a resquebrajarse tras las elecciones constituyentes, que dieron una amplia victoria al PSP, y pronto daría paso a un duro enfrentamiento en el contexto de polarización política que contribuiría decisivamente al final de la revolución pero que no impediría la aprobación de una constitución que era fruto directo de ella.
En vísperas de la muerte de Franco, el panorama de las izquierdas españolas era notablemente distinto tanto al que caracterizaba a las izquierdas de la Europa meridional, a las que se ha hecho referencia, como al que se consolidó tras las elecciones de 1977. El PSOE, con un irrelevante papel en el antifranquismo activo hasta prácticamente 1976, se convirtió en el principal partido de la oposición y en la primea fuerza parlamentaria de la izquierda, y diseñó una estrategia para llegar al gobierno rápidamente. José María Marín dedica su texto al análisis detallado de la política del PSOE después de la aprobación de la Constitución y de la celebración de las elecciones legislativas de marzo de 1979. Los resultados obtenidos en dichos comicios no respondieron a las expectativas de los socialistas; por otra parte, las elecciones municipales celebradas pocas semanas después obligaron al PSOE a un indeseado pero necesario pacto con el PCE para gobernar las principales ciudades del país. A partir de aquí, y tras superar la crisis interna abierta con el XXVIII Congreso, los socialistas optaron por una política de feroz oposición a UCD pero, al mismo tiempo, por reforzar su imagen más moderada para ganar apoyos en sectores centristas del electorado con el fin de asegurarse la victoria en la siguiente cita electoral, táctica finalmente muy exitosa aunque las crisis internas de UCD y del PCE contribuyeran decisivamente a la amplia victoria en los comicios de 1982.
Carme Molinero y Pere Ysàs, por su parte, se ocupan del partido hegemónico del antifranquismo, que, sin embargo, en las elecciones de junio de 1977 obtuvo un resultado muy modesto. El texto focaliza la atención en la centralidad de la lucha por la democracia en la política del PCE, objetivo al que subordinó todos los demás, tanto en los años de movilización contra la dictadura como durante la configuración del nuevo orden político. Más allá del objetivo de establecer un régimen que garantizara las libertades y fundamentado en instituciones representativas, el PCE completó en esos años la elaboración de su estrategia para avanzar hacia el socialismo, con la democracia como pieza esencial, a través de la «democracia política y social», pero también con la democracia como parte constitutiva del modelo de socialismo propugnado, el «socialismo en libertad». Esta trayectoria culminó en el IX Congreso del partido celebrado en abril de 1978. No obstante, la desaparición de las expectativas de cambios sociales profundos en un contexto de severa crisis económica, las tensiones internas acumuladas y la gestión autoritaria de las divergencias por parte de la dirección encabezada por Santiago Carrillo desencadenaron la crisis del partido en 1981, lo que dejó en vía muerta su proyecto «eurocomunista», casi paralelamente al inicio del declive del PCF y del PCI.
Un conjunto de grupos de carácter maoísta y trotskista crecieron con fuerza al calor de la radicalización europea post-68 y de la movilización antifranquista, a la que contribuyeron notablemente. Ricard Martínez i Muntada nos ofrece una visión general de la denominada izquierda revolucionaria a la luz de las investigaciones que en los últimos años han permitido iniciar la superación, por una parte, de la notoria insuficiencia de estudios sobre ella y, por otra, de unas visiones reduccionistas y simplistas sobre dichos grupos y el contexto en el que actuaron. El autor destaca la diversidad de orígenes de las diferentes organizaciones –PTE, ORT, MC, LCR, etc.–, todos ellos en el marco general del antifranquismo; los perfiles de su militancia, desmintiendo el exagerado peso atribuido con frecuencia a los estudiantes; y los rasgos fundamentales de su trayectoria, en particular de la LCR, hasta finales de los años setenta, con un momento decisivo, las elecciones de junio de 1977, que mostraran los límites de los apoyos sociales de dichas formaciones, agudizados además por su fragmentación.
El movimiento sindical en la transición es el objeto de estudio de Javier Tébar, que discute algunas de las explicaciones existentes más repetidas pero no siempre bien fundamentadas. Por una parte, plantea los rasgos fundamentales de una crisis económica que tuvo efectos muy duros para los trabajadores, en especial entre los jóvenes que debían incorporarse al trabajo. Por otra, constata que la capacidad de movilización, en especial de CC. OO., demostrada en los años finales del franquismo coexistió con unas estructuras organizativas muy débiles e, incluso, con una presencia organizada muy limitada. Ello comportó que las organizaciones sindicales tuvieran que actuar durante el periodo de cambio político conjugando diversos objetivos, todos ellos de la máxima importancia, como la consolidación de la democracia, la defensa de los trabajadores en una coyuntura económica particularmente desfavorable y la creación y el asentamiento de sólidas estructuras orgánicas. Además, los sindicatos hicieron frente a tales retos desde la divergencia de sus modelos sindicales y desde la lucha por la hegemonía.
Si el proceso de transición a la democracia tiene un escenario muy particular es, sin duda, en el País Vasco. José Antonio Pérez dedica su análisis a las izquierdas vascas y a su actuación en un escenario condicionado no solo pero sí fundamentalmente por la violencia política, por la persistencia de una dura política represiva gubernamental, por una parte, pero especialmente por el terrorismo de ETA, que, contrariamente a las expectativas, no desapareció con la promulgación de la amnistía y con la institucionalización democrática. Así, el autor explica la trayectoria del PSE-PSOE, del PC de Euskadi-EPK, de Euskadiko Ezkerra y de los grupos de la extrema izquierda especialmente activos hasta 1977, y después muchos crecientemente fascinados por el mundo nacionalista radical que tendría como principal expresión Herri Batasuna.
El volumen se cierra con tres textos centrados en Cataluña. Francesc Vilanova realiza una aproximación a una publicación de la izquierda catalana, Taula de Canvi, de vida corta pero muy intensa, y que constituye un exponente especialmente significativo de la solidez intelectual alcanzada en aquellos años por comunistas y socialistas catalanes, y de su capacidad de colaboración. Entre 1976 y 1980, Taula de Canvi editó veinticuatro números que reflejan las principales preocupaciones y problemas de la izquierda en Cataluña y en el conjunto de España pero teniendo muy presentes los debates de la izquierda europea. Dirigida por Alfonso Carlos Comín, con un consejo de redacción plural, en el que figuraban, entre otros, Jordi Solé Tura, Jordi Borja, José A. González Casanova, Antoni Castells, Josep Fontana, Joaquim Sempere o Manuel Vázquez Montalbán, las páginas de la revista constituyen también un instrumento especialmente valioso para el análisis crítico de la transición en Cataluña y en el conjunto de España a partir de las voces coetáneas de muchos de los intelectuales más destacados de las izquierdas catalanas.
La colaboración entre socialistas y comunistas en el plano político, más allá de las instancias unitarias del antifranquismo, desaparecidas después de las elecciones de junio de 1977, y del consenso constitucional, tuvo una única expresión relevante después de las elecciones de abril de 1979: los acuerdos para gobernar conjuntamente ayuntamientos y diputaciones provinciales allí donde la izquierda tenía la mayoría. Martí Marín analiza una experiencia muy singular, la de la Diputación de Barcelona. Singular por las características de dicha institución, con servicios muy importantes y un elevado presupuesto, y porque aportó los recursos materiales a la Generalitat provisional presidida –como la Diputación desde octubre de 1977– por Josep Tarradellas. La Diputación de Barcelona, al mismo tiempo, muestra la quiebra en 1983, al menos parcial, de dicha colaboración, en un contexto en el que el PSC-PSOE quería afirmar su hegemonía en la izquierda en detrimento de un PSUC que desde 1981 había entrado en una situación de crisis y autodestrucción.
El último de los textos del volumen, el de David Ballester, está dedicado al estudio minucioso de las movilizaciones impulsadas por el antifranquismo y, especialmente, por la izquierda en los espacios públicos, en particular las manifestaciones por la amnistía de 1976 y la manifestación de la Diada Nacional del 11 de septiembre de 1977, y presta atención a la represión policial, habitual hasta la celebración de las elecciones generales. Lejos de un proceso de cambio desarrollado en las instituciones y con unas élites políticas como principales actores, este texto muestra la importancia de otros actores y de otros escenarios, sin los cuales no puede explicarse adecuadamente el fracaso del reformismo del primer gobierno de la monarquía y la determinante presión sobre el Gobierno Suárez, que contribuyó decisivamente a la celebración de unas elecciones que abrieron un proceso constituyente.
El conjunto de textos que conforman este libro amplían, en distintas direcciones, los conocimientos sobre aspectos relevantes del proceso de cambio político en la España de los años setenta, aportan en algunos casos planteamientos novedosos y contribuyen a dar solidez al debate historiográfico, cuestionando formulaciones repetidas pero con escaso fundamento, reduccionismos, simplificaciones extremas y explicaciones interesadas.