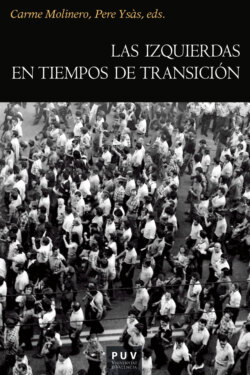Читать книгу Las izquierdas en tiempos de transición - AA.VV - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL OCASO DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS: LOS AÑOS SETENTA
Serge Buj Université de Rouen-Normandie Université
«En politique, on sait où l’on va –ou plutôt, on prétend
le savoir– et on arrive toujours ailleurs».1
René Piquet, miembro del Secretariado del PCF (1964-1979)
Un tema sigue vigente en el pensamiento político e histórico de Europa: la desaparición del comunismo político en los países de la Europa occidental. Esa quiebra del comunismo se analiza, desde el ámbito conservador, como confirmación de sus predicciones o, desde los ámbitos influidos o cercanos al comunismo institucional o al marxismo, como fallo no de la idea comunista («es la idea nueva de nuestro tiempo», según el filósofo Alain Badiou), sino de la contingencia humana y de procesos concretos. En el espacio europeo se han conocido y experimentado sistemas sociales e institucionales que reivindicaban el comunismo como concepto social. Las evoluciones de los grupos que llevaban adelante un comunismo tribunicio, en concreto, los que no gobernaban pero sí desempeñaban un papel político de gran alcance en sus países respectivos, fueron las que más replantearon la vulgata comunista de un socialismo que confundía dictadura del proletariado y estado autoritario.
El Partido Comunista Francés (PCF) tuvo auténtico arraigo en la sociedad proletaria, disponía de una gran capacidad estratégica, de un fuerte contingente de militantes con experiencia, de un órgano central, de muchas publicaciones de buen nivel intelectual y político, de una casa editorial y, dentro de todo, de un fuerte crédito electoral. Hay que añadir que, a raíz de la liberación de Francia en 1945, dispuso durante cuatro decenios de una muy abundante malla de municipios que gobernaba. No solo los del famoso cinturón rojo de París, sino igualmente muchos en diferentes regiones, como la zona fabril y portuaria de Marsella y alrededores, la región minera de Lorena y el centro rural (departamentos de Allier, Cher, Haute-Vienne). Y una gran presencia en los medios sindicales y asociativos.
Su influencia electoral queda marcada por dos fechas. En 1969, con un 21,3%, el PCF, gracias a la figura popular y bonachona de Jacques Duclos, obtiene su mejor resultado después de 1946 (26,4%). En 1981, el candidato Georges Marchais obtiene un poco más del 15%, con dos millones de votos menos. Desde 1981 la caída será rápida, hasta situarse en fondos abismales en la primera década del siglo XXI.
Por lo tanto, el periodo de declive se puede situar entre 1968 y 1981, años de los hechos de mayo y la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, por una parte, y de la elección de François Mitterrand, por otra. Trataremos del PCF siguiendo los criterios de su propia evolución desde la elección de Waldeck Rochet como secretario general en 1964 hasta el año 1979, año en el que las tropas soviéticas entran en Afganistán.
INTERPRETAR EL FENÓMENO
El historiador Emmanuel Todd pensaba que, en el caso francés, el ocaso del comunismo organizado era simétrico al de la Iglesia católica: «Es como si el PCF y la Iglesia católica hubiesen constituido una pareja y el estalinismo no pudiera sobrevivir a su doble negativo».2 Seguro que tal explicación, que descansa en un parámetro único, merecería ser valorada con mucha cautela. Por supuesto, esta relación simétrica y contraria podría, desde un punto de vista simbólico, satisfacer el deseo de simplificación siempre presente en el pensamiento social, pero las cosas o los hechos no la certifican, a pesar de que la intuición de que los modos de operar del PCF fuesen similares o, por lo menos, identificables con los de la Iglesia no pueda descartarse del todo.
El contexto electoral no fue el único motivo del descenso del PCF. Este fue igualmente consecuencia de su propia incapacidad para renovarse desde el punto de vista político e intelectual.3 Es lo que afirma el politólogo Bernard Pudal, que define dos crisis interrelacionadas: una crisis intelectual y una crisis política. Les dedica dos capítulos autónomos de su trabajo. En su introducción señala de modo insistente que existen factores exteriores que, globalmente, tuvieron un papel relevante. Por ejemplo, la modificación sociológica del mundo obrero que Serge Mallet apuntaba en 1963 en su libro La nouvelle classe ouvrière, la modificación trascendental del acceso a los estudios secundarios y universitarios para una parte de los hijos de esta clase, las modificaciones del reparto entre trabajo intelectual y manual dentro de la empresa. Y no olvida Bernard Pudal las transformaciones que acompañaban tal panorama en materias tales como la vida personal, el concepto de familia o las aspiraciones de las mujeres a la igualdad. Pero asimismo alude precisamente a otro fenómeno, propio de la organización comunista:
[…] el sistema de culto progresivamente edificado, la mitologización de la historia revolucionaria del pueblo francés, la encerrona en un doctrinarismo obrerista, la deificación del «partido», la invención del activista thoreziano, la burocratización del cuerpo de activistas, se interpretan como tantos aspectos de una estrategia de autoconsagración cuya coherencia se fundamenta en un principio unificador, el trabajo estaliniano de aquella élite obrera militante.4
Se encuentra más riqueza interpretativa en los testimonios o los análisis que dejaron los cuadros o militantes de base del partido que primero se conformaron con una actitud crítica dentro de la organización, pero luego la hicieron pública y terminaron por dejar el partido. Igualmente desempeñan un papel fundamental los intelectuales y universitarios ligados al partido que empiezan también a proponer un debate abierto ya no solo dentro de los cauces del partido, es decir, en el seno de su organización o de sus publicaciones, sino en un marco público que los coloca en situación compleja o, a veces, en posición de disidentes. Pero, a raíz del «giro político» del año 1977 en el tema de la unión política con los socialistas, las disidencias o desacuerdos van a centrarse en cuadros intermedios, como Henri Fizbin, secretario de la Federación de París5 o Roger Fajnzylberg, antiguo responsable de la fracción comunista del sindicato estudiantil (UNEF-Renouveau) y alcalde comunista de Sèvres en los años setenta. La tercera etapa fue más espectacular porque registró los alejamientos de intelectuales con cierta fama o relieve público, artistas, novelistas, pintores.
Es mucho más difícil averiguar lo que fueron las salidas, muchas veces sin explicar, de militantes de la base obrera, rural o de la clase media de provincias que, frente al discurso cerrado del partido, lo abandonaron sin dejar rastro de su disconformidad. Pocos fueron los análisis de por qué uno era miembro del partido, o por qué tal persona anónima se había adherido al comunismo de partido en los años cuarenta, cincuenta o sesenta y por qué motivo lo había dejado. Pero existe la voluntad, por parte de algunos investigadores, de abrir espacios de estudio. Tal era el reto del politólogo Bernard Pudal y del historiador Claude Pennetier cuando publicaron a finales de 2014 un libro de perfil totalmente universitario, que intentaba complementar lo que ellos llaman «el análisis desde lo alto» del comunismo por un análisis de las identidades individuales comunistas, un trabajo sobre autobiografías, biografías internas al partido, testimonios.6 Igualmente lo hizo Isabelle Gouarné sobre el periodo de los años veinte y treinta en su tesis publicada en 2013.7
SUPERAR LAS CRISIS
Es cierto que cada generación usaba motivos distintos para darse de alta o de baja, pero el flujo positivo de nuevos militantes no paró, se mantuvo dinámico hasta finales de los setenta.
La Guerra de los Seis Días provocó un doble debate interno: en los primeros días de junio de 1967, sobre el tema de quién era el agresor, y, en los meses siguientes, sobre el apoyo dado por el PCF a la Resolución 242 votada por la ONU en noviembre. Los debates fueron tensos, pero movilizaban esencialmente a intelectuales y estudiantes. La fuerte componente de judíos laicos en los círculos intelectuales comunistas del momento daba a los debates un giro algunas veces acérrimo, y, paulatinamente, fue difícil para el PCF mantener esta relación armónica, sobre todo cuando los términos del conflicto palestino-israelí se hicieron más violentos. Pero no se rompieron los lazos profundos que existían entre el PCF y los comunistas que pertenecían a la comunidad askenazi de Francia.8
La hipótesis de que los hechos de mayo del 68 representaron el principio del fin tampoco corresponde a la realidad. Esta tesis definitiva ha sido defendida por Patrick Rotman y Hervé Hamon.9 Los dos cronistas enfocaban la mala relación entre el PC y las organizaciones izquierdistas sobrevalorando ciertamente la capacidad de estas últimas para presentarse como alternativa. Como señala Mathieu Dubois, se trataba de una visión más bien teleológica que se fundamentaba en fuentes «hostiles al movimiento comunista».10
Sectarismo y desfase son las causas subrayadas por muchos excomunistas, pero no siempre desde la misma perspectiva. Por ejemplo, el periodista y cronista Guy Konopnicki publicaba en 1981 Les bouches se ferment,11 una novela policial con un título que aludía claramente a los famosos tres artículos de Maurice Thorez publicados en L’Humanité en agosto de 1931, en un momento en el que se estaba abriendo una lucha interna contra el sectarismo. Más tarde, el número de la revista Autrement dedicado al tema de la vida de partido, «La Culture des Camarades», definía su propósito:
proponer un balance –crítico pero sin amargura– sobre una forma de pensamiento en desfase con la opinión pública pero que se mantiene como testimonio de un pasado inmediato que nada podrá ocultar.12
Las publicaciones críticas se multiplicaron a lo largo de los últimos setenta y primeros ochenta, a la par que se producían bajas espectaculares, masivas y silenciosas. Los motivos fueron múltiples: para muchos la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas en 1979, para otros el abandono del dogma de la dictadura del proletariado tras el XXII Congreso de 1976. Queda patente que el endurecimiento de las relaciones con los socialistas en el diálogo sobre la revisión del Programme Commun (firmado en junio de 1972) de cara a las elecciones al Parlamento de 1978 tuvo un papel decisivo.
¿Cómo explicar el desmoronamiento rápido de este partido? ¿Cómo explicar que, diez años antes de que el sistema soviético desapareciera, el Partido Comunista Francés ya estuviera herido de muerte?
¿PARTIDO DE MASAS, PARTIDO OBRERO O SOCIEDAD PERFECTA Y CERRADA?
En los años que nos interesan, el PCF es un partido centralizado, autofinanciado en gran parte y que debe su visibilidad y medios a su presencia y aparición electoral. Es decir, que, en este sentido, es un partido como los demás, a pesar de lo que afirma su discurso. Una máquina bien montada que subsiste gracias a una red complicada de microempresas (el grupo GIFCO) y a la permeabilidad entre las funciones políticas y las funciones técnicas en el seno de los municipios que gobierna. Por lo tanto, muchas veces, el modo de ascender a nuevos cuadros depende mucho de las oportunidades que ofrecen los tipos de empleo propuestos dentro de aquel entramado. En este caso, el principio de formación dominante de nuevos cuadros es la cooptación. En cierto modo, existen dos partidos, el de los militantes, un partido politizado y activista, y el de los cuadros intermedios, más oculto, formado por una élite que se autorreproduce y se protege. No en vano el actual secretario general del PCF, Pierre Laurent, es el hijo de Paul Laurent, uno de los máximos dirigentes de los años sesenta-setenta. Tras cursar estudios universitarios, entra como periodista económico en L’Humanité, para ser su director al cabo de poco tiempo y secretario general del partido en 2010. Este tipo de constitución de una élite basada en la promoción del parentesco y en alianzas se verifica igualmente a escala menor, localmente, y los ejemplos abundan. La ruptura de esta transmisión generacional aceleró el declive porque se cortaban lazos muchas veces personales y las terceras o cuartas generaciones ya no quisieron tomar el relevo. Se trata de una hipótesis que un estudio detenido y pormenorizado de las evoluciones dentro de las familias comunistas permitiría precisar. Y añadiremos que, si el parentesco o el nepotismo son las formas dominantes de la elección de nuevos cuadros, entonces se evapora el criterio obrero del partido.13
Claro está que no todos los hijos o los nietos de los altos cargos entran en la empresa-partido: algunos se apartan del partido para reunirse con la abundante cohorte de los críticos o de los antipartido (un caso conocido es el de Paul Thorez, hijo de Maurice Thorez, secretario general del partido durante más de treinta años14); otros se quedan muy atrás, sin hacerle gran caso al tema político. En un libro de memorias, Jean Rony describe en 1978 lo que era la vida de las agrupaciones locales en los primeros sesenta, la militancia como quehacer cotidiano, vender L’Humanité Dimanche, pagar las cuotas, reunirse con regularidad, pero meterse en discusiones políticas, es decir, incorporar las líneas directrices dadas por los dirigentes, no se hace, «no, la verdad era que la politique, c’est le parti qui la fait».15 Lo que sí destaca Jean Rony es el calor amistoso que impera entre las personas.16 Lo que confirma Guy Rochet, hijo de Waldeck Rochet, cuando comenta su pasado de comunista de base y la evocación del mundo comunista: «Ni a mi hermano, ni a mi hermana ni a mí mismo, nuestro padre nos impuso su compromiso. Pero la verdad es que se trataba de un mundo entrañable y que ahí nos sentíamos a gusto».17
EL NUEVO GIRO, ASPECTOS FUNDAMENTALES
¿Por qué insistir en la figura de Waldeck Rochet? Porque es el secretario general que intenta desbloquear su partido, desempolvar el partido de su conservadurismo estético, moral y político, el que intenta imponer una forma de aggiornamento, tanto político como cultural, en lo esencial impulsando la política de unión de la izquierda. Guy Konopnicki lo expresa en pocas palabras:
En tres años, entre 1965 y 1968, Waldeck Rochet [nos] quitó de delante lo esencial de los dogmas fundadores de la III Internacional. Empezó definiendo un comunismo nacional, una vía francesa, pacífica, dentro de un sistema de partidos pluralista. Propuso a todos los partidos de la izquierda elaborar un programa común de gobierno. Se trataba de romper con el modelo soviético y su partido único todopoderoso.18
El nuevo giro se perfila en un librito firmado por el propio secretario general, Qu’est-ce qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps?19 Se trata de la publicación del discurso que pronunció Waldeck Rochet en un acto de celebración del L Aniversario de la Revolución bolchevique organizado por el Instituto Maurice-Thorez el 15 de octubre de 1967. No faltan las alabanzas a la Unión Soviética, «primer Estado socialista del planeta», a su papel decisivo durante la Segunda Guerra Mundial, ni al sistema socialista, superior al capitalista. También se critica al maoísmo censurando la actitud de China en el tema de Vietnam.20 Lo esencial no está en estos párrafos, que pertenecen al rito comunista de crítica a los oportunismos, está en el concepto de nuovo corso que desarrolla Waldeck Rochet en pocas páginas. Insiste primero en que no hay modelo único de transición hacia el socialismo y que, por consiguiente, la Revolución bolchevique no puede servir como tal. Se refiere a las tesis del último congreso del partido (el XVIII, 4-8 de enero de 1967) insistiendo en que las vías se definen según condiciones locales, nacionales. Para Francia, Waldeck Rochet subraya la necesidad de un combate político prioritario, el de la unión de la izquierda, con el propósito de expulsar a la derecha del poder y darse como perspectiva la cooperación entre los partidos democráticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, no solo para hoy, sino también para mañana, en el proceso de edificación del socialismo en Francia.
Las políticas nuevas empiezan bajo su impulso, con discursos y gestos demostrativos en su relación con los socialistas. El primer acto es la decisión de llamar a votar a favor de la candidatura de François Mitterrand en la primera vuelta de la elección a la presidencia realizada por sufragio universal en el año 1965.
Se ponen en común las valoraciones negativas de la política institucional y social de De Gaulle y los comunistas ven en la persona de François Mitterrand un opositor al general, algo sobre lo que no fueron del todo claros los socialistas de la SFIO de Guy Mollet durante los hechos de mayo de 1958.21 Guy Konopnicki evoca perfectamente este momento como uno de los inicios de la contradicción interna que constituirá el primer hiato que acabaría con la vida del PCF:
Celebré mis diez años el 29 de septiembre de 1958. Esa mañana, mi padre leía en L’Humanité los resultados del referéndum del día anterior. Más del 80% de los franceses habían aprobado la Constitución de la V República. Mi padre había votado no; estaba cabreado con los facciosos de Argel, con los socialistas que habían llevado la guerra hasta extremos y que, presos de pánico, daban vía libre al hombre fuerte, pero tampoco aceptaba que Maurice Thorez, jefe histórico del Partido Comunista Francés, tratara a De Gaulle de fascista.22
Los comunistas ya lo saben todo de François Mitterrand: su actitud ambigua durante la ocupación alemana, su compromiso con el petainismo y su entrada en una resistencia más intelectual que material bastante tardía, a finales de 1943. Saben igualmente los viejos comunistas que las ambigüedades también forman parte del pasado del partido, sobre todo de la dificultad para el PCF de adherirse a un concepto de resistencia nacional antes de la entrada en guerra de la Unión Soviética. Igualmente dejaron rastro las peripecias de la época de la Liberación y los inicios de la Guerra Fría y su consiguiente aislamiento político.
Cuando sucede a Maurice Thorez en mayo de 1964, la herencia que recibe Waldeck Rochet es problemática. En aspectos internacionales, es inminente la caída de Jruschov sin que todavía en el partido francés se haya digerido el famoso informe del XX Congreso del PC de la Unión Soviética. El cisma maoísta está tomando aspectos secesionistas con la creación en Europa de partidos o grupos leninistas maoístas que pueden seducir a intelectuales o a algunos sectores de la militancia obrera.23 Figuras de antiguos comunistas como Jean Baby o Gilbert Mury encarnan entonces a los primeros maoístas franceses destacados, que, unos años más tarde, logran obtener el refuerzo de parte de la juventud estudiantil que ha sido partícipe de los hechos de mayo del 68.
El partido vive sacudidas internas, la más notable de las cuales vendrá representada por la destitución de Marcel Servin y Laurent Casanova del Secretariado por motivos de revisionismo en términos de lucha anticolonial. En relación con esta crisis, Waldeck Rochet se enfrenta a un movimiento de gran envergadura de oposiciones dentro de la propia UEC (Unión de Estudiantes Comunistas). La crisis empieza formalmente en 1963 y termina en enero de 1966 con la exclusión de la organización estudiantil o el abandono de centenares de miembros y el control de esta por el partido. Esta crisis, tanto filosófica como política, va a alimentar los focos izquierdistas, maoístas pero igualmente de inspiración trotskista. El apoyo a la candidatura de François Mitterrand será uno de los elementos críticos que acelerarán la salida del ala filotrotskista, que crea en 1966 la JCR (Juventud Comunista Revolucionaria).
El punto fuerte del partido es su arraigo obrero y que la cúpula de la CGT sea comunista en su mayoría. Es un respaldo fuerte a la renovación porque fuerzas que desean renovar la central sindical histórica emergen bajo el impulso de Georges Séguy, elegido secretario general de la confederación en junio de 1967. La renovación discurre a través de distintas crisis para desembocar en el XL Congreso de la central, celebrado en 1978, congreso eufórico de una CGT renovada, combatiente, pero en la que ya se perfilan disensiones que van a culminar con la dimisión del Secretariado de la confederación de dos de las figuras que encarnaban esta renovación, Christiane Gilles y Jean-Louis Moynot.24 Si el tema esencial de la ruptura es la entrada de las tropas soviéticas en Afganistán y la exigencia de que la CGT condene este acto, los elementos de la ruptura están presentes igualmente en temas de fondo: concepto de unidad sindical y relación con los partidos políticos.
UNA POLÍTICA DE (RE) MOVILIZACIÓN DE LA JUVENTUD
Para la joven generación, la del famoso baby-boom francés de los años de posguerra, el tema es histórico y polémico, nada más. Saben perfectamente del estalinismo, de sus crímenes, pero no se identifican en absoluto con él. Así nace una nueva generación de comunistas que en los años 1966 y 1967 se adhieren al partido viéndolo como una suerte de mito obrero, de sociedad perfecta con suficiente influencia para modificar el curso político global en Francia. Igualmente toman nota del ímpetu y dinamismo que las iniciativas de Waldeck Rochet y de la mayoría de la dirección del partido dan a su acción, así como del nuevo ciclo que permite acabar con el aislamiento y, por consiguiente, con formas sectarias de percepción de la política. El historiador Jean Vigreux nota que, tanto el apoyo a la candidatura Mitterrand y el acuerdo electoral con la FGDS (Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste) de 1966 como el Manifiesto de Champigny sobre el nuevo horizonte político y las conclusiones del Comité Central de Argenteuil sobre la libertad de creación artística tienen como efecto que el Partido Comunista se halle mucho más en sintonía con la sociedad francesa. Es decir, que el esfuerzo pregonado por unos y otros parece tener efectos positivos, sobre todo cuando, como lo viene recalcando el citado historiador, las elecciones al Parlamento de 1967 dan un buen resultado.25
Pero los contextos van más allá de la propia situación política en el país. Las movilizaciones internacionales influyen igualmente en la política del partido y le dan espacios para movilizar a la juventud. La Guerra de Vietnam y la defensa de Cuba son dos temas mayores de aquella batalla de reconquista. Un gran hito es la manifestación central organizada a iniciativa de las juventudes comunistas en París el 26 de noviembre de 1967.26 Esta manifestación prolonga las que se están produciendo en Estados Unidos en los meses anteriores, y, más precisamente, se presenta como una manifestación de apoyo al movimiento pacifista de Estados Unidos, que se había manifestado ante la Casa Blanca el 21 de octubre anterior. En cierto modo, el PCF intenta poner toda su fuerza movilizadora en un combate pacifista y de apoyo a los combatientes vietnamitas en un espacio que ya ocupaban fuerzas marginales pero con gran peso moral, en particular el PSU (Partido Socialista Unificado). Las reticencias del PCF en adherirse a unos actos que no controla paralizan de cierta forma el movimiento juvenil de protesta contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. La manifestación de noviembre 1967 abre nuevas perspectivas.27
Otro aspecto de esta movilización consiste en recomponer la Unión de Estudiantes Comunistas, que había sufrido dos sangrías: por una parte, la expulsión de los denominados «italianos» por su aceptación de las tesis policentristas desarrolladas por algunos sectores intelectuales dentro del PCI, y, por otra parte, la escisión trotskista liderada por Alain Krivine, Henri Weber y Daniel Bensaïd, que fundan la JCR en el año 1966. La UEC, que había nacido en 1957 de la federación de los círculos estudiantiles comunistas de la Union des Jeunesses Républicaines de France (UJRF), es la primera organización de juventudes comunistas que reúne a chicos y chicas, lo que todavía no es el caso de las demás organizaciones juveniles comunistas, que mantienen la separación (y que la mantendrán hasta el año 1974). El contexto es el de la Guerra de Argelia y las movilizaciones estudiantiles contra la guerra que protagoniza el sindicato estudiantil UNEF. Se trata, para el PCF, de estar presente en aquellas luchas, pero manteniendo un control férreo sobre la organización que ya manifiesta cierto deseo de independencia por lo menos en un plano ideológico.28 Pero concluir que, pasadas las crisis internas casi permanentes, las escisiones repetidas y la toma de control del partido sobre esta organización, se ha estabilizado la situación cuando se producen los hechos de mayo del 68 –como lo hace el historiador Jacques Varin– es exagerado. Precisamente porque, si su unidad se fragua en la lucha contra los izquierdistas de todo tipo, el año 1968 va a propiciar nuevas crisis que no solo afectarán al sector finalmente reducido de los activistas estudiantiles (los 3.500 miembros oficiales de la UEC), sino a todo el partido.29
En el fondo, los orígenes de estas crisis internas permanentes no son propios del sector estudiantil, sino que están presentes en todo el partido, y se manifiestan con más visibilidad entre estos «hijos de burgueses o pequeños burgueses en formación» porque expresan sus dudas y sus desacuerdos, cosa imposible en el seno del partido.
1968, ANNUS HORRIBILIS
Los esfuerzos de la dirección del PCF para proponer una imagen más abierta, sin ceder a su crítica fundamental del aventurismo izquierdista, van a sufrir dos percances de gran intensidad en el año 1968: los hechos de mayo, de los cuales saldrá paradójicamente reforzado, a pesar del fracaso electoral sufrido en junio del mismo año, y la entrada en Checoslovaquia de las tropas soviéticas.
Mayo del 68 arruina en cierto modo los esfuerzos del PCF para atraer a la juventud. Es un momento difícil de comprender que pone a los comunistas en situaciones incómodas, no solo dentro de la universidad o entre los jóvenes de los institutos, sino igualmente en parte de los círculos afines al partido dentro de la clase obrera y de la clase media baja. Por lo tanto, el año había empezado de manera dinámica, los estudiantes comunistas estaban en la punta de los primeros brotes de protestas que se habían manifestado en febrero en torno a la petición de reforma de los estatutos de las residencias universitarias, estatutos represivos de separación de chicos y chicas, de control de la vida privada de los residentes. El movimiento tuvo su clímax el 14 de febrero con la invasión de las residencias de chicas por manifestaciones multitudinarias y por la proclamación simbólica de la abrogación de aquellos estatutos. Los militantes comunistas estaban presentes en el movimiento y hasta lo lideraban en París o en algunas universidades de provincias, mientras que en otras lo lideraban algunos grupos anarquistas o difícilmente identificables.
Entre febrero y mayo, frente al desarrollo de un discurso más bien libertario y, en algunos casos, profundamente anticomunista, el partido va a intentar rápidamente poner en marcha dos tácticas, sobre todo tras los actos violentos del 10 de mayo: poner en movimiento sus fuerzas, principalmente la CGT, organizando grandes manifestaciones de solidaridad con los estudiantes reprimidos, y, por otra parte, aislar políticamente al izquierdismo, considerado «el enemigo principal». La primera iniciativa va a obtener grandes resultados, puesto que el día 13 las manifestaciones de solidaridad son multitudinarias, algo nunca visto desde hace más de veinte años y cuya dinámica abre un periodo de intensa lucha social en todo el país. La segunda va a corresponder a una intensa campaña ideológica contra el izquierdismo que se prolongará durante años. En 1968 aparece en los medios de comunicación la figura del secretario de organización del partido, Georges Marchais. Dirigente joven y dinámico, pertenece a la generación que intenta poner en órbita Waldeck Rochet, bajo la mirada vigilante de Roland Leroy y, más en la sombra, de Jean Kanapa.30 La escasa cultura política de Georges Marchais, entonces secretario de organización, se ve compensada por su dinamismo y su capacidad casi innata para usar los medios de comunicación modernos, en concreto la televisión. Es un contraste absoluto. Waldeck Rochet era un comunista de gran cultura filosófica,31 gran lector, hombre interiormente libre, pero totalmente entregado a la causa y al partido. Georges Marchais había tenido una trayectoria diferente, no procedía del aparato dirigente que había vivido los tiempos del Frente Popular, ni había participado en la resistencia; su adhesión al partido en 1947 era la de un obrero metalúrgico, cuadro intermedio sindicalista de la entonces muy potente Federación del metal de la CGT. Aparece públicamente a través de un artículo publicado por L’Humanité el 3 de mayo. Se trata de un ataque contra los izquierdistas. El texto es conocido por un desliz calculado del dirigente cuando tilda de «anarquista alemán» a Daniel Cohn-Bendit. Este artículo intenta poner los puntos sobre las íes frente a lo que llamaríamos unas vacilaciones detectadas dentro de la franja intelectual del partido, vacilaciones que irán creciendo a lo largo de aquellos primeros días de mayo. Georges Marchais aparece como un defensor decidido de la clase obrera, de su partido con un tono siempre firme, tono que no era el propio de Waldeck Rochet. Esta lucha contra el aventurerismo izquierdista se prolongará durante varios años. Los hechos de mayo concluyen con la victoria electoral de la derecha conservadora y el Partido Comunista pierde muchos escaños de diputados,32 pero las huelgas han dado resultados muy positivos: la vuelta a las 40 horas semanales del Frente Popular, un reajuste bastante espectacular del salario mínimo (un 33%) y algunos progresos en la política social, como la creación de la sección sindical de empresa.
Pero ya las nubes se acumulan en Checoslovaquia. La Conferencia de Karlovy-Vary de abril de 1967, que había reunido a los partidos comunistas de Europa, había sido valorada positivamente por el partido francés a pesar de no desembocar en un cambio de rumbo en cuestiones de fondo. Valoración radicalmente contraria a la que hizo el PCI.33 El intento liberal de Dubcek, apoyado con cierta simpatía por una gran fracción de los comunistas franceses, se ve acorralado por la terquedad de la Unión Soviética, que teme el efecto dominó y la pérdida de influencia en los países de su área. Durante el mes de julio, Waldeck Rochet intentará mediar entre los soviéticos y el Gobierno de Dubcek. Los días 15 y 16 de julio se desplaza a Moscú para entrevistarse con Brézhnev; el día 17, el PCF propone que se organice una nueva conferencia de los partidos comunistas de Europa «con el propósito de frenar y parar un proceso que abocaría a un desenlace brutal», es decir, una intervención militar de los soviéticos, vista con gran temor hasta por los sectores más prosoviéticos del partido, sobre todo porque restaría credibilidad a la «vía francesa al socialismo» propiciada por el grupo dirigente. El día 19 se entrevista con Dubcek en Praga, acompañado por Jean Kanapa. En un telegrama dirigido al ministro de Asuntos Exteriores francés, Michel Debré, fechado a 2 de agosto, el entonces embajador de Francia en Praga, Roger Lalouette, informa sobre estas visitas resaltando a la vez el cambio de tono de los comunistas franceses, favorables a una solución pacífica al conflicto latente.34 Este maratón diplomático se saldará con un fracaso rotundo en agosto, con la entrada de las tropas soviéticas en Checoslovaquia. Entonces se entremezclan consecuencias políticas y personales. Las políticas serán una etapa de crisis e intensos debates hasta evidenciar diferencias, por no decir divergencias, dentro del partido. Un primer comunicado (redactado por Rochet y Kanapa) habla de «sorpresa y reprobación» frente a la intervención de los soviéticos, mientras que un segundo, adoptado por el Comité Central, solo de «desaprobación». La luchas internas entre prosoviéticos y moderados arrecian y se filtran hacia el exterior, puesto que Jeannette Thorez-Vermeersch, viuda del histórico secretario general, dimite del Buró Político porque no aprueba la protesta de su partido y defiende la legitimidad de la intervención. Los debates internos se hacen muy duros, pero quedan muy abiertos, sin consideraciones jerárquicas y, cosa original, concluyen con un voto de aceptación o rechazo de la posición adoptada por la mayoría de la dirección. En su biografía política de Waldeck Rochet, Jean Vigreux propone un reparto entre unos y otros que muestra el nivel de dificultad: 40% de los militantes aprueban la intervención soviética, el 20% desaprueba la toma de posición pública del PCF, y el 40% se declara de acuerdo con la posición afirmada por el Secretariado y el Comité Central.35
LA ENFERMEDAD DE WALDECK ROCHET, EL ASCENSO DE GEORGES MARCHAIS
El fracaso de su acción diplomática en el tema checoslovaco apenas unas semanas después de los hechos de mayo y los intentos de encontrar algún tipo de consenso dentro del partido, que suponen una actividad intensa y a veces sin resultado positivo, van a culminar en un documento adoptado en una reunión del Comité Central reunido los días 5 y 6 de diciembre de 1968, documento llamado Manifiesto de Champigny,36 que intenta sintetizar los elementos constitutivos de lo que será una constante del discurso comunista de los años ulteriores: el desarrollo de una vía francesa al socialismo y la definición de una primera etapa de democracia avanzada, que va a constituir el núcleo de la propuesta de programa común, gran reto comunista de los años siguientes. Se trata de un texto de síntesis porque intenta denunciar «los oportunismos», mantener la validez de la idea socialista a pesar de las divergencias definidas como «graves» manifestadas dentro los países socialistas y dentro del movimiento comunista internacional37 y desbloquear las tensiones sufridas en este año 68. La renuncia de De Gaulle como consecuencia del voto negativo de los franceses a su propuesta de reforma institucional inaugura un periodo positivo para los comunistas. Culmina con la candidatura de Jacques Duclos a la elección presidencial y la publicación por el secretario general de un libro en el que desarrolla el concepto de democracia avanzada insistiendo en el papel del pluralismo en una sociedad socialista.38 A partir de octubre de 1969 Waldeck Rochet ya no aparece en público. Enfermo de Parkinson, su abandono de la actividad política será definitivo aunque oficialmente el PCF seguirá manteniéndolo en el puesto de secretario general hasta el XX Congreso de 1972.39 Se abre entonces un periodo de interinidad. Son los años de la gran ofensiva política unitaria de los comunistas en la línea de las propuestas hechas por el partido en los tiempos de la Secretaría General anterior. Se concreta esta política en un primer documento, fechado en diciembre de 1970, que propone un primer balance de las discusiones abiertas entre comunistas y socialistas «sobre las condiciones fundamentales de un acuerdo político». Este balance lo propone Georges Marchais en una reunión del Comité Central del PCF del 22 de diciembre de 1970.40 Por su parte, el Partido Socialista ha mantenido unas discusiones similares con el pequeño Partido Radical, que será la tercera fuerza partícipe del programa común. El Partido Socialista prepara igualmente su congreso, llamado «Congreso de la unidad y de la renovación», que no significa todavía el punto final del ascenso hegemónico de un personaje que se había pasado los cinco años anteriores en la trastienda de la política (François Mitterrand), sino una etapa intermedia antes de su toma del poder definitiva en el Congreso de Épinay, en julio de 1971.41 Se trata de uno de los documentos más ilustrativos de lo que fue la política de unión del PCF. Se ponen en contrapunto las formulaciones partidarias distintas, en muchos casos convergentes, sobre cuatro grandes temas: la práctica unitaria contra la política de la derecha en lo inmediato, los grandes criterios de un nuevo régimen «de democracia económica y política», el fondo del futuro programa común, las vías al socialismo y los criterios –desde luego algo más divergentes– de la democracia socialista. Aclara los términos de un programa de gobierno, de su negociación dentro de imperativos de agenda: las elecciones generales previstas para la primavera de 1973 y la futura elección presidencial prevista para 1976.42
DINAMISMO INTELECTUAL
La cronología indica que se está preparando una competición entre los dos partidos. El socialista intenta renovarse y el comunista ya está en orden de marcha pero con un tema pendiente: la resolución, lo antes posible, de la cuestión de la titularidad de la Secretaría General. El dinamismo comunista se traduce en un aumento de las altas, en todos los medios sociales considerados como antimonopolistas. La cifra está en constante aumento desde el año 1967, pasa de 288.414 a 540.565 en 1974.43 Las revistas teóricas del partido publican. A pesar de la desaparición del semanal fundado por Louis Aragon, Les Lettres Françaises (1972), y de Démocratie Nouvelle, revista dedicada a temas internacionales (1969), como sanción a su actitud frente a la invasión soviética de Checoslovaquia, las demás revistas, mejor controladas, siguen publicando. Économie & Politique propone un balance de lo que el PCF considera como el principio de una crisis en un dosier preparado por el economista Paul Boccara publicado entre diciembre y marzo.44 Se trata de dar más amplitud y modernidad al concepto de capitalismo monopolista de estado (CME) como base crítica de la economía mundial. En 1967, La Nouvelle Critique cambia de formato, de estilo y de redactores. Aparece una nueva generación, a la que las orientaciones definidas en el Comité Central de Argenteuil de 1966 permiten más flexibilidad para abrir espacios de debate. Bajo la dirección de Francis Cohen, esta revista viene a ser el emblema de la renovación posible del partido. Bernard Pudal la define como «revue communiste légèrement décalée»45 y Françoise Matonti, como uno de los elementos de la nueva política, la del aggiornamento del PCF.46 Abre sus columnas a gente joven, como los dos jefes de la redacción sucesivos, los historiadores Antoine Casanova y François Hincker. En el Comité de Redacción, junto al personal ligado al grupo dirigente, se encuentran colaboradores relacionados de distinta manera con la universidad o círculos de investigadores académicos. La revista abre debates de manera dinámica y moderna, renovando así de par en par la imagen algo austera del partido. Todo el núcleo de colaboradores entrará en disidencia a partir del año 1976, por motivos distintos pero todos basados en la política de unión con los socialistas y en los fundamentos teóricos y políticos del comunismo. Igualmente se dinamizan otras publicaciones: una revista con perfil más universitario, La Pensée, o Les Cahiers du communisme, revista teórica oficial del partido.
La actividad de edición es prolífica. Destacamos, sin insistir, la intensa actividad de las Éditions sociales, que publican mucho y, en los primeros setenta, movilizan a algunos intelectuales del partido, precisamente para traducir en argumentos la crítica de fondo de los dos oportunismos.
EL PROGRAMA COMÚN
La política de alianzas constituye el fondo sustantivo de la política del PCF en los primeros setenta. Tras una gran campaña propagandística de los comunistas, el 27 de junio de 1972 el PC y el PS firman un acuerdo que estipula en su preámbulo que ambos (los radicales se sumarán en julio a la alianza) «afirman su voluntad común de poner fin a las injusticias e incoherencias del régimen […]» y que «para lograrlo y para abrir la vía al socialismo, son necesarios cambios profundos en la vida política y social del país».47 Los dos partidos habían publicado los respectivos elementos de base de la negociación: el PC «Changer de cap» en octubre de 1971, el PS, «Changer la vie» en marzo del mismo año. Los resultados de las elecciones al Parlamento de 1973 no reflejan el entusiasmo generado por la firma del acuerdo. Su balance es bastante positivo para el Partido Socialista. El PCF registra cierta estabilidad, pero el resultado es globalmente inferior al de 1967 para la izquierda. La muerte prematura de Georges Pompidou, el 2 de abril de 1974, abre la posibilidad de presentar una candidatura única frente a la de Valéry Giscard d’Estaing. Si, en la práctica, la unión de los dos partidos había sido experimentada en las elecciones municipales de 1971, el gran reto es la aceptación de la candidatura única de la izquierda de François Mitterrand a la presidencial de mayo de 1974.48 Con un resultado que muestra una gran progresión, la corta victoria de Valéry Giscard d’Estaing suscita cierta forma de crítica en el seno del partido sobre la estrategia adoptada. Son característicos los dos números especiales de La Nouvelle Critique dedicados al tema. En el primero (mayo de 1974) despunta cierto nerviosismo de la cúpula dirigente. Roland Leroy, dirigiéndose a los lectores de la revista, en vista de posibles maniobras del PS para poder ensanchar su base política hacia el centro, critica indirectamente «los arreglos» iniciados por el PS.49 Aplicar el programa común y no abandonar la perspectiva del socialismo, tal es el fondo de la advertencia frente a la petición de un François Mitterrand que intenta independizarse del programa común y presentar a los electores una carta presidencial no negociada. En octubre, un artículo firmado por Antoine Casanova y François Hincker perfila lo que va a ser la política del PCF en esta nueva etapa, en la que, gradualmente, se abandonará, por ambas partes, la ilusión de una alianza programática. Comentando el XXI Congreso del PC que se abre, apuntan la necesidad de analizar los fallos de la política de unión y de proponer nuevas perspectivas:
Los resultados de la elección a la Presidencia, las luchas actuales confirman la validez de nuestra línea estratégica fundamental. No se trata entonces de revisarla, se trata de sacar todas las consecuencias prácticas, todas las potencialidades nuevas ligadas a su presencia en la realidad a un nivel inédito.50
Concluyen presentando el Congreso como el del ensanchamiento del principio de unidad no solo de la clase obrera ni de la izquierda unida, sino del movimiento democrático nacional. Las contradicciones y apreciaciones distintas muestran que existe una corriente reacia a mantener la política de unidad programática, preocupada por el hecho de que el PCF parezca incapaz de contrarrestar los intentos de autonomización programática de los socialistas; otra, mayoritaria, aboga por una alianza más amplia, pero en términos más sociológicos, simbolizada por el eslogan «Union du peuple de France pour le changement démocratique».51 Las tensiones internas aparecen entonces en un contexto doblemente complicado por la masificación del partido y la lucha interna entre varias tendencias que se mantienen presentes y entre las cuales la Secretaría General intenta proponer cierta forma de diálogo pero imponiendo el principio de mayoría.
En el informe que presenta Georges Marchais ante los congresistas reunidos en Vitry-sur-Seine los días 26 y 27 de octubre, el capítulo dedicado a los elementos estratégicos de la política del partido aparece más como una justificación de la certeza y clarividencia del PCF. Igualmente están presentes algunas críticas o reproches, a pesar de que el secretario general evoque en términos retóricos «preocupaciones», centradas en lo que aparece como un abandono de la política de alianza programática por los socialistas, que trasluce por ejemplo en los balances del foro organizado por el PS52 y de las declaraciones de Michel Rocard, que se prepara a abandonar el PSU para alistarse en las filas socialistas (lo hace en diciembre) sobre su deseo de «modificar la naturaleza y el contenido técnico de la alianza».53 Estas vacilaciones de unos y de otros conducen al partido a aceptar que cierta forma de debate contradictorio se establezca en su interior. Desde 1972, en el tiempo de preparación de congresos se abre un espacio en el periódico L’Humanité en el que los militantes de base pueden proponer sobre tal o tal punto elementos para nutrir el debate interno, muchas veces muy pobre en las agrupaciones. Naturalmente las publicaciones están muy controladas y un gran número de las aportaciones coincide con la orientación general de la dirección.
«LA DEBACLE»
Hay crisis interna o dudas que todavía no se expresan fuera del partido. Sin embargo, en las preparaciones de los congresos que se organizan cada 24 o 30 meses, el debate interno se puede desbordar. El congreso que acabará siendo el de las disonancias es el XXII, que tiene lugar en febrero de 1976. Son múltiples. Las críticas dirigidas al Partido Socialista se multiplican y, dentro del partido, las fuerzas conservadoras y las reformistas se enfrentan. El elemento más llamativo es el abandono por el Partido Comunista de la dictadura del proletariado como concepto. Mientras las discusiones en las agrupaciones prosiguen sobre otros temas, en enero los comunistas se enteran por la radio y por la boca del secretario general de que el partido va a decidir este abandono: «La dictadura del proletariado no coincide con la realidad de nuestra política ni de lo que proponemos hoy al país».54 Las críticas se multiplican desde los que ven en ello un gesto de pura demagogia teórica y política hasta los que no aceptan que las cosas no se debatan internamente antes de pasar por la vía de los medios de comunicación. En cierto modo, a muchos comunistas no les gusta enterarse por la radio de lo que va a decidir el congreso. Las protestas vienen primero de filósofos comunistas como Louis Althusser, Étienne Balibar o Georges Labica. La falta de respeto a la disciplina interna y la aparente soltura con la cual el secretario general utiliza los medios de comunicación para orientar los debates del congreso van a crear un doble movimiento: aprobación plebiscitaria por una parte y crítica al método por otra. La crítica sobre el fondo de la validez del concepto de «abandono» y sobre el método la debemos a Louis Althusser, que publica una conferencia impartida en diciembre de 1976 ante el círculo de filósofos de la UEC de la Sorbona. El título de este corto texto es clarísimo: 22ème congrès.55 Afirma primero que «el abandono» del concepto es más bien un sacrificio simbólico que en realidad significa, sin expresarlo claramente, que los comunistas franceses rechazan el modelo estalinista de socialismo. De paso, indica que abandonar un concepto no tiene sentido, que ningún concepto científico puede ser objeto de una decisión política. Otra crítica recae sobre algo que Althusser apunta: si se abandona uno de los pilares de la teoría marxista, se hace patente la obligación de transformar el partido abandonando sus prácticas,56 y entonces habrá que examinar de nuevo otro concepto que rige el partido revolucionario: el centralismo democrático, o por lo menos su forma burocrática, la que rige el partido francés. Aceptar las diferencias, reconocer que «una parte del aparato del partido dispone de todos los medios materiales para pensar en lugar de los militantes». Dice Althusser:
Está claro que existen en el partido nuevas aspiraciones, nuevas exigencias para nuevas formas de expresión, de comunicación, de información, de intercambio de experiencias, de discusiones y debates.
Este texto tiene efectos considerables porque va a justificar que muchos miembros del partido critiquen los métodos del grupo dirigente y se expresen fuera del partido. Se va a desatar entonces una batalla entre la cúpula del partido y formas variadas y divergentes de disidencia teórica y política.
Mientras tanto, Portugal y España están en plena transición política. Nace una idea rigurosamente contemporánea a aquellas transiciones, idea que quedará periférica en el PCF, a pesar del interés que suscitó en España e Italia: el eurocomunismo. Las reticencias son claras: el PCF ha definido una vía nacional al socialismo y, por consiguiente, a pesar de reconocer «convergencias», reafirma que las estrategias tienen que ser nacionales. En el discurso que Georges Marchais pronuncia en Madrid en marzo de 1977, insiste más en las diferencias: «Las situaciones en que luchamos son diversas. Las respuestas que necesitan tienen que ser diferentes».57 El concepto ha dejado algunos trabajos interesantes, entre los que destaca el de Fernando Claudín, cuya traducción al francés publica la editorial Maspero el mismo año.58
LA RUPTURA
El tema del eurocomunismo se superpone al debate interno al PCF. El grupo dirigente dispone de medios de control muy potentes y una vieja tradición antidemocrática que conlleva el uso de toda clase de maniobras, chantajes y descalificaciones –práctica de filtrado de candidatos a cualquier tipo de responsabilidad, aislamiento de camaradas sospechosos de divergencia– que se creían abandonadas desde el año 1970 y la exclusión de Roger Garaudy. Claro que ahora no hay exclusiones, pero sí un control férreo de todas las estructuras de base: agrupaciones, secciones y federaciones. Mientras tanto, la unión de la izquierda y el programa común viven momentos difíciles. La voluntad de reequilibrar la relación de fuerzas entre los dos partidos se hace cada día más clara en el Partido Socialista. Es decir, que, a nivel político, en la izquierda supuestamente unida, se abre una lucha despiadada por la hegemonía. En 1977 las elecciones municipales permiten a la alianza de la izquierda ganar varios grandes municipios. Como se perfilan las elecciones al Parlamento para la primavera del año siguiente, los comunistas proponen que se actualice el contenido del programa común. Desean darle un contenido más social, nacionalizar grandes sectores estratégicos (siderurgia, energía y automóvil). La ejecutiva de la CGT apoya esta demanda y subraya la necesidad urgente de nacionalizar los grandes grupos financieros desde el principio de la legislatura «para asegurar la coherencia y los medios de un nuevo crecimiento». Se negocia entre finales de mayo y finales de julio, los socialistas quieren limitar el número de empresas nacionalizables así como el principio de la nacionalización al cien por cien de sus activos. Proponen modular la participación del Estado. Hay otros motivos de desacuerdo pero su base es social y económica. Las negociaciones entabladas en mayo se interrumpen y se rompen definitivamente el 22 de septiembre. La ruptura no supone el final de los acuerdos electorales ni tampoco el abandono formal del programa común, pero indica que la lucha por la hegemonía dentro de la izquierda toma rasgos distintos. Dentro del partido se percibe cierto malestar, que va a amplificarse en la preparación del XXIII Congreso, previsto para finales de 1978. En la primavera, la izquierda va unida a las elecciones al Parlamento, por lo menos en la base de los acuerdos de 1965. Los partidos de izquierda progresan en términos de escaños, pero el PCF, aunque pase del 20%, resultado en cierto sentido satisfactorio, queda por detrás de la izquierda reformista, que lo supera en casi 4 puntos y unos treinta escaños. El malestar que evocábamos va a concentrarse en la preparación del congreso de mayo de 1979. Por una parte, las críticas contra el Partido Socialista siguen muy vivas, pero por otra se mantienen relaciones de tipo electoral, como se ha visto en las últimas elecciones. Como dice Bernard Pudal, se ha formado una pinza entre el bloqueo estratégico de la alianza política que no podía tener otra perspectiva que la reunificación a largo plazo de los partidos de la izquierda, y el aggiornamento que ya estaba en marcha y que podía acabar por el cuestionamiento del «cuerpo partidista».59 Este se desata en los meses anteriores al congreso. La ruptura de las negociaciones y el malestar ya instalado entre algunos sectores de militantes por la conducta del congreso anterior hacen de este periodo el momento en que la crisis interna, constantemente minimizada por la dirección, adopta un carácter masivo y sistemático.
Dos hechos son emblemáticos de la crisis interna. El primero es una iniciativa del Buró Político: invitar a cuatrocientos «intelectuales» del partido a discutir en un encuentro bilateral supuestamente bastante informal, para «valorar lo que es la aportación específica de los intelectuales y proceder a un intercambio de pareceres». Esta reunión se hace a principios de diciembre y el periódico L’Humanité se hace eco de los debates dando resúmenes de las distintas intervenciones, pero de manera controlada. La iniciativa, además de ser extraña por su forma (¿por qué cuatrocientos?, ¿por qué estos y no otros?), supone que los problemas vividos por el partido son problemas que no vienen de la base obrera y popular, sino que son preocupaciones esencialmente propias de intelectuales. Tras una larga intervención introductoria de Georges Marchais, los presentes, disponiendo de muy poco tiempo, van a presentar algunas de sus críticas o interrogantes. No todas las intervenciones son críticas, puesto que los criterios de elección de los invitados son selectivos. Ante la escasez de la reproducción de aquellas intervenciones en L’Humanité y en La Nouvelle Critique, diez de los presentes publican el texto completo de sus intervenciones en la pequeña colección «Débats communistes».60 Las intervenciones críticas que podemos leer en este libro tratan no solo de temas políticos y estratégicos, sino también del funcionamiento interno del PCF. Algunos se preguntan si tras la ruptura de la unión de la izquierda el partido dispone todavía de alguna estrategia, y si una de las fórmulas del texto preparatorio del congreso («el balance globalmente positivo de los países socialistas»), reafirmada por Georges Marchais en un artículo publicado en L’Humanité el 13 de febrero de 1979,61 más que una apreciación fundada en criterios serios, es la señal de un gran paso atrás en el proceso de aggiornamento. El segundo hecho que cierra definitivamente el periodo es el apoyo político dado a la Unión Soviética cuando sus tropas entran en Afganistán. Como siempre, de este apoyo se enteran los comunistas por televisión y de la propia boca de Georges Marchais, en directo desde Moscú, el 11 de enero de 1980. Las disidencias y renuncias se multiplican y no afectan solo a «intelectuales», sino también a cuadros intermedios del partido, a responsables de federaciones territoriales importantes, la de París y de su extrarradio, pero igualmente a muchos sectores de implantación histórica del PCF. Muchos comunistas anónimos se van sin expresar motivos. Lo dejan miles de comunistas, en aquellos primeros meses de 1980; ruptura ideológica, estratégica y generacional.
CONCLUSIÓN
En 1981, el politólogo Georges Lavau se preguntaba para qué servía el Partido Comunista Francés.62 Contestaba diciendo que, en cierta manera y hasta cierto punto, legitimaba y estabilizaba el sistema político francés sacando cierto capital de su acción tribunicia de representación de los explotados. Por la fuerza de su estructura interna y mediante las organizaciones afines (CGT, organizaciones juveniles, Socorro popular, Pioneros), su discurso proporcionaba cierta forma de estabilidad integradora a los marginados, inmigrados, jornaleros, mineros y obreros industriales de toda clase, elevándolos como personas a una forma de dignidad social que esta sociedad de propietarios, la de los oligarcas republicanos, les negaba. Los recientes acontecimientos trágicos que vivió París el 13 de noviembre de 2015, las protestas de mayo y junio de 2016 contra la propuesta socialista de Código del Trabajo, como otros movimientos anteriores (la crisis de los suburbios de 1995, por ejemplo63) muestran que su desaparición es uno de los elementos fundamentales que han contribuido a fragilizar no solo el sistema político, sino también la sociedad francesa en sus fundamentos.
1 Testimonio de René Piquet, en Danielle Tartakowsy y Alain Bergougnioux: L’union sans unité, le programme commun de la gauche (1963-1978), Rennes, PUR, 2012, p. 245.
2 Emmanuel Todd: Après la démocratie, París, Gallimard, 2008, p. 25.
3 Marco Di Maggio da por esencial este aspecto cuando analiza tres temas que le parecen esenciales: el papel de los intelectuales de partido, la función reservada a la producción teórica en la elaboración de la línea política y las formas y contenidos del debate estratégico dentro del grupo dirigente. Su tesis consiste en afirmar que estos tres elementos son constituyentes de una crisis de hegemonía. Marco Di Maggio: «Le Parti communiste français à travers le débat interne et le rôle des intellectuels (1958-1978)», Marxisme du XXIe siècle, 31 de octubre de 2009, <http://www.marxau21.fr/index.php>.
4 Bernard Pudal: Un monde défait, Les communistes français de 1956 à nos jours, París, Editions du Croquant, 2009, p. 11.
5 Jean Vigreux: Croissance et contestations, 1958-1981, París, Seuil, 2014, p. 387.
6 Claude Pennetier y Bernard Pudal: Le sujet communiste, identités militantes et laboratoires du moi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
7 Isabelle Gouarné: L’introduction du marxisme en France, philosoviétisme et sciences humaines 1920-1939, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
8 Los militantes venidos de las comunidades judías de Europa central y oriental habían encontrado en el Partido Comunista un hogar solidario y de lucha contra el fascismo. Contribuyeron mucho a que el PCF apareciera como un partido que había lanzado todas sus fuerzas en la resistencia nacional. Los hijos de aquellos héroes, criados en este ambiente de fuerte solidaridad, formaban a finales de los sesenta lo mejor de la militancia estudiantil y de los cuadros medios de París y extrarradio. El historiador Serge Wolikow lo subraya: «Para el Partido Comunista en su conjunto, la cuestión judía dista mucho de ser tema central, pero su peso se debe esencialmente al compromiso militante precoz y en proporción muy importante de los judíos comunistas», Serge Wolikow e Isabelle Lassignardie: Grandir après la shoah, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2015. El sociólogo y periodista Jacques Frémontier evoca «[…] el inmenso entusiasmo que precipitó a tantos judíos […] hacia lo que les parecía representar el paradigma de la lucha antifascista», Jacques Frémontier: L’Etoile rouge de David, les Juifs communistes en France, París, Fayard, 2002, p. 12.
9 Hervé Hamon y Patrick Rotman: Génération, les années de poudre, tomo 2, París, Seuil, 1988, p. 666.
10 Mathieu Dubois: «Les JC en 68, crise ou renouveau?», Cahiers d’histoire, Revue d’histoire critique, 125, 2014, p. 141.
11 Guy Konopnicki: Les bouchent se ferment, París, Albin Michel, 1981.
12 Antoine Spire y Jules Chancel: «La culture des camarades», Autrement, 78, París, marzo de 1986.
13 Nicolas Bué y Nathalie Ethuin: «Le Parti communiste, un parti “comme les autres”? Retour sur quelques analyses de la désouvriérisation du PCF», Revue Espace Marx, 2005, pp. 73-105. <https://hal.archives-ouvertes.fr/>.
14 Paul Thorez: Les enfants modèles, París, Lieu commun, 1982.
15 Jean Rony: Trente ans de parti: un communiste s’interroge, París, Christian Bourgois, 1978.
16 Ibíd., p. 78.
17 Blog de Jacques Mouriquand: <http://jacquesmouriquand.eklablog.fr/mon-pere-waldeck-rochet-a113311772>.
18 Guy Konopnicki: Le jour où De Gaulle est parti, 27 avril 1969, París, Ed. Nicolas Eybalin-Scrineo, 2012, p. 22.
19 Waldeck Rochet: Qu’est-ce qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps? Suivi de Socialisme, paix, libération nationale, París, Éditions Sociales, 1967.
20 Ibíd., p. 49.
21 Robert Verdier: PS-PC, une lutte pour l’entente, París, Seghers, 1976, pp. 222-227.
22 Guy Konopnicki: Le jour où De Gaulle est parti, p. 15.
23 En diciembre de 1966 se crea la UJCML, Unión de Juventudes Comunistas Marxistas Leninistas, desde el círculo de estudiantes comunistas de la elitista École Normale Supérieure y, sobre todo, en torno a la figura del filósofo comunista Louis Althusser.
24 Leïla De Comarmond: Les vingt ans qui ont changé la CGT, París, Denoël, 2013.
25 Jean Vigreux: «El programa común, ¿una nueva cultura política para el Partido Comunista Francés?», en Aurora Bosch, Teresa Carnero y Sergio Valero: Entre la reforma y la revolución, la construcción de la democracia desde la izquierda, Granada, Comares, 2013, p. 255.
26 Consultar el archivo cinematográfico: <http://www.cinearchives.org/Catalogue-d-exploitation-494-812-0-0.html>.
27 Laurent Jalabert: «Aux origines de la génération 1968: les étudiants français et la guerre du Vietnam», Vingtieme Siècle. Revue d’histoire, 55, julio-septiembre de 1997, pp. 69-81.
28 Jacques Varin: «Les étudiants communistes, des origines à la veille de Mai 1968», Matériaux pour l’histoire de notre temps, 74, abril-junio de 2004, p. 44.
29 Ibíd., p. 49.
30 Hasta su muerte en 1978, Jean Kanapa será una de las figuras principales del grupo de intelectuales orgánicos del PCF. Sobre este personaje enigmático, novelista, políglota, filósofo, véase Michel Boujut: Le fanatique qu’il faut être, l’énigme Kanapa, París, Flammarion, 2004.
31 En un librito que recoge unos ensayos, Positions, publicado en 1976, Louis Althusser escribe: «Con Waldeck Rochet, hemos sido culpables de compartir un pensamiento comprometedor: hemos sido espinosistas».
32 François Goguel: «Les élections législatives des 23 et 30 juin 1968», Revue française de science politique, 18e année, 5, 1968, pp. 837-858. En <http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1968_num_18_5_393112>.
33 Marco Di Maggio: «PCI, PCF et la notion de “centre”. Enjeux stratégiques et questions identitaires des PC de l’Europe occidentale», Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 112-113, 2010, pp. 25-44. En <https://chrhc.revues.org/2119>.
34 Telegrama n. 1899-1904, en Ministere des Affaires Étrangeres et Européennes – Commission des Archives Diplomatiques: Documents diplomatiques français, 1968, tomo II (2 de julio-31 de diciembre), Bruselas, PIE/Peter Lang, 2010 p. 153.
35 Jean Vigreux: Waldeck Rochet, une biographie politique, París, La Dispute, 2000, p. 281.
36 «Manifeste du Comité central du Parti communiste français, Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste!», Supplément au bulletin de propagande n.° 7, noviembre-diciembre de 1968, París, Éditions Sociales, 1968.
37 Ibíd., p. 39.
38 Waldeck Rochet: L’avenir du PCF, París, Grasset, 1969.
39 Comunicado del Buró Político del 12 de diciembre de 1969.
40 Premier bilan des conversations engagées entre le Parti communiste français et le Parti socialiste sur les conditions fondamentales d’un accord politique/Rapport de Georges Marchais au comité central d’Ivry (22 décembre 1970)/Résolution, Éditions de L’Humanité, París, 1970.
41 «Un plan d’action socialiste pour une France démocratique. Les travaux du Congrès extraordinaire des 20 et 21 juin 1970», Bulletin socialiste, 8 de septiembre de 1970.
42 Esta cronología se verá modificada por la muerte de Georges Pompidou en 1974 y la elección presidencial anticipada de Valéry Giscard d’Estaing.
43 Jean Vigreux: «Le Parti communiste à l’heure de l’union de la gauche», en Danielle Tartakowsy y Alain Bergougnioux: L’union sans unité…, p. 46. Estadística procedente del fondo del PCF, Archivo de Saint-Denis, Caja 261J25.
44 «La crise du capitalisme monopoliste d’Etat et les luttes des travailleurs», Économie & Politique, 185 (diciembre de 1969), 186-187 (enero-febrero de 1970) y 188 (marzo de 1970). <http://www.economie-politique.org/31374>.
45 Bernard Pudal: «Compte rendu de Frédérique Matonti, Intellectuels communistes…, 2005», Le Mouvement Social, 214, enero-marzo de 2006, pp. 165-167. <http://mouvement-social.univ-parís1.fr/document.php?id=509>.
46 Frédérique Matonti: «Les “garde-fous”. Trajectoires biographiques et obéissance politique: l’exemple du groupe dirigeant de La Nouvelle Critique (1967-1980)», Le Mouvement social, 186, París, Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, enero-marzo de 1999, pp. 23-43.
47 Bulletin socialiste, n.° especial de junio de 1972.
48 Se repite el gesto unilateral de W. Rochet de 1965, pero sin pensar en el hecho de que las condiciones eran profundamente distintas. ¿Error estratégico? «La toma de consciencia del error así cometido dentro de la lógica institucional llevará a que Georges Marchais anuncie el 12 de enero de 1978… que habrá un candidato comunista en el próxima elección presidencial», Pierre Bauby, L’État-stratège, le retour de l’État, París, Les Éditions Ouvrières, 1991, p. 70.
49 Roland Leroy: «Dans la bataille pour la candidat du Programme commun, François Mitterand», La Nouvelle critique, 74, mayo de 1974, p. 43.
50 Antoine Casanova y François Hincker: «Matériaux pour l’action», La Nouvelle critique, 77, octubre de 1974, pp. 6-12.
51 Jacques Bidet: «“Les nouveaux petit-bourgeois”, à propos de l’ouvrage de Nicos Poulantzas», La Nouvelle critique, 77, octubre de 1974, pp. 32-40. El libro de Nicos Poulantzas: Les classes sociales dans la capitalisme d’aujourd’hui, París, Seuil, 1974.
52 Assises du socialisme, 12 y 13 de octubre de 1974.
53 Georges Marchais: Le parti communiste propose, XXIe Congrès, Rapport de Georges Marchais, Ed. PCF, 1974.
54 Arnauld Cappeau: «L’abandon de la dictature du prolétariat par le Parti communiste français, janvier 1976, analyse et décryptage», Les grands textes politiques français décryptés, Kindle éditions, 2013.
55 Louis Althusser: 22ème congrès, París, François Maspero, 1977.
56 Por ejemplo, si Georges Marchais anuncia por la radio en enero que el partido «abandona» el concepto de dictadura del proletariado, en el Congreso la propuesta de abandono la hace un delegado de provincias (Georges Fraison). De modo manifiesto, se trata de demostrar que esta demanda viene del partido y no de la dirección.
57 Georges Marchais: «Un grand fait historique», L’Humanité, 4 de marzo de 1977.
58 Fernando Claudín: L’eurocommunisme, París, François Maspero, 1977.
59 Bernard Pudal: «La beauté de la mort communiste», Revue française de science politique, 5/2002, vol. 52, pp. 545-559. <www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2002-5-page-545.htm>.
60 Christine Buci-Glucksmann, Jean Rony, Jean-Pierre Lefebvre, France Vernier, Maurice Moissonnier, Gérard Belloin, Jean-Philippe Chimot, Georges Labica, Étienne Balibar y Michel Paty: Ouverture d’une discussion?, París, François Maspero, 1979; Etienne Balibar, Guy Bois, Georges Labica y Jean-Pierre Lefebvre: Ouvrons la fenêtre, camarades!, París, François Maspero, 1979.
61 Georges Marchais: «Les documents préparatoires: une démarche ouverte, une démarche de combat», L’Humanité, 13 de febrero de 1979.
62 Georges Lavau: À quoi sert le Parti communiste français?, París, Fayard, 1981.
63 «[…] los obreros profesionales y los técnicos de las grandes empresas públicas y del Estado constituyen tradicionalmente, en Francia, lo esencial de la base social de los partidos y sindicatos. Entre ellos se reclutaba su armazón militante. Tanto el crecimiento del paro como la pérdida de sustancia del PCF y, a nivel menor, de los sindicatos, los debilitaron hasta en los sectores donde seguían siendo influyentes. Estas categorías cualificadas, cuando pudieron, abandonaron los barrios populares, llevándose el entramado de militantes políticos», Michel Ritter: «Crise des banlieues ou crise sociale», Carré rouge, 3, octubre de 1996, p. 45.