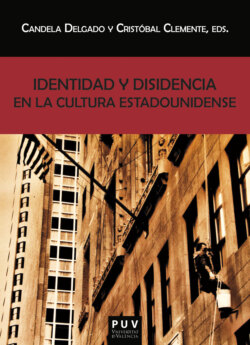Читать книгу Identidad y disidencia en la cultura estadounidense - AA.VV - Страница 6
ОглавлениеPrólogo
Las paradojas de la política estadounidense:
de George W. Bush a Barack Obama
Carmelo Machín
“Los Estados Unidos son un mundo que merece la pena conocerse”. Esto, ni más ni menos, es cuanto me gustaría decir como introducción al conjunto de trabajos al que estas pocas líneas sirven de presentación. Como introducción y como conclusión. Tecleo la frase en el buscador de Google para comprobar quién antes que yo ha escrito semejante obviedad y veo, perplejo, que nadie lo ha hecho. Me apunto, pues, la frase como propia y os la regalo a cuantos queráis hacer uso de ella libremente porque creo que es cierta. La repito y la resalto para hacerla más visible.
El hilo conductor de los ensayos de este volumen que han editado Candela Delgado y Cristóbal Clemente ha sido la “diversidad y la ruptura” en la literatura y la cultura de los Estados ¿Unidos?, entre signos de interrogación, para sugerir la permanente búsqueda y cambio que el país, u otro posible término que se desee atribuir al mismo, experimenta desde sus orígenes y seguirá experimentando mientras exista. Creo que es un hilo conductor sugerente que, de la mano de sus autores, nos conduce por la historia, el cine, la literatura y el arte en general de los Estados Unidos, a través de conflictos como la esclavitud, la relación de sexos, la lucha norte/sur, en definitiva, la historia.
“La creación de los Estados Unidos es la más grande de las aventuras humanas” (23), afirma el historiador Paul Johnson en el inicio de su obra Estados Unidos: la historia.1 Y, aunque puede resultar excesivo, no le falta razón ya que supone lisa y llanamente que un “puñado” de colonos aventureros visionarios consiguieron crear el hasta ahora imperio más poderoso del mundo a partir de muy poco y en muy poco tiempo. Alrededor de trescientos años hay desde que el navegante inglés Walter Raleigh puso sus pies en lo que ahora es el estado de Virginia hasta que los ya independientes Estados Unidos, en Cuba, en 1898, derrotaron y sustituyeron a España como gran potencia en la zona. Norteamérica quedó para los norteamericanos.
Desde ese año hasta nuestros días, un poco más de otro siglo, los Estados Unidos se han convertido una de las primeras potencias económicas, militares, industriales, científicas, culturales, artísticas y algunos adjetivos más. Es cierto que en este camino hacia su triunfo los Estados Unidos han dejado también un reguero de destrucción que comienza al mismo tiempo que su epopeya y que llega hasta estos momentos en los que, tal vez, ha iniciado su declive, como otros imperios antes que él. El exterminio de los pueblos indios en primer lugar y la esclavitud después son dos pecados originales, dos rupturas, que acompañarán siempre esta sin duda gran aventura humana. No las únicas, pero sí las más importantes.
Luces, sombras, hazañas, crímenes, logros, desastres y todos los múltiples puntos intermedios que existen entre estos extremos se cuentan por miles en la historia de los Estados Unidos. Y todos ellos, o casi todos ellos, están documentados y son accesibles sin demasiadas dificultades a quien esté interesado. Un ejemplo, sólo uno, de este poderío cultural es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, una de las más grandes instituciones del mundo, en el corazón de la democracia del pueblo americano. ¿Hay algún otro estado en el mundo en el que estos dos pilares de la sociedad, el poder democrático y la cultura, estén tan unidos? Es posible, pero yo no lo conozco. He hecho la pregunta en público y alguien me ha sugerido que tal vez el Vaticano pudiera ser algo parecido…. Si fuese un estado democrático, que evidentemente ni lo es ni lo ha sido y mucho tiene que cambiar para que alguna vez lo sea.
Los Estados Unidos son un mundo que merece la pena conocer y, añado ahora un nuevo verbo, merece la pena estudiar. Y los nueve trabajos a los que estas torpes palabras sirven de presentación pueden ser un buen comienzo para quien se inicie con ellos en el camino de conocer los Estados Unidos, o un buen complemento para los ya iniciados. Hay que leerlos. Algunos de ellos proceden de un seminario celebrado en la Universidad de Sevilla en septiembre de 2012. Pero falta el que yo en aquel encuentro dediqué a “Las paradojas de la política estadounidense: de George W. Bush a Barack Obama”. No está porque soy un vago empedernido, me cuesta mucho esfuerzo ponerme a escribir y casi nunca quedo satisfecho con lo escrito. Además, como sucede siempre con el periodismo, el paso del tiempo deja viejo, muy viejo nuestro trabajo a veces en cuestión de minutos. Pero aprovecho esta oportunidad para esbozar y recordar a muy grandes rasgos mi experiencia personal como corresponsal de Televisión Española en Washington D.C., la capital, que no el alma, de los Estados Unidos. Aquellos años y aquel trabajo me permitieron ser testigo de este nuevo cambio experimentado por la sociedad norteamericana, aunque no acabo de tener claro si fue una ruptura o una más de las muchas variaciones constantes de aquella sociedad tan conservadora y tan cambiante al mismo tiempo.
Llegué un día de junio del 2004, cuando el país —o por lo menos su parte WASP— lloraba la muerte de Ronald Reagan y se preparaba para reelegir a George W. Bush. Me marché en agosto de 2009, cuando Barack Obama, el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos, llevaba más de medio año en el cargo. El país al que llegué era, por tanto, bastante distinto del que dejaba a mis espaldas y el cambio se había producido en apenas cinco años.
La caída de George W. Bush desde el pedestal de popularidad al que ascendió tras los atentados del 11 de septiembre estuvo provocada, sobre todo, por la guerra de Irak. Ahora está claro que fue una guerra de elección, en la que Bush y sus asesores se metieron porque quisieron; sin tener el apoyo de esas “razones de estado” con las que los poderosos intentan justificar las guerras. Un error de cálculo que se saldó con una tragedia para el pueblo iraquí y el mundo, y con una derrota para los Estados Unidos.
Y si hay algo que la historia difícilmente perdona son las derrotas. Si añadimos la pésima actuación que la administración Bush tuvo frente a la catástrofe del huracán Katrina, más la crisis financiera que estalló en su último año de mandato y que todavía nos ahoga, hay pocas dudas de que el final del ciclo republicano había llegado a su fin y que el próximo inquilino de la Casa Blanca sería un demócrata. “Una demócrata” para ser más exactos, llamada Hillary Clinton.
La gran pelea de aquella campaña no fue demócratas y republicanos, los dos partidos de poder en los Estados Unidos, sino entre dos candidatos a la presidencia del partido demócrata, que, además, se presentaban bajo una de las pancartas que más atrae a los norteamericanos: ser los primeros, hacer historia. Hillary, la primera mujer, frente a Barack, el primer negro, ambos compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos.
Cinco años después de aquella lucha de titanes todavía resulta difícil explicar con claridad cómo aquello fue posible. Hillary Clinton tenía prácticamente todo a su favor: el mejor equipo electoral, todo el dinero necesario y el viento de la historia.
La personalidad de Barack Obama y su oratoria entre doctor y predicador tuvieron sin duda mucho que ver en su victoria, especialmente en los momentos complicados de la campaña cuando fue capaz de salvar con limpieza escollos que parecían imposibles. Y hay que citar el llamado “discurso de la raza”2 pronunciado el 18 de marzo en Filadelfia, con el que desactivó la mina que para su carrera suponía el hecho de que el pastor de la parroquia a la que él y su familia iban, en Chicago, defendía unos puntos de vista indefendibles3 para el americano medio.
Pero también influyeron mucho en la victoria de Obama otros factores como el equipo de geniales “segundones” que le llevaron la campaña y que se empeñaron en derrotar a los especialistas números uno que Hillary había contratado; sin olvidar el hecho de que los Clinton, Hillary y Bill, tenían tantos enemigos acérrimos como fieles seguidores y despertaban filias y fobias casi a partes iguales. Frente a la esperanza que Barack Obama intentaba repartir, Hillary en algunos inspiraba miedo.
Pero si buscamos el factor determinante y clave en la llegada del primer negro a la Casa Blanca, le tenemos que situar en Iowa, el estado que tal vez mejor representa la Norteamérica profunda, blanca, netamente conservadora, y cuya mayor aportación al sistema, al margen de producir maíz, es decidir quién puede y quién no puede ser presidente de los Estados Unidos. Y en el caso que nos ocupa, el duelo Clinton-Obama, un friísimo día de enero de 2008, Iowa dio la victoria a Obama y lo invistió como “presidenciable”. A partir de ahí, algunos sectores del electorado americano, empezando por los negros hasta entonces reacios en su mayor parte a creer que el sueño de Obama fuese otra cosa que un sueño, empezaron a creer en Obama y a votar por él.
El duelo fue largo, muy largo, no siempre noble y limpio pero sí interesante y preñado de emociones, y acabó inclinándose por Barack Obama un sábado de junio del año entonces en curso, 2008, cuando Hillary Clinton arrojó finalmente la toalla.
La elección de Barack Obama frente al candidato republicano John McCain fue más un trámite que un duelo y se saldó con una contundente victoria de Obama, que podía haberse cantado en cuanto se supo que New Hampshire había votado por él. Y eso se supo muy pronto. Si las televisiones aguantaron algunas horas más sin cantar victoria fue por respeto y, sobre todo, por miedo a volver a equivocarse como sucedió ocho años antes, en el duelo Bush-Gore, cuando los resultados en Florida fueron tan dudosos (todavía lo son) que hubo que esperar semanas para declarar ganador.
¿Fue una “ruptura” la elección de Obama o un “cambio” como en su día lo fue la elección de J.F. Kennedy, el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos, y lo será más pronto que tarde la elección de la primera mujer?
Con la perspectiva que dan los cuatro años que Barack Obama lleva de presidente y sabiendo ya que continuará por otros cuatro más, no es arriesgado afirmar, creo, que Barack Obama no supone una ruptura aunque sí suponga un gran cambio. Los americanos, una sociedad profundamente religiosa y conservadora en general, huyen de los grandes cambios. El propio sistema político, ideado para escapar del Impero británico, está plagado de controles y equilibrios que dificultan mucho los cambios radicales. El presidente de los Estados Unidos es, sin duda, uno de los hombres más poderosos de la tierra en estos momentos, pero tiene siempre que contar con los otros poderes, empezando por el Congreso, siguiendo por los estados, el Tribunal Supremo, etc y los intereses de los Estados Unidos que no suelen cambiar de la noche a la mañana. Y no olvidemos que los imperios no tienen ni amigos ni enemigos; tienen intereses.
De cara al mundo exterior, los cuatro años de Barack Obama en la presidencia no han sido muy distintos a otras presidencias. Y en los Estados Unidos el único gran cambio de la presidencia ha sido la reforma sanitaria, que ha conseguido extender la atención médica a todos los ciudadanos. Desde un punto de vista europeo y hasta universal, llamar “ruptura” a este importantísimo avance social suena excesivo.
Pero hay algo que sí ha cambiado de forma radical con la presidencia de Barack Obama y que supone una completa ruptura con el pasado de los Estados Unidos: la familia presidencial. Barak, su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia presentan ante el mundo una imagen que rompe con el pasado. Descendientes de esclavos (Barack Obama no lo es pero sí lo son su mujer y sus hijas) ocupan ahora el vértice más alto de la sociedad norteamericana y sirven de modelo a esa misma sociedad en la que hace unas décadas tenían prohibida la entrada.
Recomiendo encarecidamente la lectura atenta de los trabajos que vienen a continuación sobre todo porque, como decía al principio, los Estados Unidos son un mundo que merece la pena conocerse.
1 Paul Johnson, Estados Unidos: la historia. Trad. Fernando Mateo y Eduardo Hojman. Barcelona: Javier Vergara Editor, 2001.
2 Barack Obama, “Discurso sobre la raza”. Trad. Alberto Supelano. Revista de Economía Institucional. Vol. 10, nº 19 (Segundo semestre, 2008): 385-396.
3 El pastor Jeremiah Wright declaró que la politica exterior estadounidense y la intensa lucha contra el terrorismo únicamente podían generar más violencia; sugeriendo así que la nación debía por tanto aceptar las consecuencias de sus acciones como inevitables.