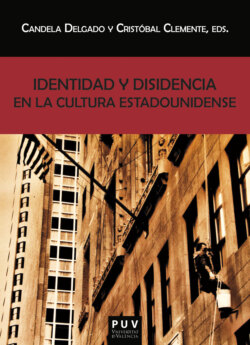Читать книгу Identidad y disidencia en la cultura estadounidense - AA.VV - Страница 7
ОглавлениеLa insalvable frontera de la nación estadounidense:
la aislada identidad sureña en la literatura norteamericana
Candela Delgado
En un trabajo minucioso de arqueología cultural en la historia de los Estados Unidos de América, se detecta sin dificultad que su sociedad nunca ha producido obras de arte, independientemente del género, que representen una identidad global homogénea. La cohesión que exporta la nación se torna cuestionable al percibir la fractura que aleja el Norte y el Sur del país. Dicha fragmentación comienza ya en los primeros estadios de la formación de la sociedad americana como tal. El continente americano del norte no puede borrar de su pasado los acontecimientos violentos que han contribuido a forjar su propia identidad, en la que han dejado cicatrices visibles. Toda nación pretende silenciar pasajes ignominiosos sin éxito, pero el intento se dificulta cuando precisamente los productos culturales que dan honra a la entidad social y política versan, reiteradamente, sobre aquello que en el proceso de construcción propia se quiso ignorar.
Al respecto, el primer caso claro en los Estados Unidos lo constituye el trato dado a las culturas nativas, aquellas que fueron acosadas, aisladas y sometidas a ocultación en el sistema de reservas. La diversidad, sin embargo, prevalece con persistencia y firmeza tanto en la conciencia del ciudadano como en el imaginario popular. En particular, este artículo se preocupa de analizar la dualidad Norte/Sur, distinguida por sus desemejanzas.
Al plasmar en narraciones, bien orales o escritas, los testimonios de los hombres y mujeres que experimentaron la creación y el desarrollo de las colonias en estados y estos en nación, se puede observar que tanto el Norte como el Sur comparten la mencionada herencia de desolación. Dichos testimonios, recogidos en crónicas o relatos de ficción, muestran la complejidad de un proceso en el que conviven la voluntad colonizadora, las diferencias según territorios y la resistencia de las culturas indígenas. El colono que se esfuerza por crear una nueva civilización en Jamestown, Virginia, a principios del siglo XVII, se ve rodeado de un entorno extraño en el que no halla significantes adecuados para representar, por un lado, los nuevos elementos que encuentra, y por otro, los híbridos culturales que se van creando.
Así, la herencia literaria norteamericana deberá convivir con un sentimiento de culpa, derivado del exterminio o deterioro de valiosos bienes culturales e, igualmente, superar las carencias de una civilización reciente que sufre cambios continuos y muy acelerados. Este último factor provocará una tendencia al recuerdo obsesivo de los orígenes; una perpetua nostalgia transmitida en el futuro a generaciones que, paradójicamente, experimentarán tristeza por la ausencia de una patria, un paisaje y costumbres que ni siquiera llegaron a conocer. Por lo tanto, al convertirse este padecimiento moral en una parte integrante del folclore nacional, se reflejará, inevitablemente, en su producción artística.
La culpa y sentimiento de melancolía constante perduran como legado común a todos los estados, si bien ambas características se acentúan en las regiones del Sur. Se pueden identificar hechos y procesos fácilmente perceptibles en el pasado de esta región de los Estados Unidos que marcan de manera progresiva una narrativa de identidad, unas pretensiones y actitudes sociales y culturales muy diversas a aquellas del Norte, siendo además esto producto de un esfuerzo consciente de aserción de independencia.
El Sur exento desde el origen
Retomando el periodo colonial y el mencionado Jamestown, se advierte en este territorio la imposición de unas estructuras sociales y económicas que encauzan al Sur, desde sus principios, en una dirección diferente a las colonias del Norte. A medida que fueron creciendo las colonias del sur a lo largo del siglo XVII, se establecieron como cultivos preferentes el tabaco, el algodón y el arroz, con una mano de obra dependiente de la servidumbre y la esclavitud de nativos americanos, africanos y blancos carentes de propiedades o soporte económico. En los primeros escritos de americanos se describe al esclavo como un ser carente de humanidad:
[E]sto sugería simultáneamente que el esclavo era incapaz de ser leal, bondadoso o de experimentar la felicidad —o la compasión. De este modo pasaba a representar la pesadilla sureña de insurrección de los esclavos, criaturas que podían levantarse en la noche y asesinar a sus amos y a sus familias sin ningún tipo de compasión o sentimiento.1 (Taylor, 7)
Con el avance de la institución de la esclavitud, surge el ideal de la plantación sureña, sustentada en gran medida por el comercio de vidas humanas, con la aparición y desarrollo conjuntos de una alta burguesía terrateniente y feudal, que en un principio, imitaba las maneras y costumbres de la nobleza inglesa. Este aspecto primario marcará el mito del Sur y, obviamente, las visiones románticas del mismo que procurarán redefinir estos comienzos como un paraíso que jamás se debió haber perdido. Pero, del mismo modo, se convertirá en un estigma que durante los siglos venideros deberá aprender a articular, integrando estrategias en su retórica que excusen esta parte de su historia, hasta elaborar incluso exaltaciones enmascaradas de la misma a través de retrospectivas idealizadas. Sin embargo, resultará innegable, en un análisis histórico del Sur, la siguiente declaración de William Harris: “Fue la alianza entre la esclavitud de africano-americanos y la economía de la plantación lo que funcionó como cimientos para la creación del Sur” (23).
Aunque diferentes historiadores aseguran que la plantación, como base de la economía sureña, resultó un lastre para su desarrollo en comparación con el Norte, parece innegable que paralelamente aseguró la extrapolación de la estratificación social al sistema jurídico, con la creación de leyes que afianzaron la supremacía blanca. La paradoja de este rasgo histórico de los Estados Unidos quedará plasmada en el proceso de gestación de la Declaración de la Independencia (1776), una vez que las sociedades coloniales evolucionaron, reconociendo una mayor necesidad de autorregulación. Thomas Jefferson como redactor principal y tercer presidente de la nación, ejemplifica bien esta incongruencia, pues teniendo origen sureño, poseía esclavos pero rechazaba públicamente la esclavitud, si bien mostrando su naturaleza racista al establecer comparaciones entre ambas razas, tanto en carácter y emociones como en anatomía, en una tentativa de racionalizar su concepto racial tanto desde el punto de vista psicológico como del científico. Así afirmaba lo siguiente de los africano-americanos, adjudicándoles características animales: “segregan más por las glándulas de la piel y menos por los riñones, lo que les da un olor fuerte y desagradable [. . .] sus penas son transitorias” y “su existencia parece basarse más en sensaciones que en reflexiones” (cit. en Magnis, 494).
Por lo tanto, la carrera hacia la independencia incluía una contradicción inherente que gradualmente produjo el desdoro del Sur como principal usuario y productor de la esclavitud. Aunque, por supuesto, la representativa e influyente aristocracia sureña llenó sus escritos de discursos elaborados que se esforzaron en disfrazar lo aberrante de esta ideología o en excusarla, como en la cita previa, mediante discursos adoctrinantes y demagógicos que apelaban al miedo ignorante de la raza blanca.
Un amplio número de escritos retrataron la desigualdad social, como en las cartas ficticias de William Wirt, escritor de Maryland, donde critica Virginia desde los ojos de un supuesto espía británico, quien proporciona la siguiente descripción:
Creo que no existe ningún otro lugar en el que la propiedad esté distribuida de manera más desigual que en Virginia. […] Aquí y allá se pueden ver majestuosos palacios aristocráticos, con todos sus accesorios, llamando la atención, mientras alrededor, en millas, nada más que chozas que echan humo y cabañas de madera de pobres trabajadores ignorantes en alquiler. (100-1)
En la ironía de estas líneas, que causaron un gran interés en su publicación, se mencionan otros rasgos distintivos del Sur que no favorecieron tampoco su integración en el discurso mayoritario del Estado nacional. El supuesto espía retrata una economía estancada, muy polarizada y muy dependiente del sistema agrícola de la plantación, sin apenas industria y con una población empobrecida. Todo esto unido a la presencia de una elite que incrementaba sus posesiones. Igualmente, el texto señala la sensación de extrañamiento que un ciudadano del Norte experimentaba en un Sur que le resultaba atrasado con respecto al sistema educativo y económico propio. Dicha sensación sólo constituye el principio de una oposición entre un Norte democrático y un Sur clasista y primitivo, que ya quedaba delineada incluso antes de la independencia. De este modo, se comienza muy temprano a proyectar en la literatura una imagen decadente de esta región a la que escritores como Henry David Thoreau, por ejemplo, llegaron a calificar más tarde de “hongo moral” (cit. O’Brian, 21).
El siguiente elemento que trazó una barrera infranqueable entre el Norte y el Sur, se puede identificar en crónicas que se centran en su entorno natural. Junto con el hecho de que el Sur, en el discurso de la independencia, ya comenzaba a convertirse en una parte desarraigada de la política mayoritaria y dominante en el resto del país, el paisaje sureño adquiría en el imaginario nacional una peculiar fuerza que debe ser recalcada. Las zonas de pantanos, por ejemplo, provocaban la elaboración de imágenes de misticismo y de elementos sobrenaturales. La descripción realizada por William Bedford Clark del Sur, desde la perspectiva del imaginario nacional, en su artículo de 1974 “The Serpent of Lust in the Southern Garden”, resulta relevante al enfrentar el pantano al mito dominante del idealizado Sur. Clark afirma que “en la mente de muchos americanos, existen dos Sur;” uno es “una tierra ideal de abundancia [. . .] habitada por gentes felices y hospitalarias para las que la vida es placentera y el placer es un modo de vida”. Y el otro Sur es un “mundo de pesadilla de calor tórrido y asfixiante en el que pasiones incontrolables e insensibles actos de violencia se convierten en los síntomas visibles de una corrupción interna infecciosa; un secreto pecado que envenena los mismos cimientos de la vida sureña” (291). El calor húmedo de las zonas pantanosas, la oscuridad, que provoca un entorno de misterio amenazante y aguas estancadas asociadas a enfermedades, materializan las reacciones de rechazo al Sur.
De este modo, esta región comienza a adoptar asociaciones trascendentales alegóricas, que la cargan de connotaciones que permanecerán como recurso bien de crítica, como en el ejemplo precedente, o por el contrario, de inspiración. Así, la topografía es una barrera que aleja al Sur en sus representaciones artísticas, como en el siguiente poema colonial. Richard Lewis es considerado uno de los mejores poetas durante la consolidación del Nuevo Mundo. Alrededor de 1731, el escritor compone el poema “Comida para los críticos”, en el que describe el paisaje de Maryland:
[…]
el grácil cambio del escenario colorido
el rico bordado de la llanura verde
sus árboles y el crujir de sus ramas
los susurros silenciosos del aire al pasar
el solemne rugido de la caída de las cataratas
enviando un eco en murmullos de orilla a orilla
mezclado con la música del coro alado
hacen despertar la imaginación y el fuego del poeta.
[…]. (cit. Jehlen y Warner, 1046)
La descripción pastoral evoca un mundo idealizado y con matices espirituales que parecen llamar a los bienaventurados y a las musas. En resumen, una descripción que en nada coincide con la despectiva categorización de Thoreau, mencionada anteriormente, en la que el Sur se presenta como el origen de una infección que podía acabar con la bondad y las artes del país en formación. Ésta, de hecho, será una crítica recurrente referida al Sur: un territorio presentado como la rémora económica y cultural de los Estados Unidos.
Como consecuencia de estos principios, la unión de los trece estados, una vez firmada la paz tras la guerra de la independencia con el Tratado de París en 1783, no acabará con las relaciones conflictivas entre el Norte y el Sur. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar el gran error cometido por Thomas Paine en Common Sense en 1776 donde afirma que aquellos que temían que la independencia pudiera llevar a una guerra civil hablaban sin conocimiento (39). De este modo, las diferencias regionales y la influencia de los conflictos y cambios en Europa separaron de manera irreversible a las dos mitades norteamericanas como identidades opuestas, culminando años más tarde, entre 1861 y 1865, en la guerra civil de los Estados Unidos.
La paradoja reside en el hecho de que el rechazo percibido funcionará como lazo de unión entre las comunidades sureñas, alimentando un espíritu separatista y una visión de uniformidad interna. Wilbur J. Cash, uno de los autores más influyentes con su obra sobre el Sur, escribe en The Mind of the South (1941) lo siguiente: “el sentimiento de comunidad y la uniformidad en sus orígenes, [. . .] ayudó a cortar a todos los hombres según un único patrón [. . .] y el efecto final del mundo de la plantación fue unirles con un único objetivo que fue defendido con una intensidad peculiar” (91).
De hecho, este sentimiento de colectividad y el fiero orgullo que sentían por su identidad activará los primeros discursos que anunciaban intenciones de secesión y lucha en contra del concepto de democracia ideal en el que no tenían cabida el racismo y las fuerzas discriminatorias. Éstas fueron descritas en la novela Uncle Tom’s Cabin de Harriet Beecher Stowe, publicada en 1852. Aunque su trabajo se ha criticado extensamente por contener una propaganda simplista y obvia, llena de estereotipos despectivos, personajes planos y argumentos y diálogos predecibles, representa, aún así, un retrato de la antigua mentalidad de este país. La autora no consigue eludir el tono adoctrinador del narrador en tercena persona que, frecuentemente, interrumpe el ritmo del argumento para incluir sus valoraciones éticas y reflexiones religiosas. Es interesante analizar cómo el dueño de los esclavos describe su actitud hacia los trabajadores:
Te diré de una vez, y para que te sirva de gobierno, que nosotros, los amos, nos dividimos en dos clases: en opresores y oprimidos. Los que están dotados de un buen corazón y detestan la severidad se exponen a graves inconvenientes. Tenemos por precisión que alimentar a una cáfila de perezosos é ignorantes y que sufrir, por consecuencia, todos sus defectos. Vemos también, aunque raramente, amos dotados de un tacto particular para establecer el orden doméstico, sin necesidad de recurrir á medidas rigurosas, pero yo no pertenezco a esta clase. [. . .] No quiero castigar ni hacer apalear á esos desgraciados, cuya triste condición les hace ya demasiado infelices; con todo debo añadirte que ellos lo saben, y abusan casi siempre de mi indulgencia. (Trad. Orihuela, 161)
La primera frase de su parlamento resume de manera concisa la ironía de la perspectiva del hablante, quien percibe, en el hombre adinerado blanco, la existencia de un patrón sometido por aquellos que, en condiciones infrahumanas, eran explotados para mejorar la ya generosa situación de bienestar de la familia blanca. La corrupción de valores se sitúa en el esclavo africano-americano, mientras que la inocencia es presentada como virtud inherente al amo. Del mismo modo, la supuesta inteligencia del blanco percibe el intento de beneficio indebido del ignorante sirviente.
Por el contrario, como se mencionó en párrafos anteriores, el Sur previo a la guerra es despreciado con frecuencia por su actitud casi anti-intelectual por el resto de la nación, y aunque es cierto que la producción literaria del Sur hasta los 60 del siglo XIX no es prolífica, merece la pena mencionar que muchas de las obras producidas en estos años fueron creadas por mujeres. Una de las figuras más importante es la escritora sureña Augusta Evans Wilson que con frecuencia culpa al Norte por sus actitudes prepotentes y el desdén con el que trata al Sur. En su obra The Speckled Bird, culpa al Norte por haber aniquilado el paraíso que ella conoció con “el despiadado mildiú de la pobreza que robó el lustre del esplendor de antes de la guerra” (cit. Ayres, 231). Y así los escritores sureños se aferraron a esta imagen de un Norte infeccioso que acabó con la pureza del Sur que proporcionaba el deleite espiritual que podría haber sido el espejo de la nación. Resulta evidente que la percepción mutua de la mitad opuesta en el antagonismo Norte/Sur coincide. Ambos perciben al “otro” como una amenaza para el progreso de la entidad cultural.
Harriet A. Jacobs publicó en 1861 Incidents in the Life of a Slave Girl: Written by Herself. En estos escritos recoge sus memorias como esclava, detallando el maltrato y los abusos sufridos. El libro sigue siendo material esencial dentro de la protesta en contra de la esclavitud americana desde el punto de vista femenino. La voz narrativa traza el camino interminable hacia la libertad que no se logra únicamente al convertirse en un ciudadano independiente del amo, sino al conseguir ser dueña de su cuerpo. En el siguiente fragmento, la escritora parte de la pregunta base del alegato por la abolición y lo plantea desde una perspectiva minoritaria ya que el Norte ya no se presenta como la panacea para sufrimiento del sometido, pues se dibuja cómplice cobarde del Sur:
Admito que el hombre negro es inferior. ¿Pero qué es lo que lo hace inferior? ¿Es la ignorancia en la que el hombre blanco lo obliga a vivir?; ¿es el látigo torturador que azota su hombría hasta acabar con ella? ¿Son los fieros sabuesos del Sur y los sabuesos humanos del Norte apenas menos crueles, que imponen la ley del esclavo fugitivo [. . .] el hombre del Norte no es bienvenido al Sur de la línea Mason y Dixon a no ser que se reprima cada pensamiento y sentimiento que difiera de su “peculiar institución” y no es suficiente permanecer en silencio. Los amos no están complacidos a no ser que obtengan un mayor grado de sumisión que este. (45)
La escritora comienza con una enunciativa afirmativa que parece establecer el hecho de manera categórica para, a continuación, y mediante una serie de interrogativas, demostrar el error del que parte el dogma racista. La violencia, el aislamiento, la censura y el miedo son las armas mencionadas empleadas para mantener al esclavo sometido y para robarle su dignidad.
El intento de secesión y la reconstrucción del mito
El Sur se enfrentaba desde un principio a la guerra civil en desventaja por la ausencia de un ejército suficientemente organizado, habiendo partido del erróneo principio de que conseguirían la secesión sin grandes dificultades. Sin embargo, sus tierras, su economía y su ánimo se vieron rápidamente mermados, añadiendo a esto los incontables daños colaterales. Por lo que en las narraciones del conflicto bélico los sureños expresan su sufrimiento pero siempre culpando a las manos armadas salvajes del Norte.
Mary Boykin Chesnut, mujer de un oficial confederado, recoge en su diario su estancia refugiados en Carolina del Sur: “Estamos aquí encerrados, castigados mirando a paredes muertas, sin correo… Todos los ferrocarriles han sido destruidos y han desaparecido los puentes. Estamos desconectados del mundo aquí para morir de sufrimiento, consumiendo nuestros corazones” (542). Ante esta sensación de aislamiento, el sureño parece perder su alma y cae en la desesperanza ante un entorno en el que el progreso, simbolizado por el ferrocarril y el puente, ha sido destruido por una mano ajena. Al presentar el agente como pasivo, la estrategia de la redactora resulta efectiva al permitirle no incluir a los confederados como participantes activos en los destrozos.
Bien por omisión o por crítica despectiva explícita, el relato de los hechos desde el otro bando se encauza con la intención clara de establecer equivalencias entre el Sur y lo salvaje y el Norte y el progreso y la razón. Incluso, simplemente a través de la diferencia en el ecosistema y paisaje, pues ésta llevaba a los soldados del Norte a un estado de ostracismo psicológico; estas connotaciones se atribuyen a la naturaleza del Sur ya en textos que relatan la Revolución:
Las Carolinas y Georgia eran increíblemente salvajes en la época de la Revolución; exceptuando algunos tramos en los alrededores de las ciudades, que, en general, los partisanos Patriotas evitaban, la jungla quedaba siempre a tiro de mosquete [. . .] las montañas les obligaban a descartar todas las tácticas bélicas formales de la época, teniendo que ser adaptadas al entorno para que tuvieran éxito. (Weller, 123)
Por otro lado, independientemente del carácter radical de las imágenes que ambas partes sostenían del enemigo, se debe tener en cuenta que una de las características principales de las crónicas y remembranzas sureñas de la guerra civil es la reevaluación de la validez de los principios que los llevaros a reclamar la secesión, debido a las pérdidas sufridas y a la confluencia de argumentos conflictivos incluso dentro de los estados del Sur, por más que pretendieran presentarse como una unidad indivisible (Channing, 219). La existencia de diferentes grupos raciales y clases sociales significa que no todos los segmentos de la población podían abanderar los mismos principios. El blanco pobre, el aristócrata dueño de plantaciones y esclavos de varias generaciones componían un frente forzado que inevitablemente presentaba fracturas que dejaban entrever dudas sobre la identidad sureña como ente sólido. Este conjunto desordenado de intereses resultó en una doble pérdida, ya que como dice el reconocido historiador C. Van Woodward: “cuando los objetivos ideológicos se encuentran en conflicto con fines egoístas y pragmáticos, son los ideales los que tienen más posibilidades de ser sacrificados” (552-3). Por lo que los daños materiales, naturales y humanos deberán sumarse al deterioro de la pureza de convicción en los discursos acerca del conflicto.
Tanto en textos escritos por soldados de la Unión, como en la novela de la guerra civil de Stephen Crane, The Red Badge of Courage, como desde la perspectiva de sureños confederados como Gone with the Wind de Margaret Mitchell, se percibe la decepción, el terror y, sobre todo, el legado de tierras baldías, muertes e incertidumbre que las batallas dejaron en el país y, sobre todo en el Sur. Crane narra la experiencia traumática de la guerra en la que el joven soldado oscila de los espasmos de valor a una angustiosa catatonia; en ambos polos se imposibilita cualquier intento de contar la experiencia bélica con tonos generosos, soñadores o sentimentales:
El muchacho se hallaba paralizado por el horror. Miraba fijamente, lleno de agonía y asombro. Se olvidó de que se hallaba ocupado combatiendo el universo. Arrojó a un lado sus folletos mentales sobre la filosofía de los que se retiran y sus reglas para guía de los condenados. La lucha se había perdido. Los dragones avanzaban con pasos invencibles y continuos. El ejército, sin fuerzas en los espesos matorrales y cegado por la noche inminente, iba a ser devorado. La guerra, aquella bestia roja; la guerra, aquel dios henchido de sangre, iba a saciarse hasta hartarse. Algo en su interior le obligó a gritar. Sintió el impulso de pronunciar un discurso de aliento, de cantar un himno de batalla, pero sólo pudo lograr que su voz preguntara al aire: —Pero..., pero..., ¿qué... qué sucede? (Trad. Micaela Misiego, 101-2)
La inocencia del convencido inexperto se corrompe al experimentar la soledad, el pánico, la crueldad, el hastío, el agotamiento, el dolor y lo inhumano de la batalla.
Por el contrario Walt Whitman en su colección de poemas publicada en 1865 bajo el título Drum-Taps, incluye el poema “The Wound-Dresser” que endulza en la voz de un anciano un periodo de fracaso casi absoluto, si no fuera por haber significado el primer paso hacia la libertad de los ciudadanos africano-americanos. El veterano cuenta a su audiencia sus recuerdos entre heridos:
[…]
así en silencio, en proyecciones de sueños,
vuelvo, comienzo de nuevo,
me abro camino en el hospital,
el dolorido, el herido,
los calmo con mi mano que funciona como bálsamo.
Me siento junto a los pacientes agitados en la noche oscura,
algunos son tan jóvenes, otros sufren tanto.
Recuerdo la experiencia dulce y triste.
Muchos brazos afectuosos se han entrelazado alrededor de este cuello,
descansando, muchos besos de soldados habitan en estos labios barbados. (229)
El poeta es fiel en su retrato del padecimiento extremo y las condiciones pésimas, pero la comunión entre los participantes en el horror parece convertir ese capítulo del pasado en una experiencia merecedora de un relato. La participación de un proyecto común es una conocida táctica política y parte de la conciencia cívica de los Estados Unidos, que sigue presente en las reflexiones nacionales más recientes.
Mitchell, por otro lado, nos describe de la siguiente manera a su protagonista tras ver destruida la que fue la plantación de su familia:
Para Scarlett, el silencio de Tara era insoportable porque le recordaba demasiado vivamente el silencio mortal de toda la comarca que había tenido que atravesar aquel largo día de camino a casa desde Atlanta. La vaca y el ternero pasaban horas y horas sin exhalar un mugido. Los pájaros no piaban cerca de su ventana, e incluso la alborotada familia de estorninos que habían vivido entre el crujir constante de las hoja de los magnolios durante generaciones, no tenían canción aquel día. Scarlett arrastró una silla junto a la ventana abierta de su cuarto, que daba al camino principal de entrada, al césped y a los verdes pastos vacíos al otro lado del camino, y allí permaneció sentada, con la falda por encima de las rodillas y la barbilla apoyada en las manos sobre el alféizar de la ventana. Tenía junto a ella un cubo de agua del pozo, y de vez en cuando metía en él el pie ulcerado, haciendo una mueca de dolor cada vez que sentía la punzante sensación. (413)
La imagen de la mujer herida que contempla la desolación y la falta de toda compañía reflejan el venidero Sur del periodo de la Reconstrucción (1865-1877).
La intrusión del gobierno federal en el Sur durante este periodo, implicaba para los perdedores renegar de principios fundamentales. Por ejemplo, para poder ser aceptados en la Unión tenían que comprometerse a cumplir con la emancipación. La confusión de intereses contrarios, junto a la experiencia traumática de tener que redefinir su identidad política, social y cultural marcará dos caminos diferentes en la literatura del y sobre el Sur. Ciertos autores utilizarán la nostalgia como la musa para sus escritos en los que la mirada al pasado embellecía y camuflaba tanto las crueldades de las plantaciones y el Viejo Sur, como los desastres del conflicto. Otros optarán por críticas, en casos estereotipadas, en otros certeras, de los defectos de una sociedad rica en su folclore pero con errores imborrables.
En cualquier caso, los intentos radicales de intentar integrar al Sur en la conciencia y política de la nación no hicieron más que aumentar no sólo el rechazo de medidas hacia la igualdad como la decimocuarta enmienda de la Constitución Americana, sino incluso el aumento de actos violentos infligidos a los ciudadanos africano-americanos. Como consecuencia, la frontera ideológica se cerró aún más, haciendo que intentos abolicionistas previos siguieran siendo relevantes por las dificultades que debió afrontar dicha revolución. William Faulkner en su novela The Unvanquished, enfrenta a una serie de personajes en favor y en contra de los cambios impuestos y adoptados tras la guerra de secesión. Una joven que ha luchado con los confederados, Drusilla, afirma lo siguiente sobre un proyecto de igualdad social: “No es un sueño cosa demasiado segura de la que estar cerca [. . .]. Es como una pistola cargada con un gatillo de la firmeza de un cabello” (471). Cualquier propuesta de alteración del antiguo statu quo se recibía como exánime y, lo que es aún más llamativo, como peligrosa.
Por consiguiente, la Reconstrucción no se vivió como un camino de libertad sino de ocupación, en el que el Sur se comenzaba a diluir entre componentes del Norte. En un tono de humor el editor sureño de la revista Constitution de Atlanta, Henry Grady, describe de la siguiente manera el entierro de un granjero durante este periodo:
Lo enterraron en una cantera de mármol; sin embargo, pusieron una pequeña lápida sobre él que era de Vermont. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos, pero la madera de pino del ataúd era importada de Cincinnati. Lo enterraron a tiro de piedra de una mina de hierro, aunque los clavos en su cofre y el hierro de la pala que cavó su tumba eran importados de Pittsburgh. Lo enterraron en un abrigo de Nueva York, en unos zapatos de Boston [. . .] bombachos de Chicago y camisa de Cincinnati. (cit. Carter, 49)
Una interpretación metafórica de esta irónica declaración pública en contra de un nuevo proceso de colonización por parte del Norte, desvela la queja y exigencia del autor. El periodista expresa su malestar por la hegemonía industrial y económica impuesta como una fuerza que esconde bajo tierra cualquier vestigio de cultura sureña.
En este periodo y de la interpretación distorsionada del sentimiento reprimido, surgen actos criminales movidos por la ignorancia visceral y el odio. El Ku Klux Klan, que nació en Tennessee en 1865, vive su clímax durante estos años. La obra The Clansman del sureño Thomas Dixon Jr., publicada en 1905, intenta, desde la exacerbación de la supremacía blanca, convencer al Norte de mantener la segregación racial. El escándalo y agitación que provocó su obra no sorprende al leer las siguientes líneas del escritor:
Por la raza negra únicamente siento lástima y compasión, a pesar de que cada gran convención de negros desde la publicación de mi primera novela histórica sobre el conflicto racial se ha complicado la vida denunciando que mis novelas caricaturizan y difunden calumnias sobre su gente. Su error es natural. Mis novelas son lecturas difíciles para los negros, y sin embargo, los negros, al denunciarlas, están denunciando inconscientemente a uno de sus mejores amigos. (8-9)
Es innecesario recalcar su intento de otorgarse la autoridad de restringir la libertad del que considera subordinado, con el objetivo de presentarlo como no merecedor de la calidad de ciudadano.
La decadencia ideológica y las continuas barreras encontradas por los abolicionistas se unieron con una economía desesperada por recuperarse. En ese intento asomaron una tendencia capitalista sin moral, un crecimiento en la producción industrial sin escrúpulos, especulaciones corruptas y sobreexplotación de recursos que proyectaban una aparente mejora y un lujo superficial que Mark Twain denomina “la época dorada”, es decir, que copia su color o lo asemeja mas no equivale al valor del metal precioso. Acuña el término en la obra escrita con Charles Dudley Warner, The Gilded Age: A Tale of To-Day, publicada en 1873 y situada en los años después de la guerra civil, satirizando la avaricia y corrupción de este periodo. Uno de sus personajes afirma: “Lo que el Sur necesitaba [. . .] eran trabajadores cualificados; sin ellos será incapaz de avanzar en sus minas, construir sus ferrocarriles, trabajar sus tierras fructíferas para sacarles partido y, sin grandes pérdidas, establecer fabricantes o entrar en una carrera industrial próspera” (150). Y a pesar de lo certero de este consejo, el Sur y sus agricultores y campesinos lucharán por preservar los valores asociados a la vida en la granja, las plantaciones y la convivencia con la tierra.
Así el Sur se adentra en el siglo XX y el conflicto con el Norte parece no apaciguarse. El autor Albion W. Tourgee le da voz a un veterano de la Unión en su novela A Fool’s Errand, describiendo la pugna política y cultural así:
[A]ntes de la guerra, era como una corriente de agua con rápidos enojados aquí y allá; luego, durante un tiempo, fue como una cascada espumosa; y desde entonces ha sido el amenazador, oscuro, profundo pero silencioso torbellino [. . .] con susurros enfadados, con corrientes invisibles y fuerzas escondidas, cuyo curso futuro no puede predecirse, sólo se puede saber que debe continuar. (379)
La inquietante descripción pesimista, tristemente, se cumple en la historia contemporánea del Sur.
El Nuevo Sur
No obstante, la denominación de Nuevo Sur sí demostraba ciertos cambios hacia políticas más justas y con cierto carácter progresista para favorecer la igualdad de las razas, en una rápida industrialización de estos estados, y un crecimiento de las zonas urbanas en deterioro de las rurales. Pero el absurdo aparece de nuevo cuando se analizan los datos del crecimiento de linchamientos en los años 20 en el sur de los Estados Unidos. Otra de las vergüenzas con las que tendrá que convivir esta región. El poeta Claude McKay dedica un poema “The Lynching”, de 1919, a dicha atrocidad:
[…]
El día cayó, y pronto la multitud plural llegó para observar el cuerpo espectral balanceándose al sol las mujeres llegaban en tropel para mirar, pero nunca ni siquiera una mostró pena es sus ojos de azul acero; y pequeños chiquillos, futuros ejecutadores de linchamientos, bailaban alrededor de aquella cosa terrible en regocijo diabólico. (176-7)
Una evolución económica, un cambio en infraestructura, y gestos propagandísticos hacia los derechos civiles no podían coexistir con tales atrocidades sin provocar un estancamiento social, incrementado por la Gran Migración de africano-estadounidenses a estados del norte y oeste del país en busca de mayores posibilidades de mejora en su calidad de vida y libertad. Todo esto, junto a la perduración de las leyes de segregación de Jim Crow, no ayudaron a evitar la nacionalización del término despectivo hill-billie, acuñado por The New York Journal en 1900, estereotipando al blanco sureño pobre como un individuo carente de intelecto, de naturaleza visceral y atávica, culturalmente estéril y degenerado. Por lo que aparece otro grupo social olvidado en el Sur, el pobre blanco, “La gente olvidada de Dixie” los llama Wayne Flynt.
La Gran Depresión de 1930 tendrá un impacto aún mayor en un Sur ya empobrecido, alejándolo aún más del Norte. El Sur, obviamente, no experimentó los locos años veinte de la manera que pudieron ser retratados por F. Scott Fitzgerald en The Great Gatsby y que fielmente retrata la escritora sureña Eudora Welty es su faceta como fotógrafa. Sin embargo, paradójicamente, entre los años 20 y 30 comienza el Renacimiento del Sur con William Faulkner como principal representante. En “A Rose for Emily”, el viejo Sur, representado por una casa, resiste a pesar de su innegable declive:
Era una casa de madera, grande, más bien cuadrada, que alguna vez había sido blanca; estaba decorada con cúpulas, agujas y balcones con volutas, según el airoso y pesado estilo de los setenta. Se ubicaba en la que antiguamente fue nuestra mejor calle, después invadida por talleres y limpiadoras de algodón que se inmiscuyeron e hicieron caer en el olvido incluso los apellidos más ilustres de ese vecindario. Sólo la casa de la señorita Emily seguía alzando su obstinada y coquetona decadencia por encima de los camiones de algodón y las bombas de gasolina —un adefesio entre adefesios. Y ahora la señorita Emily había ido a reunirse con los que otrora portaran aquellos ilustres apellidos en el lánguido cementerio de cedros, donde yacían entre las tumbas, ordenadas en filas y anónimas, de los soldados de la Unión y la Confederación que cayeron en la batalla. (Trad. Cecchi, 258)
El blanco sin lustre de la fachada de la casa, la dañada arquitectura con pretensiones que ahora yace en una zona urbana sin ningún prestigio, delatan los intentos elitistas de mantener elementos anacrónicos que resultan ya ridículos. Concluye el fragmento con la imagen de paz e igualdad de los bandos que únicamente se alcanza después de la muerte.
El poeta de Kentucky Allen Tate explica que el Sur reconoció a partir de los años 30 “que los Yankees no tenían la culpa de todo […] la leyenda del Sur de derrota y frustración heroica fue poseída por una docena o más de escritores de primera calidad y se convirtió en un mito universal de la condición humana” (536). Esta ligera intención de apertura al mundo y el enriquecimiento intelectual y cultural silencia las despectivas palabras del periodista Henry Louise Mencken en su controvertido artículo “The Sahara of the Bozart”, publicado en 1920, en el que desprecia así al Sur: “Allí abajo un poeta es algo tan raro como un músico que toca el oboe, un grabador de punta seca o un metafísico. Es, realmente, increíble contemplar tal vasta vacuidad… Es casi tan estéril artística, intelectual y culturalmente como el Desierto del Sahara” (<Sahara>).
Económicamente, las estrategias del New Deal de Roosevelt en los años 30 y la llamada Revolución Bulldozer en los 40, de naturaleza industrial y de maquinaria, mejoraron la situación del Sur. Además, muchas empresas que proveían de maquinaria y armas al ejército durante la segunda guerra mundial se instalaron en tierras del Sur, incrementando así su poder económico y sus puestos de empleo. De todos modos, las principales variaciones que tuvieron lugar fueron de apariencia más que de ideología. Incluso cuando el Sur aceptó estas renovaciones para sobrevivir en la economía nacional, el sentimiento era de rechazo. Edward King en sus diarios de viaje a lo largo del Sur entre 1873 y 1874, mientras trabajaba para el Scribner’s Monthly, ya atisbó lo perjudicial del avance tecnológico en el Sur:
Los ferrocarriles que ahora penetran el Sur en todas direcciones, y las prosaicas, aunque cosmopolitas, carreteras federales que, a ojos sureños, corren con tal irreverente ausencia de reparo por las fronteras de los estados, que aniquilan todo el sentimiento local, están, sin duda alguna, anulando la devoción de los derechos estatales. Viajantes curiosos en el Sur han observado que tan pronto como un ferrocarril penetra una sección, el sentimiento con respecto a los asuntos del mundo exterior se liberalizan a lo largo de dicha frontera [. . .] Sin embargo por más que dañen las vías de los trenes el apego de cada individuo a su estado y vecindario particular, este apego resistirá durante muchos años como una de las propiedades prominentes del carácter sureño. (772)
La naturaleza “prosaica” de la invasión urbana en el paisaje original del Sur, arrancó de raíz los estímulos esenciales para aquellos que se definen como sureños. La asociación de la nueva infraestructura ferroviaria con el atributo “cosmopolita” puede liberarlos de las ataduras locales, y, sin embargo, lo urgente, para el Sur, ya en este momento histórico, pero aún más después de la Revolución Bulldozer, era acentuar las diferencias que los hacía únicos. La industrialización en este pasaje se describe desde la perspectiva de una persona del Norte, y, aún así, este narrador intenta procesarla a través de los principios y valores del Sur. Por este motivo, la descripción sugiere que el desarrollo le ha faltado al respeto a la sagrada institución del Sur prebélico. Estos avances se interpretan como una ofensa que, además, infectó la pureza del Sur.
W.J. Cash menciona también estos cambios o los avances en la industria de la agricultura que, igualmente alteraron ese inmaculado paisaje: “Los nuevos campos, [. . .] estaban llenos de hachas y de humo punzante y agrio. […] Era muy probable que desapareciesen los puntos de referencia de la noche a la mañana. La vida, simplemente, no podía ser [. . .] algo estable que se pudiera tomar con una disposición calma, despreocupada y grácil” (12). El mismo tono crítico ante el proceso que tanto acercaba al Sur a la nación como ponía en peligro su entidad peculiar, es utilizado por uno de los Poetas Fugitivos,2 John Crowe Ransom, quien comenta lo siguiente en una reflexión sobre su poema “Prelude to an Evening”: “[El hombre] ha creado, [. . .] un revoltijo de pequeñas máquinas y mecanismos que al mismo tiempo que le ayudaban a ahorrar fuerza, se la han disminuido, dejando su cuerpo débil y su mente carente de objetivos” (155).
Así la economía de la nación llega al Sur y la literatura del Sur llega a la nación, difuminando de alguna manera esta barrera histórica, gracias al reconocimiento, entre otros, de autores como Robert Penn Warren, Katherine Ann Porter o Flannery O’Connor. O’Connor, quien, de hecho, escribió en 1955 un relato titulado “Good Country People” que puede servir como una alegoría de un Sur que ha aceptado sus componentes grotescos, que se ha desarraigado de los convencionalismos religiosos y se ha sumergido en la academia y la cultura; pero, gracias al humor chocante de la escritora, podemos obtener la visión de una sureña que es capaz de profundizar en sus raíces e ir más allá de los estereotipos, desmontando a lo largo del relato todo los personajes tipo que el lector imaginaba encontrar. Hulga, la rebelde hija, de treinta y dos años, de dos granjeros, es descrita así por el narrador a través de las preocupaciones de su madre:
La muchacha había hecho su doctorado en filosofía y esto había dejado en total desventaja a la señora Hopewell. Uno podía decir: “Mi hija es enfermera”, o “Mi hija es maestra” o incluso “Mi hija es ingeniero químico”. Uno no podía decir “Mi hija es filósofo.” [. . .] Joy se pasaba el día sentada en un hondo sillón, leyendo. De vez en cuando, se iba a caminar, pero no le gustaban los perros ni los gatos ni los pájaros ni las flores ni la naturaleza o los jóvenes. Miraba a los jóvenes como si estuviera oliendo su estupidez. Un día la señora Hopewell había cogido uno de los libros que la muchacha acababa de dejar y, abriéndolo al azar, leyó: “[. . .] la ciencia no desea saber nada acerca de la nada. Eso es, después de todo, la actitud estrictamente científica frente a la Nada. Lo sabemos al no desear saber nada acerca de la Nada”. Estas palabras [. . .] tuvieron para la señora Hopewell el efecto de alguna encarnación diabólica en forma de parloteo. Cerró el libro rápidamente y salió del cuarto como si estuviera a punto de ser presa de terribles convulsiones. (268-9)
Cuando el Sur absorbe de manera forzada los términos que el Norte impone, en un intento de alejarse del estereotipo de escasa sofisticación e ignorancia, el resultado roza el ridículo. Los significantes del Sur inadaptado se aplican, sin éxito, a elementos de la realidad, valores e ideas que no corresponden al contexto en el que son interpretados y la situación resultante es delirante.
El Sur postmoderno
Y, a pesar de que los libros no salvan de la brutalidad a los personajes de los relatos mencionados, el avance cultural durante los años 60 y los movimientos por los Derechos Civiles cambiarán no sólo el Sur sino los Estados Unidos, eso sí, no de manera definitiva ni alcanzando un ideal de igualdad. La literatura relacionada con el movimiento tendrá como objetivos principales denunciar y reafirmar. Así lo hace el siguiente poema de la poetisa de Kansas Gwendolyn Brooks titulado “Still Do I Keep My Look, My Identity...” (“Aún así mantengo mi apariencia, mi identidad…”):
Todo cuerpo posee su arte, su preciosa pose prescrita
que incluso en curiosas contorsiones de pasión, vals
o golpes de dolor —O cuando una pena da una puñalada
O el odio lo hace trizas —es de su propiedad y de nadie más. […]. (231)
Los años 60 no sólo causan trauman en estos cuerpos, símbolo de la esperanza común, al observar el rechazo a un estado de justicia social e igualdad, sino también los marcarán la cruel experiencia de la guerra de Vietnam. A este respecto, resultan interesantes las siguientes palabras del líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King en su discurso “A Time to Break Silence” (“Un momento para romper el silencio”), que parece resumir el despertar general de las voces minoritarias en los diferentes estados: “Nos han hecho enfrentar repetidamente la cruel ironía de ver a los chicos negros y blancos en las pantallas de los televisores mientras matan y mueren juntos por una nación que ha sido incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas” (<Break Silence>). El orador y activista desvía la culpa del dolor causado hacia fuerzas superiores, liberando de ella a regiones o colectivos específicos; así todos son espectadores del horror causado por el gobierno central, el poder nacional que explota al ciudadano, independientemente de su clase o raza. Anima, de este modo, a liberarse, en lugar de ser esclavos, de opresión racista, máquinas, armas, ideologías imperialistas, industrias o intereses económicos de políticas exteriores.
El problema es que la historia de los Estados Unidos se ha narrado desde la perspectiva del presente en la que América y Norte se convertían en sinónimos, mientras que el Sur ha continuado mirando al pasado, y narrando y fabricando su historia desde la nostalgia y la memoria. Y esto ocurre a medida que la globalización aumenta, que las estrategias políticas de manipulación en el Sur, como las trabajadas por Richard Nixon con “The Southern Strategy” en su campaña del 1969, complican todo esto y diluyen cualquier intento de conseguir una sensación de integridad, de identidad no fragmentada. De hecho, Arthur Miller en su artículo “Sincerity Lacking”, publicado en 1967, demuestra tener pocas esperanzas en las nuevas generaciones del país, en la que llama “una era de abdicación”, de las que dice que no es que sufran de una falta de comunicación, “sino de la falta de un tipo de sinceridad tan impresionante que te deja sin respiración y, que de un golpe, los ha convertido en tarados morales” (<Sincerity Lacking>). Así el proceso avanza hacia lo que Richard C. Cobb denomina “una lobotomía cultural” (142), en la que los medios de comunicación tienen un gran impacto en el Sur. La escritora sureña Bobbie Ann Mason describe este cambio en el paisaje en su relato “Shiloh”:
Las parcelas se extienden a lo largo del Oeste de Kentucky como una marea negra… Leroy no consigue adivinar quién vive en todas esas casas nuevas. Los granjeros que se solían reunir alrededor de la plaza del juzgado en las tardes de los sábados para jugar a las damas y escupir el jugo del tabaco han desaparecido. Hacía años que Leroy no pensaba en los granjeros y habían desaparecido sin que él se diera cuenta. (5-6)
Las tradiciones se pierden. Los pasatiempos pasan de ser momentos de inclusión en la comunidad, a un mayor aislamiento provocado por una total entrega del tiempo y atención a las nuevas transmisiones y recursos mediáticos. El paso del tiempo obliga al Sur a volver a delinear su geografía humana y física, aunque las incursiones en la modernidad sean percibidas como impuestas e infecciosas. Parte de este cambio llega con el denominado “Sun Belt” y la expansión hacía el Oeste. El Sur comienza a convertirse en una mercancía que puede publicitarse y hacerse atractiva para el Norte. Zonas como California se convierten en destinos ideales de turismo y, es más, el pasado anteriormente rechazado por vergüenza y culpa se reescribe de forma parcial y resaltando las cualidades de un Sur puro e inocente, hasta el punto de conseguir venderlo como una pantalla o escenario en la que el visitante puede volcar sus fantasías y sumergirse en un mundo intacto al que poder volver cuando la nostalgia por un pasado que nunca vivieron les ataque. Y en este Sur sumergido en lo absurdo, Lewis P. Simpson acuña el término Postsureño, un Sur que deberá aceptar la intertextualidad, entendiendo el uso del término como la inclusión de elementos extraños, para poder prosperar en su afán de alcanzar una incorporación final en el discurso nacional.
A pesar de que el Sur aparece ante los ojos del lector contemporáneo bajo el efecto de pentimento3 (Willie Morris), en la que sólo podemos adivinar lo que fue, viendo trazos de lo que actualmente es, el discurso del autor sureño no es siempre pesimista. Incluso en la distopia de Cormac McCarthy The Road, padre e hijo buscan la esperanza en el Sur. Doris Betts explica en un artículo en el que habla sobre su proceso creativo que en la complejidad que requiere un intento de retratar el Sur actual, como en su novela Souls Raised From the Dead, “la esperanza puede ser susurrada tan suavemente que puede ocurrir que no todos los lectores se den cuenta de que hay ‘padres’ y ‘Padres´ en el párrafo final” (<Whispering>). La autora explica que siguen existiendo referentes y guías en el Sur, aunque, en la actualidad, sea difícil encontrarlos.
El Sur no ha desaparecido pero en el proceso de americanización sí se ha transformado y como dice Edward P. Jones: “El sur es la mejor mamá del mundo y la peor mamá del mundo” (viii). El sureño debe decidir “qué parte de su herencia debería descartar y a cuál debería aferrarse” (Boles, 542). Sin embargo, ésta será una hazaña complicada al tratarse de un lugar repleto de “fantasmas”. Binx Bolling, en la novela de Walker Percy The Moviegoer, viaja al Norte, siendo consciente de la opresiva presencia del pasado en el Sur. Pese a ello describe así las ciudades que encuentra en sus incursiones en el Norte: “un lugar peligroso [. . .] [donde se puede sentir] el viento de los espíritus, brotando excitado y con lamentos de alarma” (203). Por lo tanto, un hombre del Sur se siente más seguro rodeado de la inquietante presencia de los espectros del pasado, las memorias que avergüenzan, que en el temido Norte que produce terror al no poderse controlar.
Pero el Sur no puede permanecer encerrado en la obsesión con su pasado. Uno de los personajes de Barry Hannah en su última colección de relatos Long, Last, Happy, “Out-Tell, the Teller”, afirma que “si te introduces en tu historia dorada, tan sólo caminarás dando vueltas en la parálisis de tener tus botas llenas de lodo” (435). Si el sureño se empecina en construir su identidad según los estereotipos y perpetuados en la historia se sentirá como explica el ilustre historiador sureño Noel Polk “más frecuentemente cancelado que afirmado [. . .] en un infinito desconcierto de resonancias y mitos cuyos orígenes ya no pueden ser localizados” (10).
El fecundo imaginario del Sur no debería alcanzar tal nivel de protagonismo en la identidad regional hasta el punto de bloquear la identidad del individuo contemporáneo, simplemente por un deseo de complacer al discurso mayoritario nacional (Egerton, 25). El sureño debe reapropiarse de los símbolos que los representan, para redefinirlos en un intento de ser fieles y justos con el pasado, conformes pero libres de complejos de inferioridad. Así podrán observar la producción constante de nuevos emblemas, contenedores de la reciente historia sin el lastre de las antiguas deshonras.
Igualmente, la tragedia de los recientes ataques terroristas del 11 de septiembre crearon de manera inmediata un sentimiento de unión que ha eclipsado las diferencias y discursos regionales (Moss, 234). Por lo tanto, la afirmación del Presidente Obama en su discurso de investidura de las elecciones del año 2012 contienen una verdad innegable pero que requiere un matiz; el Presidente declaró: “Esta noche, más de 200 años después de que la antigua colonia obtuviera el derecho a definir su propio destino, la tarea de perfeccionar nuestra unión da un paso al frente” (<Obama>). Resulta necesario añadir que la unión Norte/Sur contiene aún fracturas significativas y este residuo no beneficiará a ninguno de los elementos de la dualidad. El esfuerzo por preservar el folclore regional en el siglo XXI debería incorporar la coexistencia de la diversidad nacional, a través de una fluctuación de mutua retroalimentación ideológica y cultural. Si no se acepta este método, el Sur puede recaer en una “locura nostálgica” (Wills, <Dumb>); resurgiendo así los peores aspectos del Sur bajo una etiqueta de errónea dignidad territorial.
Bibliografía
Ayres, Brenda. The Life and Works of Augusta Jane Evans Wilson, 1835-1909 Farnham: Ashgate, 2012.
Beecher Stowe, Harriet. La cabaña del tío Tom. Trad. Andrés Avelino Orihuela. Barcelona: S.M, 1853.
Betts, Doris. “Whispering Hope”. Image Journal. 4 febrero de 2013. http://imagejournal.org/page/journal/articles/issue-7/betts-essays
Boles, John B. The South Through Time: A History of an American Region. Vol. II. Nueva Jersey: Prentice Hall, 1995.
Brooks, Gwendolyn. “Still Do I Keep my Look, my Identity…”. A Distilled Life: Gwendolyn Brooks, Her Life, Poetry and Fiction. Ed. Maria K. Mootry y Gary Smith. Urbana: University of Illinois Press, 1989.
Carter, Hodding. Their Words were Bullets: The Southern Press in War, Reconstruction, and Peace. Georgia: University of Georgia Press, 1969.
Cash, W. J.. The Mind of the South. Nueva York: Random House, 1941.
Channing, Steven A. “Slavery and Confederate Nationalism”. From the Old South to the New: Essays on the Transitional South. Ed Walter J. Fraser, Jr. y Winfred B. Moore, Jr. Westport: Greenwood Press, 1981.
Chesnut, Mary Boykin. A Diary from Dixie. Ed. Ben Ames Williams. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
Clark, William Bedford. “The Serpent of Lust in the Southern Garden”. Ed. Werner Sollors. Interracialism: Black-White Intermarriage in American History, Literature and Law. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Cobb, James C.. Industrialization and Southern Society 1977-1984. Lexington: University Press of Kentucky, 1984.
Crane, Stephen. El rojo emblema del valor. Trad. Micaela Misiego. Madrid: El País, 2004.
Egerton, John. The Americanization of Dixie. The Southernization of America. Nueva York: Harper's Magazine Press, 1974.
Faulkner, William. The Unvanquished. Faulkner: Novels 1936-1940. Nueva York: Library of America, 1990.
_____. “Una rosa para Emily”. Trad. Cesar Cecchi. Antología del cuento moderno. Eds. César Cecchi y María Luisa Pérez. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1970.
Flynt, Wayne. Dixie’s Forgotten People: The South’s Poor Whites. Bloomington: Indiana University Press, 2004.
Hannah, Barry. “Out-Tell, the Teller”. Long, Last Happy: New and Selected Stories. Nueva York: Grove Press, 2010.
Harris, Joel Chandler. Life of Henry W. Grady: Including his Writings and Speeches. Nueva York: Cassell Publishing Co., 1890.
Harris, J. Williams. The Making of the American South: A Short History 1500-1877. Malden: Blackwell Publishing, 2006.
Jacobs, Harriet. Incidents in the Life of a Slave Girl. Sioux Falls: Nu Vision Publications, 2008.
Jefferson Thomas y Nicholas E. Magnis. “Thomas Jefferson and Slavery: An Analysis of His Racist Thinking as Revealed by His Writings and Political Behavior”. Journal of Black Studies, Vol. 29, No. 4 (Mar., 1999), 491-509.
Jehlen, Myra & Michael Warner. Eds. The English Literatures of America: 1500-1800. Nueva York: Routledge, 1997.
Jones, Edward P. “Introduction”. New Stories from The South: The Year’s Best, 2007. Chapel Hill: Algonquin Books of Chapel Hill, 2007.
King, Edward. The Great South; a Record of Journeys in Louisiana, Texas, the Indian Territory, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Kentucky, Tennessee, Virginia, West Virginia, and Maryland. 4 febrero de 2013. http://www.ebooksread.com/authors-eng/edward–king/the–great–south–a–record–of–journeys–in–louisiana–texas–the–indian–territory–gni/1–the–great–south–a–record–of–journeys–in–louisiana–texas–the–indian–territory–gni.shtml
King, Martin Luther. “A Time to Break Silence”. 4 febrero de 2013. http://www.hartford–hwp.com/archives/45a/058.html
Mason, Bobbie Ann. Shiloh & Other Stories. Nueva York: The Modern Library, 1982.
Mencken, Henry Louise. “The Sahara of the Bozart”. 16 septiembre de 2012. http://www.writing2.richmond.edu/jessid/.../mencken.pdf
McKay, Claude. The Complete Poems. Urbana: University of Illinois Press, 2004.
Miller, Arthur. “Age of Abdication”. “Sincerity Lacking”. Pittsburgh Post–Gazzette. 27 de diciembre 1967. 4 febrero 2013. http://news.google.com/newspapers?nid=1129&dat=19671227&id=PigjAAAAIBAJ&sjid=bWwDAAAAIBAJ&pg=4037,4595236
Mohr, Alexandra. The Ku Klux Klan in American Literature and Films: From Thomas Dixon’s “The Clansman” to Contemporary KKK Novels and Movies. Norderstedt, Germany: GRIN Verlag, 2007.
Morris, Willie. “Is There a South Anymore?”. The Southerner. Oct. (1986). 18 septiembre, 2012. http://www.southerner.net/v1n3_99/southern.html
Moss, Christina L.. The Reconceptualization of Southern Rethoric: A Meta–Critical Perspective. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Communication Studies. Louisiana: Louisiana University Press. Electronic Thesis and Dissertation Collection, 2005. 5 febrero de 2013. http://etd.lsu.edu/docs/available/etd–11102005–121031/.../Moss_dis.pdf
Paine, Thomas. Common Sense. Westminster, MD: Bantam Books, 2004. 9 febrero de 2013. http://site.ebrary.com/lib/unisev/Doc?id=10056627&ppg=65
Obama, Barack H.. “Barack Obama's Victory Speech – Full Text”. The Guardian. 7 de noviembre 2012. 4 febrero 2013. http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/07/barack–obama–speech–full–text.
O’Brian, Michael. Intellectual Life and The American South, 1810–1870. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010.
O’Connor, Flannery. “Good Country People”. Collected Works. Nueva York: Library of America, 1988.
Percy, Walker. The Moviegoer. Londres: Secker & Warburg, 1977.
Polk, Noel. Outside The Southern Myth. Jackson: University Press of Mississippi, 1997.
Ransom, John Crowe. Selected Poems. Londres: Eyre & Spottswoode, 1970.
Simpson, Lewis P. “The Closure of History in Postsouthern America”. Brazen Face of History: Studies in the Literary Conscience of America. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1980.
Tate, Allen. “A Southern Mode of Imagination”. A Modern Southern Reader: Major Stories, Drama, Poetry, Essays, Interviews and Reminiscences from The Twentieth Century South. Ed. Ben Forkner y Patrick Samway, S. J.. Atlanta: Peachtree Publishers, LTD., 1986.
Taylor, William R.. Cavalier and Yankee: The Old South and American National Character. Nueva York: Oxford University Press, 1979.
Tourgee, Albion W. A Fool’s Errand: A Novel of the South During Reconstruction. Nueva York: Cosimo Books, 2009.
Twain, Mark & Charles Dudley Warner. The Gilded Age. A Tale of To–Day. Londres: Harpers & Brothers Publishers, 1915.
Weller, Jack. “Irregular But Effective: Partizan Weapons Tactics in the American Revolution, Southern Theatre”. Military Affairs, Vol. 21, No. 3 (Otoño, 1957). 118–131. 9 febrero de 2013. http://www.jstor.org/stable/1984281
Whitman, Walt. “The Wound–Dresser”. The Portable Walt Whitman. Ed. Mark Van Doren. Nueva York: Penguin, 1977.
Wills, Garry. “Dumb America”. The New York Review of Books. 21 enero de 2013. 22 enero 2013. http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2013/jan/21/dumb–america/
Wirt, William. The Letters of the British Spy. The Capital and the Bay: Narratives of Washington and the Chesapeake Bay Region, ca. 1600–1925. Library of Congress, General Collections. 5 febrero de 2013. http://memory.loc.gov/cgibin/query/h?ammem/lhbcbbib:@field%28NUMBER+@band%28lhbcb+11798%29%29
Woodward, C. Vann. “The Irony of Southern History”. The American Scene: Varieties of American History. Volume 2. Eds. Robert D. Marcus y David Burner. Nueva York: Meredith Coorporation, 1971.
1 Todas las traducciones han sido elaboradas por la autora de este artículo a no ser que se indique lo contrario.
2 Otro término utilizado para referirse al grupo de escritores llamados los Doce Agrarios, quienes publicaron una revista epónima desde 1922 hasta 1925. El grupo se creó entorno a la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.
3 En arte este término hace referencia a los rastros o vestigios que se pueden detectar en un cuadro de una pintura anterior que se encuentra bajo las capas de la más reciente.