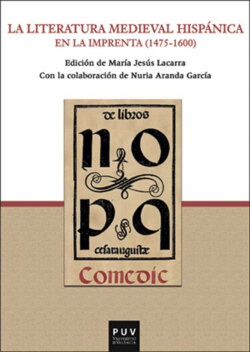Читать книгу La literatura medieval hispánica en la imprenta (1475-1600) - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеLos legendarios medievales en la imprenta: la Leyenda de los santos1
José Aragüés Aldaz
Universidad de Zaragoza
Introducción
Dos grandes etapas definen la historia del legendario castellano o flos sanctorum entre los siglos XIV y XVIII. La primera de ellas corresponde a las versiones de la Legenda aurea latina de Iacopo da Varazze, nacidas a finales de la Edad Media y difundidas por la imprenta peninsular hasta 1579-1580. La segunda etapa está dominada por el influjo de un nuevo texto latino —las Vitae Sanctorum de Lipomano y Surio, de 1575—, fuente de los legendarios castellanos de Alonso de Villegas y Pedro de Ribadeneyra, redactados entre 1578 y 1604, y con una notable presencia en las prensas hasta finales del Setecientos.
Los santorales de la primera de esas etapas, por su parte, corresponden a dos familias netamente diferenciadas, nacidas de dos traducciones independientes de la citada Legenda aurea. La más conocida de esas familias es, seguramente, la representada por los manuscritos cuatrocentistas de la llamada Compilación A y por sus derivados impresos (las numerosas ediciones del Flos Sanctorum renacentista). De origen algo anterior —y, sin duda, más modesto— es la familia de legendarios conformada por los códices de la Compilación B y su doble herencia en las prensas: el incunable conocido como Flos Sanctorum con sus ethimologías y las sucesivas impresiones de la Leyenda de los santos.2 Merece la pena ver, con algún mayor detalle, la trayectoria de estos tres últimos textos.
Del manuscrito a la imprenta
La Compilación B constituye una traducción, notablemente abreviada, de la Legenda aurea. Siete manuscritos transmiten sus contenidos, testimoniando la existencia de dos estados de redacción diversos. El primero de esos estados —conocido como versión B1— se halla representado por tres manuscritos escurialenses (K-II-12, h-I-14 y M-II-6), un manuscrito de la Biblioteca de la Fundación Casa de Alba (31) y la sección final de un códice correspondiente a la Biblioteca Lázaro Galdiano (15001). La primera parte de este último manuscrito, sin embargo, corresponde a la versión B2, a la que se adscriben también dos testimonios ubicados en la Biblioteca de Menéndez Pelayo (8 y 9), los más tempranos de entre los conservados (ambos podrían haber sido copiados a finales del siglo XIV, o en los inicios del XV). La diferencia esencial entre la versión B1 y la versión B2 radica en el elenco de fiestas y vidas de santos asumido en una y otra, notablemente más copioso en el caso de la primera. Aunque existe un importante núcleo de capítulos comunes, son relativamente frecuentes las rúbricas presentes en B1 que no tienen su reflejo en B2 (frente a un escasísimo número de vidas abordadas en esta última rama y omitidas en aquella). Con todo, la versión B2 muestra una redacción algo más extensa en los capítulos comunes, fruto de la interpolación de algunos materiales ajenos a la Legenda aurea de Varazze y de la aclaración y glosa de otros pasajes. Todo parece indicar que, al tiempo que ofrecía una redacción más cuidada del texto, la versión B2 operó una selección en la nómina de sus capítulos, consolidando así su doble diferencia con respecto al primer estado de la obra.3
Sea como fuere, sería ese primer estado —la versión B1— la fuente esencial del impreso más temprano de la familia: el Flos Sanctorum con sus ethimologías. El incunable, custodiado en la Biblioteca del Congreso de Washington, se halla rodeado de numerosas incertidumbres, no solo en lo que se refiere a su fecha y lugar de composición, sino incluso en lo que respecta a su conformación textual. La obra transparenta, en efecto, un notable esfuerzo de lima, ampliación y mejora de aquellos contenidos aportados por la Compilación B, labor llevada a cabo sin duda a partir de una cuidada relectura del propio texto latino de la Legenda aurea. Pero es verdad que, en su estado final, aquel impreso se muestra lleno de erratas y errores, quién sabe si ocasionados en un hipotético proceso de copia, previo a su llegada a las prensas, o debidos a los propios avatares de su estampación. Quizá por ello, lo más oportuno sería establecer la distancia entre ese deturpado texto final del incunable y el que hubo de ser su punto de partida: un manuscrito mucho más correcto, fruto de una detenida labor de revisión textual, que aquí conoceremos como Proto-W.4
Ante la soledad de ese incunable temprano, la trayectoria editorial del otro texto impreso de la familia —la mencionada Leyenda de los santos— se muestra especialmente exitosa. Y no fue menos compleja, desde luego, su génesis. El análisis de la obra revela la existencia de al menos cinco impulsos diversos en su composición inicial, quizá no coincidentes en el tiempo ni debidos a una sola mano. La Leyenda de los santos es el fruto de la combinación de materiales procedentes de la versión B1 con algunos otros derivados de B2, a los que se unieron numerosos pasajes procedentes del Flos Sanctorum con sus ethimologías (aunque sin los errores propios de ese incunable, algo que invita a pensar en un influjo, inmediato o indirecto, del mencionado Proto-W). Todos esos materiales fueron revisados a partir de una nueva mirada a la fuente de toda la familia — la Legenda aurea de Varazze—, dando lugar a un conjunto aumentado además con algunos capítulos hagiográficos ajenos a ese legendario latino. Tan solo la lectura combinada de esos cinco tipos de materiales permite descifrar el origen de una obra que tiene algo de palimpsesto. Por las páginas de la Leyenda de los santos, en efecto, el discurso original de Varazze, rescatado a última hora en ese afán de restauración textual, se superpone a lo que no pasaban de ser sus «ecos»: la primitiva traducción ofrecida por B1, la glosa de esta última servida por B2, y la mejora de esa misma traducción con una primera relectura de la propia Legenda aurea aportada por el Flos Sanctorum con sus ethimologías. Todas esas voces concurren en la letra de la Leyenda de los santos, o, por mejor decir, en su «sección principal», dao que las sucesivas ediciones del texto irían añadiendo al conjunto nuevos apartados y materiales.5
El itinerario editorial
Conocemos seis ejemplares de la Leyenda de los santos, correspondientes a otras tantas ediciones de la obra. El más temprano de todos ellos es el debido a las prensas de Juan de Burgos, datado en ocasiones en 1499 o 1500, pero que quizá debamos retrotraer al menos hasta 1497.6 El ejemplar, custodiado en la British Library de Londres, se ha beneficiado de un permanente interés crítico. A su condición de incunable se une el hecho de transmitir el único estado de la Leyenda de los santos anterior a 1513, fecha en la que apareció la versión portuguesa de nuestra obra: Ho Flos Sanctorum em lingoagem portugues. Todo ello ha generado una interesante bibliografía del lado lusitano —inaugurada por un par de trabajos de Mário Martins y continuada, en fechas más próximas, por Harvey L. Sharrer y Cristina Sobral—, a la que se han sumado algunos estudios de propósito más general.7 La notable atención dispensada a un segundo ejemplar de la Leyenda de los santos —el impreso en Sevilla, por Juan Varela, en 1520-1521— guarda también relación con su condición de post-incunable, aunque parece deber algo más a la circunstancia de su actual ubicación: el Archivo del Santuario de Loyola. Conviene no olvidar, en efecto, que en ese mismo espacio —entonces, residencia familiar— tuvo lugar la famosa convalecencia de quien había de ser fundador de la Compañía de Jesús, y que una de las lecturas decisivas en la «conversión» del joven Íñigo fue un «libro de las vidas de los santos en romance», que, a buen seguro, hemos de identificar con nuestra Leyenda de los santos. Nada nos obliga a pensar que ese libro fuera exactamente el ejemplar custodiado hoy en Loyola (su llegada allí parece, de hecho, muy tardía), u otro correspondiente a la misma edición, pero esa feliz coincidencia explica, en buena medida, el interés despertado desde antiguo por el volumen, culminado en fechas recientes con una excelente edición debida al Padre Cabasés.8
Una menor fortuna crítica ha acompañado a los otros cuatro ejemplares conocidos de la Leyenda de los santos. El primero de ellos, custodiado en Munich, corresponde a una edición toledana culminada por Juan Ferrer en 1554. Otro ejemplar, ubicado en Praga, vio la luz en Alcalá de Henares, en las prensas de Sebastián Martínez, en 1567. Un año posterior fue la edición sevillana de Juan Gutiérrez, representada por un volumen conservado en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Y en Oxford se halla un testimonio de la que fue, verosímilmente, la última impresión de la obra: la debida a Alonso de la Barrera, en Sevilla, en 1579.9
Por supuesto, la nómina de ediciones de la Leyenda de los santos fue mucho más amplia. Gracias al Regestrum colombino sabemos de la existencia de una impresión de la obra en Toledo, en 1511, quizá debida al mencionado Juan Varela. A este último, sin duda, cabe atribuir otra edición llevada a cabo en Sevilla hacia 1520, de la que se conservan algunos restos, y que no debe ser confundida con la representada por el citado volumen de Loyola, levemente posterior. Poseemos también la noticia bibliográfica sobre un ejemplar impreso en Zaragoza, por Juan Bernuz, en 1551, hoy lamentablemente desaparecido.10 Y en torno a 1567 hubo de ver la luz una edición del santoral en las prensas de Andrés de Angulo, en Alcalá de Henares, que no cabe identificar con la ya citada impresión de Sebastián Martínez, en la misma ciudad y en ese mismo año, a tenor de la información que sobre aquella aporta un valioso —y casi desconocido— paratexto.11
Con todo, las noticias acerca de esas impresiones perdidas son especialmente interesantes para el período anterior al primero de los volúmenes conservados: el impreso por Juan de Burgos en los últimos años del siglo XV. Como demostró en su momento Harvey L. Sharrer —y han corroborado con posterioridad Fernando Baños y Víctor Infantes—, el texto sacado a la luz por Juan de Burgos muestra numerosas lecciones separativas, que permiten descartarlo como fuente del resto de las ediciones conocidas y obligan a postular la existencia de al menos una impresión previa, de la que derivarían todas ellas.12 De hecho, ahora sabemos que no hubo una, sino varias ediciones anteriores a aquella burgalesa. Por lo pronto, dos zaragozanas, testimoniadas por un par de documentos exhumados por Miguel Ángel Pallarés, en los que se alude a un inespecífico «flos sanctorum», que, sin duda alguna, hemos de identificar con nuestra Leyenda de los santos. Según uno de esos documentos, fechado en enero de 1490, el maestro impresor Juan Hurus vendió setecientos ejemplares del santoral a Luis Malférit, asumiendo su transporte a Medina del Campo o Valladolid. Esa edición de la obra había sido iniciada por el propio Juan Hurus y sería culminada por su hermano Pablo, quien, a su vez, tendría comenzada en marzo de 1492 una segunda impresión del texto. Así lo muestra un nuevo documento, en el que Pedro Porras, mercader de Burgos, solicitaba el envío a Medina del Campo de ochocientos ejemplares «nuebament enprentados (...) en la present ciudat de Çaragoça». Pablo Hurus recibiría la suma de trescientos ochenta ducados por los libros, haciéndose cargo de nuevo de su transporte, y renunciando no solo a vender en Castilla los volúmenes que habían quedado en su imprenta, sino incluso a publicar más ejemplares de ese título en un plazo de dos años.13
Ambos documentos, así pues, confirman la existencia de ese temprano periplo de la obra por las prensas zaragozanas, intuido en su momento por Cristina Sobral desde la observación de la impronta local que muestran algunos de los materiales ubicados en los apartados que anteceden y suceden a la «sección principal» en todas las ediciones conservadas del texto. Entre los preliminares de la Leyenda de los santos figura, en efecto, un prólogo debido al Cronista de Aragón, Fabricio Gauberto Vagad, entre otras piezas relativas a la Pasión de Cristo. Y en la sección de «Santos extravagantes», incorporada como apéndice al texto, se hallan varios capítulos relacionados con algunas devociones locales, y algunos otros inspirados claramente en la traducción de las Vitae Patrum llevada a cabo por el humanista y jurisconsulto zaragozano Gonzalo García de Santa María, figura estrechamente relacionada con el taller de los Hurus.14
Todos esos materiales, por lo demás, parecen añadidos a una primitiva versión de la Leyenda de los santos más sencilla, verosímilmente carente de todos los preliminares y con un apartado de «extravagantes», en el mejor de los casos, mucho más reducido. Así parece confirmarlo el propio prólogo de Vagad, que alude de manera literal a su condición de preámbulo de un libro «nuevamente reconocido, corregido y enmendado». Por supuesto, resulta tentador suponer que todos esos materiales «aragoneses» fueron incluidos en la segunda de las impresiones de los Hurus —la aludida en el documento de 1492—, mejorando así su propia impresión de 1490, quizá carente de ellos. Pero la información que poseemos a propósito de la extensión de esta impresión más temprana invita a pensar que esos apartados adicionales figuraban ya en la misma, algo que obligaría a postular, claro está, la existencia de una edición previa al citado periplo de la obra por las prensas zaragozanas.15
A este último propósito, Fernando Baños ha defendido en fechas recientes la posible existencia de una primera impresión de la Leyenda de los santos en Burgos, debida a Fadrique de Basilea o a Juan de Burgos —si no a ambos—, anterior en cualquier caso a 1490. Algunos detalles refuerzan esa hipótesis. Entre otros, la especial vinculación con Castilla que manifiestan algunos otros capítulos incluidos en la sección final de «extravagantes», como los dedicados a san Víctores, san Antolín o san Atilano; estos dos últimos ubicados, quizá no por azar, justo al frente de la citada sección en las ediciones conocidas de la obra. En este mismo sentido, la idea de una primitiva edición burgalesa carente todavía del prólogo de Vagad —y del resto de preliminares— podría otorgar un nuevo sentido a dos enigmáticos testimonios relacionados con nuestra obra. Me refiero a los dos cuadernillos de preliminares de la Leyenda de los santos impresos en Burgos, por Fadrique de Basilea, en 1493, conservados hoy de modo exento en Londres y en Boston. Ambos cuadernillos —que, en realidad, corresponden a dos impresiones independientes, aunque muy próximas— han sido a veces contemplados como los únicos restos de una pretendida edición íntegra de la Leyenda de los santos en ese taller y en esa fecha. Pero no podemos descartar que dicha edición no hubiera llegado a realizarse nunca, y que los preliminares —copiados de las ediciones zaragozanas— hubieran nacido, justamente, para acompañar a una entrega de la obra todavía carente de ellos: por qué no, aquella primitiva versión que, hipotéticamente, habría visto la luz en la misma ciudad de Burgos antes de 1490.16
Los pasos de la Leyenda de los santos tras ese periplo castellano y aragonés se nos muestran especialmente inciertos, pero no faltan motivos para pensar que conducen hacia Sevilla. Así podría sugerirlo la presencia de una nueva nómina de santos de interés local entre los «extravagantes», sobre la que enseguida volveremos. Y así invita a pensarlo, sin duda con mayor motivo, el análisis de las xilografías que acompañan a algunos santorales tempranos. El punto de partida de ese análisis (emprendido por António-José de Almeida y culminado por Fernando Baños) es el juego de tacos utilizado para la edición de la Legenda aurea latina llevada a cabo por Mathias Huss, en Lyon, en 1486. Ese juego —que viajó después hacia Zaragoza, donde permaneció al menos hasta enero de 1492— constituye el modelo de un segundo conjunto de tacos, algo más trascendente al propósito que ahora nos ocupa. Las huellas de este último juego son algo dispersas en el tiempo, pero aparecen vinculadas invariablemente a la ciudad de Sevilla: un par de tacos fueron utilizados en las portadas de dos obras allí imprimidas (el Soliloquio de Meinardo Ungut y Estanislao Polono, de 1497, y el Speculum ecclesiae de Jacobo Cromberger, de 1512), y el juego entero sería empleado para la decoración del Flos Sanctorum renacentista sacado a la luz por Juan Cromberger en 1540. En cualquiera de los casos, es seguro que ese mismo juego sirvió para la estampación de una Leyenda de los santos mucho más temprana, y hoy perdida, toda vez que sus imágenes aparecen imitadas, por vías divergentes, en la edición de nuestro santoral debida a Juan de Burgos —elaborada, como sabemos, en torno a 1497— y en su traducción portuguesa (el también mencionado Ho Flos Sanctorum en lingoagem portugues, de 1513). Almeida sugiere que el juego de xilografías pudo ser fabricado en Zaragoza, sirviendo para la decoración de cualquiera de las ediciones de la Leyenda de los santos allí emprendidas, en 1490 y 1492, para viajar después a Sevilla, donde pudo ser utilizado para una edición de la obra hoy desconocida, antes de ser empleado en las obras consignadas. Fernando Baños, por su parte, se inclina a pensar que el juego pudo ser fabricado de manera específica para esa hipotética entrega sevillana (toda vez que hasta 1492 los Hurus disponían del juego original de Lyon), y que esa entrega sería la fuente, al menos desde el punto de vista iconográfico, tanto de la edición de Juan de Burgos como de la versión portuguesa de 1513.17
Fig. 1. Legendarios medievales y renacentistas.
Fig. 2. De la Compilación B a la Leyenda de los santos.
Fig. 3. La Leyenda de los santos: trayectoria editorial.
La transformación en las prensas
La evolución de la Leyenda de los santos no cesó en su recorrido por las prensas. Por el contrario, con cada nueva edición, la obra fue variando su aspecto. Esa evolución no se produjo merced a una transformación sustancial de los contenidos de su «sección principal» (aquella tejida sobre la herencia de la Legenda aurea y de sus derivados castellanos). Los cambios más notorios se gestaron al margen de esa sección, o, mejor dicho, en los «márgenes» de la misma: como hemos visto, desde sus primeras entregas la Leyenda de los santos fue acumulando nuevos apartados, antepuestos y pospuestos a ese núcleo original, alejándose así de sus fuentes medievales.
De ser ciertas las conjeturas apuntadas en las páginas precedentes, la Leyenda de los santos habría nacido en Burgos, sin preliminares y con una nómina de «extravagantes» reducida, a lo sumo, a dos o tres santos de interés local (san Antolín, san Atilano y acaso también san Víctores). De allí habría viajado a las prensas zaragozanas de los Hurus, donde, en 1492 o, más verosímilmente, en 1490, la obra habría incorporado todos o la mayor parte de sus exitosos preliminares: un anteprólogo anónimo, el prólogo de Gauberto Fabricio Vagad, una «Concordancia de la Pasión» (traducción, quizá debida al propio Vagad, del Monotessaron de Jean Gerson), una oración en latín («In Passione Domini...»), otra en castellano («Oración muy devota al crucifijo»), y dos cartas apócrifas (la «Carta de Poncio Pilato al emperador Tiberio» y la «Carta de Publio Léntulo a los senadores de Roma»).18 Como hemos comentado, todo parece indicar que en Zaragoza se incorporaron también varios capítulos al apartado final de «extravagantes». Así lo sugiere el indudable sabor local de algunos de ellos (los dedicados a san Braulio, san Valero, santa Engracia o la edificación de la Capilla del Pilar) y la citada deuda que algunos otros (las vidas de san Onofre y san Heleno y el relato sobre la ciudad de Oxirinco) mantienen con la Vida de los santos religiosos de Egipto, de Gonzalo de Santa María, obra impresa por Pablo Hurus en 1490-1491.19
Buena parte de los ejemplares de las dos impresiones zaragozanas fueron vendidos en Castilla, sirviendo de modelo a Fadrique de Basilea para la fábrica de una nueva versión de la obra o acaso simplemente para la impresión exclusiva de los preliminares, encaminados a «completar» algunos volúmenes antiguos carentes de ellos. Pero, muy pronto, la obra viajó también a Sevilla, donde quizá se añadieron algunos nuevos capítulos de interés local al apéndice de «extravagantes» (así, las vidas de san Isidoro, san Laureán y las santas Justa y Rufina, o el capítulo dedicado al «glorioso rey don Fernando, que ganó a Sevilla»), si es que estos no se hallaban ya en las dos entregas de los Hurus. Con ese mismo apéndice, pero extrañamente sin preliminares, la obra vio la luz en las prensas de Juan de Burgos hacia 1497, en una entrega excepcional y de algún modo aislada, dado que no manifiesta influjo alguno en las ediciones posteriores de las que se conoce ejemplar, según revela su análisis ecdótico e iconográfico.
Ni siquiera cabe la posibilidad de que la impresión toledana de 1511, de la que no se conservan testimonios, proceda de esa impresión de Juan de Burgos, toda vez que aquella sí contaba con los consabidos preliminares. Así lo sabemos gracias a la anotación del Regestrum colombino, que informa de muchos otros detalles de un texto que, a la altura de 1511, había crecido notablemente hacia su final. El volumen toledano —que costó a don Hernando Colón doscientos treinta y ocho maravedís en 1512— incluía en su sección de «extravagantes» cinco capítulos más que el ejemplar de Juan de Burgos (dedicados a los Diez Mil Mártires, san Nicolás de Tolentino, san Antonio minorita, san Buenaventura y santa Paula) y se veía rematado por un extensísimo apartado de «Milagros de Nuestra Señora». La génesis de este último apéndice es ciertamente curiosa. En sus estados de redacción previos, la Leyenda de los santos incluía como último capítulo de su «sección principal» un relato sobre santa Beatriz, con la intervención sobrenatural de la Virgen. Y es ese relato el que hubo de desplazarse hacia el final de la obra para inaugurar el nuevo apartado de milagros marianos (nutrido con secuencias procedentes de las obras de Vicente de Beauvais y de Cesario de Heisterbach, entre otros).20 El detalle acerca de la génesis del apartado no es trivial, pues permite saber algo más sobre la fuente castellana de la versión portuguesa de la obra, impresa en 1513. El relato sobre santa Beatriz figura en esta última traducción al final de la «sección principal», lo que demuestra que su texto no puede partir de la impresión de Toledo, sino de una Leyenda de los santos con un estado compositivo más primitivo: acaso de aquella hipotética edición sevillana realizada entre 1492 y 1496, de la que procedía también, según decíamos, el diseño de sus grabados.
El afán por la mejora y la ampliación del texto se advierte igualmente en el siguiente ejemplar conservado, correspondiente a la edición realizada por Juan Varela, en Sevilla, en 1520-1521 (que sucede, como sabemos, a la emprendida en el mismo taller en 1520, de la que apenas se conservan unos restos). Para esas fechas, la Leyenda de los santos había sumado a las cuatro secciones preexistentes (los preliminares, la «sección principal», los «extravagantes» y los «Milagros de Nuestra Señora») un nuevo apéndice, conformado por cinco capítulos: las vidas de santa Ana, san José y san Juan de Ortega, el Triunfo de la Cruz y la Visitación de Nuestra Señora. Se trata de una modificación tan leve como definitiva, pues esos cinco capítulos (que aquí conoceremos como «relatos añadidos») ya no abandonarán la Leyenda de los santos, aunque varíe un tanto su posición en el texto. Otra cuestión es si fue justamente esa edición sevillana de 1520-1521 la primera en incluir el apartado, como parece sugerir su portada («Leyenda de los santos (...), agora de nuevo empremida (...) y aun de las siguientes leyendas augmentada. Conviene a saber: la vida de sant Joseph, la de sant Juan de Ortega, la Visitación de nuestra Señora a santa Elisabet, el Triunfo o vencimiento de la cruz, la historia de sancta Anna...») y, de modo más diáfano, su presentación en el interior del texto: «Comiençan ciertas vidas de santos añadidas que hasta aquí no estaban en el Flos Sanctorum». La lectura de las portadas correspondientes a algunas impresiones muy posteriores (así, las llevadas a cabo en Zaragoza y en Toledo a mediados de siglo) invita a mantener un prudente escepticismo, toda vez que también allí se alude a una Leyenda de los santos «agora de nuevo corregida» y «augmentada» con esos cinco relatos. Y ese escepticismo se refuerza con algunas calas ecdóticas. Ya Fernando Baños observó en el capítulo dedicado a san Víctores en la edición sevillana de Juan Varela de 1520-1521 algunas lecciones individuales que la descartaban como fuente de dos impresiones más tardías (la de Alcalá de Henares de 1567 y la también sevillana de 1568) e idénticos resultados muestra nuestro análisis de algunos otros capítulos y de una edición adicional: la realizada en Toledo en 1554, que tampoco puede proceder de la de Juan Varela.21 La conclusión es evidente: por fuerza, hubo al menos una impresión anterior a esta última que no presentaba sus errores disyuntivos, de la que derivarían de modo remoto todas las mencionadas, y que había de incluir ya, como lo hacen estas últimas, los cinco «relatos añadidos». Claro que todo invita a identificar esa edición perdida con la que, según decíamos, había visto la luz en el propio taller sevillano de Juan Varela apenas unos meses antes.
No sabemos si la Leyenda de los santos gozó de alguna impresión entre 1521 y 1550, pero conocemos hasta seis ediciones posteriores a esa última fecha: dos de ellas perdidas (la zaragozana de Juan Bernuz, de 1551, y una en Alcalá de Henares, debida a Andrés Angulo, en torno a 1567) y cuatro con algún ejemplar conservado (la de Toledo, por Juan Ferrer, de 1554, la complutense de Sebastián Martínez, de 1567, y las debidas en Sevilla a Juan Gutiérrez y a Alonso de la Barrera, en 1568 y en 1579). La dilucidación de la filiación exacta entre todas ellas es asunto todavía pendiente, aunque quizá no esté de más adelantar algunos detalles de la misma. En su momento, Fernando Baños demostró la existencia de un ramillete de errores conjuntivos entre la edición complutense de Sebastián Martínez, de 1567, y la emprendida en Sevilla un año después, advirtiendo al paso en la primera algunas innovaciones que la descartaban como fuente de la segunda. Por nuestra parte, podemos añadir que los errores conjuntivos detectados por Baños —junto a muchos otros dispersos a lo largo de toda la obra— figuraban ya en la impresión toledana de 1554.22 Lógicamente, tan solo un análisis exhaustivo confirmará si esas tres ediciones proceden de un subarquetipo previo o si, por el contrario, la de Toledo es la fuente de las otras dos. Una posibilidad en absoluto descabellada, como tampoco lo es que esa edición de Toledo derive directamente de la zaragozana de 1551, hoy perdida, a tenor del paralelismo que, según sabemos, manifestaban sus portadas.
A la luz de ese conjunto de ediciones, parece evidente que la Leyenda de los santos mantuvo una cierta vitalidad en las décadas centrales del Quinientos. En esos momentos, con todo, la obra muestra ya un diseño un tanto diverso al que ostentaba en la lejana impresión sevillana de 1520-1521. El signo más evidente de esa transformación es el adelanto de los cinco «relatos añadidos» y de uno de los capítulos de «extravagantes» (el dedicado a san Jerónimo) al interior de la «sección principal», donde aparecen distribuidos en función de su posición en el calendario cristiano. Pero no fue ese el único cambio. En contrapartida, catorce capítulos de esa sección central desaparecieron de la obra, y algunos otros fueron trasladados al propio apéndice de «extravagantes». Tal es el aspecto que muestran la edición toledana de 1554 y la llevada a cabo en Alcalá de Henares, por Sebastián Martínez, en 1567. Las dos últimas impresiones sevillanas asumirán esas modificaciones, sumando algún nuevo capítulo y omitiendo un número superior de ellos. Claro que la modificación más sorprendente de esas dos entregas es la supresión de una sección completa de la obra: la de los «Milagros de Nuestra Señora». No resulta sencillo adivinar el sentido de esa omisión, que algo dice de la pervivencia, en esas fechas tardías, de aquel mismo afán de adaptación y reescritura mostrado por los impresores del texto desde sus mismos orígenes, a finales de la centuria anterior.
Epílogo
Esa voluntad de actualización de la Leyenda de los santos ha de entenderse en el contexto de su convivencia —en las prensas y en las bibliotecas— con el otro gran legendario del período: el Flos Sanctorum renacentista. La trayectoria de ambas obras ofrece un elocuente paralelismo (no menos de quince ediciones jalonan el itinerario de este último santoral, entre 1516 y 1580) y algún notorio punto de encuentro.23 En Alcalá de Henares, Andrés Angulo asumiría en 1566 la impresión del Flos Sanctorum, para ofrecer, un año después, una nueva entrega de la Leyenda de los santos. Esta última obra vería la luz de nuevo en Sevilla, en 1568, en las mismas prensas —las de Juan Gutiérrez— donde lo haría en 1569 una enésima impresión del Flos Sanctorum. La revisión de este último santoral vendría firmada, además, por Gonzalo Millán, autor, a la sazón, de las censuras aprobatorias otorgadas tanto a uno como a otro legendario en esos años cruciales.
A esa luz, parece evidente que la supervivencia de ambos santorales en el panorama editorial del Quinientos tan solo podía sustentarse en su «diferencia», en la respectiva especialización de sus contenidos y, quizás ante todo, de su propio público. La Leyenda de los santos es una obra notablemente más modesta que el Flos Sanctorum renacentista. Lo era ya su antecedente medieval —una Compilación B mucho más parca y arcaica que aquella ambiciosa Compilación A diseñada por los jerónimos a mediados del Quinientos. Y la distancia entre ambos textos no haría sino acrecentarse con su llegada a las prensas. Si la «sección principal» de la Leyenda de los santos se mantuvo en general fiel a sus contenidos medievales, la «primera parte» del Flos Sanctorum renacentista —concebida como una extensísima vida de Cristo— fue sometida a un cuidado proceso de actualización y mejora, cuyo primer signo fue la sustitución de los pasajes procedentes de una de las fuentes esenciales de la Compilación A —la Vita Christi de Francesc Eiximenis— por los episodios correspondientes en la más actual traducción de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, debida a Ambrosio Montesino. Frente a la indudable querencia de la Leyenda de los santos por la hagiografía de corte más popular o novelesco, las páginas del Flos Sanctorum se nutren, por lo demás, de no pocas digresiones teológicas y litúrgicas, superpuestas a aquellos viejos pasajes de la Legenda aurea de Varazze que constituían su fuente última, cada vez más remota. Todo ello merced a un cuidado proceso de revisión, reescritura y actualización del texto dado sucesivamente a las prensas, en una labor iniciada por un anónimo padre jerónimo en 1516, completada de forma brillante por Pedro de la Vega en 1521 y 1541, y sostenida hasta 1580 por toda una pléyade de revisores: Martín de Lilio, el citado Gonzalo Millán, Juan Sánchez y Pedro de Leguizamo y, finalmente, Francisco Pacheco. Los nombres de esos autores se irían así añadiendo a las correspondientes entregas del Flos Sanctorum renacentista, prestigiando sin duda ese santoral incesantemente corregido, pero alcanzando también para sus responsables la notoriedad derivada de su participación en tan magno proyecto hagiográfico. Frente a esa profusión de nombres, frente a esa inflación autorial, se hace todavía más elocuente el silencio sobre los responsables de las sucesivas modificaciones de nuestra Leyenda de los santos, apenas quebrado por la referencia a dos revisores —el Dr. Carrasco y el Dr. Majuelo—, cuya intervención exacta en el texto se nos escapa.24
La propia materialidad de ambos textos —la Leyenda de los santos ocupaba la mitad de las páginas que un Flos Sanctorum impreso, además, en folio prolongado— delata toda su distancia. Todo parece indicar que el lugar del Flos Sanctorum renacentista se hallaba en los anaqueles de la biblioteca conventual, como lectura de refectorio incluso, como declaraba el citado Pedro de la Vega en la epístola que encabezaba la edición de 1521. A cambio, la Leyenda de los santos parece destinada a un público más amplio y menos exigente, en muchos casos seglar, como aquel joven Íñigo de Loyola convaleciente en la casa familia de Azpeitia. A esa luz cobran un nuevo sentido numerosos detalles de ambos legendarios. Por ejemplo, la presencia de un par de leves «imposturas» en dos ediciones de la Leyenda de los santos de mediados del Quinientos. La impresión de la obra debida a Juan Ferrer en 1554, en efecto, aparecía encabezada por un paratexto que nada tenía que ver con ella: la epístola proemial que el insigne corrector del Flos Sanctorum renacentista, Pedro de la Vega, había ubicado al frente de este último texto en su edición de 1521. La siguiente Leyenda de los santos de la que tenemos noticia —la impresa por Sebastián Martínez, en Alcalá de Henares, en 1567— aparecerá también adornada con un prólogo usurpado al Flos Sanctorum: el preparado por el franciscano Martín de Lilio para su revisión de este último texto, en 1556. La presencia de esos paratextos impostados al frente de la Leyenda de los santos no aspiraba, seguramente, a engañar a ninguno de sus lectores. Pero quizá sí a diluir un tanto toda la distancia existente entre ambos proyectos hagiográficos, cobrando para sí algo del prestigio ganado por el Flos Sanctorum renacentista a lo largo del siglo.25 A la altura de 1578, la aparición en el horizonte editorial de un novedoso santoral —el debido al maestro toledano Alonso de Villegas— cerraría para siempre esa tensión entre ambos proyectos hagiográficos, por la vía de su desaparición. Con ello, se abriría una nueva era en la historia de nuestro legendario, curiosamente tejida también sobre la competencia entre dos textos: el citado Flos Sanctorum de Villegas y el santoral homónimo —algo más tardío y sin duda más exigente— del jesuita Pedro de Ribadeneyra.
1. El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación I+D FFI2012-32259 «Reescrituras y relecturas: hacia un catálogo de obras medievales impresas en castellano hasta 1600», concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se inscribe en el grupo investigador «Clarisel», que cuenta con la participación económica tanto del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social Europeo.
2. La distinción entre la Compilación A y la Compilación B (y el descubrimiento de la filiación de la primera con el Flos Sanctorum renacentista) se deben a Billy Bussell Thompson y John K. Walsh, «Old Spanish Manuscripts of Prose Lives of the Saints and Their Affiliations. I: Compilation A (the Gran flos sanctorum)», La Corónica, 15, 1 (1986-1987), pp. 17-28. Aunque fue Galo Francisco González el primero en diferenciar «dos grupos de manuscritos que se corresponden a dos traducciones distintas», como ha recordado recientemente Fernando Baños Vallejo, «Para Isabel la Católica: la singularidad de un Flos sanctorum (Ms. h.II.18 de El Escorial)», en Los códices literarios de la Edad Media. Interpretación, historia, técnicas y catalogación, eds. P. M. Cátedra, E. B. Carro Carbajal y J. Durán Barceló, Salamanca, Cilengua-Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2009, pp. 161-193, esp. p. 166, de acuerdo con María Mercedes Rodríguez Temperley. La vinculación entre la Compilación B, el Flos Sanctorum con sus ethimologías y la Leyenda de los santos aparecía ya insinuada en un trabajo de Carlos Alberto Vega, La «Vida de San Alejo». Versiones castellanas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991. Ofrezco un sucinto análisis de la trayectoria de ambas familias en José Aragüés Aldaz, «Los flores sanctorum medievales y renacentistas: brevísimo panorama crítico», en Literatura medieval y renacentista: líneas y pautas, eds. N. Fernández Rodríguez y M. Fernández Ferreiro, Salamanca, La Semyr, 2012, pp. 349-361. Para una visión de conjunto de ambas compilaciones medievales, añádanse los panoramas de Fernando Baños Vallejo, «Flos Sanctorum en castellano (o Leyenda de los santos)», en Diccionario Filológico de Literatura Medieval Española. Textos y transmisión, eds. C. Alvar y J. M. Lucía Megías, Madrid, Castalia, 2002, pp. 568-574, y Las Vidas de Santos en la Edad Media, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, pp. 102-106; 229-231; 240-245, José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos Sanctorum renacentista (I). La conformación de un género», en Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, ed. M. Vitse, Madrid, Iberoamericana, 2005, pp. 97-147, y Vanesa Hernández Ámez, «Censo bibliográfico de la hagiografía medieval castellana», en Boletín Bibliográfico de la AHLM, Cuaderno bibliográfico 26 (2004), pp. 369-439, esp. pp. 407-419; disponible en red, en F. Baños Vallejo, Coordinación de la Edición de Hagiografía Castellana [Web], Oviedo, Universidad de Oviedo, 2014, <http://www.unioviedo.es/CEHC/pdf/Censo/Censo.pdf> [Consulta: abril 2015]. A esta última autora se debe un estudio mucho más específico, Descripción y filiación de los «Flores Sanctorum» medievales castellanos, tesis doctoral dirigida por F. Baños Vallejo, Universidad de Oviedo, leída en 2006; disponible en red, en Hagiografía Hispánica [Web], dirs. M. García Sempere y F. Baños Vallejo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014, <http://www.cervantesvirtual.com/obra/descripcion-y-filiacion-de-los-flores-sanctorum-medievales-castellanos> [Consulta: abril de 2015], donde se ofrece la datación de los testimonios, su descripción codicológica y una detallada presentación de sus contenidos, con útiles tablas de correspondencias (aunque sus conclusiones a propósito de la filiación de los testimonios eran, lógicamente, muy provisionales todavía). Para la posesión nobiliaria de los códices, vid. Fernando Baños Vallejo, «Para Isabel la Católica...», art. cit., y «Vidas de santos en manos de nobles: mecenas y coleccionistas», en Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la Temprana Modernidad, eds. F. Bautista y J. Gamba, San Millán de la Cogolla, Semyr-Cilengua, 2010, pp, 61-76. Un excelente análisis del santoral incluido en el ms. de la BNE 10252, ajeno a las dos familias aquí mencionadas, en Francisco Bautista, «Bernardo de Brihuega y la colección hagiográfica del ms. BNE 10252», Zeitschrift fur Romanische Philologie, 130 (2014), pp. 71-104. De los legendarios de Villegas y Ribadeneyra, por su parte, me ocupé en José Aragüés Aldaz, «El santoral castellano en los siglos XVI y XVII. Un itinerario hagiográfico», Analecta Bollandiana, 118 (2000), pp. 329-386. Y cf. también Helena Carvajal González y Silvia González-Sarasa, «Los Flos sanctorum: la impronta de la tradición manuscrita en la evolución de un producto editorial», en Literatura medieval..., ob. cit., pp. 433-442. Ofrezco una bibliografía más extensa y algunos materiales complementarios, en «Tendencias y realizaciones en el campo de la Hagiografía en España (con algunos datos para el estudio de los legendarios hispánicos)», en Actas del XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España = Memoria Ecclesiae, ed. A. Hevia Ballina, 24 (2004), pp. 441-560, y en Carlota Abad Asín y José Aragüés Aldaz, «Bibliografía áurea y dieciochesca», en Hagiografía Hispánica [Web], dirs. M. García Sempere y F. Baños Vallejo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014<http://www.cervantesvirtual.com/obra/bibliografia-hagiografica-aurea-y-dieciochesca> [Consulta: mayo de 2015].
3. Ofrezco un análisis más detallado de la filiación entre esos testimonios en José Aragüés Aldaz, «La Leyenda de los santos: orígenes medievales e itinerario renacentista», Memorabilia, en prensa. Allí se encontrará una nómina de estudios consagrados al análisis individual de algunos relatos presentes en los manuscritos.
4. El texto del incunable (Washington, Library of Congress, X-F-59) puede leerse en la edición de Marcos Cortés Guadarrama, El «Flos Sanctorum con sus ethimologías». Estudio y edición, tesis doctoral dirigida por F. Baños Vallejo, Universidad de Oviedo, leída en 2010; disponible en red, en Hagiografía Hispánica [Web], dirs. M. García Sempere y F. Baños Vallejo, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014 <http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-flos-sanctorum-con-sus-ethimologias-edicion-y-estudio> [Consulta: abril de 2015]. Para su deuda con la versión B1 y la relectura de la Legenda aurea latina que transparenta su redacción, José Aragüés Aldaz, «La Leyenda de los santos...», art. cit. No faltan algunos acercamientos parciales a sus contenidos. Véanse, ante todo, Marcos Cortés Guadarrama, «Santo Toribio: una variante primitiva de la leyenda en el Flos Sanctorum con sus ethimologías», Medievalia, 37 (2010), pp. 431-448, «De la Transfiguración de nuestro Señor en el Flos Sanctorum con sus ethimologías», en Estudios sobre la Edad Media, ob. cit., pp. 117-128, «“Para saber del Anticristo e de otras cosas”: sobre un índice comentado en el Flos Sanctorum con sus ethimologías», en Actas del XIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). In Memoriam Alan Deyermond, eds. J. M. Fradejas, D. Dietrick, D. Martín y M. J. Díez, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid-Universidad de Valladolid, 2010, I, pp. 583-598. Y añádanse los primeros trabajos de Fernando Baños Vallejo, «El Flos Sanctorum con sus ethimologías. Primer incunable del género», Natalia Fernández Rodríguez, «El Flos Sanctorum con sus ethimologías. Más allá de la Legenda aurea: San Julián y Santa Basilisa», Vanesa Hernández Ámez «El Flos Sanctorum con sus ethimologías: relaciones con la tradición manuscrita medieval», y José Aragüés Aldaz, «El Flos Sanctorum con sus ethimologías: el incunable, la Compilación B y la Leyenda de los santos», en Actas del XI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 16 a 21 de septiembre de 2005), eds. A. López Castro y M. L. Cuesta Torre, León, Universidad de León, 2007, II, pp. 287-297; 543-550; 673-684 y 197-215.
5. Al respecto de esa mixtura de fuentes en la Leyenda de los santos y de la trayectoria de la obra en las prensas —resumida en las páginas que siguen—, vid., de nuevo, José Aragüés Aldaz, «La Leyenda de los santos...», art. cit. La reconstrucción de esa trayectoria debe mucho a un par de estudios interesados por un relato incorporado al texto (la Historia del glorioso mártir sant Víctores, escrita por Andrés Gutiérrez de Cerezo), debidos a Víctor Infantes, «Pormenores de la filología impresa. Hacia el texto editorial (I)», en Filologia dei testi a stampa (Area Iberica), eds. P. Botta, A. Garribba y E. Vaccaro, Módena, Mucchi Editore, 2005, pp. 282-308, y Fernando Baños Vallejo, «San Vítores en otro incunable (II): edición de Juan de Burgos (1499)», en Homenaje a Isabel Uría Maqua = Archivum, 54-55 (2004-2005), pp. 395-419. También analizan la presencia de ese relato en la obra Marco A. Gutiérrez, Pasión, historia y vida de San Víctor[es]. Estudio filológico, Cerezo del Río Tirón, Ayuntamiento, 2004, y Marino Pérez Avellaneda, San Vítores: iconografía y culto, Vitoria, Asociación Cultural Cerasio, 2009. Al citado propósito de la trayectoria editorial de la Leyenda de los santos, resultan igualmente imprescindibles los trabajos del mismo Fernando Baños, «La transformación del Flos Sanctorum castellano en la imprenta», en Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda, eds. M. Garcia Sempere y M. À. Llorca Tonda, Alicante, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2012, pp. 65-97, y de António-José de Almeida, «Vidas e ilustrações das santas penitentes desnudas no deserto e em peregrinação, no Flos Sanctorum de 1513», Via Spiritus, 16 (2009), pp. 109-158, detenidos en algunas de las xilografías que adornan los volúmenes. A ellos deben añadirse los conocidos trabajos de Carlos A. Vega sobre las hagiografías de San Alejo y San Amaro, con presencia también en la obra (Hagiografía y literatura. La Vida de San Amaro, Madrid, El Crotalón, 1987, y La «Vida de San Alejo»..., ob. cit.), y sobre otros aspectos de esta última: «Erotismo y ascetismo: imagen y texto en un incunable hagiográfico», en Erotismo en las letras hispánicas: aspectos, modos y fronteras, eds. L. López-Baralt y F. Márquez Villanueva, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1995, pp. 479-499, y «La hagiografía popular del siglo XV: Santos, santas y travestíes», en Vides medievals de sants..., ob. cit., pp. 123-142. Otros capítulos de la Leyenda de los santos que han merecido la atención de la crítica son los dedicados a Santa María y San José, analizados en los trabajos de Laurentino María Herrán, «San José en las Vidas de Cristo y de María del siglo XVI», en Actas del II Simposio Internacional «San José en el Renacimiento (1450-1600)» (Toledo, 19-26 septiembre 1976) = Estudios Josefinos, 61-62 (1977), pp. 447-475, y «Santa María en los Flos Sanctorum», Scripta de María, IV (1981), pp. 211-260, y V (1982), pp. 349-381, y Simeón Tomás Fernández, «En el Flos Sanctorum del 1520 la primera Vida de San José en castellano», Actas del XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros..., ob. cit., pp. 409-426, y el consagrado a Santiago Apóstol, estudiado por Fernando Baños Vallejo y Vanessa Hernández Ámez, «La más breve Vida de Santiago. Leyenda de los santos, Juan de Burgos (1499)», en Formas narrativas breves en la Edad Media, ed. E. Fidalgo, Santiago de Compostela, Universidade, 2005, pp. 93-122.
6. Esto último es lo que sugiere, en efecto, la reutilización de una de sus xilografías (la correspondiente a la vida de San Eustaquio) en una obra salida del mismo taller burgalés en febrero de 1498 (el Baladro del sabio Merlín). El dato fue apuntado en fechas recientes por Fernando Baños, quien anotaba de paso la coincidencia de esa datación temprana con las primeras observaciones de Vindel en «La transformación del Flos Sanctorum castellano en la imprenta...», ob. cit., pp. 85-86. El volumen, en Londres, British Library, IB 53312.
7. Mário Martins, «Santos “extravagantes”, num Flos Sanctorum de 1513», Brotéria, 60 (1955), pp. 264-276, y «O original em castelhano do Flos Sanctorum de 1513», Brotéria, 71 (1960), pp. 585-594, Harvey L. Sharrer, «The Life of St. Eustace in Ho flos sanctorum em lingoagem portugues (Lisbon, 1513)» en Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, eds. J. E. Connolly, A. D. Deyermond y B. Dutton, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990, pp. 181-196, y «Juan de Burgos: impresor y refundidor de libros caballerescos», en El libro antiguo español. Actas del primer Coloquio Internacional (Madrid, del 18 al 20 de diciembre de 1986), eds. M. L. López Vidriero y P. M. Cátedra, Salamanca, Universidad de Salamanca-Biblioteca Nacional de Madrid-Sociedad Española de Historia del Libro, 1993, pp. 361-369, Cristina Sobral, «Eremitas orientais na Leyenda de los Santos (Burgos, 1500) e no Flos Sanctorum (Lisboa, 1513)», en Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media, eds. J. Cañas Murillo, F. J. Grande Quejigo y J. Roso Díaz, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2010, pp. 589-610.
8. B. Iacopo da Varazze, O.P., Leyenda de los santos (que vulgarmente Flos Santorum llaman), ed. F. J. Cabasés, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas-Institutum Historicum Societatis Iesu (MHSI, series nova, 3), 2007. Y léanse allí las pp. XXVI-XXXIX, para esa casi segura identificación de la Leyenda de los santos con el libro leído por San Ignacio, y al propósito de la tardía llegada del ejemplar actualmente custodiado en el Archivo (sign. 30-20 19). El libro procedería de la venta de los libros del Príncipe Borghese, en 1892. Como recuerda Simeón Tomás Fernández, «En el Flos Sanctorum del 1520...», art. cit., pp. 410-411, dicha procedencia resulta difícilmente compatible con otra hipótesis sobre el origen del ejemplar, que lo hacía formar parte de los libros aportados al Santuario por el Padre Arévalo tras el restablecimiento de la Compañía, en torno a 1816. El volumen de Loyola había merecido ya la atención del P. Leturia, quien ofrecía un cumplido análisis de algunos de sus contenidos en «El “Reino de Cristo” y los prólogos del Flos Sanctorum de Loyola», Manresa, 4 (1928), pp. 334-349; y cf., del mismo autor, El gentilhombre Íñigo López de Mendoza, Barcelona, Labor, 1941. Por lo que respecta al interés bibliológico despertado por el ejemplar, vid. Víctor Infantes, «Pormenores de la filología...», ob. cit., p. 302. La identificación del taller y de la fecha de impresión son asuntos muy recientes (y no coincidentes en el tiempo). La pertenencia del volumen al taller sevillano de Juan Varela fue señalada por Emília Colomer Amat, «El Flos Sanctorum de Loyola y las distintas ediciones de la Leyenda de los santos. Contribución al catálogo de Juan Varela de Salamanca», Analecta Sacra Tarraconensia, 72 (1999), pp. 109-142. La misma autora apuntaba la fecha de 1520 para el volumen, adscribiéndolo así a la misma edición postulada por Norton para algunos folios sueltos conservados, pertenecientes a otro ejemplar. Sin embargo, Julián Martín Abad, Post-incunables ibéricos, Madrid, Ollero y Ramos, 2001, n. 709-710, ha mostrado que se trata de dos ediciones distintas producidas en el mismo taller de Juan Varela, manteniendo para los folios sueltos la fecha de 1520 y asignando al volumen de Loyola una datación algo más tardía: 1520-1521.
9. Cf. respectivamente: Munich, Bayerische Staats Bibliothek, 2 V.ss.c.71; Praga, Národní knihovna, 21 F 59; Madrid, Biblioteca Nacional de España, R-520; Oxford, Balliol College Library, Spec. Coll. 0550 e 05.
10. La edición toledana de 1511 es citada en el Regestrum colombino con la entrada 2158: «Legenda seu flos sanctorum in lingua hispanica (...) Imp. en Toledo anno .1511. augusti .25.». La atribución a Juan Varela, en Víctor Infantes, «Pormenores de la filología...», ob. cit., pp. 302-303. Por lo que respecta a las ediciones sevillanas, cf. supra nuestra nota 8. La impresión zaragozana de 1551 fue descrita por Juan Manuel Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1913-1914: II, 5-7, nota 315, quien reproducía su portada. El propio Infantes, «Pormenores de la filología...», ob. cit., p. 303, recuerda que la obra no figura hoy entre los fondos de la Real Academia de la Lengua, donde la ubicaba Sánchez.
11. El paratexto es una aprobación firmada por el Dr. Millán a 12 de octubre de 1567, incluida en la última edición conocida del texto (la sevillana de 1579): «Vi el Flos Santorum impreso en Alcalá de Henares por Andrés de Angulo, y corregido por el Doctor Majuelo, y con licencia del doctor Valboa, vicario general de la dicha Alcalá, el cual tiene CCLXXVIII hojas, y comienza deste manera: “Comienza el prólogo, &c.”. Y acaba: “a los que con devoción a él han reclamado”. Y juntamente la Vida de los Cartujos, y la de sant Cosme y Damian, y la concepción de Nuestra Señora. Lo cual se añedió al dicho Flos Sanctorum para que quedase con más integridad y perfección». Los nombres del impresor y el corrector (Andrés Angulo y el Dr. Majuelo, respectivamente) y la referencia a esos tres capítulos añadidos permiten distinguir esta impresión de la ofrecida por Sebastián Martínez de un texto corregido por el Dr. Carrasco, en el que, por lo demás, tan solo se hallaba presente el capítulo sobre san Cosme y san Damián. Esta última —con licencia de impresión dada a 10 de octubre de 1566— es así levemente anterior.
12. Harvey L. Sharrer, «The Life of St. Eustace...» ob. cit., Víctor Infantes, «Pormenores de la filología...», ob. cit., pp. 299-304, Fernando Baños Vallejo, «San Vítores en otro incunable...», ob. cit. Y vid. además Cristina Sobral, «Eremitas orientais...», ob. cit.
13. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, pp. 114-117.
14. Cf. infra nuestra nota 19.
15. Cf. infra nuestra nota 18.
16. Los ejemplares de los preliminares sueltos, en Boston, The Boston Public Library, Q.403.88, y Londres, British Library, IB 53235 (donde se hallan encuadernados, de modo facticio, con el volumen correspondiente a la citada edición de la Leyenda de los santos de Juan de Burgos). La constatación de que ambos preliminares corresponden a dos impresiones distintas es asunto reciente. Al respecto, Fernando Baños Vallejo, «La transformación del Flos Sanctorum castellano en la imprenta...», ob. cit., p. 83.
17. António-José de Almeida, «Vidas e ilustrações das santas penitentes...», art. cit., y Fernando Baños Vallejo, «La transformación del Flos Sanctorum castellano en la imprenta...», ob. cit.
18. Vagad había nacido en Zaragoza en el primer cuarto del siglo XV (según Latassa). Fue portaestandarte del arzobispo de Zaragoza D. Juan de Aragón. Profesó en el monasterio cisterciense de Santa Fe, de Zaragoza, y de allí pasó a San Juan de la Peña. Fue en 1495 cuando obtuvo el cargo de cronista oficial del reino, a instancias del arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón. Al respecto, Mário Martins, «O original em castelhano...», art. cit., p. 589, y Carmelo Lisón Tolosana, «Vagad o la identidad aragonesa en el siglo XV (Antropología social e Historia)», en Culturas Populares. Diferencias, divergencias, conflictos. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (30 de noviembre, 1-2 de diciembre de 1983), eds. Y-R. Fonquerne y A. Esteban, Madrid, Casa de Velázquez-Universidad Complutense, 1986, pp. 287-328, esp. pp. 96-100. El Monotessaron de Gerson constituía, en efecto, una narración concordada de los cuatro evangelios, desde la Encarnación hasta la Ascensión, aunque los capítulos sobre la Pasión también circulaban exentos en el siglo XV (al respecto, vid. de nuevo Mário Martins, «O original em castelhano...», art. cit., pp. 589-590). A propósito de la segunda de las cartas citadas, vid. Hugo Óscar Bizzarri y Carlos N. Sainz de la Maza, «La “Carta de Lentulo al senado de Roma”: fortuna de un retrato de Cristo en la Baja Edad Media castellana», Rilce, 10 (1994), pp. 43-58. La posibilidad de que la edición zaragozana de 1490 incorporara ya el apéndice de «extravagantes» viene sugerida por su propia extensión: cuarenta cuadernos conformaban la obra en esa impresión, según sabemos por el contrato entre Juan Hurus y Malférit, y treinta y ocho tiene, con ese apéndice y sin los preliminares, la Leyenda de los santos impresa por Juan de Burgos
19. La relación entre las Vidas de los santos religiosos de Egipto y la Leyenda de los santos fue desvelada por Cristina Sobral, «Eremitas orientáis...», ob. cit. Gonzalo García de Santa María, jurista, historiador y traductor, formaba parte del círculo de protegidos del arzobispo Alonso de Aragón, junto a Vagad y otros humanistas (como Lucio Marineo Sículo). Fue él quien convenció al impresor Hurus para que permaneciese con su taller en Zaragoza. En este sentido, son varias las obras debidas a su pluma que vieron la luz en los talleres del impresor. Al respecto, de nuevo Sobral, «Eremitas orientáis...», ob. cit. Y vid. también Carmelo Lisón Tolosana, «Vagad o la identidad...», ob. cit., p. 101, Robert B. Tate, «Gonzalo García de Santa María, bibliófilo, jurista, historiador», en Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, Gredos, 1970, pp. 212-227, y Ana Mateo Palacios ed., Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto traducidas por micer Gonzalo García de Santa María, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2015.
20. Al respecto de la sección, vid. Félix J. Cabasés, ed. cit., pp. XLIII-XLIV. Para la nota del Regestrum colombino, Víctor Infantes, «Pormenores de la filología...», ob. cit., pp. 301-302.
21. Véanse, de modo respectivo, Fernando Baños Vallejo, «San Vítores en otro incunable...», art. cit., pp. 401-402, y José Aragüés Aldaz, «La Leyenda de los santos...», art. cit.
22. De nuevo, Fernando Baños Vallejo, «San Vítores en otro incunable...», art. cit., pp. 402-403. Y cf. José Aragüés Aldaz, «La Leyenda de los santos...», art. cit., donde se hallará una descripción más pormenorizada de esos cotejos.
23. Al respecto de esa trayectoria, me permito remitir a un trabajo anterior: José Aragüés Aldaz, «Para el estudio del Flos Sanctorum renacentista...», art. cit.
24. Cf. supra nuestra nota 11.
25. Del trasvase de esos paratextos, y de la competencia entre ambos santorales, me ocupé en un estudio reciente: José Aragüés Aldaz, «La difusa autoría del Flos Sanctorum: silencios, presencias, imposturas», en El autor oculto en la literatura española. Siglos XIV a XVIII, ed. M. Le Guellec, Madrid, Casa de Velázquez, 2014, pp. 21-40.