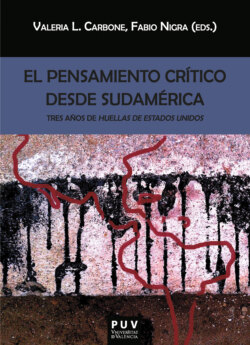Читать книгу El pensamiento crítico desde Sudamérica - AA.VV - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAmérica Latina en el sistema imperial según el cine infantil de Hollywood
Marcela Croce *
Un ademán adoctrinante define las producciones destinadas al público infantil. Es ya clásica la recaída edificante de algunos libros: puede ser La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe, donde la familiaridad con el esclavo permite suspender legítimamente el pago del salario (si la familia se lo da todo, ¿para qué quiere disponer de dinero propio?), o Corazón de Edmondo de Amicis, donde cada una de las historias que se suceden —en un marco de huérfanos y desdichados diversos— es un episodio atroz que invita a reflexionar sobre las comodidades que disfrutan los niños que no pasan hambre ni tienen que trabajar, no sufren malformaciones o impedimentos ni son azotados diariamente por sus padres o por algún otro adulto más desesperado que maligno.
En el mismo orden, sin que el salto temporal respecto de las obras decimonónicas implique una diferencia sustantiva de enfoque, podría aludir a un libro editado por las Naciones Unidas para difundir los derechos del niño.1 El anfitrión del convite es la rana Gustavo —batracio que, con distintos nombres según los países, campeaba como Kermitt en The Muppets—, quien se supone que también pontifica (a título de vocero de la organización) en la contratapa, explicando a los padres cómo disponer de “eficaces ilustraciones y un texto sencillo y conmovedor” para lograr una “singular aproximación a un tema que puede resultar difícil de tratar”. Pero la portadilla tiene otras pretensiones: “Los niños que miran a los demás de manera comprensiva y compasiva se convierten en adultos comprensivos y compasivos”. Voluntarioso aprendizaje de la caridad que prescinde de los relatos moralizantes al estilo Charles Dickens y prefiere las formulaciones claras que distinguen a los derechos. “Todos los niños necesitan alimentos”, proclama la rana bajo un atuendo azteca de anfibio emplumado mientras presenta a una familia sentada a la mesa; aunque al volver la página, la imagen cambia radicalmente y una familia desnutrida ilustra la negación del derecho: “Pero a veces no hay suficiente para que todos coman”.
La estructura adversativa introduce la posibilidad de que el derecho no se cumpla; las imágenes coloridas del primer enunciado se revierten en los tonos pálidos que acompañan al segundo. Lo terrible no es que se muestre la infracción a los derechos básicos sino que la misma esté naturalizada. No hay rebeldía, ni queja, ni denuncia, ni reacción alguna: simplemente las cosas son así. El principio del conservadurismo domina el conjunto, y la armonía del dibujo final donde todos disponen de alimentos, agua, educación, esparcimiento, salud y religión es un deseo sobre cuya realización no existe ninguna evidencia. Como la paz es proclive a la alegoría, unas palomas sobrevuelan llevando olivo en el pico, mientras el escudo de las Naciones Unidas domina el paisaje de bienestar. Ni una palabra sobre el papel lastimoso que le cabe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cada vez que autoriza una invasión o promueve una guerra porque conviene a los intereses de los países con mayor peso en la organización.
Y de paso: en tanto que en la página final cada dibujo se corresponde con algún organismo de la ONU (los bien alimentados con la FAO, los saludables con la OMS), otros no tienen ilustración idónea pero de todos modos se incluyen: al Fondo Monetario Internacional se le asignan funciones cooperativas; al Banco Mundial, asistenciales. Son consejos previstos para el auxilio a la minusvalía que presentan las naciones incapaces de gobernarse por sí mismas —como establecía el apoplético Theodore Roosevelt mientras empuñaba el big stick para mantenerlas a raya—, de sostener sus economías “sanas” — como requería la “diplomacia del dólar” implantada por el presidente William Howard Taft— y de alejar a sus intelectuales de la ola roja que el malogrado John Fitzgerald Kennedy advirtió demasiado poderosa cuando propuso contrarrestarla con la Alianza para el Progreso.
Recordaré un episodio más en este rosario de iniquidades que me permite entrar en tema. Es una película producida en Estados Unidos, difundida a partir de esa maquinaria monstruosa que es Hollywood, que reedita una antigua y exitosa comedia negra aunque con cierto afán de crítica política del cual su antecedente carecía: The Addams Family Values.2 Plegada a la práctica de las secuelas la película se difundió en Latinoamérica como Los Locos Addams II para acallar su verdadera tendencia a establecer valores disímiles de los de la sociedad de consumo en la cual están insertos, a su pesar, los personajes. La Viuda Negra que seduce al pasmoso Tío Lucas (Fester, en el original) es una asesina serial por insuficiencias consumísticas: mató a sus padres porque en lugar de la Barbie Princesa pretendieron conformarla con la Barbie Malibú, liquidó a su primer marido cuando él lamentó no poder comprarle ese año el Mercedes Benz y pretende ultimar al Addams calvo, que resiste hiperbólica e ingenuamente.
Los niños, entretanto, son enviados a un campamento dirigido por unos oligofrénicos que se exaltan con los rubios aquiescentes y se desesperan con estos oscuros sediciosos. Para convencerlos de que actúen en la obra de cierre de la aventura, a la vez que para castigarlos por su indisciplina hacia las reglas del campamento, esta especie de jefes de boy scouts degradados encierran a los hermanos Addams y a otro “raro” —un niño alérgico que se resiste a las pruebas absurdas— en la “casita del bosque” donde deben padecer desde La novicia rebelde que despolitiza la guerra para convertir una escalera en un piano hasta la colección más lacrimógena de las películas de Disney. Los chicos salen lobotomizados, repitiendo que cumplirán con el papel que se les asigne, aunque la niña extreme su rol de Pocahontas y organice la venganza de la rubia quirúrgica en la antesala de la hoguera. Lo más asombroso de los Addams es que son renuentes al consumo incluso siendo millonarios; acumulan un dinero que no se sabe en qué gastarán, eliminan el capital del circuito productivo y han fetichizado la fortuna del mismo modo que el resto de sus compatriotas — y las clases medias y acomodadas de los países que giran en su órbita— han fetichizado la mercancía.
Es la misma contradicción que introducía el Tío Rico de Disney, en esa perversa familiaridad que ya subrayaran Ariel Dorfman y Armand Mattelart en el clásico Para leer al pato Donald en que las relaciones entre padres e hijos se sustituyen por las de tíos y sobrinos.3 Ignorando su coincidencia con los formalistas rusos respecto del modo en que se organiza la historia literaria —y previsiblemente abjurando del Marx de El 18 Brumario de Luis Bonaparte que encuentra en Luis Napoleón la negación de las virtudes de su tío—, los personajes permiten que la herencia corra oblicuamente, de tío a sobrino, de modo que los más jóvenes de esa comunidad de patos tendrán acceso a las monedas de oro que celosamente evita gastar el avaro de galera y monóculo. Pero el libro de Dorfman y Mattelart es apenas una introducción a un tema que no ha sido demasiado atendido en su dimensión formativa: el modo en que la industria hollywoodense ha digitado la ideología de los niños en los países sujetos a su influencia, ha identificado los lugares de producción del mal de acuerdo con las políticas imperiales y se ha empeñado en modelar al perfecto ciudadano proimperialista.
Profanos en el templo de Orlando
Dorfman y Mattelart se abocan a las historietas de Disney distribuidas en América Latina por la empresa chilena Zig-Zag, papel que desde los años 90 cumplió el holding latinoamericano Norma, de origen colombiano, dueño de los derechos de libros y publicaciones diversas anexas a las películas infantiles. Si ya en 1972 los autores advertían que “los personajes han sido incorporados a cada hogar” (p. 12), a partir de la década de 1990 la capacidad expansiva abarca dominios inesperados. Uno son las ferias artesanales, donde la producción en escala reducida termina impregnándose con los productos en serie a través de la recuperación y copia de los personajes difundidos por las películas. Otro son los accesorios para los más pequeños, que generan como sostén discursivo los libros en los que “los bebés Disney” se divierten de múltiples maneras; si antes los “dobles” de los personajes eran sus sobrinos, ahora son ellos mismos en su etapa de lactantes. Para las mayores, la oferta prolifera en maquillajes avalados por las “princesas”: la marítima sirenita, la insulsa Bella Durmiente, la sinuosa Jasmine arábiga que seduce a Aladdín.
Desde ya, en el orden de lo previsible, figura la televisión en su forma más abrumadora, el cable, que cobija una señal como el Disney Channel cuyo clasicismo resulta evidente frente a personajes y entretenimientos novedosos provistos por Discovery Kids o Nickelodeon. Dorfman y Mattelart declaraban a la TV “el evangelio de la vida contemporánea” (p. 148); libre de la hipérbole que entraña el recurso religioso, tal vez sea más adecuado definirla como el sucedáneo de la Enciclopedia en la cultura de masas: informa un poco sobre todo. Sería legítimo suponer que ya haya sido desplazada por esa pretenciosa respuesta colectiva a las inquietudes más variadas que es Internet.
Lo que se verifica en todo este despliegue es la aptitud de historias y personajes para volverse funcionales a la globalización que evidenció su carácter arrasador en las últimas décadas. El colonizado participa de su propia colonización, como señalaba Frantz Fanon,4 y se recuesta pasivamente a disfrutar del espectáculo que le prodiga la defensa irrestricta del ocio improductivo amparada en la industria del entretenimiento. Por supuesto, no puede achacarse responsabilidad a los niños en esta decisión. La seducción de las imágenes, las facilidades de un código que requiere muy poco esfuerzo de decodificación inmediata (aunque ésta se resuelva casi siempre en lo puramente superficial) favorecen la elección. Tampoco es cuestión de negar a los infantes ese mundo de maravillas, colores y movimientos, como pretendían Dorfman y Mattelart imbuidos de la misión de crear la cultura oficial de la Unidad Popular bajo la presidencia de Salvador Allende en Chile (1970-1973). Relativizando tales actitudes, mi propósito en este texto se limita a suministrar algunas herramientas para encarar la crítica a las películas infantiles de Hollywood, sin pretender censurarlas ni evitarlas, sino invitando a verlas con una mirada no complaciente.
El subrayado de la inocencia en que se empecinan las viejas historietas convierte cualquier hecho en una travesura, siempre que cumpla con el mínimo requisito de ser protagonizado por esos pseudo niños que son los personajes diseñados en los comics. Todo desvío de la norma adquiere carácter de travesura, incluso cuando roza lo delictivo; de este modo, la noción de responsabilidad se diluye y los errores quedan justificados. En los 90, las travesuras serán desencadenantes de aventuras, y todo lo que ocurra en el marco de éstas resulta exculpado por su origen en un simple e inocente divertimento. A lo sumo, puede sobrevenir un castigo de parte de los padres o de figuras de autoridad similares que operan desde un verticalismo nunca discutido ni puesto en jaque, sino admitido con la connivencia de quien se sabe inferior.
Para resaltar la condición infantil, los personajes padecen de inmortalidad y perpetuidad: no son ahistóricos en el sentido de sustraerse a los hechos de su contexto, sino en sentido orgánico. Así como carecen de placeres corporales, tampoco los abaten sufrimientos ni enfermedades y en general prescinden de la reproducción porque nunca envejecen ni se deterioran. Esa condición, al tiempo que los preserva, los priva de experiencia y los condena a realizar actos repetitivos: Donald siempre fracasará en sus empleos del mismo modo que en el mundo de Hanna-Barbera el Coyote perseguirá eterna e infructuosamente al Correcaminos. Ya se vislumbra la fórmula de este éxito en el análisis de Dorfman y Mattelart: disneylandizar es desdramatizar, y en el mismo acto, crear hegemonía; “los metropolitanos no sólo buscan tesoros, sino que venden a los nativos revistas (como éstas de Disneylandia) para que aprendan el rol que la prensa urbana dominante desea que ellos cumplan” (p. 58). Penetración cultural y éxito financiero son otros modos de nombrar lo que en un famoso discurso presidencial de 1904 Theodore Roosevelt designó “Destino Manifiesto”, por el cual Estados Unidos estaba llamado a convertirse en gendarme del mundo: “El imperialismo se permite presentarse a sí mismo como vestal de la liberación de los pueblos oprimidos y el juez imparcial de sus intereses” (p. 66); es el que puede ingresar a las casas a fin de restituir el orden cuando los habitantes demuestran ineptitud para autorregularse. Nada como un modelo impuesto a la fuerza para corregir una conducta desviada que puede derivar en amenaza.
“El reino de Disney no es el de la fantasía porque reacciona a los acontecimientos mundiales”, sostienen Dorfman y Mattelart. No solamente reacciona, sino que lo hace con una virulencia inusitada desde una serie de principios que distinguen a la civilización occidental cuyo epítome son los Estados Unidos. Tales principios han sido codificados en la moral frankliniana, expuesta en preceptos de burócrata o, como prefería decir Carlos Ibarguren, en “máximas de tenedor de libros”,5 que se elevan a universalidad y sostienen esa institución característica de las democracias modernas: la meritocracia (que es, como se sabe, el modo más eficaz de preservarse de la revolución condenada en tanto reunión de disconformes incapaces de cambiar su destino individualmente), donde el inventor puede llegar a ocupar puestos de poder. Pero esa moral no se detiene en la explotación de las propias capacidades sino que se extiende hacia la explotación desenfrenada. “Time is money”, declaraba el periodista de Massachusetts que alcanzaría la presidencia de la Unión antes de perpetuarse en el billete de cien dólares. Si alguien pierde una hora de su tiempo descansando, no sólo renuncia al dinero que hubiera podido producir en ese lapso sino también a los intereses que a lo largo de los años ese dinero le hubiera acarreado. “El interés mueve al mundo”, pontificaría con la austeridad puritana que sonaba mucho más convincente y seductora en el desborde retórico del Barroco español: “Poderoso caballero es don Dinero”.
De allí la profusión de buscadores de riquezas y mercenarios que campean en las películas; de allí la obsesiva persecución de gratificaciones que suelen materializarse en objetos costosos. Incluso en ello radica esa deformación que es el Tío Rico, que al acumular sustrae el dinero no sólo del circuito productivo sino también del especulativo (se resiste por igual a las reglas de la economía y a los subterfugios de las finanzas). “Disneylandización es una dinerización”, diagnosticaban Dorfman y Mattelart destacando que todo se convertía en oro en ese ámbito donde los recursos naturales pertenecen al “que se le ocurre buscarlo” (p. 84), el aventurero que encara su quimera del oro sin pasión real sino con expectativa de enriquecimiento, aquel que le asignará su valor de cambio. Perdido o minimizado el valor de uso, el valor de cambio rige las relaciones sociales. La decisión de naturalizar la riqueza tiene como correlato la determinación de justificar la expoliación. También el consumo aparece naturalizado, mientras la producción resulta elidida. En ese fetichismo que anula la fuerza de trabajo y por consiguiente a la clase trabajadora, los hábitos de consumo se erigen en hábitos de vida.
Los villanos resultan la reacción lógica ante una sociedad tan brutal. Su acto más maligno y antisocial es el robo, única amenaza admitida para la propiedad en el orden de un capitalismo que ha optado por borrar el mayor acecho, el de las crisis periódicas del sistema que redundan en desvalorización y limitación del consumo y que, en este contexto, implican pérdida del sentido de la vida. De todos modos, el espectador no puede resolver nada de esta tragedia, ya que siempre es testigo y nunca protagonista, lo que equivale a renunciar a cualquier intervención en el cambio del mundo. La historieta y el cine se superponen en su carácter de opio de las sociedades de consumo e incluso su estructura comienza a asemejarse a la de la publicidad. ¿O de qué otro modo el personaje de Buzz Light Year descubre en Toy Story (1995) que es un juguete, sino a través de la propaganda televisiva que lo magnifica en la imagen y lo disminuye en la leyenda que advierte que no es apto para volar?
El circuito que comienza en el cine prosigue en el shopping: allí los niños deberán proveerse del saturador merchandising adelantado por los baldes de pop corn y los vasos de gaseosa que imponen el estilo norteamericano en los cines de Occidente. El circuito mercantil duplica en su concepción y su figuración el esquema de la historia conservadora, que también es circular porque confía en la repetición constante: “La experiencia histórica —sintetizan Dorfman y Mattelart— es una inmensa caja de moralejas, de recetas, de tesoros éticos, que siempre repiten las mismas normas y adiestramientos, que siempre prueban la misma tesis de dominio” (p. 139). Aplicando al pasado rasgos y valores del presente, el cine infantil los vuelve permanentes. Y voceándolos y estableciéndolos a través de una animación cada vez más sofisticada —actualmente desarrollada con avanzados programas de computación, práctica iniciada con el acuerdo Disney-Pixar y consolidada desde que Disney adquirió a Pixar, mientras la 20th Century Fox y DreamWorks se adentraban en ese espacio—, ejercen un poder de seducción cuyas consecuencias procuraré desentrañar.
La principal operación de este cine consiste en desplegar un atractivo visual y sonoro que aspira a garantizar mediante la superestructura cultural la estabilidad del orden estructural de las sociedades occidentales, modelando sus conductas, regulando sus comportamientos, dominando cualquier desvío en que pudieran incurrir. El cine infantil de Hollywood ha logrado, en palabras de los autores de Para leer al pato Donald, “fabricar una cultura de masas a espaldas de las masas”. Intentaré devolver a los espectadores no la capacidad —que presupongo— sino la voluntad de intervenir en una operación que los involucra como partícipes necesarios y suficientes de este sistema.
In hoc signo vinces
La hipótesis dominante de este estudio es que en el cine infantil producido por y desde Hollywood se modela la mentalidad de los niños de acuerdo con las conveniencias de las sucesivas políticas norteamericanas (especialmente en lo relativo a la política exterior), abocadas a defender los valores de la civilización occidental como superiores a los de cualquier otra cultura. Se trata de garantizar, utilizando términos clásicos del análisis marxista, mediante la superestructura el orden estructural. Para verificarlo, me recorto deliberadamente sobre algunos largometrajes animados,6 evitando las empalagosas comedias en las que los actores deben desempeñarse como “caracteres”. Desde pequeños, los infantes aprenden a distinguir el bien del mal, la belleza de la fealdad, a través de estereotipos que identifican a los aliados y los enemigos de los Estados Unidos en esa cruzada de imposición de “la única fe verdadera”. Tales estereotipos se desarrollan visualmente, en films que sintetizan en una historia las características de cada pueblo, sus actitudes típicas, sus rasgos sobresalientes.
Correlativamente, adoptaré la categoría de “ideologema” expuesta por Fredric Jameson —y desprendida de la concepción levistraussiana del mito— como la resolución ficcional de contradicciones reales.7 Si Estados Unidos no pudo derrotar a Irak en la guerra del Golfo a comienzos de los 90, al menos podrá advertir dónde reside el Eje del Mal e instruir a los niños sobre las consecuencias de aceptar la cultura árabe como válida: Aladdín sirve de manera propicia a esos intereses, ya desde el momento en que un mercader (que intenta vender cosas inútiles a los turistas) informa en una canción sobre los daños increíbles que sobrevienen en su tierra. El niño criado en la órbita de estas figuraciones en 1992 no vacilará en respaldar la segunda cruzada iniciada en 2002 y designada originalmente “Tormenta del Desierto” para incurrir en hipérbole exterminadora poco después con la nominación “Justicia Infinita”. La pedagogía fílmica ha sentado las bases para lo que de allí en más será una convicción y se enunciará como ideología.
El funcionamiento del ideologema en los relatos tradicionales clásicos ha sido estudiado por Robert Darnton en un texto imprescindible para analizar la cultura infantil.8 Si en “Hansel y Gretel” el modo de superar la atroz hambruna europea era que las criaturas abandonaran su hogar y encontraran en su peregrinaje una casa completamente construida con alimentos y golosinas —lo cual, más allá del peligro que entrañara, erradicaba la angustia de la muerte inmediata por inanición—, la traducción al orden social de los años 90 y sucesivos promoverá la armonía entre culturas, como ocurre en el film Atlantis, donde el lingüista despistado opera como traductor cultural privilegiado, saturado de buenas intenciones, capaz de trasladar culturas en su práctica concreta, tal como indicaba Georges Steiner que debía ser una traducción ideal.9 La traslación literal resulta una perversión y sólo produce extrañeza; la traducción cultural apela al asentimiento y favorece el ingreso de “lo otro” en el campo de valores de lo propio mediante ese mecanismo que subyace a toda traducción que es la búsqueda de equivalencias.
No obstante, la eficacia del ideologema contempla la capacidad de exhibir el perfil conflictivo de la contradicción inicial. Por eso me empeñaré en reponer la dialéctica allí donde las relaciones planteadas por las películas abusen de dualismos empobrecedores y de disyunciones excluyentes, generalmente encadenados unos con otros para fraguar una serie cuyo efecto consiste en homologar sus componentes en virtud de la operación misma de aparearlos, de tal modo que si una de las oposiciones resulta válida, las restantes se vuelven igualmente admisibles. La dialéctica exige que cada planteo sea examinado en forma detenida y rigurosa y que a cada vínculo entre tesis y antítesis se le restituya una síntesis superadora que evite las simplificaciones del extremismo.
La elección de las películas en lugar de las historietas tiene como fundamento la necesidad de focalizar aquellos medios que en la cultura de masas contemporánea registran un impacto mayor y promueven la adhesión del público que desplaza —sin abandonar del todo— el consumo de formas escritas, sustituyendo al lector individual en legión de espectadores que continúan la práctica cinematográfica en la intimidad hogareña, primero con los videos y luego con los DVD. Los medios audiovisuales son capitales en la producción de estandarización, como advertía Marshall McLuhan,10 y permiten superar el nacionalismo atribuido a la etapa tipográfica. No obstante, lo que se muestra en las películas infantiles de Hollywood es la voluntad de instalar el nacionalismo norteamericano como modelo dominante al cual debe ajustarse la cultura mundial; en otras palabras, elevar el nacionalismo a transnacionalismo. Incluso transhistóricamente: ¿por qué, si no, la llegada de Shrek y Fiona al reino medieval está flanqueada de locales con el logo de Burger King, y el Príncipe Encantador sacia su frustración, más que su apetito, con la “cajita medieval” por la cual se hace acreedor a una pesadísima hacha?
Los episodios que conforman las películas, por añadidura, se integran al folklore infantil al mismo nivel que los relatos tradicionales. Muchos de los cuentos clásicos han pasado por el tamiz del cine, en especial de la mano de Disney, obteniendo así una versión definitiva —”oficial”— de lo que la tradición oral recomendaba modificar constantemente. El primer largometraje animado, en el cual estuvo a punto de naufragar la fortuna familiar de los Disney, fue Blancanieves (1937); le siguieron Pinocho (1940), La Cenicienta (1950) y La bella durmiente (1959). Más restringidos en su clasicismo resultan Alicia en el país de las maravillas (1951), Peter Pan (1953) y Robin Hood (1974), pero no menos mitificados por las imágenes que, en este último caso, incurren en una recaída habitual en los productos ideados para la infancia: los animales parlantes. Es un recurso que procede de la fábula y se exacerba en los medios audiovisuales, aunque aquí la zoología importa menos como manifestación de características generales de la especie que como definición de individuos con particularidades humanas.11 Tal énfasis en la elección zoológica reproduce lo que Dorfman y Mattelart remarcaban respecto de los valores adultos: “son proyectados, como si fueran diferentes, en los niños, y protegidos por ellos sin réplica […] la historia se hace biología” (p. 19). En el darwinismo que remozarán las películas, la biología se vuelve (teoría de la) historia.
A la historia en clave ficcional le corresponde en contrapartida la ficción en clave histórica: si en las historietas estudiadas por Dorfman y Mattelart los sobrinos de Donald, tras una clase edificante en la que aprenden los pormenores de la escribanía, deciden comprar islas y colocan a modo de propiedades en exhibición un mapa caribeño, no es difícil conjeturar que lo que se representa allí es una de las alternativas que manejó Estados Unidos para alzarse con la Perla del Caribe: la compra de Cuba a España mediante una oferta de veinte millones de dólares. Como se sabe, la operación fracasó y los norteamericanos recurrieron a una estratagema que el propio secretario de Estado Elihu Root admitiría como improbable, si no como lisa y llanamente falsa: la guerra contra el antiguo imperio peninsular, acusado del atentado contra el acorazado Maine en el puerto de La Habana, sin que hasta la actualidad se haya verificado que no constituyó un accidente.12
Pero no se trata exclusivamente de distinguir enemigos e impedimentos a través de los films, sino también de establecer con precisión quiénes son los amigos, en qué circunstancia se los reconoce como tales y qué ventajas les permiten imponerse sobre sus oponentes. La geografía, que en Aladdín se presta a desdeñar a Arabia con su “desierto cruel” y su sol calcinante, también se ofrece a exaltar a los aliados durante la segunda guerra mundial, como documentan esos antecedentes insoslayables para el cine de fines del siglo XX y comienzos del XXI que son Saludos amigos y Los tres caballeros, muestras iniciales y vehementes del poder de las imágenes sobre la maleable materia infantil con propósitos de promoción y defensa de la política exterior norteamericana —y de su sistema de producción elevado a sistema de vida— en una fecha tan temprana como los años 40.13 Me centraré, por lo tanto, en estas producciones para indagar la arqueología de la imposición desaforada del sistema metropolitano a la que asistimos, y en especial por tratarse de aquellos films en los cuales se diseña la imagen de América Latina que imponen los Estados Unidos como representación indiscutible de sus vecinos al sur del río Bravo.
Un tour latinoamericano
Saludos amigos y Los tres caballeros marcan el ingreso de Disney en América Latina y sospecho que se trata del modelo —único, aunque fraccionado en dos películas de 40 y 70 minutos respectivamente— que ha orientado la incidencia de la política norteamericana a través del cine, tanto sobre el subcontinente como en el resto del mundo.14 Los films se difunden en medio de la segunda guerra mundial, cuyas alternativas parecen irreversibles tras la derrota de los alemanes en la batalla de Stalingrado. El cuatro veces consecutivas presidente Franklin Delano Roosevelt decidió intervenir en la contienda en diciembre de 1941, cuando Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor sobre el Pacífico. Una provocación externa genera una desmedida reacción norteamericana: es algo en lo que Estados Unidos se ha destacado por más de un siglo, desde 1898 hasta la estricta contemporaneidad.
La primera cinta es de 1942 y anuncia que la secuencia del “gaucho Goofy” se desarrolla sobre diseños originales del pintor y dibujante argentino Florencio Molina Campos, a quien se muestra en su estudio recibiendo a Disney y su equipo poco antes de que el tonto mayor de Disneyworld dilapide sus habituales torpezas. Nada mejor que utilizar a un personaje conocido para acceder a lo nuevo, en el orden de la política de la “buena vecindad” proclamada y predicada por Roosevelt, que se sintetiza en la canción inicial: “Salud América. / Ya es hora de vivir / en buena amistad. / Salud friends, / vecinos, / unidos hay que estar”. Es la apelación directa al alineamiento latinoamericano en el contexto bélico. La leyenda de agradecimiento insiste en la unidad continental: la película se realizó en función de “la cortesía y colaboración mostradas por artistas, músicos y nuestros muchos amigos en Latinoamérica”.
Tales cartas de presentación destacan el signo ideológico que rige la expedición de los dibujantes en busca de novedades y tal vez de “un nuevo compañero para Donald”, que llegará cuando arriben a Brasil, en camino de regreso a Estados Unidos.15 Disney realizó el viaje por Latinoamérica en 1941 en condición de embajador cultural con 16 camarógrafos, animadores y dibujantes. En Río de Janeiro (entonces capital del país) se entrevistó con el presidente Getúlio Vargas y conversó con Ary Barroso (encuentro paralelo al que mantuvo en Buenos Aires con el músico Andrés Chazarreta), cuya “Aquarela do Brasil” es la canción principal que acompaña el recorrido amazónico. La condescendencia hacia uno de los aliados principales en la guerra —el otro es México— comienza en la concesión de ingreso a la “familia Disney” que integrará al loro Pepe Carioca. Bolivia y Perú no cumplen con las mismas condiciones, y así lo evidencia el paso por el Lago Titicaca “tratando siempre de evitar las ciudades para dedicarse a los aborígenes” con una mirada entrenada en captar el color local de la tierra de los incas “a través de los ojos de un turista norteamericano” que es el pato dislálico al que se le manifiestan los síntomas del soroche o apunamiento.
Todo lo que concierne al altiplano16 está plagado de aldeanismo extravagante: las cholas son “típicos personajes” que interpretan “exóticas melodías” y cuya perpetuación en un clima inhóspito parece asegurada sólo por “las remotas civilizaciones incas”. Los burros de carga son reemplazados por “orgullosas llamas”, “aristócratas de los Andes” capaces de humillar “con sólo una mirada”, como explica el narrador empecinado por reconocer antes a los animales que a los humanos. Pero la consideración no dura demasiado: cruzar el lago resulta una “gran aventura”, sólo posible para los indígenas consustanciados con el medio que “se dejan fotografiar sin protestar, tal vez porque todavía no saben lo que es una cámara”. El pequeño colla se compenetra con el lenguaje del animal al que debe dirigir; no así el turista, incapaz de ajustarse a ese “atraso”, alardeando de su adelanto tecnológico. El paso de la llama, en cambio, acorde con el andar de los indígenas que recorren el altiplano, “se adapta perfectamente al columpiado vaivén del puente colgante”. La noción de adaptación domina en el texto y las imágenes; para el turista que no evita afectarse con ese espacio inhóspito, sólo hay consejos de tolerancia: “mucha cordura, calma, y ante todo ser apacible”. En tal caso puede consolarse acudiendo al mercado para munirse de “una completa colección de cacharros” que certifique su paso por el lugar. Tan importante como el recorrido es el relato al regreso y la mostración de los “productos regionales” adquiridos, como curiosidad y como documento.
De hecho, los dibujantes van a bordo de un avión y trajeados, frente a las cholas descalzas que caminan por la Puna con sus niños en la mochila. La vista aérea, a vuelo de pájaro, garantiza la superioridad y ofrece la panorámica: se trata de mirar por encima y a las apuradas para extraer apenas algunos rasgos típicos, en el marco del viaje concebido como “aventura”.17 La utilidad de la geografía se revela creciente, sobre todo en el sobrevuelo de la cordillera de los Andes que dará lugar a la historia del avión correo cuya familia abusa de la tipificación: a un padre potente le corresponde en el rol de madre un avión mediano y “muy femenino” y un hijo avioneta que es “todo un hombrecito” y que deberá reemplazar al mayor en su tarea postal, corriendo riesgos extremos para transportar una carta nimia que lleva pegadas estampillas de los próceres argentinos Güemes y Rivadavia.
El film despliega el trayecto que han cumplido los artistas de Disney. Cruzando la cordillera se llega a la pampa, donde relumbra esa ciudad “hermosa y moderna” que es Buenos Aires, de la que se muestran cuatro postales: la Plaza de Mayo, el Teatro Colón, el Congreso y el edificio Kavanagh, “el más alto de la América del Sur” instalado en esta urbe que es en el momento “la tercera ciudad de las Américas”. El turista norteamericano que había desplegado en el altiplano sus ojos exóticos ejercita aquí sus ojos mercantiles18 cuando es convidado a un asado con carne y vinos exquisitos que ratifican el papel de exportador de productos agropecuarios que se le ha asignado a la Argentina en la división internacional del trabajo, y que sus clases dirigentes han aceptado y sobrexplotado por dos siglos, antes de que tan incipiente turismo se desarrollara como “industria sin chimeneas” gracias a la desvalorización de la moneda nacional y a la variedad de paisajes y climas que ofrece ese país cuya extensión fuera diagnosticada por Sarmiento como su mal mayor.
Los pasos de baile de las danzas campestres recuerdan a los dibujantes los movimientos de los vaqueros norteamericanos, y lo que comienza siendo una vislumbre inmediatamente se plasma en el celuloide. Resulta “natural” comparar al gaucho con el cowboy, por lo que la imaginación “voló a los Estados Unidos” a buscar al “primer actor” en un hipotético reparto hollywoodense que no lideró John Wayne sino Goofy. Como las indumentarias pampeana y del Oeste no coinciden, es necesaria una conversión —como la monetaria, como la traducción— pródiga en ridiculizaciones del pretencioso “centauro de las pampas” cuyo caballo, remitiendo a la mitología artúrica, se llama Bucéfalo. Otra vez el asado dará la pauta de los intereses comerciales norteamericanos en la pampa: las carnes “más sabrosas que hay” sostienen “una vitaminosa y sana dieta” que se verifica en la musculatura de sus consumidores. El culto del cuerpo que el nazismo extremaba en el despliegue deportivo es entre los gauchos pura cuestión de alimentación. ¿Qué mejores aliados que estos saludables sudamericanos para llevar adelante una guerra? Sin embargo, el cierre del episodio no augura lazos duraderos: el gaucho queda solo en la pampa en medio de la noche, cantando una vidalita acompañado de una guitarra que revela la trampa del play-back al mostrar por detrás un fonógrafo.
De la pampa a Brasil todo cambia. El eje Porto Alegre-San Pablo-Río de Janeiro muestra una escalada ciudadana; la urbe carioca, sede del carnaval, “sobrepasa todo lo hermoso que de ella se ha dicho”. En esa “ciudad indefensa atacada por caricaturistas” nacerá Pepe Carioca. Aunque porta elementos de gran señor —un sombrero panamá en lugar de galera, un paraguas en reemplazo del bastón, un eterno habano—, su objetivo no es la mostración dineraria sino la figuración a través de la fama. “Aquarela do Brasil” lo acompaña mientras se dibuja la naturaleza exuberante: cascadas de agua, flores, pájaros, bananas… Anticipando Los tres caballeros, Carioca le da su tarjeta a Donald; éste le retribuye con su tarjeta de Hollywood y recibe la invitación para visitar una extensa lista de lugares turísticos. Como buen guía, Carioca habla en inglés con su convidado y así como transforma su paraguas en flauta, convierte en acordeón la galera de Donald y al ritmo de la música lo conduce por las onduladas aceras de Río que simulan las olas del mar. Al final del camino un bar ofrece cachaça. Sólo bajo sus efectos Donald adquiere el ritmo de la música tropical que proviene del salón Copacabana, en una de cuyas ventanas sombrea la silueta de Carmen Miranda. La vista aérea de Guanabara convertida en postal cierra la película.
En Los tres caballeros (1944), la guerra transita su etapa final. Libre ya de los intentos de seducción de los díscolos argentinos que hasta ese año se habían mantenido próximos al Eje —tanto a nivel gubernamental como a través de intelectuales de derecha que se reconocen en la profusión de publicaciones reaccionarias—, la política norteamericana se enfoca sobre los otros vecinos (los que se convertirán en potencia antes de que finalice el siglo XX): los alaba, los enaltece y los confirma en su papel de aliados. El protagonista de la película es el pato Donald, el personaje de Disney más apto para la identificación política y por lo tanto el propagandista más eficaz para la seducción sobre el continente que procura Estados Unidos en las postrimerías de la segunda guerra mundial.19 Donald recibe para el cumpleaños una encomienda de “sus amigos en América Latina” que contiene tres paquetes. El primero trae un proyector en el que se puede ver un film sobre aves autóctonas del sur del continente, presentado por un profesor que se solaza en la geografía continental y se extasía en la proliferación amazónica. Avanzando hacia el otro extremo americano, la película expone el Polo Sur, pero para que el pato yanqui no deba ponerse de cabeza conviene dar vuelta el mapa: sólo esa comodidad justifica tal alteración de la ortodoxia cartográfica.
La historia de un pingüino que recorre el mundo es el primer modelo que recibe Donald para lanzarse a la gira latinoamericana, a la cual irá acompañado de Carioca, a quien encuentra en el segundo paquete de los friends latinos. Él lo guía en el recorrido brasileño que se inicia en busca de las aves exóticas de la selva, donde uno de los pájaros luce — rubendarianamente— “un pomposo peinado Pompadour”, añadiendo a la extravagancia de su aspecto la de su presentación verbal. El recorrido por el mapa brasileño en busca de otras aves prosigue en la pampa donde el hornero arma su nido de barro.20 Allí se asiste a una doma donde un niño provisto de sombrero, bombacha, chiripá, boleadoras, puñal y pañuelo al cuello debe amansar no un potro sino un burro sospechosamente semejante a aquel en el cual se convertía Pinocho en la película homónima.
Los gauchos juegan al sapo y abusan de esa convención literaria que se dio en llamar “lengua gauchesca”. El breve pasaje por la región evidencia el desinterés por la pampa, antes exaltada como provisión alimentaria. Brasil, en cambio, aunque Getúlio Vargas tuviera una inclinación inicial hacia el Eje, declaró la guerra a Alemania cuando sus barcos fueron bombardeados por la Marina nazi.21 Por eso Carioca puede acompañar a Donald en el resto de su gira, mientras el joven gaucho queda en su lugar de origen, bailando una danza folklórica en un rancho, repitiendo los tópicos de Saludos amigos.
Además, Brasil acarrea una fascinación en múltiples órdenes que siempre es un atractivo sensible para el turista: por un lado, la inmensidad natural del Amazonas, fuente inagotable de recursos de los que Estados Unidos carece —Henry Ford instaló allí la trasnochada Fordlandia a fin de producir el caucho para los neumáticos de sus propios automóviles—; por el otro, los bailes típicos, las frutas tropicales, las figuras que triunfaron en Hollywood. Así, en medio del paisaje bahiano —“tierra de romance” repite el loro asistido por un fondo de iglesias barrocas y veleros—, Donald se fascina siguiendo el ritmo de la Miranda, cuya nacionalidad portuguesa fue anulada para convertirla en un ícono del Brasil turístico. Un grupo de sujetos con sombreros y remeras rayadas completa la coreografía de la bailarina que lleva pasteles en la cabeza y se los ofrece al pato en un clima de casitas que si no son verdeamarelas suplen esa carencia con los colores estridentes que ostenta el loro, lejos de la estetización que alucinó Oswald de Andrade para las casuchas paulistas en el manifiesto Poesia Páu-Brasil.
En sucesión con Fantasía (1940), donde la banda sonora aparece como un personaje y se mueve como un resorte para dar cuenta de la música, algunos instrumentos clásicos y otros locales cobran animación y bailan al ritmo de Carmen, en una escena que podría prefigurar el manoseado “realismo mágico” que fue el producto for export de la literatura sesentista del continente. Contra la singularidad que distingue a Donald, Pepe Carioca es apenas una muestra de la variedad brasileña y no una identidad constituida; de allí que se multiplique. A la vez, impregnándose de las dimensiones de su país, también se agiganta. Simpático y afable, tal el “hombre cordial” que Sérgio Buarque de Holanda define como el tipo de Brasil,22 Carioca acompañará a Donald a abrir el tercer paquete, que reclama otro desplazamiento, esta vez hacia México. Nuevamente los instrumentos animados se harán cargo de la música, que repone el título de un corrido y una película mexicana: “Ay Jalisco no te rajes”. Panchito parece ser jaliscience; su traje y su sombrero son típicos, lleva espuelas y reparte indumentaria entre los recién llegados para que se conviertan efectivamente en “Los tres caballeros” convocados por la canción de los mariachis: “Nadie es igual a nosotros”, sostienen los aliados fundamentales durante la guerra; “donde va el primero van siempre los otros”, declaran antes de proceder al tiroteo que parece de rigor en las tierras de los pistoleros como el otro Pancho, Villa, que también sedujo a algunos norteamericanos como a los periodistas John Reed y Carleton Beals. Pero no hay que confundir alianza con identidad: por eso mientras Carioca y Panchito tocan guitarras, Donald se distingue con un contrabajo.
El regalo de Panchito es una piñata cuyas sorpresas, según advierte, contienen “el espíritu de Navidad”. No se trata de las temibles navidades dickensianas manipuladas por Disney desde el cuento del avaro Ebenezer Scrooge arrepentido frente a los tres fantasmas que le envía su antiguo socio ya muerto, ni de las carenciadas navidades de Mickey maltratado por un patrón maligno,23 ni de las incordiosas “Jingle bells”, sino de cantos en las posadas en que se despliega la religiosidad local antes de que Panchito explique que “la historia de México está en su bandera” con águila y serpiente, previo a presentar el Distrito Federal en una vista aérea facilitada por el “sarape mágico” que a modo de alfombra oriental les sirve de medio de transporte (en Brasil, en cambio, el camino se iba haciendo, machadianamente, al andar; Donald y Carioca instalaban durmientes para hacer su ruta en tren). El sarape mágico los lleva a Chihuahua que “parece un cuadro”. Ninguna violencia se advierte tras la revolución en el estado que fuera dominado por Villa. Ni en Veracruz, donde en 1914 el presidente norteamericano Woodrow Wilson mandó desembarcar a los marines, y mucho menos en Acapulco, que por sus condiciones turísticas resulta inigualable. Panchito se comporta como un empresario de viajes y todo el recorrido se hace a través de postales subrayadas en tal condición por el ingreso y egreso del sarape a medida que cambian de ciudad los personajes.24 En Acapulco hay una nota romántica adicional: un bolero de Agustín Lara, modelador principal de la sensibilidad mexicana en el siglo XX,25 cantado en inglés como cortesía para Donald: “You belong to my heart” dice la intérprete cuya cara ocupa estrellas y flores trasladando malamente el original “Solamente una vez”.
La única nota que podría haber sido violenta está tan tipificada y es presentada tan limpia de dramatismo que resulta un espectáculo jocoso: se trata de la corrida de toros. La sucesión de imágenes mexicanas remite a la película que Sergéi Eisenstein filmó en 1931 (producida por Upton Sinclair) y que un laboratorio neoyorkino secuestró durante treinta años: ¡Que viva México! La presencia norteamericana, además de resonar en este episodio, se impone en el final: los tres caballeros (tres aves, en verdad) miran hacia el cielo mientras se imprime el cartel The End con letras tricolores azules, blancas y rojas. Ni serpientes emplumadas ni “Orden y progreso”: barras y estrellas dominantes que reúnen al local y a sus aliados; entonces en la guerra; después —México— en el NAFTA; en algún momento que ha sido postergado y por fortuna momentáneamente anulado —todos— en el ALCA que pretende integrar el comercio, no sólo el turismo, de Alaska a Tierra del Fuego.
Referencias bibliográficas
AA.VV. Análisis de Marshall McLuhan; Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.
Bruno Bettelheim. Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Buenos Aires, Crítica, 2013.
Marcela Croce. El cine infantil de Hollywood. Una pedagogía fílmica del sistema político metropolitano; Málaga, Alfama, 2008.
Robert Darnton. La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de Francia; México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer al pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo; Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
Frantz Fanon. Los condenados de la tierra; México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Leslie Fiedler. The Return of the Vanishing American; London, Paladin, 1972.
Marc Ferro. Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero; Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Carlos Ibarguren (h). De Monroe a la buena vecindad. Trayectoria de un imperialismo; Buenos Aires, Dictio, 1946.
Tom Engelhardt. El fin de la cultura de la victoria. Estados Unidos, la guerra fría y el desencanto de una generación; Barcelona, Paidós Ibérica, 1997.
Fredric Jameson. Documentos de cultura, documentos de barbarie; Madrid, Visor, 1989.
——. La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial. Barcelona, Paidós, 1992.
Marshall McLuhan. Understanding Media; Massachusetts, MIT University Press, 1964.
Carlos Monsiváis. Amor perdido; México, ERA, 1977.
Naciones Unidas-Jim Henson Productions. Un mundo mejor para todos los niños; Barcelona, Ediciones B, 1993.
Fabio Nigra. Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula estadounidense para contar su pasado; Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.
—— (comp.). Hollywood, ideología y consenso en la historia de los Estados Unidos; Buenos Aires, Maipue, 2010.
Mary Louise Pratt. Ojos imperiales; Bernal, Universidad de Quilmes, 1997.
Ricardo Salvatore. Imágenes de un imperio. Estados Unidos y las formas de representación de América Latina; Buenos Aires, Sudamericana, 2006.
Georges Steiner. Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción; México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
José Vasconcelos. La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana; Madrid, Agencia Mundial de Librería, 1925.
Stefan Zweig. Brasil, país del futuro; Barcelona, Cahoba, 2007.
* Facultad de Filosofía y Letras / INDEAL (UBA)
1 Naciones Unidas-Jim Henson Productions. Un mundo mejor para todos los niños; Barcelona, Ediciones B, 1993.
2 Dirigida por Barry Sonnenfeld en 1993 y antecedida por The Addams Family en 1991.
3 Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer al pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo; Buenos Aires, Siglo XXI, 2005 (1era. edición 1972).
4 Frantz Fanon. Los condenados de la tierra; México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
5 Carlos Ibarguren (h). De Monroe a la buena vecindad. Trayectoria de un imperialismo; Buenos Aires, Dictio, 1946.
6 Un análisis más detallado, tanto por la amplitud de títulos considerados como por el desarrollo sistemático que postula, consta en mi libro El cine infantil de Hollywood. Una pedagogía fílmica del sistema metropolitano; Málaga, Alfama, 2008.
7 Fredric Jameson. Documentos de cultura, documentos de barbarie; Madrid, Visor, 1989.
8 Robert Darnton. La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de Francia; México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
9 Georges Steiner. Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción; México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
10 Marshall McLuhan. Understanding Media; Massachusetts, MIT University Press, 1964. Para una discusión de las tesis de McLuhan, remito a la compilación Análisis de Marshall McLuhan; Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.
11 Una asociación destacable: “la democracia a la estadunidense […] origina y favorece la presión de todas las asociaciones. Una de ellas había protestado porque estaba incluida, entre los libros para niños, una sátira de Mark Twain contra la Biblia. Otras habían criticado la presencia de poemas pacifistas, otras más demandaban la supresión de las aventuras de ‘Robin Hood’, un comunista”. Marc Ferro. Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero; Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993,pág. 427. Si bien el largometraje de Disney desvía la atención sobre este punto al valerse de animales para representar la historia, no parece casual que el que le corresponda al héroe de Nottingham sea precisamente un zorro, considerando las connotaciones que se le atribuyen en su equivalencia con comportamientos humanos. El zorro es identificación recurrente de sujetos vinculados a la política, asociados a manejos inescrupulosos.
12 La relación entre Estados Unidos y España revela otros incidentes similares que la versión oficial ha difundido a conveniencia. Así relata la joven Laura Ingalls la adquisición de una península hispana, en una clase de historia: “Andrew Jackson, con las milicias de Tennessee, combatió a los españoles y se apoderó de Florida, que los Estados Unidos tuvo la honradez de comprar a España”: reproducido en Marc Ferro. Cómo se cuenta…, op. cit., pág.423. (Las itálicas me pertenecen).
13 Cfr. Tom Engelhardt. El fin de la cultura de la victoria; Barcelona, Paidós Ibérica, 1995, especialmente el capítulo 4 de la segunda parte, “La infancia obsesionada”, págs. 169-195.
14 Fuera del dominio infantil, la operatoria del cine de Hollywood ha sido indagada por Fabio Nigra en Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula estadounidense para contar su pasado; Buenos Aires, Imago Mundi, 2012. El libro continúa el interés plasmado en la compilación Hollywood, ideología y consenso en la historia de los Estados Unidos; Buenos Aires, Maipue, 2010.
15 El recorrido que cumple la película constituye un reconocimiento del territorio latinoamericano, cuyas estaciones sobresalientes en la representación fílmica son los espacios más turísticos de cada zona, ofrecidos con estética de tarjeta postal. Sobre la representación del espacio en el cine es de consulta recomendable el texto de Fredric Jameson. La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial; Barcelona, Paidós, 1992. En torno a la representación del espacio norteamericano, en especial sobre la importancia respectiva de los puntos cardinales y su incidencia directa en ciertos géneros (entre los cuales sobresale el western), cabe destacar la originalidad del planteo de Leslie Fiedler en The Return of the Vanishing American; London, Paladin, 1972 (1era edición 1968).
16 En una de las historietas estudiadas por Dorfman y Mattelart, posteriores al estreno de esta película, Donald viaja al Altiplano del Abandono en busca de un “chivo de plata” en el que se presiente por desplazamiento el cerro del Potosí, recuperando de este modo las prácticas de los conquistadores españoles. Para leer…, op. cit., cap. 4.
17 “Al seleccionar los rasgos más epidérmicos y singulares de cada pueblo, provocando nuevas sensaciones para incentivar la venta, diferenciando a través de su folklore a naciones que ocupan una misma posición dependiente y separándolas por sus diferencias superficiales […] nuestros países se transforman en tarros de basura que se remozan eternamente para el deleite impotente y orgiástico de los países del centro”. Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer…, op. cit., pág.70.
18 Sobre la mirada interesada y codiciosa de los viajeros, es imprescindible consultar el libro de Mary Louis Pratt. Ojos imperiales; Bernal, Universidad de Quilmes, 1997; también Ricardo Salvatore. Imágenes de un imperio. Estados Unidos y las formas de representación de América Latina; Buenos Aires, Sudamericana, 2006.
19 Unos cortos desarrollados por la empresa en esos mismos años lo muestran provisto de gorra y brazalete con la cruz esvástica, levantando un ala a la manera del saludo nazi-fascista. También, como ya observaran Dorfman y Mattelart, es el más próximo a América Latina, frente a los escarceos europeos de Mickey, que si evita la identificación con las milicias totalitarias, se pronuncia a favor de la opción republicana en su país.
20 Acaso asintiendo a la profecía del mexicano José Vasconcelos, quien en La raza cósmica (1925) establecía que de la cuenca del Amazonas y el Paraná-Iguazú saldría la gran civilización mundial. Evidentemente, para los autores de la película, la diferencia entre Rio Grande do Sul y la Argentina es inexistente, lo que presume la identidad no sólo fonética de gaúchos y gauchos.
21 Por añadidura, Vargas encargó al escritor austríaco Stefan Zweig, exiliado en Brasil, un libro de propaganda de su régimen —el Estado Novo— que se tituló Brasil, país del futuro (1941).
22 Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil; São Paulo, Companhia das Letras, 1995 (1era edición 1936).
23 Con el título Mickey’s Christmas Carol que adapta el del relato de Charles Dickens, “A Christmas Carol”, se estrena en diciembre de 1983 la breve película dirigida por Burny Mattinson que representa al avaro Scrooge (el Tío Rico) —explotador del empleado Bob Cratchit (Mickey)—, quien es visitado por los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Una versión mucho más violenta y revulsiva de la misma historia es la que protagonizan los Animaniacs, lanzada por Warners Bros. en diciembre de 1993.
24 Mientras la historia se desdramatiza, la geografía se postaliza. Son operaciones correlativas en el universo de los films animados. Dorfman y Mattelart también verifican este dato en las historietas: “La geografía se hace tarjeta postal y se vende […] Las vacaciones de los metropolitanos se transforman en el vehículo de la primacía moderna”. Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Para leer…, op. cit.,pág.69
25 Así lo sostiene Carlos Monsiváis (“Agustín Lara, el harem ilusorio”). Amor perdido; México, Era, 1977.