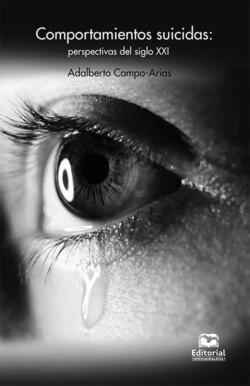Читать книгу Comportamientos suicidas - Adalberto Campo Arias - Страница 5
Prólogo
ОглавлениеAl médico psiquiatra, especialista y magíster Adalberto Campo-Arias lo conocí en un congreso de psiquiatría llevado a cabo en Santa Marta, donde resido, a principios de este siglo, al asistir a una de sus varias ponencias de investigaciones científicas realizadas. Desde esa fecha mantuve comunicación regular, interesado en sus diferentes temáticas. Con el pasar de los años vino a laborar como docente de planta en la misma universidad donde me desempeño como docente ocasional desde hace más de 15 años y, por ende, me vinculé con el Dr. Campo-Arias en la elaboración de diferentes proyectos y publicaciones. Por tanto, no solo es un honor para mí escribir el prólogo de su libro, sino una responsabilidad grande el hacerlo, siendo conocedor de su rigor científico hasta para hablar de cualquier tema: pareciera haber nacido para ser un investigador, como realmente lo es, apegado al método científico.
Este libro versa sobre el fenómeno del suicidio, lo cual es sumamente ambicioso dadas las diferentes teorías que enmarcan este problema de salud pública a nivel mundial. Desde el mismo nombre, Comportamientos suicidas: perspectivas del siglo XXI, abarca los diferentes referentes —no solo teóricos— existentes, siempre bajo la guía de la evidencia científica, lo cual siempre ha sido su norte en el transcurrir de su vida académica.
Divide su libro en ocho partes que tratan de un tema particular o concreto y que llevan al lector, tanto entrenado como lego en la materia de estudio, a interesarse en el mismo dada su capacidad de explicar tan complicado fenómeno. Es así como se nota desde el primer tema, que denomina “Comportamientos autolesivos con fines suicidas”, la importancia de conocer con precisión la frecuencia de este tipo de comportamientos suicidas. Es bien conocido que este fenómeno del suicidio abarca desde la ideación suicida hasta la ejecución de esta idea, la cual consiste en tener pensamientos autolesivos —aunque aún no cuente con un plan para llevar a cabo el suicidio— hasta lograr establecer un plan detallado para la muerte por suicidio. A pesar de que este tipo de comportamiento se encuentra en mayor proporción en personas que reúnen criterios para un trastorno depresivo mayor, la revisión exhaustiva de la evidencia científica muestra que esto no ocurre en un 10 % de la población con muerte por suicidio, motivo por el cual se descartan alteraciones emocionales o comportamentales que den cuenta de la existencia de un trastorno mental; debido a esto, el comportamiento suicida también representa una manifestación inespecífica de sufrimiento emocional que amerita una evaluación personalizada e integrada, la cual varía en cada país por diversas explicaciones, debido a que los comportamientos autolesivos con fines suicidas son tomados como indicadores, según sus propias palabras, “de distrés psicológico mayor en salud pública”, algo que el autor sabe guiar para su comprensión y sugiere las respectivas acciones preventivas.
En todo el libro hace notar la compleja imbricación entre los comportamientos autolesivos con fines suicidas y los predisponentes biológicos con sus características demográficas, en donde logra determinar la poca utilidad práctica o predictiva que tienen los hallazgos biológicos, mientras que algunas características demográficas —como el género— se deben tener en cuenta para efectuar acciones o planes de prevención. El capítulo “Estresores psicosociales y comportamientos suicidas” señala de entrada que el riesgo suicida es proporcional a la convergencia de estresores, los cuales son ampliamente variables en su naturaleza, tales como: enfermedades físicas, que conlleven o no a hospitalizaciones; epidemias, tales como la pandemia por enfermedad por coronavirus, que puede conllevar a ideación suicida y a la muerte por suicidio; el acoso escolar o laboral; la violencia física; el complejo estigma-discriminación; entre muchos otros que detalla y explica muy bien el autor en este capítulo, concluyendo que se deben establecer estrategias de afrontamiento centradas en los problemas, que podrían coadyuvar a reducir este tipo de comportamientos.
Luego nos lleva a recorrer los “Comportamientos suicidas y sociedad”, en los cuales son aspectos determinantes: el contexto familiar (como las familias disfuncionales); el hecho de ser adoptado o no; la religiosidad, en la cual las actitudes hacia el suicidio varían significativamente; o la forma como los medios de comunicación describen o presentan las noticias sobre suicidios, que tiene una gran influencia en la comunidad, dado que en muchas ocasiones describen el método utilizado para intentar o consumar el suicidio, el cual, en muchos casos de la ideación, no lo tiene presente el sujeto, y estos medios lo proporcionan, aunado a la variedad de métodos que es posible utilizar, desde los menos letales hasta los más letales, aunque estos varíen de una población a otra. Adicionalmente, presenta cómo las guerras y los conflictos armados inciden en la presentación del fenómeno suicida, pero sin dejar pasar por alto otros aspectos, como que el capital social y la situación socioeconómica del individuo y el aspecto macroeconómico de un país inciden en la problemática del suicidio. Se llega a concluir que los aspectos sociales y de índole cultural son determinantes para explicar las diferencias existentes en la frecuencia de los comportamientos autolesivos entre países e, incluso, regiones.
En el capítulo que denomina acertadamente como “Comportamientos autolesivos en la práctica clínica”, donde se muestra que la perspectiva biomédica ganó el mayor espacio para el abordaje de este problema de salud pública, se señala la importancia que tienen para el suicidio las características y los trastornos de personalidad, en los cuales los comportamientos autolesivos frecuentemente se asocian al diagnóstico de un trastorno mental. Tampoco se deja escapar la relevancia que tiene el consumo de sustancias legales e ilegales, los intentos suicidas previos y los sobrevivientes al intento suicida; acá explica el autor de manera enfática que para el estudio de cada caso es requisito indispensable integrar lo clínico, lo demográfico, lo social y lo cultural.
Siguiendo con la imbricación, nos lleva al estudio de los “Comportamientos autolesivos en poblaciones diferenciadas”. Se muestra cómo la frecuencia de comportamientos suicidas varía en forma amplia de acuerdo a las características étnico-raciales y culturales, las identidades sexuales diversas y la situación de migración; es decir, los grupos minoritarios son considerados de alto riesgo para este tipo de comportamientos y se recalca la urgente necesidad de tener en cuenta los enfoques diferenciales para prevenir que las autolesiones se hagan realidad en estos colectivos.
Luego, continúa el libro con los “Comportamientos autolesivos no suicidas”, donde indica la relación compleja que existe entre los comportamientos autolesivos no suicidas, el trastorno por comportamientos autolesivos no suicidas y los comportamientos suicidas, y la necesidad de prestar atención a estos tipos de comportamientos para que puedan ser implementados en los programas o en las estrategias que se encaminen a su reducción. Pero también muestra su honestidad y humildad en la ciencia al advertirnos que hay limitaciones que solo futuras investigaciones pueden ayudarnos a superar.
Termina su libro dedicado a las medidas de prevención y reducción de los comportamientos suicidas; recalca que los fracasos en las mismas invitan a considerar nuevas aproximaciones que tengan en cuenta la pluralidad de factores de protección y de riesgo asociados.
Deléitense, saboreen la lectura de este libro y gracias Dr. Campo-Arias por escribirlo.
Guillermo Augusto Ceballos Ospino
Psicólogo, especialista
Estudioso del tema del suicidio