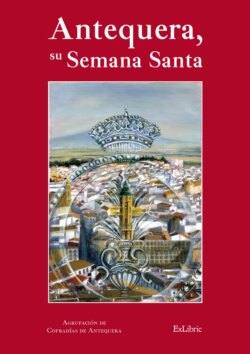Читать книгу Antequera, su Semana Santa - Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera - Страница 8
[3] Aproximación histórica a la Semana Santa de Antequera
ОглавлениеJosé Escalante Jiménez [Cronista Oficial de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa]
Introducción
El Concilio de Trento recomienda la estación de penitencia pública. Además expone los beneficios que se derivan del culto a las imágenes, ya que aquellos que por cualquier causa no entrasen en las iglesias, al encontrarse con las imágenes en la calle, tendrían presente la Pasión de Cristo. Es indiscutible que Trento despertó en el pueblo un gran fervor religioso, influyendo sus doctrinas en la creación de cofradías, imágenes y desfiles procesionales.
El peso específico de las cofradías crecerá de forma considerable sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI que es cuando las hermandades penitenciales comienzan a proliferar en todas las ciudades y pueblos de Andalucía, siendo herederas en muchos casos de los antiguos gremios, de cuyo entorno derivarán muchas.
Las hermandades de Pasión realizarán al principio sus estaciones de penitencia sin tronos ni imágenes.
Serán las cofradías bajo la advocación de la Vera-Cruz, auspiciadas por los franciscanos, junto a las de la Virgen de la Soledad, las primeras hermandades que darán origen a la Semana Santa. En Andalucía, además se dará un especial desarrollo y contará con una gran devoción el culto a Jesús Nazareno.
Antequera no será ajena a esta tendencia y seguirá en el patrón general de su entorno, como seguidamente veremos.
Durante los siglos XVI y XVII, la sociedad antequerana no dejará de sufrir calamidades públicas, epidemias, terremotos, sequías, etc., que provocarán una inseguridad colectiva. Como consecuencia, se crea una angustia continua ante el problema de la muerte y la imposibilidad de comprender, por las estructuras mentales propias del ser humano, el problema del tránsito de la muerte.
Las cofradías, y más concretamente sus sagradas imágenes titulares, se erigirán en elementos garantizadores que tranquilicen este temor existencial. Este factor será determinante para comprender la evolución que sufrirán las cofradías durante los siglos posteriores.
Una de las facetas más representativas de las cofradías de pasión antequeranas de este período la constituye su vertiente asistencial hacia los hermanos, bien socorriéndolos en sus enfermedades, bien afrontando entre todos los costos económicos de los actos funerarios: entierros y exequias.
En las hermandades estaban, por lo general, perfectamente delimitadas las funciones asistenciales a sus miembros. En caso de enfermedad, había unos hermanos encargados de auxiliar al cofrade enfermo cuidando de que fuera visitado por el médico, y de ayudarlo económicamente durante su convalecencia. Con ello, las hermandades van a cubrir esta importante faceta social.
Asimismo, la cofradía se ocupará de proporcionar al sujeto todos los efectos materiales relacionados con el sepelio, como la camilla para el transporte del cadáver, a modo de catafalco, la mortaja con la túnica penitencial, el féretro, etc. La garantía del sepelio en la bóveda o cripta de la capilla propia de la hermandad, todos la tenían, estableciéndose un paralelismo ideológico entre la permanencia temporal del cuerpo junto al titular de la cofradía y la idea de la permanencia del alma junto a ser divino, representado por la imagen plástica. Pero, sobre todo, la hermandad le proporcionaba la cera. La cera tiene una importancia vital dentro de la hermandad. No olvidemos que la liturgia católica la considera símbolo de la vida que se extingue en honor de Dios prefigurando la vida eterna. Las cofradías la adquieren, la labran y la guardan como si de un auténtico tesoro se tratara. La cera es quemada en los sepelios y, sobre todo, en los cultos internos de las hermandades en cantidades realmente increíbles, y por supuesto, en el acto más importante y vital que toda hermandad tiene, su desfile procesional.
El pleno desarrollo de las hermandades penitenciales lo tendremos en los siglos XVII y XVIII. Durante este período se establecerá el modelo que pervivirá hasta nuestros días.
El cambio de mentalidad en el hombre y en su gusto estilístico será fundamental para concretizar la esencia de las hermandades y cofradías. Durante estos dos siglos se fundarán prácticamente todas las hermandades que configuran nuestra Semana Santa.
No podemos dejar nuestro breve paso por el siglo XVII sin hacer un alto y fijarnos, aunque sea de pasada, en uno de los más interesantes personajes de la Málaga de esta época y, por ende de Antequera: se trata de fray Alonso de Santo Tomás. Este controvertido obispo dictó una serie de normas encauzadas a reestructurar las formas y modos de las cofradías, especialmente de las penitenciales. El principio básico que inspira las disposiciones cofrades de este obispo, del que se dice fue hijo natural de Felipe IV, es 1a obligatoriedad de que las autoridades eclesiásticas, obispos, vicarios, párrocos, vigilen y supervisen anualmente la vida de la hermandades, en lo que respecta a las procesiones de Semana Santa, que tenían y tienen como centro el Misterio de la Pasión de Cristo. Tras hacer un retrato desalentador y poco edificante, dicta un serie de normas que pretendían acabar con los abusos más escandalosos, tales como la prohibición de procesiones nocturnas, obligatoriedad de que los penitentes lleven túnicas sencillas, sin bordados ni alhajas, o el llamamiento a las autoridades municipales y reales para que mantuvieran el orden en las calles durante el tiempo de la estación penitencial.
Eran frecuentes los altercados entre hermanos de distintas cofradías. En Antequera tuvieron tradición, y trascendieron del ámbito local los que se protagonizaban los Viernes Santo, por la mañana entre las Cofradías de Arriba y Abajo, y por la tarde entre la Soledad y el Santo Crucifijo. También prohibían comer y beber dentro y fuera de las iglesias, antes o después de las procesiones, pues existía la costumbre de agasajar a los hermanos de los tronos y a los penitentes, antes, durante y después de la estación penitencial, con abundante comida y bebida.
Como pueden ver, las cosas no han evolucionado tanto en su cuestión formal como nos podría parecer.
Bula a la cofradía de la Sangre, concediendo los mismos privilegios y derechos que tiene la capilla de San Juan de Letrán. (Siglo XVI). Pergamino. Detalle
Del análisis pormenorizado de estas disposiciones, se deduce que el modelo de Semana Santa que Fray Alonso deseaba para su diócesis entraba en abierta contradicción con la especial y festiva manera de entender la religión en Andalucía. Por ello, toda esta estricta normativa sufrirá la misma suerte que sufrieron las anteriores disposiciones desde el obispo Blanco Salcedo en 1571, no teniendo el calado y aceptación que debieran por parte del mundo cofrade.
Las hermandades continuarán con su ancestral idiosincrasia protegidas y auspiciadas por un clero regular temeroso de perder sus privilegios y buenos ingresos de estas corporaciones y de una nobleza preocupadísima en conseguir el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, a través de los legados y suntuosas donaciones a las hermandades, con el consiguiente prestigio social que suponían estas circunstancias.
Será con la llegada de la ilustración cuando las autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, tratarán de una forma tajante de reorganizar y encausar a las hermandades y cofradías. Así, tenemos cómo el obispo Bartolomé Espejo Cisneros promulga un decreto en 1703 con el que pretende encaminar a las cofradías a una correcta representación de la Pasión de Cristo. Este obispo intenta cambiar todo el aparato escenográfico de los pasos y, por supuesto, de las imágenes. Prohíbe que las imágenes de los cristos lleven pelo natural, los bordados de las túnicas, las coronas, potencias u otros adornos de plata, las ostentosas cruces de plata y carey de los nazarenos y las ricas y elaboradas sayas de las vírgenes. En definitiva, Bartolomé Espejo simplemente se entretuvo en refrescar la memoria a los cofrades y recopilar toda la legislación que hasta sus días había dictado la diócesis de Málaga al respecto. El resultado y la suerte que sufrió, en términos generales, fue la misma que la de sus antecesores: no pudo aplicar en toda su esencia la Ley. Las cofradías continuaban desafiantes y ajenas a la nueva realidad.
No sufrirán mejor suerte los ministros de Carlos III, el conde de Aranda y Campomanes, al intentar fiscalizar las numerosas cofradías y hermandades, reformar sus reglas y dedicar sus ingresos a obras de caridad. La lucha contra esta importantísima forma de religiosidad popular solo consiguió que el pueblo se alborotase ante la noticia y la total indiferencia por parte de las órdenes religiosas y, por supuesto, de las cofradías.
El principal ejecutor de estas normas en Andalucía fue su gobernador general Juan Pablo de Olavide, uno de los más acérrimos defensores de la ilustración en España, que como recompensa a su labor solo consiguió que la Inquisición de Sevilla le incoara un proceso sumario que le obligó a huir de España y refugiarse en Francia Es perdonado por Carlos IV y regresa a España, muriendo en 1803 en Baeza. La única consecuencia de este intento reformador fue que algunas cofradías dejaran momentáneamente de hacer estación penitencial y que otras crearan las denominadas bolsas de caridad.
En su intento de racionalizar la religión y sus manifestaciones, los mandatarios tanto civiles como religiosos se dejaron llevar por la imprudencia y no supieron captar la profundidad del arraigo que estas devociones tienen en el corazón del pueblo, sobre todo en nuestra tierra.
Definitivamente, las hermandades entraron ya en el siglo XIX agotadas y exhaustas por las constantes normativas que contra ellas se dictaron. Hecho decisivo fue también la guerra de la Independencia Española, en la que los franceses saquearon su patrimonio mueble y documental. Como consecuencia de la ocupación, los conventos de religiosos son clausurados y las cofradías, disueltas. Este hecho inició el total proceso de disgregación de las hermandades, provocando la ruina económica en la mayoría de ellas.
Derrumbe económico y anquilosamiento de la vida y actividades internas de las cofradías van estrechamente unidos. Las hermandades de Pasión cubrieron penosamente sus gastos normales de mantenimiento y paralizaron cualquier otra empresa que se saliese de lo común. Los desfiles procesionales en Antequera se verán reducidos a Jueves y Viernes Santo, con las Cofradías de la Sangre, Paz y Socorro y, esporádicamente, algún Sábado Santo lo solía hacer la Soledad. No obstante, el resto de las hermandades penitenciales continuaron organizando sus cultos internos. En cuanto a las de Gloria, prácticamente dejaran de existir, salvo las Cofradías del Rosario y de Nuestra Señora de los Remedios.
La tradicional vinculación entre las cofradías de pasión y las órdenes religiosas masculinas, que habían permitido el nacimiento de muchas hermandades y su asentamiento dentro de las iglesias de sus conventos o monasterios, va a ser bruscamente interrumpida por dos medidas de los primeros gobiernos liberales a partir de 1835. Se trata de la exclaustración y la desamortización, promovidas por el ministro de hacienda Juan Álvarez Mendizábal. En Antequera, estas medidas afectaron profundamente a las ya heridas hermandades. Muchas desaparecerán, como son el caso, refiriéndonos solo a las de Pasión, de la Cofradía de las Penas, la de la Humildad, Lágrimas de San Pedro, Clérigos de Menores, Santo Crucifijo, la Congregación del Santísimo Cristo del Mayor Dolor, la silla capitular de la Vera Cruz del Colegio de Santa María de Jesús, la del Consuelo, la de la Misericordia, etc. Sobrevivirán la de Jesús y María, que con el paso del tiempo y a finales del siglo XIX se transformará en la actual Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, la de los Dolores, aunque esta desaparecerá prácticamente a finales de siglo, resurgiendo posteriormente, la de la Sangre, que realizará esporádicas salidas procesionales durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX, protegida por el marqués de Cauche, y también se salvarán la de la Paz, Soledad y Socorro.
El siglo XIX supone para las cofradías el fin y el inicio de una nueva andadura, el fin de los conceptos del antiguo régimen, en los que estaban imbuidos, y el resurgimiento de una nueva forma de afrontar el camino, aunque manteniendo las formas barrocas del exorno externo.
Las hermandades abandonan su asistencia en la actividad funeraria al prohibirse los enterramientos dentro de las iglesias, y con ello pierden una de sus más importantes formas de recaudar fondos, y resurge el carácter original, procesional y penitencial.
Durante el siglo XX, muy lentamente, las hermandades volverán a tomar parte activa en nuestra sociedad. En el caso antequerano, las hermandades se verán profundamente beneficiadas por los intereses de una clase política preocupada por la explotación turística, como medio de desarrollo económico, lo que influirá de forma contundente en la reconstrucción de las distintas hermandades y todo el exorno barroco, a fin de reconstruir los desfiles, y vender el “espectáculo” como un producto típico de la ciudad, que atraiga al visitante. Se trata de un fenómeno complicado, pero realmente interesante por las repercusiones que tendrá a largo plazo en la sociedad antequerana.
Las cofradías en Antequera
Las cofradías son las instituciones más características del entorno urbano andaluz desde la Edad Moderna, como hemos ya resaltado, habiendo sabido sobrevivir a los avatares del tiempo, guerras, medidas políticas e implacables intentos de control por parte de la iglesia, que no han conseguido doblegar su espíritu, y están plantando cara al siglo XXI, con la misma fuerza y entusiasmo que en sus orígenes.
Las hermandades son unas instituciones fundamentales dentro de la sociedad en la Edad Moderna, al cubrir una importante labor de carácter social. No podemos olvidar su actividad y funciones asistenciales para con sus hermanos, así como en los aspectos funerarios, elementos determinantes que les confiere ese especial carisma.
Prueba irrefutable de la importancia que las hermandades y cofradías llegan a adquirir en nuestra sociedad es el importante número de ellas que llegan a constituirse, como vemos seguidamente:
Portadilla en libro de Hacienda de la cofradía de Nuestra Señora del Socorro. Dibujo a tinta y lápiz sobre papel, de estilo muy ingenuo representa la insignia de la Santa Cruz de Jerusalén inserta en un cielo pleno de ángeles y serafines, a ambos lados armadillas y en primer término 3 niños ataviados de ángeles portando una pértiga y faroles, precedidos de un campanillero de lujo. Siglo XVIII
Cofradías Sacramentales
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa María, 1517.
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Sebastián, 1635.
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro, 1567.
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Salvador, 1617.
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan, 1550.
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Isidoro, ¿?
Cofradía del Santísimo Sacramento de San Francisco. s. XVII.
Cofradías de Ánimas
Cofradía de las Ánimas Viejas de la parroquia de San Sebastián, 1530.
Cofradía de las Ánimas de la parroquia de San Sebastián, 1653.
Cofradía de las Ánimas de la parroquia de San Pedro, 1657.
Cofradía de las Ánimas de la parroquia de San Juan, 1675.
Cofradía de las Ánimas de la parroquia de San Isidoro, ¿?
Cofradía de las Ánimas de la parroquia de Santa María, 1705.
Cofradías del Rosario
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1580? (Hospital Caridad-Santo Domingo)
Cofradía de Nuestra Señora del Rescate, 1655.
Cofradía de Nuestra Señora de la Salud, 1565?
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Victoria, 1701.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Estrella, 1701.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Luz, 1701.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora del Buen Alumbramiento, 1701.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora del Consuelo, 1701.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de los Dolores, 1702.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Rosa, 1721.
Cofradía del Rosario de la Purísima Concepción, 1725.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora Santa María de Jesús, 1731.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora del Carmen, 1731.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Consolación, 1731.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de los Ángeles, 1731.
Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de los Desamparados, 1732.
Cofradías de Gloria y Gremiales
Cofradía del Arcángel San Miguel, 1525.
Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, 1591.
Cofradía de los Santos Mártires San Crispín y San Crispiniano, 1601.
Cofradía de San Antonio de Padua, 1615.
Cofradía de San Antonio Abad, 1674.
Cofradía de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, 1677.
Cofradía de San José, 1580?
Cofradía del Santo Cristo de la Cruz, 1702.
Cofradía del Santo Cristo de la Salud (Belén), 1703.
Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios, 1711.
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Santo Cristo de la Vía Sacra, 1715.
Cofradía de San Eloy, 1580?
Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, ¿?
Cofradía de Nuestra Señora del Loreto, ¿?
Cofradía de San Cristóbal, s. XVII.
Cofradía de la Santa Escuela de Cristo, s. XVIII.
Cofradía de San Diego de Alcalá, 1590?
Cofradía de Viñeros, s. XIX.
Cofradía de Santa Tecla.
Cofradía de Nuestra Señora de Correa, s. XVII.
Congregación de San Lucas, s. XVII.
Cofradía de los Esclavos del Santísimo Sacramento, 1717.
Cofradía de Santa Ana, s. XVII.
Cofradía de Santa Lucía, 1579.
Cofradía de los zapateros, 1640.
Cofradía de las viudas, 1634.
Cofradía de la Santa Caridad, 1581.
Cofradía de Santa Bárbara, 1708.
Cofradía de los Esclavos de Nuestra Señora del Rescate, s. XVIII.
Cofradía del Escapulario de la Santísima Trinidad, s. XVIII.
Cofradía de San Casiano.
Cofradías Penitenciales
Cofradía de Jesús Nazareno de la Sangre y Santa Vera Cruz, 1525.
Cofradía del Santo Crucifijo, 1580.
Cofradía del Nombre de Jesús, 1578.
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, 1590.
Cofradía del Santo Cristo de la Humildad, 1596.
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro, 1576.
Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, 1620.
Cofradía del Santo Cristo de la Vía Sacra (Remedios), 1650.
Cofradía de las Lágrimas de San Pedro, 1652.
Cofradía de las Penas, 1652.
Cofradía de Nuestra Señora del Consuelo, 1730.
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Santo Cristo del Consuelo, 1732.
Cofradía del Santo Cristo de la Vía Crucis (Salud-San Juan) ,1696.
Cofradía del Santo Cristo de la Espiración, 1730.
Cofradía de Clérigos de Menores Órdenes, 1535.
Cofradía de Jesús Rescatado, 1731.
Cofradía de Jesús y María, 1725.
Cofradía de los Señores Sacerdotes, s. XVII.
Orden tercera de penitencia del Colegio de Santa María de Jesús, s. XVII.
Orden tercera de penitencia de San Francisco, s. XVII.
Cofradía de Nuestra Señora de los Afligidos y Santo Cristo de la Misericordia, s. XVIII.
Cofradía del Santo Cristo Verde, 1636.
Cofradía de Nuestro Padre con la Cruz a Cuestas, 1657.
Cofradía del Santo Cristo de la Paz.
Así, tenemos unas 75 cofradías, de distintas tipologías, con7 Sacramentales, 6 de Ánimas, 38 Gremiales y de Gloria, y unas 24 de Penitencia. Como vemos, el panorama es rico y amplio.
Las cofradías fueron sin duda las agrupaciones de seglares con fines religiosos que mejor sintetizan y definen la complejidad religiosa de la Edad Moderna. Pese a sus diferencias formales, todas participaron de la expresión pública y masiva del culto a sus titulares, y del establecimiento de un amplio sistema de carácter asistencial y caritativo. A ellas se trasladaron rivalidades familiares e intereses gremiales y de clase, hasta el punto de llegar a convertirse en auténticos grupos de presión a nivel local y, evidentemente, en vehículos idóneos para la conclusión del plan de penetración y control del tejido social articulado por la iglesia Católica desde Trento.
Como ha quedado perfectamente reflejado en el esquema anteriormente expuesto, más de setenta son las hermandades y cofradías, que llegan a constituirse en Antequera entre los inicios del siglo XVI y finales del XVIII. En general, las cofradías Sacramentales y de Animas lo hicieron en el momento de articulación de la red parroquial, mientras que las Penitenciales y de Gloria fueron más frecuentes, coincidiendo con el impulso conventual contrarreformista, y así mismo en las décadas centrales del siglo XVII y en el primer tercio del setecientos.
Veamos ahora de forma detallada estas instituciones. Los datos concretos y específicos relacionados con las cofradías antequeranas son muy dispares. Este es un punto que hay que dejar especialmente matizado, ya que, mientras que de algunas de estas instituciones contamos con cantidad de información desbordante, de otras apenas tenemos constancia de su existencia. Este hecho va a quedar evidenciado en este capítulo. La causa de este dispar conocimiento se centra fundamentalmente, en primer lugar, en la conservación o no del archivo de la institución; en segundo lugar, en el tratamiento que en su momento se hace a lo largo de la historiografía local de la época; y por último, en la mayor o menor actividad de la institución, hecho que queda reflejado en las fuentes documentales paralelas, como hemos visto, mostradas tanto en la documentación municipal como en la notarial.
Portada de libro contable de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 1784 – 1831
Portada del cuaderno conteniendo las Constituciones o Estatutos de la cofradía de Nuestra Señora de la Paz. Siglo XIX
No obstante, nuestro análisis se va a centrar solo en algunas de estas instituciones, las más significativas a nuestro entender, y que han marcado una más profunda huella en la ciudad de Antequera, bien por la destacada devoción popular, bien por la participación en las mismas de la elite local.
Se escapa un poco a las características de este trabajo el profundizar más en las distintas hermandades, e incluso el llegar ni siquiera a detallar el conjunto total. No obstante, creemos suficiente, a manera de muestra, la pequeña aportación que seguidamente ofrecemos.
Las cofradías penitenciales
Tenemos que remitirnos a las primeras ordenanzas de la ciudad de Antequera, aprobadas por el emperador don Carlos en 1531, para encontrar una relación de hermandades. En estas ordenanzas se establecía el orden que debía seguir el acompañamiento en la procesión del Corpus, apareciendo entre otras instituciones las cofradías. Este documento, totalmente indiscutible y fidedigno, fiel reflejo de la Antequera de su época, nos enumera las trece primeras hermandades que se fundaron en nuestra ciudad.
Nos dicen las ordenanzas conservadas en nuestro Archivo Histórico, en su capítulo intitulado:
“LA HORDEN que se ha de tener el día de la fiesta del Santo Sacramento y como han dir los offiçios[...] la cofradia del Santísimo Sacramento ha dyr mas cercana del Santísimo Sacramento pues para la onrra y culto suyo fue instituida, de una parte y de otra en procesión los cofrades e sin bonetes conforme a su constitución y hordenanzas. La cofradía del Sennor San Sevastián pues es la mas antigua de todas a dyr a la mano derecha y todos los cofrades de las cofradías que vayan en procesión. La cofradía de la Caridad subesivamente tras la de San Sebastián y la cofradía de San juan despues desto. La cofradia de la Santísima Imagen dé Nuestra Sennora y su Cruz después desto. La cofradia de Sant Miguel y su imagen y Cruz despues desto. La cofradia de la Vera Cruz despues desto. La cofradia de las Animas de Purgatorio despues desto. La cofradía de Nuestra Sennora del Carmen despues desto, La cofradia de San Cristoval despues desto. La cofradia de Santa Luzia despues desto. La cofradia de San Roque despues desto. La cofradia de San Pedro despues desto. Los ofiçios ...” .
De esta relación obtenemos que en 1530 en Antequera existía una cofradía sacramental, una de Ánimas, diez de gloria y una penitencial, la Cofradía de la Santa Vera Cruz.
El canónigo Francisco Barrero Baquerizo, al que ya nos hemos referido en su historia manuscrita sobre nuestra ciudad, hace referencia a esta normativa, y en el folio 318r, dice, refiriéndose a estas ordenanzas y a su aprobación por el emperador:
“[…] las quales confirmo el Emperador Dn Carlos Quinto y su madre la Reyna Doña Joana en dies de julio de 1531 años la qual aprobación fue en tiempo del Papa Paulo tercero, de quien fue nuestro Patrio Dn Luis de Torres secretario, y este Pontífice entro en la Santa silla en el año de 1534, conque se manifiesta la antigüedad de dichas trece cofradías y de no aver mas en Antequera y de ellas a el presente oy no subsisten mas que la del Smo. que es la de Stª María, la de San Miguel, la de la Vera Chrus, que es la de la Sangre y la de las Animas...“
Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Detalle.
Cofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz
Esta hermandad realizaba su estación penitencial en la noche del Jueves Santo, desde el Real Monasterio de San Zoilo hasta la ermita de la Vera Cruz. Este es un hecho ya sabido por todos y suficientemente documentado y publicado. Tal vez lo menos conocido de esta época sea su aspecto formal, cómo era un desfile procesional en esta primera mitad del siglo XVI. Para ello, tenemos dos testimonios realmente importantes. El primero de ellos se trata de la descripción que nos ha dejado un testigo de una procesión de disciplinantes realizada en Verona (Italia) el Jueves Santo, que es el más claro antecedente de las procesiones de penitencia de la España del siglo XVI:
“[...] seiscientas personas de dos en dos que iban azotándose con cadenas de hierro por entre la dicha ciudad, haciendo procesión con las cruces, y los presbíteros revestidos, y llevando el Cuerpo de Nuestro Señor, las caras cubiertas, con aberturas en los ojos y cantando todos juntos, mientras se golpeaban...”.
Y el segundo es el traslado de las constituciones o reglas de esta Cofradía de la Vera Cruz de 1555. De ellas nos pueden interesar dos de sus capítulos. El noveno nos dice:
“[...] que se haga general disciplina la noche del jueves Santo. Para lo cual todos los hermanos son obligados de traer su aparejo de camisas negras largas hasta los pies y capirotes romos que cubran el rostro y disciplinas de mano. Y todos los hermanos lleven cordones de San Francisco...”
El capítulo undécimo trata de las cosas que se han de llevar en la procesión de la disciplina:
“[...] Un crucifijo que no lo pueda llevar persona alguna salvo persona eclesiástica devota y vaya revestido con su camisa negra y seis cofrades revestidos de camisas negras y sus hachas encendidas y vayan detrás de la procesión. Y delante se lleve una insignia negra con una cruz colorada que la atraviese de parte a parte y la lleve uno de nuestros mayordomos con otros seis hermanos vestidos con el habito negro con sus hachas. Y vaya delante como guía. Y música de cantores lo mas e mejores que hallaren, que vayan cantando el ‘Miserere Mei”’. Y una trompeta que vaya tañendo de dolor ...”.
La simpleza y claridad de los documentos transcritos hace que sobre todo comentario. Tan solo hacer referencia a que en estas primitivas procesiones aún no se procesionaban imágenes talladas representativas de las distintas advocaciones y momentos de la pasión de Cristo o la Virgen. Esto vendrá luego. Primero tendrá que celebrarse el Concilio de Trento.
La segunda cofradía penitencial que se funda en Antequera fue la Santa Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Redentor Jesucristo, que al igual que la anterior se funda en el Real Monasterio de franciscanos observantes, el doce de septiembre de 1543. Tan solo dos meses después, concretamente el uno de noviembre del referido, año ambas cofradías se fusionarían en una. El hecho nos aparece referido en un importante documento firmado ante el escribano del oficio segundo de esta ciudad, Juan de Baena, en el cual, además, los frailes ceden la propiedad a la hermandad y cofradía de unos terrenos para que puedan edificar capilla, casa de hermandad donde celebrar sus cabildos y bóveda de enterramiento.
Ambas hermandades serán las únicas que realicen estación penitencial durante muchos años.
Nuestra Señora de la Soledad. Plumilla S. XVIII.
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Quinta Angustia y Santo Entierro de Cristo
Se funda esta hermandad hacia el año 1560. Se trata de una cofradía eminentemente penitencial, en la que existían tanto hermanos de sangre como de luz, abundando más los primeros. Los hábitos o túnicas eran de color blanco, diferenciándose, los de sangre de los de luz, en que los primeros adosaban a su uniforme un escapulario de la Virgen del Carmen y los segundos llevaban una cinta de color marrón.
Estaban erigidos canónicamente en la ermita de San Sebastián el viejo, que con el tiempo se convertiría en el convento de Nuestra Señora del Carmen.
Venerable Hermandad de Sacerdotes de Nuestro Señor San Pedro
Tiene esta cofradía su origen en una congregación que se funda en 1523 en la iglesia primitiva de San Pedro, aunque hasta 1570 no se erige como hermandad, aprobando sus estatutos o constituciones el obispo de Málaga D. Francisco Blanco Salcedo, el 11 de junio del referido año.
Estaba formada esta cofradía por setenta y dos hermanos, por lo que también fue conocida como la cofradía de los setenta y dos sacerdotes, siendo requisito que todos fueran sacerdotes o diáconos. Los aspirantes a ingresar en la hermandad se agrupaban en lo que se denominaba “supernumerario”. Estos supernumerarios participaban de la vida de la cofradía, e ingresaban de pleno derecho en la misma por orden de antigüedad, cuando se producía una vacante, entre los hermanos de la regla.
Con respecto a su organización interna, esta hermandad tenía unas características especiales al designar con unos nombres distintos a los cargos de su junta de gobierno, con respecto al resto de las cofradías de nuestra ciudad. Así, estaba presidida por un abad mayor y dos subtenientes, que lo sustituían en caso de enfermedad o viaje, un pertiguero, un prioste, un abogado, un procurador, un escribano, un mayordomo y un campanero.
Estaban obligados a asistir tanto a los cabildos como a las funciones preceptivas revestidos de una estola negra, y se daban entre si el tratamiento de señoría.
No tuvo esta cofradía capilla propia ni bóveda de enterramiento hasta el año 1649, fecha en que su abad mayor, D. Juan Bautista Mellado y D. Pedro Sánchez Cuerpo de Plata, su mayordomo, solicitaron se les vendiera sitio para quince sepulturas y poder levantar capilla, la cual adquieren en precio de ciento quince ducados a las Fábricas Mayores de San Pedro por escritura ante el escribano Alonso Muñoz.
Esta capilla es la segunda del lado del evangelio y en un principio fue utilizada como capilla del Sagrario, hasta su adquisición por esta hermandad. En la actualidad, esta interesante capilla la ocupa la imagen de Nuestra Señora del Consuelo. El arco de la misma está decorado con unas importantes yeserías policromadas, atribuidas, por la profesora Rosario Camacho Martínez, al arquitecto José Martín de Aldehuela.
La hermandad realizaba su estación penitencial los Martes Santos y tenía como imágenes titulares un Cristo preso y un San Pedro arrodillado y llorando. Posteriormente, y ya en el siglo XVII, concretamente en 1627, una tal María de Godoy donó a la hermandad una imagen de vestir de una dolorosa, que la recibió la hermandad bajo la advocación de María Santísima de la Piedad, que también empezó a realizar estación penitencial con el anterior paso.
Cofradía del Santo Crucifijo
En 1578, los escribanos de la ciudad de Antequera, Gonzalo de León, Francisco Gutiérrez Álvarez, Miguel de Queralte Antequera, Alonso Gómez Adalid, Gonzalo Fernández Alba, Cristóbal Méndez y Pedro Flores, constituyeron una cofradía bajo la advocación del Santo Entierro y Crucifijo de Cristo. En sus constituciones, formadas por 26 capítulos o artículos, y aprobadas por el obispo don Francisco de Palma, deciden expresamente ubicarse en el convento de San Agustín, y a tal efecto solicitan a fray Pedro Suárez, provincial de los agustinos, que a la sazón reside en Granada, permiso para ello.
El cinco de agosto, el provisor los reconoce y autoriza a la cofradía a instalarse en el convento agustino antequerano, ratificando y aprobando de antemano cualquier concierto que se hiciere entre los hermanos de la cofradía y los frailes.
El veintidós de abril de 1579, los mayordomos y cofrades del Santo Crucifijo solicitan, a los frailes del convento, les cedan sitio para labrar capilla, ofreciéndoles estos todo el hueco que había junto a una puerta que comunicaba la iglesia con el claustro en la parte del evangelio, junto a la capilla de Gaspar de Aguilar. Posteriormente, por problemas de consolidación de obra de la iglesia, se permuta por todo el cuerpo que se encuentra justo enfrente de la puerta principal, bajo el coro.
Las obras las inicia la hermandad el 16 de marzo de 1580, fecha en que las contratan con el maestro cantero Francisco de Azurriola. Entre otras cosas, se compromete a levantar una portada para la dicha capilla, de igual traza que la que el maestro construyó en la iglesia de San Sebastián, adaptando los volúmenes al espacio existente.
Los trabajos debieron ser bastante lentos, ya que hasta 1593, es decir, tres años después, no se termina la obra. En esta fecha se contrata con el alarife Francisco Gutiérrez la realización de las yeserías y terminación de la obra.
En cuanto al capítulo de imaginería, esta cofradía contaba con un Jesús Nazareno, actualmente depositado en la iglesia parroquial de Villanueva de la Concepción, en torno al cual se ha creado una nueva cofradía. Esta imagen se trasladó sobre 1960, según nos cuenta José Muñoz Burgos, y fue profusamente repintada y retocada en los setenta, lo que nos impide admirar las formas originales y policromía, sin duda del último cuarto del siglo XVI.
Así mismo, poseían un Cristo Yacente, interesante pieza escultórica del siglo XVI. Actualmente se encuentra depositado en la basílica de Santo Domingo.
Otra de las insignias de esta cofradía era un Crucificado. Esta imagen, que en la actualidad procesiona la Cofradía de la Paz, bajo la advocación de Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, es una pieza de gran robustez de formas, hecha para verla de cerca frente al que reza. Su talla es algo dura, de recios cabellos, distribuidos en grandes mechones. Su cabeza, de proporciones un tanto cuadradas, cae muy inclinada hacia la derecha, con tranquilo reposo sin espasmos de muerte. La anatomía, acusada por el movimiento. La policromía actual no se corresponde con la original, habiendo sido modificado posiblemente en el siglo XVIII, y posteriormente repintada en la pasada década de los ochenta. Su hechura se debe al escultor Diego de Vega, que la realizó en 1582, por precio de diez ducados.
En Antequera, como hemos visto, existía otra hermandad constituida en torno a la advocación del Santo Entierro. Se trata de la Cofradía de la Soledad, radicada en el convento del Carmen. Estas dos cofradías coincidían en su recorrido, ya que en esta época existía la costumbre de realizar estación penitencial en la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Accedían a ella a través de la cuesta de Santa Mana, lo que anualmente ocasionaba disputas sobre cuál de las dos hermandades debía pasar primero, acabando habitualmente en riñas callejeras. Este hecho decidió a la autoridad eclesiástica a tomar medidas, entre otras reconocer como más antigua a la Cofradía de la Soledad, solventando de esta forma la polémica existente.
Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús Nazareno
Se funda esta cofradía en 1581 en el hospital de Jesús, que estaba ubicado en la plaza del Portichuelo, junto al colegio de Santa María de Jesús. Este hospital se reducía a una sola habitación, donde se acogía a peregrinos y viandantes.
Lo reducido del sitio obligó a los hermanos de la cofradía a solicitar a los franciscanos terceros de Santa Mana de Jesús, les cedieran terreno para poder edificar capilla donde poder ubicar sus enterramientos y colocar sus insignias. Y así lo hacen el 30 de marzo de 1581 su alcalde Alonso Gutiérrez Rincón y los diputados Francisco de Vegas, Rodrigo Alonso Leal y Juan Muñoz del Águila, en nombre de los otros cofrades.
La comunidad les concede como sitio un trozo de terreno situado en la parte derecha de la puerta principal del templo, en la zona que hoy día es capilla mayor de Nuestra Señora del Socorro.
En este lugar se levantó una capilla exenta cubierta con una media naranja de características similares a la que hoy se conserva en la escalera principal del convento. En las pechinas de esta bóveda estaban tallados en yeso los cuatro evangelistas, a tamaño natural, y según las referencias que nos han llegado, estaba toda la capilla decorada con ricos estucos policromados.
El 11 de mayo del mismo año 1581, los hermanos de la cofradía conciertan con el entallador Diego de Vega:
“[...] una imagen de Xto Nazareno de siete quartas y media de altura fuera de la peana en que a de yr puesto de la manera que se suele rretratar Xto Nazareno llevando la cruz en cuestas, gueca y en proporción conforme a la dicha imagen de Xto. y el dicho retrato de Xto. a de ser rostro y manos y pies bien tallados y proporcionado en su ser como se requiere en la dha figura y lo demas del cuerpo a de ser sacado solamente sacada la forma de él pegada una tunica de algodon rrecio engrudado y vestida en el dicho cuerpo y sacados sus pliegues y traças que muestren sus naturalidades ...”
Sin lugar a dudas, estamos hablando de la escultura del Nazareno que en la actualidad procesiona la Cofradía del Dulce Nombre, y que originariamente perteneció a esta de la que estamos hablando.
Esta hermandad realizaba estación de penitencia los Viernes Santos y, al igual que la Cofradía de la Sangre, iban hasta la ermita de la Vera Cruz, portando sus hermanos vestidos con túnicas moradas y grandes cirios de cera. Esta cofradía desaparecerá al ser extinguida en 1617, tras un enconado proceso judicial con la orden dominica, del cual más adelante hablaremos.
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
En 1586, se instala en Antequera la orden de predicadores. Cuatro años más tarde, concretamente en 1590, se funda la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, cuyos primeros estatutos aprueba el 9 de abril de dicho año el obispo García de Haro.
La comunidad les cedió sitio para labrar capilla a los pies de la iglesia, y retablo donde ubicar a su insignia, la imagen de un Niño Jesús Pasionario, siendo por ello conocida esta hermandad en aquellos años como la Cofradía del “Niño Chiquito”.
Entre sus actos de culto, además de su salida procesional el Viernes Santo de cada año, cabe destacar los celebrados el primer día de enero, con misa, sermón y procesión por la tarde, e igualmente había solemne función y procesión todos los segundos domingos de mes.
El hecho de la fundación de esta Cofradía del Dulce Nombre de Jesús llevaba implícito el que los dominicos efectuaran la correspondiente reclamación de sus derechos y beneficios concedidos por distintos papas a las hermandades de este título. Entre ellas cabe destacar la bula que expidió Pió V, Dicet Romanum Pontificem, por la que manda que estas cofradías dedicadas al Nombre de Jesús estuviesen en los conventos de Santo Domingo y no en otros, salvo que no hubiese conventos de la orden en una ciudad, condicionado a que, en el momento que se establecieran, se debería ir al mismo la cofradía, con sus insignias y todos sus bienes.
Bula reconociendo derechos a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Pergamino. 1586.
Los dominicos plantean la reclamación a los franciscanos terceros, y el 28 de julio de 1598, obtienen la primera resolución favorable a ellos, que es inmediatamente apelada.
De forma preventiva y hasta que se resuelva el recurso, todos los enseres de la cofradía, incluida la imagen del Nazareno, tienen que ser depositados en la iglesia parroquial de San Juan Bautista y, posteriormente, pasarán a la de San Salvador, hasta que en el año 1617 se dicto sentencia firme a favor nuevamente de los dominicos, por la que se confirmaba que la Cofradía del Nombre de Jesús quedaba extinguida y todos sus enseres bienes e imágenes debían pasar a ser propiedad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús.
Este es, a grandes rasgos, el conocido proceso que se entabló entre dominicos y franciscanos por la posesión de la Hermandad del Nombre de Jesús, y sobre el que tanto se ha escrito.
Cofradía de La Humildad y Oración en El Huerto
Por último, en 1596, en el convento de mínimos de san Francisco de Paula, de Nuestra Señora de la Victoria, don Juan y don Cristóbal de Osorio, Diego de Narváez, Fernando de Trujillo, Francisco de Cabrera entre otros, fundan la Cofradía de la Humildad de Cristo Señor Nuestro y Oración del Huerto, que empezó a realizar sus salidas procesionales el Miércoles Santo. En la actualidad, estas dos imágenes titulares se encuentran, una en el convento de las Recoletas, la del Santo Cristo de la Humildad, concretamente en el lateral del Evangelio; y la otra, la del Cristo Orando en el Huerto, en el convento de San Agustín.
Las primeras constituciones de esta hermandad fueron aprobadas el 20 de noviembre de 1596 y constaban de veinticuatro capítulos.
Esta cofradía se instaló en lo que era la antigua portería del convento de la Victoria, consiguiendo en años posteriores que los frailes les cedieran el pleno derecho y uso de esa zona, independizándola del mismo tras un pleito con la comunidad, y convirtiéndose en lo que fue conocido como capilla de la Humildad, que se ubicaba entre el convento y el palacio de los marqueses de la Peña de los Enamorados.
Reglas de la Cofradía de la Vía Sacra. Impreso 1674.
Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro
En 1620, se funda en el colegio de Santa María de Jesús, la Cofradía de la Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro, auspiciada por los franciscanos terceros. Esta hermandad nace como consecuencia de haberse extinguido la Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús Nazareno. En realidad, son los antiguos hermanos de esta cofradía los que instituyen esta de la Cruz en Jerusalén. El nueve de marzo del mismo año 1620, los hermanos de la cofradía firman un pacto de concordia y de unión con la Sacramental de San Salvador, pacto que fue posteriormente ratificado en 1743.
Esta cofradía se instala dentro de la iglesia conventual, en la antigua capilla del Nazareno, y solicitaron a la comunidad de franciscanos que les cediera asimismo, para su uso, las imágenes de un Nazareno y de la Virgen del Socorro. A tal efecto, el diez de mayo de 1620, celebraron un cabildo que a continuación transcribimos en su parte fundamental:
“En la ciudad de Antequera, domingo diez días del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte años Estando en el convento y colessio de Santa Maria de jesus desta Ciudad de antequera se juntaron y congregaron los hermanos y cofrades de la cofradía de Santa cruz de jerusalem y Virgen del socorro a campana tañida... Yten acordaron que la dha cofradia y hermanos della asido y es mendiante la voluntad de Dios ntr. sr. de estar y perserberar en el dho convento de Santa maria de jesus y para que se pueda estar con mayor siquridad e satisfacion de permanecer en el dho convento acordaron que se haga consierto y union con El dho convento y frayles con licencia del dho, padre provincial para que se les de El uso de las yricinias que son cristo con la cruz a cuesta y una imagen que tiene por ad.bocacsion la virgan del socorro...”.
Continúa la escritura solicitando los hermanos que se les ceda en propiedad tanto la capilla, a la que hemos hecho referencia anteriormente, como la sacristía, bóveda de enterramiento y sala para celebrar sus cabildos.
El tres de junio del mismo año 1620, la comunidad de padres terceros se reúne y acuerda acceder a lo solicitado, con una serie de condiciones, y por fin el quince de enero firman la escritura pública en la que donan tanto las imágenes como la capilla.
Algún problema debió tener la cofradía con la insignia o imagen del Nazareno, seguramente propiciada por la Cofradía del Dulce Nombre, ya que en algún momento, que aún no hemos podido determinar, esta imagen es separada de la cofradía, y en 1641 se funda en torno a ella una nueva hermandad, concretamente la Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo con la Cruz a Cuestas, hermandad que se unirá con la de la Cruz en Jerusalén, como vemos en la siguiente escritura de las reglas de esta nueva cofradía de nazarenos. Dice así:
“En la muy noble ciudad de Antequera En honce dias del mes de junio de mill y seiscientos y quarenta y un años por ante mi el Escribano publico y testigos de Yuso Escriptos Estando En El colegio de Santa maria de Jesus desta ciudad que Es de la horden tercera depenitencia del serafico padre san francisco se juntaron El Ldo. pedro moreno de Escobar presbitero y fco. rrosas de godoy procurador del numero desta ciudad alcaldes de la cofradia de la Santa Cruz de Jerusalen y de nuestra señora del Socorro. Y diego rruiz de la llana su mayordomo por lo que a Ellos toca Y En nombre de los demas hermanos y oficiales queson y seran de la dha cofradía de la una parte Y de la otra lorenzo rruiz conejo, Godoy Y Juan rruiz balladares y fernando çurita, francisco descobar, alonso de carmona hermanos de la cofradia y junta que sea hecho y hace de la hermandad de nuestro señor jesucristo con la Cruz a questas por lo que a Ellos toca y los demas hermanos que son y an de ser de aqui delante por quien todos los unos y los otros prestaron voz y cauçion de rrato y los obligaron que Estaran y pasaran por lo que En Esta Escritura Se contubiere que la dha cofradía y hermandad de nuestro señor con la cruz a questas se empieça a fundar y Establecer desde oy dho dia y ambas son sitas En el dho convento E colexio de nuestra señora Santa maria dejesus dixeron que Entre Ellos Estaba tratado conferido y conbenido de que se haga y funde la dha hermandad y para que tenga Efecto y caudal para sepoder fundar los dichos alcaldes y mayordomos se obligaron y a los demas hermanos de la dicha cofradia a que daran y an de dar y Entregar a los hermanos de la dicha hermandad cien libras de cera blanca para que desde luego la Enpiecen a labrar y hagan della doce cirios grandes para que En las procesiones que sean de hacer El Biernes Santo del año que biene de mill y seiscientos y quarenta y dos y En los demas benideros para siempre la acompañen con los dichos cirios doce hermanos En rremenblança de los doce apostoles...”.
Nuestra Señora de la Paz en su trono
Las referidas reglas se componen de nueve capítulos y en ellos se recogen escrupulosamente todas las normas que han de regir a esta hermandad de Cristo con la Cruz a Cuestas. Por ejemplo, la que mandaba que solo podría estar compuesta por doce hermanos, a “imitación” de los doce apóstoles, o capítulos tan curiosos como el noveno, que nos dice:
“[…] acordamos que los hermanos que Entraren En esta Santa hermandad y número sean gente honrrada y xptianos Biexos y que En El no se rreciban mulatos, Judios ni moriscos ni otra gente bil…”
Volviendo a la capilla, diremos que la que recibieron los hermanos de la Cofradía de nuestra Señora del Socorro no se ajustaba a la que hoy día conocemos. La actual distribución y estructura se debe a una ambiciosa reforma que se realiza en el primer cuarto del siglo XVIII.
Patente de hermano de la Cofradía de la Humildad. 188?
De esta época es el camarín de la Virgen del Socorro, que tiene planta cuadrada, con un marcado desarrollo espacial en sentido ascendente. Este efecto hace que, al entrar en el recinto, nuestra mirada automáticamente se nos eleve y creamos estar en una estancia mayor de la que en realidad es. Este efecto se acentúa con los estípites de los cuatro ángulos, de proporciones gigantescas, y el gran desarrollo en altura. A esto también contribuye la generosa decoración de hojarascas blancas a modo de nubes y el sinfín de angelitos. Este ambiente celestial contrasta fuertemente con la parte inferior, donde nos encontramos con un zócalo de caliza roja del Torcal decorado de óleos, baquetones y símbolos marianos.
Su hechura fue costeada por don Miguel de Uribe Montehermoso, conde de Argelejos, mayordomo que fue de esta cofradía, y viene siendo atribuida, con bastante buen criterio, por el historiador Jesús Romero Benítez, al escultor Antonio Ribera, hijo.
La Cofradía de Nuestra Señora del Socorro realizaba estación penitencial los Viernes Santo, y aunque tenía el privilegio y derecho de procesionar delante de la del Dulce Nombre, renunció a ello y lo hacía y hace en la actualidad detrás de la referida.
Cofradía del Santo Cristo Verde
En 1631, fray Juan del Castillo, lector jubilado y guardián del Real Monasterio de San Zoilo, viaja a Granada para adquirir del convento de franciscanos Casa Grande (San Matías Pavaneras) la imagen de un crucificado de carnación verde, realizado por el maestro Jerónimo Quijano en 1543, según consta en el documento titulado “Inventario de Imágenes y cuadros existentes en el convento de Franciscanos de Granada“, conservado en el Archivo Histórico Nacional, legajo 25 de la sección de Concejos y Ciudades.
En torno a esta imagen, pronto se crea en el Monasterio una congregación, la cual se acomoda dentro de la capilla de la Sangre, hecho este que propició que diez años más tarde, el veintiocho de diciembre de 1641, esta congregación se transforme en cofradía y se una a la de la Vera Cruz y Sangre de Jesucristo, configurando a partir de este momento la actual estructura de la Cofradía de la Sangre.
Esta unión fue sancionada mediante la rectificación de las reglas existentes con quince capítulos más y fueron aprobadas el veintiuno de marzo de 1643 por don Diego Bermúdez de castro, vicario general de Málaga, en nombre del entonces obispo don fray Antonio Enríquez.
La curiosa denominación de esta imagen como Cristo Verde o Señor Verde, que de ambas maneras se le cita en la documentación antigua, se debe a la tonalidad verdoso-marfileña de la policromía de sus carnaciones
Cofradía del Santísimo Cristo de Las Penas y Lágrimas San Pedro
Se fundó esta hermandad en la iglesia parroquial de San Pedro el veintiuno de enero de 1652 y fue aprobada el mismo año el día tres de mayo por el entonces obispo de Málaga don Baltasar de la Cueva. Entre sus fundadores estaba el licenciado don Melchor de Córdoba Serrano, don Pedro de Biedma Alarcón y Haro, así como el escultor Juan Bautista del Castillo.
Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo palio. Cofradía del Socorro
Uno de sus fundadores, don Pedro de Biedma y Haro, dona el veinticinco de marzo de 1652 una serie de imágenes, que para constancia quedó reflejado en una interesante escritura realizada ante el escribano Felipe Aguilar Cabrera. El texto, en su parte fundamental, es el siguiente:
“[…] para el bien y aumento de ella y su conservación para servicio de Dios nuestro Señor, de su voluntad ha dado y labrado a su costa cuatro Insignias que la una es del Santo Cristo de las Penas, título de la dicha cofradía y otra del Señor San Pedro que son las que están hechas y entregadas y el estandarte principal y así mismo, se ha ofrecido y obligado de entregar la cruz de plata de dicho estandarte y la hechura de un Santo Cristo amarrado a la columna y otra de Nuestra Señora para vestir... y que de lo referido está por hacer o cumplir... lo dará acabado en toda perfección para el domingo de carnes del año que viene de mil e seiscientos y cincuenta y tres ...”.
Don Pedro de Biedma, en esta misma escritura, es nombrado por los hermanos de la Cofradía de las Penas patrono a perpetuidad. Es la forma de darle reconocimiento por tan espléndido y generoso obsequio. En cuanto a la autoría de las hechuras de estas imágenes poco más se sabe. Probablemente se deban a la mano del maestro de escultura Juan Bautista del Castillo. Un indicio importante que juega a favor del artífice es el hecho de que este escultor fue hermano fundador de la cofradía. De las imágenes reseñadas hoy día solo se conservan la del Stmo. Cristo de las Penas, crucificado de muy elaborada anatomía, que presenta la peculiaridad de tener los brazos casi verticales y que, por sus características, se aprecia como obra ya madura. La otra imagen conservada es la de Nuestra Señora del Consuelo, dolorosa de vestir que en la actualidad es cotitular junto con el Stmo. Cristo de la Misericordia, que procesiona en la noche del Jueves Santo.
Nuestra Señora del Socorro
El veinticinco de marzo de 1652, la Cofradía de las Penas firma un convenio con la Venerable Hermandad de Sacerdotes de Nuestro Señor San Pedro. El texto nos dice:
“[...] dijeron que por cuanto la dicha cofradía de las Penas de Cristo y Lágrimas de San Pedro es constituida y fundada nuevamente con ciertas constituciones y declaraciones que en su fundación se contienen y para más bien y con más autoridad servir a Dios Nuestro Señor y aumento de dicha cofradía se han convenido en que dicha hermandad de San Pedro le asista y acompañe el Martes Santo por la tarde que es cuando sale dicha cofradía en forma de procesión todos los años para siempre jamás sin faltar a cosa de ello en forma de procesión detrás de la Insignia de San Pedro...”
En 1668, esta cofradía firma un nuevo convenio, esta vez con una institución denominada Hermanos del Apostolado:
“[...] todos doce hermanos de la hermandad del Apostolado de Cristo Nuestro Señor que a honra y gloria suya salen y asisten de disciplina en la dicha cofradía que sale de dicha parroquia todos los Martes Santo detrás e inmediatos a la Insignia del Santo Cristo de las Penas...”
Igualmente, estos hermanos solicitan licencia para poder pedir limosna y con su beneficio adquirir “diademas, cabelleras y túnicas”. Este es un interesante documento que nos desvela que en nuestra ciudad, como en otras tantas de Andalucía, existió la costumbre del apostolado, hoy perdida. Esta tradición podemos aún contemplarla en otros lugares, como Puente Genil.
Hermandad del Santo Cristo de la Vía Sacra
Nace esta cofradía, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, el veinticinco de abril de mil seiscientos noventa y cuatro. Se trata de una de las hermandades que más transformaciones sufrirá a lo largo de su historia entre las de nuestra ciudad y tal vez una de las más interesantes.
El titular de esta hermandad es la venerada imagen del Stmo. Cristo de la Salud y de las Aguas. El hecho de que haya desaparecido su archivo histórico, y de las transformaciones en el nombre que sufrió durante el siglo XVIII, han hecho ignorar este importante dato que hoy día, gracias a la recuperación de parte de la documentación de la misma, nos permite aclarar el origen y desarrollo posterior de esta veneradísima imagen antequerana y de su hermandad.
El cinco de septiembre del referido año de 1694, los fundadores de esta cofradía crean a su vez la congregación del Espíritu Santo de su Majestad Divina, con la que realizan unión.
Esta hermandad realizaba estación penitencial los Viernes de Dolores. En un principio, su recorrido era hasta la cercana ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza en el Cerro de la Rábita, su natural calvario. Posteriormente, en el siglo XVIII, se sumó a la moda existente entre el resto de las hermandades y llevaba su recorrido procesional hasta el Cerro de la Vera Cruz. Esta cofradía en un principio tenía pocos ingresos y de su humildad nos da fe el primer inventario de enseres que hemos podido localizar fechado el catorce de junio de 1695:
“[...] lo primero una hechura de un Santo Cristo Crucificado.
Una cruz de plata cincelada que pesa veinte onzas.
Un paso de cruz que está en dicha iglesia.
Una cruz de palo de naranjo y dos candeleros de lo mismo.
Un sitial de tafetán rosado con su velo morado carmesí para el Santo Cristo”.
La pobreza de esta primera relación contrastará con los distintos inventarios que nos iremos encontrando a lo largo del siglo XVIII, en los que se detallará todo un rico patrimonio.
Trono del Nazareno del Dulce Nombre, en calle Calzada
En 1720, concretamente el quince de diciembre, esta hermandad sufrirá su primera transformación al reformar sus constituciones y agregar a su título el de los Santísimos Nombres de Jesús y María. Estas constituciones fueron aprobadas el siete de febrero de 1722 y pasó a denominarse exactamente Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y María de la Vía Sacra.
En un principio, la hermandad representa a sus dos nuevos titulares, en un par de lienzos que colocan en el arco lindante con la capilla de Ánimas, que es la segunda del lado de la Epístola, la cual compartían con la referida cofradía y donde tenían y tienen al Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas.
Salida desde el Convento de Belen de Nuestra Señora de los Dolore
No será hasta 1740 cuando la cofradía se decide a realizar retablo. Este, en la actualidad, se nos presenta como una ensambladura de madera, con dos hornacinas, donde están colocados los titulares. La escasa talla que tiene parece obra de yesería al estar pintada de blanco y el resto de la arquitectura, de crema, lo que da una sensación bastante extraña.
En 1741, la hermandad encarga, al maestro de escultura Francisco de Medina, las hechuras del Nazareno y de la Dolorosa, cobrando por su trabajo cuatro mil cuatrocientos reales.
A partir de este momento, será cuando la cofradía empezará a tener un peso específico dentro de la sociedad antequerana y se iniciará una gran preocupación por acrecentar su patrimonio procesional. Así, tenemos que en 1750 convienen con Andrés de Carvajal la hechura de: “[…] 20 ángeles de escultura y encarnación para los tronos de ntr. Señora, andas de Jesús Nazareno y del Stmo. Xpto de la Salud”; o que en 1762 pagan al mismo artífice 700 reales por la hechura de un trono para el Santo Cristo de la Salud.
Andrés de Carvajal tuvo una estrecha vinculación con esta cofradía. Incluso, en 1779, le tenían encargada “una cabeza de Jesús Nazareno”, la cual no llegó a tallar por sobrevenirle la muerte.
Sin lugar a dudas, los hermanos intentaron cambiar la fisonomía de su titular, aunque lamentablemente no llegaron a conseguirlo.
La forma de recaudar fondos que tenía esta hermandad era de lo más variopinta. Iban desde los beneficios de arrendamientos de las casas de su propiedad o el cobro de cuotas de sus hermanos, hasta las rifas. Concretamente, en 1764 rifan un carnero para ayudar al costo del bordado del nuevo manto de su titular, por lo que obtuvieron un beneficio de 118 reales y 17 maravedís.
Cofradía del Santísimo Cristo de La Salud
En el convento de carmelitas descalzos de Nuestra Señora de Belén se funda en 1702 esta hermandad. En un importante documento fechado en 1703, se nos dice:
“[...] como en dho convento sea fundado una nueba hermandad del Santo Christo de la Salud cuya ymagen esta en dho convento desde su fundazion por averla Donado los Señores Prepositos y Cavildo de la Insigne colexial de esta Ciudad a tiempo de la fundación de dho convento por aver sido La primera ymagen de Christo Crucificado que entro en esta Ciudad al tiempo que se gano de moros y que llevados de la devozion de su magestad como criador y redentor nuestro Diferentes personas del arte de la lana an hecho hermandad dedicandola a su magestad ...”
Efectivamente, la imagen del Cristo de la Salud es un crucificado que se representa muerto en la cruz. Esta escultura estuvo colocada en el altar mayor de la iglesia parroquial de San Sebastián, hasta que en el año de 1624 fue trasladada a este convento. Es obra anónima datada en el siglo XV.
El cuatro de noviembre de 1703, los hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud adquieren por compra a la comunidad de carmelitas descalzos “[...] la tercera capilla como se entra por la puerta de la yglesia a mano derecha [...] en precio de 100 escudos de plata…”.
Iniciadas las obras de adecuación del lugar señalado para su capilla y bóveda de enterramientos, se aprecia que esta última, la bóveda, puede afectar a la estructura de la fábrica mayor, por lo que en 1706 se firma un convenio por el cual se le permutan los terrenos de enterramiento por catorce sepulturas en la nave principal de la iglesia conventual.
Esta hermandad realizaba su estación de penitencia en la tarde de los Lunes Santo, y a ella pertenecieron importantes personajes de la época, como Tomás de Melgarejo.
Vista del manto de Nuestra Señora de los Dolores, en su trono
Cofradía del Santísimo Cristo de La Piedad
El 20 de marzo de 1707, se funda en el convento de la Santísima Trinidad esta hermandad, gracias a la devoción de don Tomás Borrego y don Francisco Muñoz.
En esta misma fecha adquieren, de la comunidad trinitaria, la segunda capilla del lado del evangelio por precio de 3.000 reales, para poder colocar en ella a su sagrado titular, un Cristo flagelado amarrado a la columna. El retablo que enmarca a la capilla es una ensambladura dorada, obra probable del entallador Antonio Ribera, hijo.
Esta cofradía fue conocida como la “del Buen Pastor”. Poco más sabemos sobre ella. Tan solo apuntar que, en algunas ocasiones, ya modernamente, la imagen titular del Cristo de la Piedad, ha salido en procesión el Martes Santo junto con Nuestro Padre Jesús del Rescate.
Recibo de aportación para la elaboración de una nueva corona para Nuestra Señora del Socorro. 1847
Hermandad del Santo Cristo del Lavatorio de los Señores Clérigos de Órdenes Menores de San Pedro
Se erige, el ocho de noviembre de 1716 en la iglesia parroquial de San Pedro, la Hermandad del Santo Cristo del Lavatorio. Labraron su capilla en el hueco existente más abajo de la sacristía.
En 1727, firman un convenio con la Cofradía de las Penas, concretamente el uno de julio, y el protocolo se redactó en los siguientes términos:
“[...] que por quanto la dha cofradía de las Penas Entre sus vienes alajas tiene una insignia con el titulo del señor del lavatorio laqual y dos Imaxenes la una del señor del Labatorio y la otra de señor San Pedro Ambas de Bulto con sus Adornos Bestidos de dhas Imagenes, Peanas, Varas, Palios y Velos de Gasa de plata y demas que le pertenece La qual usa de ella En los tiempos que nezesita Y expecialmente En la procesion que dha cofradia saca El Martes Santo de cada año a la qual a concurrido la hermandad de dhos señores clerigos menores por combite que se le ha hecho por la referida del santo Christo de las penas Ocupando el lugar delante de dha Insignia Y a ora por Parte de la dha nuestra hermandad de clerigos menores Deseando El , Malor culto y venerazido dhas Imagenes, Mediante tener por titulo dha hermandad El Santísimo Christo del Lavatorio y Estarse acabando de fabricar la Iglesia nueba que sea hecho para dha Parroquia aver labrado una capilla, con el Animo de colocar En ella El señor su titular Pidieron a dha hermandad de las penas les Entregara dha Insignia y Imagenes para su uso y colocarlas En dha capilla con la Maior dezenzia que pudieran y En la misma conformidad mantenerlas...”.
Los enseres que entregaron los hermanos de la Cofradía de las Penas a los del Lavatorio son los siguientes:
“Dos imágenes de bulto, una de nuestro Sr. Jesucristo y otra de San Pedro en el lavatorio.
Una túnica de felpa morada con su galón en el cuello y mangas y dos corchetes de plata sin forrar.
Otra túnica de tafetán sencillo morado.
Dos camisas de bocadillo.
Una toalla.
Tres potencias de plata.
Dos cabelleras grandes.
Una túnica interior de lienzo azul.
Una camisa vieja de San Pedro.
Una túnica interior de holandilla negra.
Otra de raso azul antigua.
Otra de felpa azul con puntas de plata con que sale a la calle.
Una mantilla de lama de plata con randas de plata.
Un palio de tafetán rosado sencillo, y cuatro caídas de tela rosa antigua.
Tres velos de gasa de plata morados.
Un bastidor para el palio.
Seis varas de haya con nudos dorados.
La parihuela con su urna en que van las imágenes.
Cuatro tomillos de las andas.”
Nuestra Señora de la Soledad
Este año de 1727 debió ser muy importante para la cofradía y tuvieron una gran actividad. Prueba de ello es también que en esta fecha contratan la hechura de un retablo para su capilla, como vemos a continuación:
“Sepase como yo Joseph de Ortega vezino que soy de esta Muy noble y leal Ziudad de Anttequera y Maestro de ttallista della= Digo que por quanto yo ttengo conarattado, con Dri Diego Antonio del pino presvitero y Dn Bernardino Marttin vallexo clerigo de menores ordenes comisarios nombrados por la Hermandad de ecleciasticos de menores ordenes su ttittulo de el santtisimo chrispto de el lavatorio y señor San Pedro zitta en su parroquia de estta ziudad y comisarios nombrados Por dha Hermandad para el fin de hazer un rettablo para el adorno de la capilla que dha hermandad ttiene En dha parroquia En donde sean de colocar dhas dos ymagenes de el santtisimo christo de el lavatorio y señor San Pedro y habiendo yo el otorgante ajusttado con dhos comisarios el hazer un retablo para el adorno de la capilla segun el divuxo y modelo que ttengo En mi poder firmado y rubricado de el presente escribano y demas de ello una frontalera de una quarta de ancho ttallada con sus juguetes= quatro candeleros= un atril = una cruz y una ttablilla para el ebangelio de señor San Juan ttodo de madera y ajusttado con dhos comisarios ttodo ella En cantidad de mill ciento y cinquentta reales de vellon ...”.
Como hemos visto anteriormente en uno de los documentos, esta cofradía realizaba estación de penitencia los Martes Santo, junto con la Hermandad de las Penas y la de venerables Sacerdotes, con quienes tenía unión.
Cofradía de Nuestra Señora del Consuelo
Tiene esta cofradía su origen en la del Rosario de María Santísima del Consuelo, que se fundó por primera vez en 1701, siendo extinguida en 1705 y nuevamente creada en 1730.
Nuestra Señora del Consuelo
Hasta 1757 no tendrá esta hermandad imagen de bulto. Será en este año cuando soliciten a la Cofradía de las Penas que le cedan el uso de la venerada imagen de nuestra Señora del Consuelo:
“[...] que por cuanto la dicha cofradía del Santísimo Cristo de las Penas tiene por suya propia la devota imagen de Nuestra Señora del Consuelo que se venera en dicha Iglesia del señor San Pedro y su capilla por parte de la dicha cofradía y hermanos del Rosario de dicha Santa Imagen se pretende el que dicha Cofradía de las Penas le entreguen dicha Santa Imagen de Nuestra Señora del Consuelo con su insignia en que sale a la calle en la procesión del Martes Santo de cada año para que tengan el uso y la coloquen como esta en dicha su capilla y habiendo tratado y conferido en razón de ello dichos comisarios con los demás hermanos de dicha cofradía del Santo Cristo de las Penas reconociendo serle útil y conveniente el hacer dicha cesión la quieren efectuar y reducir a escritura pública…”
Esta cofradía procesionaría junto con las restantes, que hacían estación de penitencia desde la iglesia parroquial de San Pedro, el Martes Santo:
“[...] que la dicha hermandad de Nuestra Señora del Consuelo ha de poder sacar en procesión dicha imagen en su insignia en cualquiera ocasión y sin necesidad que le pareciere y saliendo a de asistir la dicha cofradía de las Penas con su cera y requiriendo esta sacar dicha imagen en cualquiera tiempo del año en procesión a más de la que acostumbra sacar el martes Santo lo han de poder hacer...”
No será hasta finales del siglo XVIII cuando se transformará en cofradía estrictamente penitencial, al decaer por esas fechas el culto al Santo Rosario.
Prospecto divulgativo de la Semana Santa de 1908
Venerable Cofradía de los Siervos de María Santísima de los Dolores
Al igual que la anterior, tiene su origen en la Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de los Dolores. Se fundó en 1702 y sufrió un proceso similar a la del Consuelo.
El cuatro de noviembre de 1703 adquieren por compra, al convento de carmelitas descalzos de Nuestra Señora de Belén, unos terrenos para poder levantar capilla y bóveda de enterramientos:
“ [...] En la yglesia nueba que se esta acabando En dho convento que dha Yglesia hace Esquina y linda con la calle fresca y es la segunda capilla como se entra por la puerta de la Yglesia y linda por la parte de arriva con capilla de la hermandad del SSMO. Xpto con el titulo de la Salud y por la de abajo con capilla de dho convento a donde han de colocar la ymagen de la Virgen SSma. Nuestra Señora Santa maria con el Titulo de los Dolores la qualdha capilla ha de tener su bobeda para los Entierros de los hermanos y hermanas de dha hermandad...”
El precio pactado fue de 1.500 reales pero, al igual que les pasó a los hermanos del Santo Cristo de la Salud en 1706, iniciadas ya las obras, la comunidad de carmelitas cambia el sitio para bóveda de enterramientos por catorce sepulturas en la nave central de la iglesia.
No será hasta 1760, al menos, cuando se transforme en cofradía penitencial. En ese año, un tal Francisco de Alcázar promueve el sacar en procesión a Nuestro Padre Jesús del Consuelo, convirtiéndose en su primer hermano mayor.
Esta cofradía se unió a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, erigida canónicamente en el mismo templo, realizando estación de penitencia el Lunes Santo. Este hecho nos queda reflejado en una nota existente en la Historia de Antequera de Solana, que al final del capítulo dedicado a la iglesia y convento de Belén dice su autor:
“[...] Sale una procesión de él en el Lunes Santo con las Imagenes de Jesús amarrado a la columna, La Ynsignia con Jesus cahido con la cruz a cuestas, otra con el señor de la salud crucificado y otra con Nuestra Madre y Señora de los Dolores, que es de las mejores de este Pueblo…”
Esta Historia de Antequera fue redactada en 1814.
Venerable Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados
Se erige canónicamente esta cofradía en el convento de Nuestra Señora de la Victoria en 1732, en la capilla de la Hermandad de la Humildad, primeramente como Cofradía del Rosario, para posteriormente, a fines del siglo XVIII, al igual que las dos cofradías anteriores, reformar sus reglas y transformarse en hermandad penitencial, que realizaba su estación el Miércoles Santo junto con la Cofradía de la Humildad. Pocos datos hay de esta hermandad, aunque sí tenemos constancia documental de que tuvo una gran actividad a principios del siglo XIX, como así lo refleja un libro de Cuentas Generales de Cargo y Data, que se conserva en nuestro Archivo Histórico Municipal.
Los desfiles penitenciales
Las hermandades penitenciales se perfilarán perfectamente, en la segunda mitad del siglo XIV, como resultado de dos hechos fundamentales, el desplazamiento de advocaciones relacionadas íntimamente con las formas de piedad medievales y la popularidad que la iconografía gótica va a imprimir a los temas de la pasión, crucificados, ecce homos, nazarenos, etc., a los que se unirá cerrando este ciclo iconográfico la figura de la dolorosa.
Desfile de la “armadilla”, a su paso por calle Infante. Viernes Santo
Será durante los siglos XV y XVI cuando definitivamente se configurarán las hermandades penitenciales, fundándose en los distintos conventos regidos por órdenes religiosas masculinas, principalmente promovidas por franciscanos y dominicos, por la predilección que sintieron ambas órdenes por el ciclo de la pasión.
El modelo de procesión o desfile penitencial que se impone en este periodo no alcanza aún la plena madurez que logrará posteriormente en el siglo XVII.
Las procesiones de disciplinantes tenían lugar no solo en Semana Santa, sino que podían organizarse a lo largo de todo el año por motivos de epidemias, malas cosechas o escasez de lluvias.
Estos desfiles de penitencia, en un principio, no realizaban traslado de imágenes de Cristo o de la Virgen, ya que no existía la costumbre de procesionar imágenes talladas de madera, costumbre que se irá imponiendo solo a partir de los últimos años del siglo XX. Con anterioridad, las procesiones de disciplinantes seguían a los estandartes de la hermandad y acompañaban a la Sagrada Forma y a una cruz exenta.
Las procesiones se desarrollaban generalmente de día, a partir de las doce, y tenían obligación de hacer estación de penitencia en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, excepción hecha de las Cofradías de la Sangre y Vera Cruz, que lo hacían de noche y realizaban su estación en la ermita de la Vera Cruz en el cerro del Vizcaray. En el siglo XVII, esta práctica se pondrá de moda entre el resto de las cofradías.
Organización interna
Durante este periodo inicial de creación de las hermandades, se establecerá casi definitivamente su organigrama interno. Prácticamente todas estas instituciones impondrán un sistema perfectamente jerarquizado, en el que un número de sus miembros será elegido democráticamente por un período de tiempo determinado, en un principio, no superior a uno o dos años. Estos cofrades o hermanos electos desempeñarán unos cargos perfectamente delimitados y concretos durante ese período, debiendo dar cuenta al final del mismo al resto de la hermandad de su gestión ante el órgano general de gobierno que es el cabildo.
Nuestra Señora del Socorro
Las funciones de estos miembros de gobierno prácticamente son las mismas en toda Andalucía, cambiando solo la denominación de estos. En Antequera tenemos a las figuras de los alcaldes, mayordomos, albaceas, priostes, muñidores, hermanos mayores de insignia, etc. De estos cargos tal vez el más curioso y menos conocido sea el de muñidor. El muñidor era el encargado de citar a los cofrades a cabildo y, en algunas ocasiones, era delegado por el mayordomo correspondiente para efectuar el cobro de las cuotas de los hermanos. Véase el paralelismo actual de esta figura, porque además cobraba por el desempeño de su función.
El resto de los hermanos, dependiendo de la forma en que practicaran la penitencia durante la estación, recibían los nombres de hermanos de sangre si durante el recorrido iban flagelándose, o hermanos de luz si portaban cirios cera.
Trono de palio negro de Nuestra Señora del Consuelo (abajo)
Esta será la tónica general a lo largo de toda la Edad Moderna. Tras la Guerra de la Independencia, todo cambiará. Este acontecimiento supondrá un hecho referencial para distinguir un antes y un después en el mundo cofrade general y en el de Pasión en particular.
Primera salida procesional de la Cofradía de los Estudiantes. 1960
Será durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX cuando las cofradías comiencen a despertar y lentamente irán saliendo del largo letargo volviendo a reorganizarse y establecer las bases y conceptos que en la actualidad hacen realidad el mundo cofrade.
Durante el siglo XX, concretamente en 1943, nace la Agrupación de Cofradías de Antequera, órgano que regulará la vida de las hermandades y establecerá una serie de pautas de comportamiento destinadas a normalizar y a dar mayor esplendor a nuestra Semana Santa.
Por último y ya para concluir este breve capítulo, queremos hacer referencia a la actual organización de la Semana de Pasión. En nuestros días realizan los desfiles procesionales nueve hermandades que se distribuyen desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, concluyendo el Domingo de Resurrección, con una procesión institucional en la que podemos ver a un Santo Cristo Resucitado, obra anónima de finales del siglo XVI, del circulo de Diego de Vega, que en su día perteneció a la ya extinta Cofradía de la Humildad, anteriormente fue procesionada otra imagen procedente del Real Monasterio de San Zoilo y pertenece a la serie iconográfica de la capilla de la Archicofradía de la Sangre y Santa Vera Cruz, en realidad este último se trataba de una imagen de San Juan Bautista, obra del imaginero Jerónimo Brenes realizada en 1614 y que fue reconvertida en mala época en Resucitado.
El orden de salida actual de las distintas hermandades responde a una organización de la Semana Santa que se efectuó entre los años cuarenta y cincuenta y que evidencia a unos claros intereses socio económicos de aquella época. Se pretendió, y consiguió, crear dos días “fuertes” en los que procesionasen dos hermandades cada día en Jueves y Viernes Santo, y evitar que el resto de los días quedaran en blanco, con el fin de atraer visitantes a la ciudad durante toda la Semana de Pasión. Esto lógicamente iría en beneficio de los comerciantes y redundaría en la economía local y en la visión externa que se podía tomar de la ciudad en general.
A grandes rasgos los objetivos fueron conseguidos, a lo largo de las siguientes décadas a pesar de que con ello se rompieron tradiciones de siglos y no se respetaron en absoluto las normas de cronología, ni la costumbre ni los derechos adquiridos por las cofradías, circunstancias estas totalmente secundarias a estas alturas, ya que se estaba configurando prácticamente de cero después de la contienda civil toda la estructura cofrade con conceptos modernos, que fueron acogidos con agrado por todas las hermandades. Hoy día un planteamiento de este tipo sería más complejo.
Las hermandades y cofradías antequeranas, han madurado, y a través de su buen hacer a lo largo de estos últimos años, han logrado ganarse el respeto y la admiración de propios y extraños, al haber conseguido dar a nuestra Semana Santa el carácter único, tradicional y carismático con que es reconocida en toda Andalucía.
Salida del Santo Cristo Resucitado desde la iglesia de San Francisco