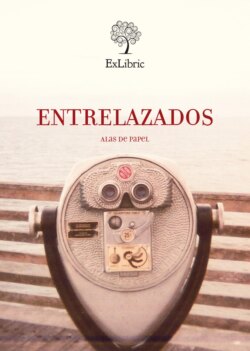Читать книгу Entrelazados - Alas de Papel - Страница 7
EL ALIENTO DEL DRAGÓN
ОглавлениеSalvador Rivas
“Los dragones siempre estarán ahí, esperándonos. Nos hemos quedado sin dinero para continuar la excavación. No es prioritaria”, decían. “Ya se han invertido varias decenas de miles de euros, con la de necesidades que tenemos en las calles”. Vinieron Everfeltd y Tromp, expresamente desde Málaga, para darme la mala noticia con sus acentos guturales y todo su don de gentes. Formaban parte del numeroso grupo de altos funcionarios que la Unión Europea había destinado a España tras la gran quiebra. Cientos de ellos se habían diseminado por el país para supervisar al Gobierno central y a las comunidades autónomas. Eran quienes tomaban las decisiones, nunca nos llamamos a engaño. Esa certeza me tranquilizó cuando hallamos el templo: tendríamos financiación, sin duda, aunque era imposible saber durante cuánto tiempo. No tardé mucho en averiguarlo, seis meses y cerraron el grifo.
Cuando yo era niño corría por la Cuesta de San Judas hacia el Mirador de las Almenillas, daba grandes saltos entre los escalones y nunca me faltaba el aire. Me paraba ante la fuentecilla para beber agua ávidamente y cuando levantaba la vista contemplaba el pendón de Antequera sacudido por el solano. Ante mí se extendía la ciudad, con las torres de las iglesias penetrando el cielo y la Peña de los Enamorados amenazando con despertar al monstruo que lleva dentro. A mis espaldas se abría el Arco de los Gigantes, el camino hacia la Alcazaba y la belleza infinita de la Colegiata, a la que creía inmortal. Pasé al instituto para correr por terrenos más escarpados en pos de las risas cálidas y las miradas incendiadas, aunque la cumbre estuviera fuera de mi alcance.
Recuerdo el estruendo que rompió la luz de aquella mañana, la nube de polvo que se levantó de algún lugar más allá de Las Almenillas y los gritos de histeria que resonaron de una punta a otra de la calle Carrera. Era un mes de mayo brillante y limpio, el más tranquilo de aquel año, una vez superados los disturbios que provocaron las limitaciones de movimiento de los trabajadores españoles en la Unión. Cerradas anteriormente las fronteras americanas y asiáticas, solo quedaba África como destino, que era tanto como decir que ya no quedaba ningún lugar a donde ir. Como tantas otras veces, a la ira siguió el desánimo y nos refugiamos de nuevo en la rutina.
Habían acabado las clases, salíamos del Instituto Pedro Espinosa y miramos instintivamente hacia el cielo. La Torre del Papabellotas se erguía sobre la plaza de las Descalzas, piedra sobre piedra como el transcurrir inmutable del mundo. El trueno se apagó poco a poco y sobre los ecos de su estallido se encaramó la columna polvorienta. Corrí como antaño, o tal vez más, excitado por el misterio que anidaba allí arriba, abriéndome paso entre quienes bajaban espantados o tenían las piernas menos jóvenes que yo. Enfilé la calle del Carmen, llegué a la plaza, subí las escaleras hasta el Pasaje de la Estrella, trepé por la calle Colegio y con el resuello agotado contemplé el fin de una era. Atravesé el Arco de los Gigantes y me adentré en aquella espesa niebla formada por toneladas de partículas de tierra. Avancé y a tientas descendí por la rampa de la plaza de los Escribanos, hasta dar con el pedestal de la escultura de Pedro Espinosa. Oí el viento soplar hacia la Vega y el aire se aclaró poco a poco. Ante mí no había nada. O mejor dicho, ante mí se amontonaban los escombros de lo que hasta ese momento había sido la Real Colegiata de Santa María. “Casi seiscientos años me contemplan”, pensé. Entre aquel amasijo de piedras quedó sepultada mi niñez.
La antigua iglesia colegial se había derrumbado. Los últimos corrimientos de tierra, provocados por las frecuentes lluvias torrenciales, habían resquebrajado los muros y desplazado el basamento de varias de sus gigantescas columnas. Parte del artesonado se vino abajo. Hubo que apuntalarlo todo, mal que bien, con gruesos tablones de madera. Fue la fase terminal de una larga enfermedad, de un deterioro que se acumulaba día a día, llevando a la Colegiata hasta la muerte. De los dos medicamentos que podían haberlo evitado, el dinero y el sentido común, el primero no estaba disponible y el segundo no existía.
Comencé a visitar la vieja Biblioteca de San Zoilo, una sombra de lo que fue desde el incendio provocado por un bote de humo de la policía, que voló en dirección contraria a los escasos manifestantes que protestaban por la tasa de lectura. En realidad los daños causados por el fuego no fueron importantes, pero se convirtieron en la señal de salida de una imparable decadencia. Se dejaron a un lado las reparaciones y el mantenimiento, los fondos bibliográficos nunca más se renovaron, los ordenadores para el público fueron desconectados. Cuando se fundió la instalación eléctrica ya no sirvieron de nada los arcos de seguridad que evitaban el robo de los libros, ni los ascensores, ni las lámparas. El horario de la biblioteca fue, desde entonces, el recorrido del sol. Los indigentes invadieron el claustro en respetuoso silencio y se aseaban en los servicios.
Pedí la última edición conocida de la Guía Artística de Jesús Romero, que algún profesor había nombrado en el instituto, y me trajeron un volumen amarillento, con las tapas muchas veces vueltas a encolar. Me senté y durante media hora fingí tomar notas en un arrugado papel, con restos de los apuntes de Economía Doméstica del curso anterior. En cuanto la bibliotecaria se levantó para colocar en su sitio unos libros me escabullí escaleras abajo con la Guía Artística en la mochila. Repetí la operación varias veces durante un par de semanas y, tras desechar varios volúmenes que realmente no servían para nada, añadí a mi biblioteca especializada Miscelánea histórica de Antequera, de José Escalante, y La Real Colegiata de Antequera. Cinco Siglos de Arte e Historia (1503-2003), de varios autores, el primero de ellos Antonio Parejo. Ambos tenían los achaques de los libros ajados y polvorientos, dejados a merced del tiempo, ese tiempo que en sus páginas intentaron atrapar. El primero era una recopilación de artículos periodísticos de principios del siglo XXI, sobre el patrimonio histórico local, alguno de ellos dedicado a la Colegiata. El segundo, de gran formato y abundantes fotografías, era un monográfico sobre el templo en el quinto centenario de su construcción. De ninguna de estas tres obras había rastro alguno en Internet, a pesar de la universalización de la piratería bibliográfica, que acabó de hundir una industria editorial ya herida de muerte por los impuestos especiales.
Así pude conocer el primer intento de levantar la Colegiata hacia 1503, abruptamente abandonado, del que habían quedado los vestigios de una gran girola que cualquiera podía ver antes del derrumbe, con solo asomarse al mirador de la plaza de los Escribanos. De forma inexplicable, durante casi treinta años no se volvió a poner una piedra en aquel lugar. Hasta que un día echó a andar de nuevo la maquinaria de la Iglesia, y durante dos décadas se construyó lo ideado con tanto detenimiento. Surgió un edificio al mismo tiempo puro y mestizo, de líneas claras y precisas, producto de las tesis renacentistas que todo lo invadían. Hacia 1550 la Real Colegiata de Santa María era una obra conclusa, un templo acorde a la grandeza de los gigantes que dieron nombre al arco distante unos metros. Y era también un palacio para la sede de un nuevo centro de poder en Antequera. Pero los restos de la girola no se tocaron y permanecieron al descubierto.
Hay historias que no se cuentan en los libros, que permanecen ocultas a los ojos de las generaciones posteriores, escritas en las grietas de las piedras, dibujadas bajo el mortero. Historias evidentes si se siguen las discretas marcas cuidadosamente diseminadas entre el ladrillo visto. Los anchos muros, las columnas ciclópeas, el inmenso artesonado… En aquella fortaleza se gestaba un nuevo Obispado sin silla, bajo la mirada recelosa de Sevilla y de Málaga, y la callada hostilidad del Cabildo Municipal. Con un prepósito sometido a la doble autoridad regia y episcopal, y ausente durante meses en sus muy temporales posesiones, las conspiraciones se sucedían en la Colegiata, para conducir la influencia de la institución allí donde conviniera. Canónigos, racioneros y acólitos se enfrentaban y se aliaban con milagrosa facilidad. El sacristán, el tesorero, el campanero, el pertiguero, el maestro de capilla y el sochantre tomaban partido de forma discreta, a expensas de mejoras futuras. Nunca había que descuidar el talento y, si era necesario, se creaba el cargo de mayordomo de fábrica o de veedor de obras. Proliferaban los ministriles y los contadores, se nombraba repentinamente a un administrador. Se mantenía a músicos compositores. Y se llegaba a la excelencia creando la todopoderosa Cátedra de Gramática, que en poco tiempo tuvo a la ciudad entera a sus pies. Siempre bajo la casulla y los votos eclesiales.Porque nada se hacía sin Dios ni para Dios. Con orgullo y soberbia se tejía un nido profundo y en él se había de precipitar tanta necedad. Se enviaron oscuros emisarios a la Corte, se despacharon correos a Roma y con sigilo se urdió el plan: Antequera contaría con una catedral, surgida de las cenizas de una purificada Colegiata. Nada había de saberse hasta contar con el apoyo del Rey y del Papa. Pero una noche de otoño en que la tormenta convertía las tinieblas en llamas, y los truenos se confundían con el bramido del agua devorando el cauce del Río de la Villa, unos arrieros recién llegados contemplaron un extraño fenómeno. Contaron sobre las Sagradas Escrituras que, tras calentar el cuerpo en una de las fondas de la ciudad baja, se dirigían a las cuadras para dormir junto a sus animales y un intenso resplandor iluminó el cielo, recortando bajo la lluvia la silueta inconfundible de la Colegiata. Que tras varios segundos esa luz pareció moverse y trepar hasta la Alcazaba, distinguiéndose claramente la Torre del Papabellotas. Que de repente se apagó y nada más sucedió, quedando confusos y temerosos de haber presenciado un mal presagio. Que ningún rayo o sucesión de relámpagos o de tragos de vino podía haberlos engañado.
Y así fue que una gran inquietud se apoderó de los pobladores de Antequera, entre quienes se propagaron visiones terribles y malos sueños. Pocos meses después la Inquisición irrumpió en el Convento de Santa Clara, y sus oficiales encontraron en las celdas de algunas monjas ungüentos prohibidos, grasa y piel de niños de pecho, raíces de mandrágora y útiles para actos contra natura. Se inició un procedimiento secreto que se resolvió discretamente varios años después, pues entre los investigados se encontraban personas muy principales.
Estos dos sucesos dieron al traste con el deseo de mudar la Colegiata en Catedral, pues el secreto no pudo mantenerse mudo y ciego ante tantos ojos y tantas bocas como en él se comprometieron. Los obispados vecinos utilizaron las supuestas brujerías y movilizaron sus influencias para menoscabar el proyecto catedralicio. Por su parte, los corregidores locales, horrorizados ante el alud de rumores demoníacos que se les venía encima, no pocos de ellos centrados en la actividad colegial, levantaron un muro de desconfianza y de temor ante todo lo que se refiriera a la ciudad alta. De hecho, no tardaron en trasladar el Cabildo Municipal a las nuevas calles que se habían arrebatado a los llanos agrícolas de la Vega.
Aunque estas historias no estaban en los libros amarillentos y desgajados que robé de la biblioteca, yo las he visto.
De mis lecturas sobre la Colegiata salté a otras que narraban la Antequera que desaparecía ante mis ojos, víctima del tiempo, la avaricia y el descuido. Iglesias y palacios fueron declarados en ruinas, arrasados sus muros por las excavadoras, y las portadas y tejas, los sillares, arcos y dinteles, malvendidos al mejor postor. De los lienzos, esculturas y orfebrería del interior nunca más se supo. El mejor arte del Barroco andaluz adornó salones poco frecuentados. Las nuevas edificaciones que se levantaron en la Vega, residencias de lujo de quienes supieron ver una oportunidad en la crisis de los demás, integraron detalles exquisitos de una arquitectura varias veces centenaria. Unos años después no quedaba nada que pudiera ser salvado pero yo, con mis relucientes acreditaciones universitarias como historiador del arte y arqueólogo, estaba decidido a rescatar el recuerdo de un pequeño rincón de la civilización. ¿Y qué mejor comienzo que la Colegiata?
Negocié unos cuantos miles de euros con los interventores europeos de la Junta de Andalucía destinados en la provincia, el dinero suficiente para mantener durante algunos meses a una reducida cuadrilla de trabajadores, a los que esperaba ajustar al máximo el salario hasta que quedara algo para mí. Material y herramientas básicas no me faltaron en los baratillos de segunda mano que proliferaban en la ciudad. Y así me planté ante el solar que antaño ocupara la monumental iglesia, con más voluntad que acierto e imaginando que, en poco tiempo, mi nombre quedaría eternamente indexado en miles de páginas web.
Las ruinas habían sido saqueadas durante años y sobre los despojos se había formado una capa de tierra y malas hierbas, que apenas ocultaba los restos. Las aristas de piedra se habían redondeado gracias al viento y a la lluvia, estallando ocasionalmente en diminutas agujas por la oposición entre el frío y el calor. Lo que veían mis ojos era un suave talud de varios metros de altura, ribeteado por erupciones de basura. Lo que veía mi cerebro era un continente a explorar, listo para ser conquistado. Lo que veía mi corazón era al niño que fui, sumergido en el denso aliento de polvo que exhaló la Colegiata en su último suspiro.
Estaba tan impaciente que topografiar, cuadricular y cartografiar el terreno me parecieron labores absurdas y carentes de sentido. Cuando por fin nos pusimos a excavar, siguiendo los cánones y con todo el cuidado del mundo, aquella lentitud exasperante me crispó los nervios. En mes y medio no hallamos nada de un mínimo valor histórico. Así que extendí los planos, señalé un lugar preciso, separé a dos trabajadores del resto y los puse a cavar un pozo sin mayores miramientos, a la manera en que Schlieman había perforado hasta encontrar la homérica Troya, o de Taylor en su obsesión por la babilónica Ur. Bien es cierto que en aquella época era difícil distinguir a un saqueador de un arqueólogo.
El pozo descendió justo sobre donde debió estar la nave central, y encoframos las paredes cuajadas de escombros para evitar eventuales derrumbes. Nada hubo de interés hasta dar, al fin, con la solería original. Entonces abrimos una galería, con una suave pendiente hacia los cimientos de la desechada girola. Empezaríamos por el principio, por aquel intento fallido que paralizó por treinta años la erección de la verdadera Colegiata. Pero solo habíamos profundizado unos pocos metros cuando el lecho subterráneo cedió ante uno de los obreros, dejando al descubierto un socavón de incierta profundidad. Ordené desalojar la galería y me introduje yo mismo en ella, arrastrando un gran farol de leds atado a una larga cuerda. Quería comprobar hasta dónde llegaba el desnivel, si podíamos aprovecharlo para avanzar a mayor velocidad o si, por el contrario, aquel era el fin de la vía rápida que habíamos improvisado. Así que balanceé ligeramente el farol y, muy despacio, lo dejé resbalar por el agujero.
A veces la luz es el estallido de una supernova en el negro vacío del Universo, el sol al que miramos de repente al emerger de la oscuridad de un túnel. La luz es, a veces, el resplandor del verdadero conocimiento que se impone sobre las mentiras que dominan la superficie. Supe enseguida que tenía ante mí el hallazgo de mi vida, un tesoro que me era imposible compartir con nadie, los pilares de una sabiduría terrible y antigua. Nos llevó demasiado tiempo anclar las poleas, colocar las cuerdas y asegurar el arnés. Demasiado tiempo para la necesidad que tenía de comprobar las imágenes que me habían cegado a la luz del farol. Pero cuando al fin me deslicé la impaciencia se transformó en inquietud, y olvidé el cosquilleo en el estómago al sentir mi piel helada. Posé los pies suavemente treinta metros más abajo. Las manos me temblaban al reconfigurar el farol a la máxima potencia. Lo que contemplé superaba todas mis expectativas.
Una enorme gruta escupía colores y formas sobre mí. Estaba en un templo tallado sobre la roca viva, oculto a los ojos de cualquier otra persona, pero sin duda alguna diseñado y ejecutado por la inteligencia y la habilidad humanas. Había sido entrenado para reconocer épocas y estilos pero nunca había visto nada igual. A lo que más se asemejaban esas paredes rocosas, a las que se había otorgado vida, era al gótico normando de la catedral de Cuenca, perdida para siempre tras las grandes sacudidas sísmicas que asolaron Castilla. Sí, sin duda aquello era tanto un templo como una fortaleza, con sus grandes torres defensivas coronadas por ocho pináculos que representaban vigías. Tras el altar se levantaba un retablo polícromo esculpido en un saliente natural de la cueva.
La más espectacular belleza sobrevolaba el templo. En la bóveda de crucería se habían pintado frescos que representaban dragones. Eran policromías de tonos rojos, negros, ocres, verdes y amarillos. Se identificaban perfectamente colas, espinazos, fauces y ojos. Los dragones tenían garras de león y surgían de las nervaduras de la bóveda.
En cualquier otro momento y en cualquier otro lugar hubiera sido el descubrimiento de toda una generación. Pero en esta Edad Media del siglo XXI, devastados por la violencia callada de los nuevos bárbaros, armados de euros tras las barricadas de los bancos, nada ni nadie tiene importancia si no produce un beneficio superior al cinco por ciento anual. Los dragones produjeron un eco sordo entre los científicos nacionales refugiados en Internet, arrinconados por la vorágine de información económica y deportiva que devoraba cualquier intento de llamar la atención del público. Así que cuando pasaron seis meses y el crédito se agotó ya esperaba la visita de Everfeltd y Tromp, amables y sonrientes, personas simpáticas que añoraban las tierras del norte y hacían su trabajo con meticulosa eficacia. Habían consultado con las autoridades locales, y todos estaban de acuerdo en que ese dinero era más rentable en una docena larga de otras necesidades.
No rogué ni mostré una decepción que no sentía. Había asumido que pronto acabaría aquella aventura. Despedí a los trabajadores y les pagué lo que les debía. Me quedé solo en la excavación. Cogí la mochila, cargada de latas de conserva y botellas de agua, y bajé por el pozo. Me arrastré a través de la galería y descendí a la cueva. No sé cuánto tiempo exactamente llevo aquí. Parece mucho, en cualquier caso. He dibujado febrilmente todos y cada uno de los detalles, desconfiado de mi memoria y de los soportes digitales. He agotado el papel. Los lápices se han astillado. Me cuesta mucho trabajo respirar. No me queda agua. Me da miedo dormir.
Los sueños empezaron la tercera noche. Caía a un vacío inmenso y me asustaba. Contemplaba escenas de un pasado antiquísimo, surgido entre llamas y gases asfixiantes. Después las imágenes se sosegaron y observaba, desde una enorme altura, el deambular de gentes miserables por calles estrechas y malolientes. Vi cómo la Colegiata se elevaba desde sus cimientos, presentí los ritos extraños, las disputas, y pude oler el desasosiego acumulado siglos atrás. Grabé en mi mirada las sombrías procesiones, a los temerosos penitentes con la cabeza y el rostro cubiertos, y a los sacerdotes que decían comunicarse con su Dios, pero que nunca pudieron detener el avance de la peste. Los cadáveres ardían en las zanjas abiertas y los médicos ayudaban a bien morir, abriendo las pústulas que causaban los horribles dolores. Me arrojaba sobre ellos, oían mi grito hacer añicos el cielo y corrían a refugiarse. Atrapaba a muchos.
Ahora soy yo quien arde de fiebre. Mis ojos contienen un humor viscoso y amarillento. Las escamas taladran mi piel. Mis movimientos son torpes y no me atrevo a desplegar las alas. Percibo a mis pies un gran túnel y allí el aire no está viciado. Quisiera gritar pero ya no tengo voz, conseguiré todo lo más un bramido parecido al trueno. Sé que ha llegado el momento de la inmortalidad. Liberaré mi aliento, fundiré la roca y se abrirá el túnel. Los dominaré de nuevo con el aliento del dragón.