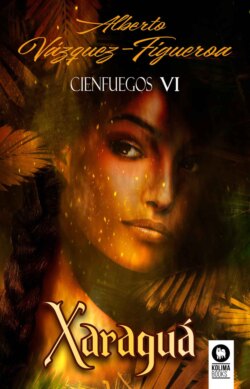Читать книгу Xaraguá. Cienfuegos VI - Alberto Vazquez-Figueroa - Страница 6
ОглавлениеDoña Mariana Montenegro tuvo un parto extremadamente difícil.
Primeriza pese a haber superado los treinta y cuatro años, su reciente enfermedad y las infinitas penalidades sufridas durante un embarazo, cuya primera parte había transcurrido en las insanas y terroríficas mazmorras de la Santa Inquisición complicaron aún más las cosas, y, por si fuera poco, a ello se unió el hecho de verse perseguida más tarde a través de las montañas y las selvas de una isla húmeda y caliente.
Tan solo la medicina del viejo hechicero Yauco y el infinito amor con que la cuidaron Cienfuegos, Araya y la princesa Anacaona, que no la dejaron sola ni un instante, consiguieron que muy a duras penas saliera con bien de un durísimo trance que la dejó, no obstante, tan maltrecha y debilitada que cuando al fin tuvo fuerzas para ponerse en pie apenas era una sombra de la altiva y decidida mujer que siempre fuera.
Se sumió luego en una profunda atonía que Anacaona quiso atribuir a causas propias del parto, pero cuando la depresión se prolongó más allá de toda lógica, Cienfuegos comenzó a preocuparse seriamente.
Observar a aquella espléndida mujer, a la que recordaba llena de vida y entusiasmo, convertida en una criatura ausente, encorvada y macilenta, que apenas respondía con monosílabos a sus preguntas le producía una angustia tal que superaba en mucho sus días más amargos y los terribles sufrimientos que había padecido a todo lo largo de su muy agitada y azarosa existencia.
Era como si el destino continuara queriendo negarse a permitirle disfrutar de una felicidad a la que creía tener derecho, y cansado de tenderle trampas de las que siempre había logrado escapar, le enfrentaba a una última prueba a la que jamás sabría hacer frente.
Nada existe en el mundo más complejo que los vericuetos de una mente humana, por lo que no es de extrañar que el astuto cabrero, tan sobrado por lo general de recursos, se sintiera absolutamente desarmado a la hora de intentar ahondar en los pensamientos de la mujer que amaba.
Por fortuna, el recién nacido crecía fuerte y saludable, vivo retrato de su padre pese a que hubiera sacado los inmensos ojos celestes de su madre, aunque quizás el hecho de que se supiese incapaz de amamantarlo, teniendo que recurrir a los servicios de una nodriza indígena, contribuyó en gran manera a que la hermosa alemana se considerase súbitamente envejecida y acabada. De nada sirvió que Flor de Oro le señalase que tampoco ella se había sentido con fuerzas para criar al menor de sus hijos, puesto que observando a la atractiva princesa de carnes prietas y tersa piel, nadie hubiese podido imaginar que ya era abuela, y que en algún momento de su vida había pasado por una situación semejante. Y es que el caso de Anacaona era el opuesto al de doña Mariana.
Considerablemente mayor que Ingrid seguía teniendo, no obstante, un aspecto tan llamativo que cualquier hombre normal hubiera perdido la cabeza por ella, y consciente de tal fascinación lo utilizaba como arma para conservar un trono que hacía ya tiempo que amenazaba con aplastarla bajo su peso.
La princesa era valiente, inteligente y agresiva, y quizá también era el único miembro de su raza que había sabido captar la auténtica personalidad de los altivos blancos que habían invadido su isla, y el único que se había empeñado en aprender su idioma y sus costumbres con el exclusivo fin de combatirlos.
Sabía que nada podía esperar de unos recién llegados cuya ambición no conocía límites, y aun odiándolos como los odiaba por el mal que causaban a su pueblo, en el fondo los admiraba y hasta cierto punto trataba de imitarlos.
Aún amaba al valeroso y altivo Alonso de Ojeda casi tanto como aborrecía al gobernador Ovando, pero al igual que despreciaba a cuantos se escandalizaban por sus senos desnudos, apreciaba a aquella comprensiva doña Mariana que, desde el primer día, se había mostrado fiel amiga y consejera.
Por ello no dudaba en dejar ahora de lado la difícil tarea de gobernar un diminuto reino que se iba empequeñeciendo día tras día asfixiado por la presión de los agresores llegados del otro lado del mar para intentar ayudar a quien se hundía de un modo harto evidente en un insondable abismo interior.
–¿Por qué? –inquiría Cienfuegos desasosegado–. ¿Por qué se comporta así cuando ya estamos a salvo?
–Quizá porque tuvo que ser demasiado fuerte durante demasiado tiempo –le señalaba la princesa–. Y es precisamente ahora cuando esa entereza se ha venido abajo.
Pero la verdadera respuesta tal vez no la conocía ni aun la propia Ingrid, ya que durante los largos y solitarios paseos que solía dar por la playa se preguntaba a menudo la razón por la que aquella invencible abulia había caído sobre su ánimo impidiéndole ser feliz en compañía de quienes tanto amaba.
Lo más terrible de la depresión que asalta sin motivo aparente a ciertas personas se centra en el hecho de que quien la sufre se siente absolutamente impotente para combatirla aun a sabiendas de que únicamente está en su mano hacerlo, pues llega a convertirse en una densa niebla que se espesa hasta el punto de distorsionar cualquier tipo de razonamiento válido.
El hermoso sueño tan largamente acariciado por la alemana, tener un hijo de Cienfuegos, se había cumplido, pero podía creerse que al dar a luz se había vaciado por completo de ilusiones, como si el terrible esfuerzo que significó concebirlo y traerlo al mundo la hubiese desangrado.
Vivía en un lugar paradisíaco, a unas tres leguas al norte del poblado indígena, en una amplia cabaña alzada junto a la desembocadura de un diminuto río de aguas cristalinas, rodeada de flores y palmeras; en una tierra que parecía bendita de los dioses y que invitaba a disfrutar en paz de lo mejor que el Supremo había sido capaz de imaginar en el momento de la Creación.
Y vivía con el hombre al que adoraba, el hijo que tanto había ansiado y dos criaturas, Araya y Haitiké, que permanecían siempre atentas a sus deseos, acompañada además por su fiel amigo Bonifacio Cabrera, que se iba reponiendo poco a poco de su amarga aventura en la selva.
¿Qué más podía desear?
Se repetía día y noche tal pregunta sin hallar nunca respuesta, y esa misma incapacidad de encontrar explicación razonable a su abatimiento agudizaba aún más el problema, transformándolo en una espiral que amenazaba con no alcanzar nunca su vértice.
Luchaba contra fantasmas que ni siquiera habían nacido en su memoria, que es donde con más frecuencia suelen nacer los fantasmas, sino que más bien parecían surgidos de la nada absoluta; del vacío interior que se apodera en ocasiones del ser humano cuando se siente injustamente culpable.
La terrible muerte del capitán León de Luna había significado sin duda un contrapeso muy negativo en un momento clave de su existencia, pues pese a lo mucho que su ex esposo le hubiera hecho padecer en los últimos años, nadie podía negar el hecho evidente de que era ella quien en realidad le había abandonado y quien le había abocado al cúmulo de desgracias que acabaron desembocando en un final tan trágico.
Y quedaba por último una cuestión en apariencia intrascendente, pero que para una mujer tan sensible como doña Mariana Montenegro llegaba a tener capital importancia: mientras resultaba evidente que la mazmorra, el embarazo y el parto la habían envejecido de forma harto cruel, su pareja, el cabrero Cienfuegos, al que llevaba más de ocho años de edad, amenazaba con convertirse en una especie de semidiós cuya sola presencia hacía que las más bellas muchachas perdieran la compostura.
Para las desenvueltas indígenas, acostumbradas a hombres de ojos oscuros y no más de metro sesenta de estatura, aquel gigante pelirrojo de ojos verdes constituía sin duda una especie de Apolo reencarnado, y pese a que Ingrid se sintiese segura de su fidelidad, el hecho de ver cómo lo acosaban a todas horas contribuía a desquiciarla.
Y no es que se tratase de una simple cuestión de celos por culpa de una pléyade de chicuelas dispuestas a retozar sobre la arena y entre los matorrales; era la cruel constatación del hecho de que como mujer había iniciado una imparable decadencia, mientras su amante ni tan siquiera había alcanzado su total plenitud como hombre.
–Siempre lo tuve presente… –le confesó a Anacaona en una de las escasas ocasiones en que aceptó hablar sobre sí misma y sus problemas–. La diferencia de edad es algo que dormía en lo más profundo de mi mente como una amenaza que pugna por emerger, pero egoístamente me esforcé en rechazarla. Sin embargo, ahora ha florecido como una hedionda rosa negra y me resulta imposible ignorarla.
–Pero él te ama –musitó la princesa–. Te ama más que a su propia vida.
–Lo sé –admitió la alemana–. Pero en ocasiones los sentimientos y la Naturaleza siguen caminos diferentes.
–No te entiendo.
–Sí que lo entiendes… –fue la firme respuesta–. Tienes la suficiente experiencia y eres lo bastante hermosa como para entenderlo. El amor que aún sientes por Alonso de Ojeda nada tiene que ver con las noches que pasas con los guerreros de tu guardia.
–Ojeda está lejos. Tú estás aquí.
–En cierto modo estoy tan lejos como el mismo Ojeda.
–¿Dónde?
–Lo ignoro –reconoció doña Mariana con amargura–. Intento descubrir en qué lugar habita mi pensamiento cuando no está conmigo, pero no consigo averiguarlo.
–Los cristianos sois muy extraños.
Eludió responder que no era cuestión de religión, raza o cultura, sino que se trataba de algo mucho más íntimo, puesto que tenía la sensación de haber corrido locamente tras un sueño, y al atraparlo descubría que se le escurría de nuevo entre las manos.
Su felicidad había durado apenas un instante; el que medió entre encontrar a Cienfuegos y el día en que la encarcelaron, y a pesar de que ya estuviera libre, una áspera voz le gritaba en su interior que todo estaba a punto de terminar.
A menudo se sentaba en el porche a ver cómo el gomero jugaba con los niños, o incluso se pasaba gran parte de la noche velando su sueño y admirando la soberbia belleza de una criatura que parecía recién salida del cincel de un escultor, y aunque se sabía dueña absoluta de aquel cuerpo, al igual que sabía que él estaba sediento de ofrecérselo, se sentía incapaz de disfrutarlo, como si el simple gesto de acariciarlo constituyese un sacrilegio o un pecado impropio de una mujer demasiado madura. Le agradaba contemplarlo cuando la primera claridad del alba desvelaba cada uno de sus miembros como si los fuera despojando de un velo tras otro hasta dejarlo desnudo por completo, y se extasiaba entonces al recordar los lejanos días en que le hacía el amor junto a una laguna, aunque ni aun entonces osaba alargar la mano y rozar una piel y unos músculos que habían sabido transportarla al Paraíso.
Y es que aquellos recuerdos se le antojaban tan hermosos porque en ellos veía su propio cuerpo, firme y brillante, vibrando mientras él la penetraba, y le dolía el alma al advertir que, cuando ahora la poseía, era ella la que ya no experimentaba lo mismo que en aquellos lejanos días, ni se entregaba de idéntica manera.
No era la misma su piel, ni sus carnes, ni sus muslos cuando sus piernas se enroscaban a su cintura; ni era semejante su ansia, ni el calor de su sexo, ni aun la intensidad y alegría de su orgasmo.
A menudo le asaltaba la sensación de estar ofreciendo pedruscos al precio al que antes ofreciera diamantes, y en cierto modo consideraba que estaba estafando a quien amaba.
Sus pechos ya no eran tan firmes como antaño, y en su rostro habían hecho su aparición profundos surcos, pero no era la flaccidez ni las arrugas lo que más le inquietaba, sino el antiguo ardor y el entusiasmo que por desgracia le faltaban.
Era tal el amor que sentía por Cienfuegos que experimentaba la acuciante necesidad de ofrecerle lo mejor de este mundo, pero sabía muy bien que ya lo mejor no era ella misma. Era tal la necesidad que tenía de verlo disfrutar como lo hiciera en la laguna que se odiaba por no ser capaz de entregarse como se entregaba años atrás, y tal vez eso contribuía a hundirla aún más en una invencible depresión que acabaría por destruirla.
Por su parte el canario se mostraba paciente y resignado, confiando en que algún día un cuerpo en el que él continuaba sin descubrir defecto alguno respondería con la misma intensidad que respondiera antaño a sus caricias, pese a lo cual algunas noches no podía evitar sentirse sutilmente rechazado, como si la dulce y profunda cueva en que hubiera deseado habitar para siempre no fuese ya el único hogar que tuvo nunca.
Eterno vagabundo, su más preciado sueño fue volver a refugiarse en el seno de Ingrid para reencontrar el calor y la paz que tanto ansiaba, pero ese calor y esa paz ya no estaban allí para acogerlo.
Ninguna otra mujer contaba para él, pues vivía enamorado del recuerdo de lo que fuera Ingrid tiempo atrás, y sabía por experiencia que nadie le proporcionaría nunca ni sombra de la dicha que ella le daba cuando se conocieron.
No alcanzaba a distinguir las arrugas en su rostro, flaccidez en sus pechos o una piel menos tersa, pues todo cuanto seguía viendo al contemplarla era un semblante inimitable y unos ojos que semejaban las aguas del Caribe entre los arrecifes de una isla desierta.
Decidió limitarse a esperar a que se recobrara mientras el «Milagro» regresaba de España, pues aunque ya hubiera transcurrido el plazo que Ovando les diera para abandonar la isla so pena de ahorcarlos, agradecía que el altivo navío no hubiera hecho aún su aparición, consciente de que no era aquel el momento de lanzarse a la aventura de fundar una colonia lejos de La Española. Resultaba evidente que los hombres del gobernador nunca los encontrarían en pleno corazón de Xaraguá, y por lo tanto aquel era un buen lugar para permanecer a la espera de que la alemana volviese a ser la decidida mujer que siempre fuera, pasando a convertirse de nuevo en una ayuda en lugar de la rémora que significaba en su estado actual.
El viejo Yauco inventó un brebaje a base de hongos que parecía tener la virtud de ayudarla a reaccionar durante algunas horas, pero tanto el gomero como Bonifacio Cabrera eran de la opinión de que semejante tratamiento no podía resultar beneficioso a largo plazo.
–Vive drogada –se quejaba Cienfuegos–. Y llegará un momento en que no conseguirá sentirse bien sin recurrir a esa porquería.
–Dale tiempo.
–No es cuestión de tiempo, sino de voluntad, y temo que lo que Yauco le ofrece anula aún más su voluntad –fue la convencida respuesta del cabrero–. Tengo que obligarla a reaccionar, pero no se me ocurre cómo.
–Engáñala.
–¿Cómo has dicho?
–Que la engañes –replicó con naturalidad el renco–. Engáñala haciéndole creer que te estás acostando con otra. Tal vez la posibilidad de perderte la obligue a reaccionar.
–O tal vez la hunda definitivamente –le hizo notar el otro–. A menudo tengo la impresión de que eso es precisamente lo que está esperando: que le demuestre que ya no me interesa como antes. Y no es así.
–Extraña situación en la que dos seres no pueden ser felices porque se aman demasiado –sentenció Bonifacio Cabrera–. La vida debería ser mucho más lógica.
–No es culpa mía.
–Nadie te culpa. Pero tampoco puedes culparla. A veces, cuando estáis juntos pareces su hijo, y ella lo nota.
–¿Qué puedo hacer para evitarlo?
–Supongo que nada.
Pero el canario sí que lo hizo, puesto que al día siguiente, en el momento en que penetró en la cabaña y sorprendió a Ingrid mirándose en el pequeño espejo de plata que siempre llevaba consigo, se lo arrancó de la mano y lo arrojó por la ventana directamente al mar.
–¡Deja ya de buscarte arrugas y canas! –exclamó fuera de sí–. Deja de mirarte en el espejo. El único espejo que debe contar para ti soy yo, y lo que en verdad importa es cómo yo te veo.
–¿Y cómo voy a saber cómo me ves si no tengo espejo? Es el único que me dice la verdad.
–¿La verdad? –se sorprendió el gomero–. ¿Qué verdad? La verdad de un pedazo de metal pulido que nada entiende de sentimientos, o la verdad de lo que tú quieres ver en él?
–La única verdad que existe, pues sabido es que los espejos no mienten.
–¿Quién asegura semejante tontería? –inquirió Cienfuegos, sorprendido–. En los espejos la derecha se refleja a la izquierda y la izquierda a la derecha. Esa es ya su primera mentira.
–¿Y la segunda?
–Pretender que una imagen plana representa a un ser humano –sentenció–. Puede que te muestre tus arrugas y tus canas, pero no sabe que cada una de esas arrugas tiene una razón de ser, y cada una de esas canas te ha salido por mi culpa. –Hizo una pausa en la que alargó la mano y le acarició con infinita ternura la mejilla–. Pero yo sí lo sé; para mí esas arrugas y esas canas lo significan todo, y te quiero más que cuando no las tenías. Antes no eras más que una muchacha muy hermosa; ahora eres la mujer a la que amo sobre todas las cosas.
–¡Pico de oro! –sonrió ella–. ¡Y pensar que cuando me enamoré de ti ni siquiera te entendía…!
–Si decir lo que se siente es tener pico de oro, me alegra que así sea. –El gomero tomó asiento frente a ella y la miró a lo más profundo de sus inmensos ojos–. Hay algo que debes tener siempre presente –añadió–. El hecho de que nos amáramos desde el primer momento ha causado mucho dolor y muchas muertes. No debes permitir que todo ese sufrimiento y todas esas vidas humanas se pierdan sin motivo.
–No sé si entiendo bien lo que pretendes decirme.
–Pues creo que está muy claro. Si el día que nos conocimos en aquella laguna no nos hubiéramos entregado el uno al otro como lo hicimos, yo ahora estaría cuidando cabras en La Gomera y tú seguirías siendo la rica y respetada vizcondesa de Teguise. Me habría ahorrado diez años de penalidades por tierras desconocidas, y tu marido y cuatro o cinco desgraciados más, a los que tuve que matar, seguirían con vida. –Le cogió las manos y le besó las palmas con infinito amor para añadir con un susurro–: Menospreciar todo eso por el simple hecho de que ya no te sientes tan joven como entonces se me antoja una crueldad impropia de alguien tan sensible como tú.
Lo que no habían conseguido los brebajes de Yauco, ni los consejos de Anacaona o Bonifacio Cabrera, lo consiguieron en cierto modo las palabras del isleño, puesto que la alemana pareció reaccionar, esforzándose por volver a ser la maravillosa criatura que siempre había sido. Le rogó a Haitiké, que nadaba y buceaba como un pez, que recuperara el perdido espejo, pero ahora procuró no buscar en él nuevas canas y arrugas, sino que lo utilizó para acicalarse y aparecer lo más hermosa posible a los ojos del hombre que tanto amor le demostraba.
Fue por aquel entonces cuando recibieron la inquietante noticia de que el gobernador Ovando acudía en visita de buena voluntad, acompañado por un nutrido séquito.
–¿Por qué? –se apresuró a inquirir Cienfuegos–. ¿Por qué alguien que tiene infinitos problemas que solucionar en Santo Domingo decide emprender de pronto un viaje tan largo y tan incómodo?
–Tal vez traiga la respuesta de mi carta a la reina –aventuró Anacaona.
–España está muy lejos –le hizo notar el gomero–. Esa carta no ha tenido tiempo de ir y volver, teniendo en cuenta con cuánta parsimonia se toman las cosas en la corte.
–Puede que lo único que desee sea conocerme –insinuó no sin cierta maliciosa intención la princesa–. Al fin y al cabo es un hombre.
–No de ese tipo de hombres… –fue la desabrida respuesta–. Fray Nicolás de Ovando es ante todo gobernador, luego religioso y, si le queda algo, el ser humano más frío que he conocido. ¡Desconfiad de él!
–¡Querido amigo…! –le hizo notar la princesa sonriendo ladinamente–. Aprendí a desconfiar de los españoles el día que Alonso de Ojeda invitó a montar en su caballo a Canoabó y lo raptó ante las narices de sus guerreros. –Echó hacia atrás su espesa melena de color azabache y contempló el techo como si recordara momentos clave de su vida–. Y conocí muy bien, ¡demasiado bien!, a Bartolomé Colón, que es el hombre más falso que haya pisado jamás esta isla. Y a Francisco Roldán. Y a tantos otros cuyas traiciones y canalladas tardaría semanas en referir. ¡Quedad tranquilo! –concluyó–.
Ovando nada podrá contra mí en pleno corazón de Xaraguá. Le brindaré la más fastuosa recepción que haya visto nunca, pero no me dejaré sorprender, tenedlo por seguro.
Al canario le hubiera gustado compartir la confianza de la altiva Flor de Oro, pero la experiencia le había enseñado que los hombres como Fray Nicolás de Ovando no solían dar pasos inútiles, sobre todo si esos pasos les obligaban a trasladarse al otro lado de una isla húmeda y tórrida para enfrentarse a un ejército de imprevisibles salvajes desnudos.
Por tanto decidió tomar sus propias precauciones, trasladando a una escondida cala de la vecina isla de Gonave un buen número de provisiones y todo cuanto pudieran necesitar en caso de que las cosas se pusieran difíciles.
–Ovando aseguró que nos ahorcaría si nos encontraba en La Española, pero no dijo nada de Gonave, pese a que esté a la vista de la costa –le comentó a Bonifacio Cabrera–. Supongo que incluso desconoce su existencia.
–Ovando te ahorcará dondequiera que estés si le apetece –le señaló su amigo con naturalidad–. Y no lo hará aunque te encuentre en el prostíbulo de Leonor Banderas si no está de humor para ejecuciones. Es lo bueno que tiene ser gobernador; puede hacer lo que le venga en gana sin rendir cuentas a nadie.
Aquello era muy cierto y el gomero lo sabía. La Corona había establecido unas normas según las cuales lo único que importaba era lo que a la Corona le convenía, y sus súbditos no tenían más opción que aceptar sus decisiones por injustas que parecieran. Y como Ovando representaba a la Corona al oeste del Océano Tenebroso, sus órdenes o sus caprichos eran una ley contra la que nadie osaría nunca rebelarse.
Gonave no era, por tanto, un lugar absolutamente seguro, pero sí constituía en aquellos momentos una isla lo suficiente agreste como para que ni todo el ejército del gobernador pudiese dar con un puñado de fugitivos si estos sabían cómo impedirlo.
Y era también un punto desde el que se avistaba cualquier nave que llegara de mar abierto, incluido el «Milagro» que tanto tiempo llevaban esperando y a cuyo encuentro se podía salir fácilmente con una simple canoa. Una vez satisfecho con respecto a la seguridad de su familia, Cienfuegos hizo lo que mejor sabía hacer: esperar. Estableció su campamento en un cerro que dominaba desde el nordeste el poblado indígena, para asistir dos días más tarde a la llegada del gobernador y su tropa, quienes por lo visto habían hecho parte del viaje en barco y parte a pie, dejando las naves fondeadas en la costa sur de la isla para alcanzar más tarde la capital de Xaraguá en una corta jornada de cómodo paseo.
Debió ser el propio Ovando –cuya aversión al mar era sobradamente conocida y muy propia de un religioso castellano de su época– quien llegara a la conclusión de que su entrada en el último reino independiente de La Española sería mucho más espectacular a lomos de un caballo lujosamente enjaezado y rodeado de valientes capitanes que si lo hacía desembarcando en una frágil chalupa, verde por el mareo y destrozado por una desagradable travesía, para tambalearse como un borracho al poner pie en tierra.
Fue con redoble de tambores y relinchos de briosos corceles como hizo su aparición la comitiva por el sendero de la playa, y lo primero que advirtió el gomero fue el hecho de que la mayoría de quienes la componían eran hombres de armas, sin más presencia religiosa que la de Fray Bernardino de Sigüenza, ni más personal civil que un escribano.
–Extraño séquito este, en el que no está presente ninguno de los cuarenta ciudadanos más notables de Santo Domingo –musitó para sus adentros–. Más parece expedición de castigo que visita de buena voluntad.
Hubiese deseado advertirle una vez más a la princesa que desconfiase de las intenciones de los recién llegados, pero al observar cómo de entre el palmeral que bordeaba la playa surgían de improviso docenas de impasibles guerreros, que se alineaban marcialmente, se sintió más tranquilo.
El fasto con que la princesa Flor de Oro recibió al gobernador no desmereció en absoluto del que este desplegaba, pues una veintena de preciosas muchachas apenas cubiertas con faldas de hojas transportaban a hombros un inmenso trono en el que se reclinaba la aún hermosísima reina de Xaraguá, cuyos agresivos pezones parecían desafiar las leyes de la gravedad apuntando hacia la única nube que cruzaba el cielo.
Las flautas indígenas entraron pronto a rivalizar con los tambores españoles, y desde su privilegiado observatorio el isleño tuvo la sensación de que en lugar de dos pueblos que se reunían en son de paz se trataba de dos altivos pavos reales que exhibían su colorido plumaje en un inútil intento de deslumbrar a su adversario.
El encuentro entre Ovando y Anacaona fue tenso, pues se diría que ambos mandatarios estaban aguardando a que fuera el otro el que hiciera el primer gesto de acatamiento y pleitesía, pero como ni el primero descendió de su montura, ni la segunda de su trono, acabó por plantearse una embarazosa situación que podría haber llegado a hacerse eterna de no ser por el hecho de que de improviso el caballo del gobernador comenzó a caracolear nerviosamente por culpa del fiero ocelote que descansaba a los pies de Flor de Oro a modo de gran gato amaestrado.
Al poco la mayoría de los notables de ambos bandos desaparecieron en el interior de la mayor de las cabañas, y la vista de Cienfuegos fue a recaer en la escuálida figura de Fray Bernardino de Sigüenza, al que todos parecían haber olvidado y que se limitó a alejarse por la orilla de la playa, para ir a tomar asiento sobre un tronco caído y comenzar a musitar por lo bajo mientras pasaba las cuentas de su rosario observando cómo el sol se iba inclinando mansamente sobre un mar que semejaba una balsa de aceite.
Fue entonces cuando al gomero se le ocurrió la gran idea.
La fue madurando mientras el cielo se cubría de las rojizas tonalidades de los fastuosos ocasos de Xaraguá, y había trazado ya un sencillo plan en todos sus detalles cuando con las primeras sombras de la noche el maloliente franciscano regresó lentamente al poblado e inquirió cuál habría de ser su alojamiento.
Cerrada ya la noche, el cabrero acudió en busca de Bonifacio Cabrera para exponerle su idea.
–¡Muy propia de ti! –se apresuró a señalar el renco sin poder evitar una divertida sonrisa–. ¿Es que nunca dejarás de darle vueltas a esa maldita cabeza?
–Supongo que no. ¿Me ayudarás?
–Naturalmente.
Fue así como al alba del día siguiente, Bonifacio Cabrera penetró en la choza que le habían asignado al frailuco, y, despertándolo con suavidad, le espetó en cuanto abrió los ojos:
–Os ruego que me acompañéis, padre. Un cristiano en peligro de muerte precisa que le administréis los sacramentos.
Como era de esperar, el hombrecillo no se hizo de rogar, apresurándose a seguir al cojo por un escondido sendero de la floresta, hasta que al cabo de poco más de media hora de camino fue a toparse con su viejo conocido, el canario Cienfuegos.
–¡Dios me asista! –exclamó horrorizado–. ¿Vos de nuevo?
–Así es, padre –admitió el gomero sonriente–. Y me alegra veros.
–¡Pues a mí, no! –masculló el otro, furioso–. Sois la última persona de este mundo con quien quisiera tener tratos.
–Jamás imaginé que alguien como vos pudiera ser rencoroso –fue la divertida respuesta–. Al fin y al cabo no hice nada censurable.
–¿Os parece poco censurable burlaros del sacramento de la confesión? –se indignó el fraile–. Lo utilizasteis en vuestro provecho y no fue para eso para lo que fue instituido.
–Lo imagino, y os pido perdón por ello. –Resultaba evidente que Cienfuegos se esforzaba por congraciarse con un personaje que le resultaba extremadamente simpático, pese a que el hedor que despedía obligaba a mantenerse a prudente distancia de sus sobacos–. Os ruego que lo olvidéis porque en verdad necesito vuestra ayuda.
–No estoy aquí para ayudaros, sino para administrar la extremaunción a un moribundo –masculló el franciscano–. Así que llevadme junto a él.
–¡Perdón! –le interrumpió Bonifacio Cabrera alzando el dedo en un ademán ciertamente cómico–. Yo no os hablé de un moribundo, sino de alguien que se encuentra en peligro de muerte.
–¿Acaso no es lo mismo? –se amoscó Fray Bernardino.
–¡En absoluto! –le hizo ver Cienfuegos–. Estoy en peligro de muerte, puesto que si vuestro amigo Ovando me encuentra me ahorca, pero no soy en absoluto un moribundo.
–¡De modo que se trata de otra de vuestras malditas tretas! –El frailuco parecía a punto de echar espumarajos de rabia por la boca y se sorbía los mocos con tanta fruición que se diría que estaban a punto de ahogarle–. ¿A qué viene entonces eso de administraros los sacramentos? ¿A qué clase de sacramentos os referís?
–A todos –fue la sencilla respuesta.
–¿A todos? –se asombró el otro.
–Exactamente. Quiero que me bauticéis, me confeséis, me administréis la primera comunión y la confirmación, y, por último, me caséis con vuestra ex prisionera doña Mariana Montenegro. Y ya puestos, y como habéis venido a eso, os autorizo a que me deis también la extremaunción por si me agarran y me ahorcan.
–¡San Judas bendito!
–¡No empecéis con las jaculatorias o no acabaremos nunca!
–Sois un maldito descarado. ¿Así que no estáis bautizado?
–Una vez me bauticé yo mismo, pero no creo que pueda considerarse válido. ¿O sí?
–No sabría qué deciros. Supongo que depende de las circunstancias. –El religioso parecía haber recuperado en parte el dominio de sí mismo ante la posibilidad de atraer a aquel estrambótico gigante pelirrojo, al que en el fondo admiraba, al rebaño del Señor–. Lo que ahora importa es que el día en que acudisteis a mí pidiendo confesión aún no erais cristiano y no me lo advertisteis.
–¿Acaso resulta imprescindible? –quiso saber el canario–. ¿Os negaríais a confesar a un pagano si viniese a pedíroslo?
–Primero tendría que bautizarlo. Si no pertenece a la fe de Cristo no puede lógicamente beneficiarse de cuanto esta ofrece.
–Es posible –aceptó el otro–. Pero aquello es agua pasada y poco importa ahora que no tengáis que acogeros al secreto de confesión. Ovando me ahorcaría por el simple hecho de desobedecerle. –Le miró a los ojos–. ¿Haréis lo que os pido? –quiso saber.
–Tengo que pensármelo.
–Os advierto que si aceptáis, no solo me bautizaréis a mí, sino también a mis hijos. Y por si fuera poco, salvaríais a doña Mariana Montenegro, que vive en pecado y aspira a santificar nuestra unión. ¿Os arriesgaríais a perder cuatro almas por rencor hacia mí?
–¡Continuáis siendo un maldito enredador! –masculló furibundo el de Sigüenza–. Y a fe que jamás me topé con mente tan endemoniada y retorcida. ¿Dónde están vuestros hijos?
–A una hora de camino, más o menos.
–Llevadme ante ellos. Pero os juro que como me hagáis otra faena, apenas os bautice os excomulgo.
Emprendieron la marcha, el cabrero y su amigo Bonifacio Cabrera sonriendo abiertamente y el religioso aún mascullando entre dientes su indignación, pero esta alcanzó su máxima cota cuando, al cabo de un rato, Cienfuegos se detuvo al borde de un riachuelo, y sacando de sus alforjas una gruesa pastilla de áspero jabón, le espetó sin el más mínimo respeto:
–Y ahora bañaos.
–¿Cómo decís? –se indignó el de Sigüenza, temiendo haber oído mal.
–Que si queréis continuar con vuestra misión de salvar almas, tenéis que quitaros de encima toda la mugre y el mal olor que lleváis en el cuerpo. ¿O es que acaso nadie os ha dicho que apestáis a veinte pasos?
–Bañarse en exceso incita al pecado.
–Y demasiado poco a la penitencia. Si imagináis que ese es el olor de santidad de que tanto se habla, creo que estáis en un error. Lo vuestro es cuestión de ajo y pies sudados.
–¡Ofendéis mi dignidad!
–Y vos mi olfato. Y lo de la dignidad no sé cómo solucionarlo, pero lo de mi olfato se arregla con jabón, así que manos a la obra.
–¡Ni hablar!
–Os comunico que saldréis de aquí más limpio que una patena aunque nos lleve todo el día, así que no me obliguéis a desnudaros.
–¡No os creo capaz!
–¿Ah, no? –se sorprendió el cabrero–. ¡Caray, padre, creí que me conocíais! ¡Vamos pues!
Lo alzó como si se tratara de un fardo, se lo colocó bajo el brazo y se introdujo en el agua con la pastilla de jabón en la otra mano dispuesto a quitarle de encima una costra de mugre de un par de milímetros de espesor.
–¡Soltadme! –gritaba histéricamente su víctima, presa de un ataque de ira que parecía a punto de degenerar en apoplejía–. ¡Soltadme he dicho!
Pero Cienfuegos hizo oídos sordos hasta que llegaron al centro del río, lo colocó de pie de modo que el agua le llegaba al pecho, y con un rápido gesto rasgó la putrefacta sotana que le arrancó a pedazos permitiendo que la corriente se la llevara.
–¡San Juan Bautista! –casi sollozó el franciscano–. ¿Qué voy a ponerme ahora?
–Tendréis ropa limpia cuando estéis limpio –le prometió su verdugo–. Pero si lo preferís, podéis regresar en pelotas.
Podría decirse que la sensación de saberse desnudo vencía toda resistencia por parte de Fray Bernardino de Sigüenza, pues sin decir una palabra más tomó la pastilla de jabón y comenzó a restregarse furiosamente.
Fue todo un espectáculo observar cómo su cuerpo iba cambiando de color mientras las transparentes aguas se enturbiaban, y resultó evidente que puesto a hacer las cosas el frailuco decidió hacerlas bien, tal vez abrigando la intención de que aquel se convirtiera en su último baño de la década, ya que probablemente se trataba del primero que tomaba en lo que iba de siglo.
Salió del río cubriéndose las vergüenzas con las manos, escuálido, arrugado, blanco y tiritando, y en verdad que provocaba risa y pena al propio tiempo, pues resultaría muy difícil encontrar un ser humano de apariencia más desvalida por mucho que se buscara.
Satisfecho, Cienfuegos abrió de nuevo su mochila y le tendió una impoluta túnica blanca que el otro contempló horrorizado.
–¿Blanco? –exclamó como si acabara de ver al mismísimo demonio–. ¿Acaso pretendéis que me vista de blanco?
–¿Qué tiene de malo el blanco?
–Que pareceré un dominico.
–¡Oh, vamos, padre! Más vale dominico limpio que franciscano mugriento. No creo que Dios se fije en los hábitos, sino en las conciencias, y me consta que la vuestra está tan limpia como vuestro cuerpo.
Una hora después llegaban a la cabaña y a doña Mariana le costó un gran esfuerzo reconocer en el reluciente hombrecillo que bailaba en el interior de una túnica demasiado holgada al temible inquisidor que con tanta insistencia la interrogara en las mazmorras de la fortaleza de Santo Domingo.
–¿En verdad sois Vos? –inquirió sin querer dar crédito a sus ojos–. ¿El mismo Fray Bernardino de Sigüenza…?
–Lo que queda de él y lo poco que durará –se lamentó el otro–. Esta bestia me ha hecho coger un resfriado del que no creo que salga con bien en semejante tierra de paganos.
Como para corroborar sus palabras soltó un sonoro estornudo que le obligó a moquear más que de costumbre, y tras pasarse repetidamente el dedo por la nariz, añadió cambiando el tono de voz:
–Si queréis que os diga la verdad, me alegra estar aquí aun a pesar del baño. Es una gran cosa veros libre y rodeada de los vuestros.
–¿Acaso ya no tenéis interés en quemarme por bruja? –inquirió con intención la alemana.
–Nunca la tuve y lo sabéis. Aquel fue el peor de los encargos que he recibido nunca, y mi auténtica personalidad es la de ahora, pese a este hábito de dominico. –Sonrió levemente–. No nací para inquisidor, tenerlo por seguro.
–Lo sé, pero lo que no entiendo es qué diablos hacéis en el séquito del gobernador.
–Soy uno de sus consejeros.
–¿Vos? –intervino el gomero sorprendido–. No tenía ni la menor idea. ¿Y qué clase de consejos le dais?
–Aquellos que me dicta mi buen entender y mi conciencia –replicó el otro, amoscado–. Pero no creo que sea ese negocio el que os ataña. Lo que importa es solucionar cuanto antes lo que he venido a hacer aquí. Empecemos por los bautizos y dejemos la boda para lo último.
–¿Boda? –se sorprendió doña Mariana Montenegro–. ¿A qué boda os referís?
–A la nuestra, naturalmente –señaló Cienfuegos, un tanto desconcertado por el tono de la pregunta.
–¿La nuestra…? –repitió ella de igual modo–. Que yo sepa no hemos hablado para nada de boda.
–Quizá no –admitió el gomero–. Pero tenemos un hijo, nos queremos, tú eres viuda y yo soltero. Lo lógico es que nos casemos. ¿O no?
–Ya una vez estuve casada –puntualizó Ingrid con acritud–, y no fui una buena esposa. ¿Por qué he de correr el riesgo de cometer el mismo error, si estamos bien como estamos?
–No estamos bien y lo sabes –protestó nervioso Cienfuegos, que comenzaba a darse cuenta de cuáles eran las intenciones de la alemana–. Vivimos en pecado.
–¿De qué pecado hablas si tú ni siquiera eres católico? –fue la áspera respuesta–. ¿Y desde cuándo te preocupa semejante problema?
–Desde ahora. Dentro de un rato me bautizarán, y supongo que a partir de ese momento seré católico y no deseo vivir en pecado. –Hizo una corta pausa, esforzándose por calmarse, e indicando con un ademán a Fray Bernardino, que asistía a la escena un tanto incómodo, añadió–: Toda tu vida has deseado que nos casáramos y ahora tenemos quien puede celebrar la ceremonia sin impedimentos. ¿A qué diablos viene semejante cambio de actitud?
–A que no me parece una buena idea.
–¿Y te parece buena idea que nuestro hijo sea bastardo?
–No, desde luego –admitió Ingrid, visiblemente afectada–. No quiero que mi hijo sea un bastardo, pero no por evitarlo debemos hacer algo que no deseamos hacer.
–Yo deseo hacerlo –puntualizó él–. Es lo que más deseo en este mundo. Lo que deseé siempre. ¿Por qué tú no?
–¡Oh, vamos! –casi sollozó doña Mariana–. ¡Lo sabes muy bien!
–No. No lo sé. –El cabrero se mostraba seco y firme–. ¡Explícamelo tú!
–Parezco tu madre… –señaló ella por último.
–¿Y te consideras superior a mí por eso?
–¡Qué estupidez! Es que más que una boda parecería una adopción.
–Es la cosa más desagradable que me has dicho nunca –sentenció el isleño–. Medir el amor por la diferencia de edad es tanto como medir la inteligencia por la diferencia de estatura.
–Estoy de acuerdo –intervino Fray Bernardino–. Y se trata de una idiotez indigna de una mujer inteligente, hija. Allá en La Fortaleza parecías más lista.
–No se meta en esto, padre –le atajó la alemana–. No sabe de qué va la cosa.
–Sí que lo sé –fue la sincera respuesta–. Va de años… Y lo que es años tengo más que los dos juntos. –Observó a su ex-cautiva con afecto al tiempo que le tomaba una mano y se la apretaba como para infundirle ánimos–. Entiendo lo que te ocurre –añadió–. Está claro que él es más joven y que has pasado momentos terribles que te han marcado profundamente. Pero se trata de algo pasajero, y lo que está claro es que este hombre te ama más que a nada. Ha arriesgado su vida por ti infinidad de veces, y estoy convencido de que no imagina el futuro sin estar a tu lado. ¡Olvida todos esos prejuicios impropios de una mujer como tú y cásate con él!
–¿Y qué pasará cuando yo sea una anciana y él siga tan atractivo como ahora?
–Que serás una anciana, lo cual siempre será mucho mejor que ser un cadáver. –El franciscano se sorbió los mocos, pues esa era una costumbre que el baño no le había hecho perder, y añadió–: Aún no entiendo por qué extraña razón a las mujeres os preocupa mucho más lo que ocurrirá en el futuro que lo que ocurre en el presente. Creo que en eso estriba vuestra incapacidad de hacer algo constructivo. Si tuvierais que levantar una catedral estaríais pensando más en lo que ocurrirá el día en que se caiga que en los siglos que va a mantenerse en pie. –Le apretó de nuevo la mano–. Respóndeme a una pregunta con toda sinceridad –suplicó–: ¿Amas o no amas a este hombre?
–¡Naturalmente!
–¿Y tú amas o no amas a esta mujer? –inquirió volviéndose al gomero.
–Más que a mi vida.
–En ese caso, yo os declaro marido y mujer –sentenció el fraile trazando sobre ellos la señal de la cruz–. Ya está hecho, y no hay más que hablar.
–¡Pero cómo…! –se asombró doña Mariana–. ¿Pretendéis hacerme creer que nos habéis casado?
El de Sigüenza asintió con un convencido gesto de cabeza:
–Hasta que la muerte os separe.
–¡No es posible! –protestó ella–. ¿Así sin más?
–Si quieres te rezo un Padrenuestro, pero no es imprescindible. En caso de peligro de muerte se puede abreviar mucho la ceremonia.
–¿Y quién está en peligro de muerte?
–Vosotros. Si Ovando os atrapa, os ahorca.
–A mí todo esto se me antoja muy irregular –insistió doña Mariana, que no parecía conformarse con el modo en que se había llevado a cabo la pintoresca ceremonia–. ¿Estáis seguro de que esta boda es válida?
–Para mí, sí. Y para tu marido, también. Y como somos dos de tres, la cosa no tiene vuelta de hoja.
–Os estáis burlando de mí.
–En absoluto, hija, en absoluto –fue la serena respuesta–. Si un obispo puede anular un matrimonio con cinco hijos, un simple fraile puede legalizar otro sin grandes aspavientos. De hecho, en ocasiones casamos una docena de parejas a la vez y sin preguntar sus nombres.
Ingrid Grass no quedó del todo satisfecha por semejante explicación, pero resultaba evidente que tampoco deseaba que la convencieran, pues pese a cuanto alegara en contra de semejante boda lo que más íntimamente ansiaba en realidad era unirse al hombre al que había dedicado la mayor parte de su vida.
Las parejas muy enamoradas desean envejecer juntas, pero con frecuencia odian la idea de advertir cómo su pareja va envejeciendo, pues suele resultar mucho más fácil aceptar el propio deterioro físico que el de aquel a quien se ama.
A menudo, esas personas odian su propio envejecimiento únicamente por el hecho de que son conscientes de que eso causa dolor al otro, ya que comprenden que este experimenta los mismos sentimientos que a él le hieren. Y es que la vejez es un estado de ánimo que puede resultar soportable o insoportable, según los casos, pero lo que sí resulta en verdad difícil de sobrellevar es el largo tránsito que desemboca en la senectud.
Doña Mariana Montenegro estaba a punto de cumplir los treinta y cinco años en una época en la que la esperanza de vida de una mujer apenas superaba el medio siglo, y había sufrido tantas calamidades que inconscientemente se consideraba ya en la recta final de su vida pese a que acabara de dar a luz un hijo.
O quizás había sido la propia llegada de ese hijo tan largamente esperado lo que contribuía a hacerle suponer que su ciclo vital había concluido.
Fuera como fuese, resultaba muy difícil conseguir que se desprendiera de semejante lastre, y aunque hubiera momentos en los que un ligero soplo de ilusión le devolviese a los tiempos felices, en lo más profundo de su ser anidaban ya una resignación y una amargura que habrían de acompañarle hasta la tumba.
Cienfuegos lo entendía, pero por su parte nada podía hacer por dejar de ser un Hércules a punto ya de alcanzar su total plenitud como ser humano fuera de serie. Por tanto, aquella era una boda descompensada e irregular, pero que, en contra de lo que pudiera parecer, satisfacía más al hombre que a la mujer, pues pese a lo que cualquier observador imparcial imaginase, el amor que el cabrero sentía por la alemana seguía siendo tan sincero que superaba cualquier barrera que los años pretendiera alzar entre ellos.
Se sintió profundamente feliz al ser bautizado, y hubiera continuado igualmente feliz a no ser por el hecho de que de improviso un muchachito indígena trajo la infausta noticia de que Ovando y sus hombres se habían apoderado de la princesa Anacaona.
–¿Cómo ha sido? –quiso saber de inmediato el gomero.
–Hubo una gran fiesta; Flor de Oro compuso sus más bellos poemas y cantó hasta muy entrada la noche. Los españoles parecían muy tranquilos y contentos, pero a un gesto de Ovando prendieron fuego a la gran cabaña y sacando unos puñales que llevaban ocultos comenzaron a matar a la mayoría de los desarmados guerreros al tiempo que ocho o diez se lanzaban sobre la princesa y la cargaban de cadenas.
–¡Se lo dije! –se lamentó Cienfuegos mordiendo con rabia las palabras–. ¡Se lo advertí mil veces! Nunca debió fiarse de esos malditos españoles.
–Tú también eres español –le recordó Fray Bernardino, que parecía tan impresionado o más que él mismo.
–Ya no me siento español –masculló el cabrero con rencor–. Canario, gomero o guanche, ¡cualquier cosa!, menos parte de un pueblo capaz de traicionar a una mujer que los recibe como amigos.
–Tenemos que ayudarla –intervino Ingrid–. Tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano por convencer a Ovando de que está cometiendo un error. Ella tan solo quiere la paz.
–¡Olvídalo! –puntualizó el fraile con amargura–. Ya intenté disuadirle pero resultó inútil. Mucho más lo será ahora que ha hecho el viaje y ha conseguido apresarla. La ahorcará.
–¡No será capaz!
–Ovando es capaz de todo –sentenció el franciscano, apesadumbrado–. Para él no cuenta más que lo que beneficia a la Corona, y ahora imagina que la Corona quiere a Anacaona muerta.
–¡Pero eso es absurdo! –protestó la alemana–. ¿Qué daño puede hacer con sus escasas fuerzas?
–Ninguno que yo sepa –admitió el fraile–. Pero los gobernantes no piensan como el resto de los mortales. A la mayoría de los seres humanos les gusta compartir la vida con otros seres humanos, pero los gobernantes odian compartir el poder. Siempre ven una amenaza en todo.
–Lo dice como si un gobernante no fuera un ser humano.
–Es que con demasiada frecuencia dejan de serlo. La autoridad les incita a considerarse superiores, sin caer en la cuenta de que ese simple error les vuelve inferiores, puesto que distorsionan la visión de las cosas.
–Pero ahorcan a sus enemigos –medió Cienfuegos cortando su disertación–. Me importa poco lo que piense o deje de pensar Ovando –añadió–. Lo que ahora importa es que al apoderarse de Flor de Oro se ha adueñado de Xaraguá, y aquí corremos peligro.
–¿No pensarás huir? –se sorprendió Ingrid.
–No, desde luego. Pero mi principal preocupación es ponerte a salvo. Después iré a ver qué puedo hacer por la princesa.
–No podrás hacer nada, hijo –le advirtió de nuevo el de Sigüenza–. El gobernador ha cometido un error al apresarla, pero no puede permitirse el lujo de cometer uno aún mayor al consentir que se le escape.
–¿Y cree que estoy dispuesto a dejar morir a alguien que ha hecho tanto por nosotros? –se sorprendió el gomero.
–No, desde luego. Conociéndote como te conozco, no lo creo, pero la única esperanza de la princesa se centra en la posibilidad de que yo interceda ante el gobernador para que no la ejecute, limitándose a enviarla a España.
–Para Anacaona el cautiverio sería aún peor que la muerte,–musitó apenas doña Mariana.
–Siempre hay una posibilidad de regresar del cautiverio, hija, mientras que, ya se sabe, la muerte resulta irremediable. Ruega a Dios para que encuentre argumentos con los que salvarla de la horca.
–Si Dios no ha sido capaz de echarle una mano a tantos cristianos como he visto en apuros, menos lo hará por una pagana –masculló el cabrero–. Su intención es de agradecer, padre, pero temo que si no se la arrancamos por la fuerza, Ovando no le permitirá seguir viviendo.
–¿Y cómo piensas hacerlo? –inquirió el religioso en un tono levemente despectivo–. ¿Enfrentándote solo a los soldados del gobernador, o poniéndote al frente de los guerreros de Xaraguá en contra de tus compatriotas?
–Ya le he dicho que quienes traicionan mujeres no son mis compatriotas.
–Tu gente es tu gente, comoquiera que te pongas, hijo –sentenció el franciscano–. No niego que en momentos como este incluso a mí me dan ganas de renegar de mi sangre, pero aquí está, bajo mi piel corriendo por mis venas, y a ver cómo lo evito. –Abrió los brazos en un gesto de resignación e impotencia que mostraba a las claras su negro estado de ánimo–. Lo que tienes que hacer, como bien has dicho, es poner a salvo a tu familia y hacer que alguien me lleve junto a Ovando. Le rodean demasiados exaltados y necesita que alguien le frene.
–Yo le acompañaré –se ofreció el canario–. Bonifacio Cabrera sabe a dónde tiene que llevar a mi familia y dónde tienen que esperarme. –Se volvió luego a doña Mariana tomándola por la barbilla y obligando a que le mirara a los ojos–. Haré cuanto esté en mi mano por la princesa –prometió–. Confía en mí.
A la mañana siguiente, con la primera claridad del alba, el grueso de la familia embarcó en dos grandes piraguas rumbo a la punta este de la isla de Gonave, mientras el canario y Fray Bernardino emprendían el regreso al poblado, para comenzar a cruzarse de inmediato con docenas de ancianos, mujeres y niños que huían de los soldados españoles.
Cienfuegos, que dominaba su lengua, iba traduciendo a su acompañante cuanto los fugitivos le contaban, y el buen fraile no daba crédito a sus oídos cuando dos muchachitas, a las que casi no podían considerarse todavía mujeres, relataron con todo lujo de detalles cómo entre cinco soldados las habían encerrado en una cabaña abusando de ellas hasta cansarse.
–¡No es cierto! –exclamó indignado–. ¡Están mintiendo! Tienen que estar mintiendo.
El canario se limitó a mostrarle las marcas que unos dientes habían dejado en la entrepierna de una de ellas y los moretones y arañazos que ambas mostraban por todo el cuerpo.
–¿Y qué cree que es esto, padre? –quiso saber–. ¿Bendiciones apostólicas? Esto es lo que su amigo Fray Nicolás consiente que hagan con las nativas. Si se tratara de muchachas españolas mandaría ahorcar a los culpables, pero como tienen la piel oscura y andan medio desnudas permite que las violen e incluso que las maten.
–¡Dios sea loado!
–No empecemos, que ahora sí que no estoy para jaculatorias –fue la agria respuesta–. Si en verdad seguís pensando que quienes hacen este tipo de cosas van a tener la más mínima piedad con la princesa es que estáis loco.
–Ovando no debe estar enterado de esto –casi sollozó el otro–. ¡Seguro!
–Cuando un gobernante no se entera de que sus hombres hacen este tipo de cosas, es porque no desea enterarse –le hizo notar el cabrero–. Vuestro amigo Ovando no se diferencia de los Colón o Bobadilla más que en el hecho de que estudió en Salamanca. –Señaló a las muchachas y a una mujeruca que se alejaba en esos momentos tirando de un niño–. Observad a esta gente y el terror que se refleja en sus rostros –pidió–. Os juro que cuando llegamos aquí jamás vi esas caras. Era un pueblo pacífico y feliz que se desvivía por hacernos la estancia agradable. –Se encogió de hombros con gesto de impotencia–. Nos tomaron por dioses, y han descubierto que en realidad somos demonios. ¡Cielos! –concluyó compungido–. ¡Cuánto daño hemos hecho! ¡Cuánto daño!
–Quizás haya sido culpa de la guerra –insinuó sin la menor convicción el de Sigüenza–. Ya se sabe que…
–¿Guerra? ¿Qué guerra, padre? –le interrumpió el gomero–. Recuerde que yo fui de los primeros en pisar esta isla, y no recuerdo que nadie nos recibiese en son de guerra, del mismo modo que Anacaona tan solo pretende que les dejen un rincón donde vivir en paz.
Reanudaron la marcha en silencio, sin volver a detenerse hasta que avistaron las primeras cabañas del villorrio, y en el momento de tener que separarse, el franciscano no pudo evitar abrazar con fuerza a Cienfuegos, sobre cuya frente trazó la señal de la cruz.
–Que el Señor te proteja, hijo –musitó–. Y reza por mí. Reza para que ese maldito hipócrita no me encierre cuando oiga lo que voy a decirle.
No exageraba un ápice el buen fraile, pues en cuanto se echó a la cara a Su Excelencia el gobernador Ovando, le espetó de entrada que era un desgraciado hijo de puta, y de ahí en adelante se explayó aún más a gusto y sin medida.
De dónde sacó el recatado franciscano tal cantidad de epítetos, y de dónde sacó sobre todo el valor necesario como para endilgárselos a un superior de tan alto rango, es algo que aún permanece en el misterio, pues no lo aclaran las crónicas, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que la tormentosa entrevista escandalizó incluso a los más broncos capitanes de la guardia, que se preguntaban cómo era posible que todo un gobernador lo aceptase sin exigir que encerraran a semejante energúmeno.
Tal vez se debió a una simple cuestión de amistad; tal vez a que en el fondo de su alma Ovando sabía que estaba obrando erróneamente, o tal vez a que la sorpresa de descubrir que soldados a su mando se dedicaban a violar muchachitas le había dejado mudo, pero lo que resulta de todo punto indiscutible es el hecho de que por primera vez en la historia un mandatario español en las Indias Occidentales tuvo que aceptar las recriminaciones que un religioso le hacía en público por el injusto trato que estaban recibiendo los indígenas.
Con el tiempo tal enfrentamiento se convertiría en algo cotidiano y en el eje sobre el que habría de girar la política imperial en el Nuevo Mundo, pero cuanto se dijese más tarde no sería más que una repetición falta de originalidad de cuanto el franciscano Fray Bernardino de Sigüenza le planteara en Xaraguá al gobernador Fray Nicolás de Ovando al día siguiente de la captura de la princesa Anacaona.
Según él, los nativos no estaban siendo considerados como seres humanos, sino como bestias; no se respetaban sus derechos, y no se tenía en cuenta que eran tan hijos de Dios como pudiera serlo un andaluz, un catalán o un castellano.
En dos palabras: estaban recibiendo un trato propio de herejes o de infieles, y no de simples paganos.
Y ese era un concepto que había que tener muy presente en la España de los Reyes Católicos, y que a menudo olvidaban cuantos cruzaban el océano.
Herejes e infieles se constituían, casi por antonomasia, en los enemigos declarados de Isabel y Fernando, pero los paganos no, puesto que los paganos estaban considerados como pobres seres ignorantes que no habían dispuesto de la oportunidad de conocer al único y verdadero Dios, por lo que los españoles tenían la obligación de llevarlos a la fe de Cristo a base de paciencia y comprensión.
Había que odiar a moros, judíos o cátaros casi con idéntica fuerza con que había que amar a negros de África o cobrizos de las Indias, pues tanto mérito tenía a los ojos de los monarcas cortarle el cuello a unos como salvar el alma de los otros.
Pero esas eran normas que no se estaban cumpliendo, y Fray Bernardino de Sigüenza no parecía dispuesto a consentirlo. La princesa Anacaona aún no había sido bautizada, y, por lo tanto, no había tenido ocasión de renegar de la fe en Cristo y transformarse en hereje. Tampoco había proclamado públicamente formar parte de la comunidad judía o musulmana, y por idéntica razón tampoco podía ser considerada infiel. Era pues una simple y sencilla pagana, lo cual significaba que había que protegerla, defenderla y darle la oportunidad de bautizarse, en lugar de tenderle una trampa y pretender ajusticiarla.
–¿Lo habéis entendido? –fue lo último que se le ocurrió añadir a Fray Bernardino cuando por fin se le acabaron los insultos.
–Lo he entendido –admitió el gobernador con sequedad–. Pero lo que Vos no entendéis es que con reyes no cuentan leyes.
–¿Y qué intentáis decir con semejante mamarrachada?
–Que si Anacaona se empeña en considerarse reina de Xaraguá no puede pretender que se le apliquen unas normas dictadas para el común de los mortales. Es su propio empecinamiento el que los pierde, no mi falta de comprensión.
–Es lo más hipócrita que he oído en mucho tiempo –sentenció el de Sigüenza–. Y lo más rastrero.
–Empiezo a cansarme de vuestras palabras y vuestro tono –le hizo notar Ovando–. Abusáis de mi paciencia y mi amistad, pero todo tiene un límite.
–¿Y qué pensáis hacer? –La agresividad del franciscano no disminuía lo más mínimo–. ¿Ahorcarme? ¿Encerrarme tal vez? Sabéis muy bien que no tenéis atribuciones para ello, y no creo que deseéis enfrentaros a la Santa Madre Iglesia. La primera obligación de un siervo de Cristo es defender a su rebaño, y eso es lo que estoy haciendo, puesto que esas desgraciadas a las que violan vuestros soldados son parte de mi rebaño mal que os pese. ¡Alzad un dedo contra mí y conseguiré que os excomulguen!
–¿Os habéis vuelto loco? –se escandalizó el gobernador palideciendo–. ¿O es que acaso El Maligno se ha apoderado de Vos?
–Ni loco, ni poseído más que por la justa ira de Dios –fue la respuesta–. La misma ira que os invadiría si bajarais de vuestro pedestal y vierais las marcas que los dientes de soldados españoles dejan en la entrepierna de niñas inocentes. ¡Esos son a los que tenéis que ahorcar, no a la princesa!
–Que los busquen y los ahorquen –sentenció el otro volviéndose apenas al capitán de su guardia–. Y Vos, padre, salid de aquí y que no vuelva a veros nunca.
–No volveréis a verme –señaló Fray Bernardino de Sigüenza convencido–. Pero tened por seguro que si vuestro comportamiento sigue siendo el mismo me oiréis con harta frecuencia.
–¿Os atrevéis a desafiarme?
–Decididamente, sí.
Dio media vuelta y se alejó con tanta altivez que podría pensarse que había dejado de ser el maloliente hombrecillo que siempre deseó pasar inadvertido, para transformarse en un llamativo gigante, y su antiguo compañero de Salamanca no pudo por menos que aceptar que tal vez sus amenazas se cumplieran y se vería obligado a seguir escuchando lo que quisiera decirle aunque nunca tuviera ocasión de volver a verle.