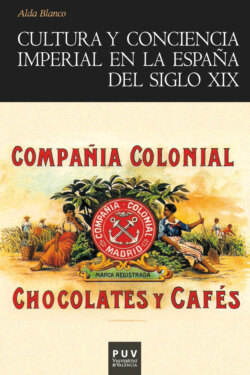Читать книгу Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX - Alda Blanco Arévalo - Страница 10
ОглавлениеLA GUERRA DE ÁFRICA EN SUS TEXTOS
Al ocupar un lugar central en el imaginario político, cultural y literario de los españoles, la llamada Guerra de África (1859-1860) renovó la conciencia imperial de España, que parecía haber tocado a su fin con la pérdida de las colonias continentales americanas en 1824. Vemos, por ejemplo, que para Emilio Castelar, una de las figuras políticas más importantes de su época, al igual que para la gran mayoría de sus coetáneos, la Guerra de África era «uno de los más grandes episodios de nuestra historia».1 A su vez, el poeta y estadista catalán, Victor Balaguer, proclamaba que «[l]a guerra que en la actualidad sostiene en África nuestro país, heróico [sic ] siempre y siempre grande, es una verdadera y admirable epopeya».2 A lo cual añadía que «[e]l sol de las Navas y de Lepan- to vuelve a brillar en el cielo para España».3 La guerra captó la imaginación patriótica de tal forma que incluso el socialista utópico y gran humanista Fernando Garrido sufrió su contagio. En su libro Historia de la Guerra de Africa (1860), publicado bajo el seudónimo de Evaristo Ventosa, escribía que:
La sangrienta epopeya que ha costado á España muchos millones, y lo que no puede apreciarse, la sangre de algunos miles de sus mejores hijos, ha terminado de una manera brillante y honrosa, siquiera haya sido por sí misma estéril en resultados, si estos se comparan con los sacrificios. Pero el pueblo español, cansado de las luchas fratricidas [guerras carlistas] que ha debido sostener para conquistar sus libertades, vigoroso, ardiente, lleno de vida, tenía necesidad de darse á sí mismo una prueba de su fuerza, y la ha encontrado en la lucha á que lo provocaran las salvajes y desordenadas hordas del imperio marroquí. [...] El sentimiento de la nacionalidad es uno de los rasgos mas característicos de la nación española: y la parte que el pueblo ha tomado en la guerra contra Marruecos, es buena prueba de que, lejos de haberse amortiguado, este sentimiento existe todavía tan vivo como en las épocas mas solemnes de su historia.4
El que desde sus comienzos se acomodase la guerra en el repertorio simbólico de la nación junto a los grandes hitos del pasado imperial español revela el significado que se le adscribió. Prueba de su valor simbólico es el rumor que corría de que la reina Isabel II había vendido sus joyas para subvencionar la contienda, al igual que en su día se decía había hecho la Reina Católica para financiar la primera expedición de Cristóbal Colón. Se recoge este gesto patriótico en ¡Españoles, A Marruecos!, en boca del personaje principal de esta obra, Isidro Rodríguez, quien proclama, «¡Reina magnánima! ¡Émula digna de Isabel la Católica! Que se vendan mis joyas -ha dicho,- que se disminuya mi fausto, que se disponga de mi patrimonio; una cinta brillará en mi cuello mejor que mis diamantes, siempre que estos puedan servir para defender y levantar la fama de nuestra España!».5
La historiografía contemporánea tiende a interpretar la guerra en función de los efectos que tuvo para la política nacional, la elaboración del nacionalismo españolista y el imaginario patriótico. Para José María Jover Zamora, por ejemplo, la guerra forma parte de la «política de prestigio» que llevó a cabo el Gobierno de la Unión Liberal encabezado por Leopoldo O’Donnell, mandando expediciones militares a diversas partes del mundo (México, Conchinchina, Santo Domingo, Perú y Chile), cuyo objetivo, según Jover, era el de intentar incrementar el prestigio exterior de España demostrando a las potencias europeas que España aún pertenecía al concierto de naciones imperiales. Aunque Jover ubica la era de las expediciones dentro de la historia del imperialismo europeo, propone que hay un componente «irracional» en esta política expansionista y, es más, plantea que «“las expediciones militares” (1858-1866) no responden a ningún proyecto nacional coherente, salvo la parte que corresponde a un designio incorrecto de prestigio exterior».6 Según José Álvarez Junco, el aspecto más significativo de la contienda es que en el entusiasta apoyo a la guerra no solamente confluyeron todos los sectores políticos e ideológicos españoles, sino que, también, se desplegó un patriotismo de tal magnitud que dio lugar a «la mayor floración de retórica patriótica registrada entre 1814 y 1898».7 Para este gran estudioso del nacionalismo y de la identidad nacional española la guerra significa, centralmente, que «el nacionalismo español se convirtió en respetable para la derecha católica; el patriotismo recibió las bendiciones y la adhesión del clero y de las elites absolutistas que hasta el momento se habían conformado con legitimizarse por la ortodoxia católica y la legitimidad dinástica».8
Aunque no cabe la menor duda de que estas aproximaciones historiográfi- cas subrayan importantes aspectos de la contienda africana, desvinculan, sin embargo, la guerra de su faceta colonialista obviando que la guerra fue iniciada por un poder imperial, por muy disminuido que se encontrara, en una región de un continente en el cual el colonialismo se había empezado a implantar con la conquista francesa de Argel en 1830 y en que España ya tenía colonias en el golfo de Guinea. También la desvinculan del origen del africanismo, importante corriente del pensamiento colonialista español que desarrollarían en décadas posteriores pensadores como Joaquín Costa y Ángel Ganivet o instituciones como la Sociedad Geográfica de Madrid.
Por otra parte, aunque en el campo de la historia cultural y literaria se ha escrito poco acerca de la cuantiosa producción literaria que proliferó a raíz de la contienda, tenemos el valioso libro panorámico de M. C. Lécuyer y Carlos Serrano, La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne. Basándose en un detallado y completo análisis de la prensa y de textos literarios -con la excepción del teatro-, a estos críticos culturales les interesa «determinar el desarrollo y los límites de un pensamiento burgués en España, tanto en el terreno económico y político como en el literario».9 Para Lécuyer y Serrano la guerra y sus textos constituyen un «fenómeno privilegiado» en el cual se registran las tensiones y contradicciones que se dieron en el seno de una burguesía que no tuvo la suficiente fuerza para imponerse como clase dominante, ya que España seguía siendo un país agrícola que «pensaba del mismo modo que producía».10 Dado que para ellos España era todavía una formación social premoderna, concluyen que la guerra fue, ante todo, de corte aristocrático y que sus «tintes románticos» enmascaran «en un primer momento, las contradicciones de la sociedad española [...], a largo plazo acentúa las contradicciones desvelando las insuficiencias fundamentales de España».11 A su vez rechazan que la guerra fuese imperialista, matizando que «aunque no se puede hablar de un “imperialismo” español en el caso de Marruecos éste se inserta a pesar de todo en el proceso general del imperialismo -sin él no hubiera tenido lugar la guerra».12
Las obras de teatro que comentaremos más adelante en este capítulo apoyan en gran medida las conclusiones de Lécuyer y Serrano acerca del corte aristocrático de la guerra en cuanto que en ellas predomina el tema del «honor» que, como bien sabemos, es uno de los tropos centrales del discurso aristocrático. Sin embargo, también veremos que aparecen en ellas temas y tropos vinculados a la modernidad que ponen de manifiesto que no todo fue cuestión de honor en esta contienda. Así, se podría argumentar que durante esta época España era una sociedad en transición en la que se estaba llevando a cabo la Ley Madoz de desamortización, se empezaba a desarrollar la industria y se comenzaba a construir, mayormente con capital extranjero, la infraestructura requerida para sustentar la expansión industrial española y sus relaciones comerciales dentro y fuera de España, los tradicionales índices con los cuales se mide la modernización de un país y que sirven a modo de hitos en la narrativa de la modernidad. En este momento de transición coexistían dos tipos de formaciones económicas, sociales y discursivas en que la modernidad se perfilaba de modo emergente. Al ser las épocas de transición, entre otras cosas, momentos privilegiados que revelan las tensiones ideológicas entre idearios dominantes y emergentes, querría proponer aquí que la producción teatral que surgió a raíz de la Guerra de África nos permite reflexionar sobre la compleja problemática de la «modernidad» en la España de medio siglo que, como veremos en este capítulo, estaba vinculada al pensamiento colonialista.
*
Si bien todos los sectores políticos apoyaron la guerra, los razonamientos esgrimidos para emprenderla variaron. Así, para los grupos conservadores, moderados y neocatólicos era principalmente un asunto de honor, una guerra de desagravio cuya finalidad era la de «limpiar» el honor de la patria que había sido «mancillado» por el reino de Marruecos. Por tanto, el discurso probélico tradicionalista intentó contener la guerra dentro del marco discursivo del honor argumentando desde, por ejemplo, las páginas de El Estado, diario de tendencia moderada, que: «La España no va hoy a Marruecos con otro objeto que el de vengar los insultos recibidos de los rifeños, por medio de un castigo fuerte y asegurar y robustecer nuestra posición del otro lado del Estrecho. A esto creemos debe limitarse el fin de nuestra expedición».13
Los liberales, los demócratas e incluso los progresistas dieron su respaldo a la guerra esgrimiendo en principio los mismos argumentos que los tradiciona- listas, pero sin embargo para estos grupos la guerra era, también, el necesario preludio a la conquista y colonización de Marruecos que, según ellos, constituía una de las vías de acceso a su tan deseada modernidad. La estrecha relación entre la modernidad y el colonialismo se vislumbra en las páginas de La Discusión, diario demócrata en el cual escribía Pi i Margall, de este modo:
En el Mediodía, la Providencia llama a los pueblos a la ardua tarea, a la gran obra de civilizar a las razas oprimidas por larga servidumbre. Y mientras eso sucede en la esfera de la política, en la esfera de la ciencia se ve que se acerca el día de la libertad, el día del derecho. [.] El comercio une a los pueblos. El telégrafo eléctrico y el camino de hierro enlazan las fronteras, reúnen a los pueblos. [...] El espíritu del siglo triunfará siempre.14
Aquí la modernización tecnológica como elemento material y tangible de la modernidad une, en lo que hemos de suponer es una relación colonial, a los pueblos civilizadores con los que han sido civilizados por ellos. La colonia y la metrópoli quedan así enlazadas bajo el signo del progreso, una de las nociones clave de la época moderna. Desde la tribuna de La Iberia, diario progresista, se oye esta contundente demanda: «Queremos que haya conquista, y si en esto ven los ministeriales un acto de oposición, tanto peor para ellos y tanto peor para el ministerio, porque ése es el interés del país, ése su deseo».15
La notable discrepancia acerca de los objetivos de la guerra suscitó, pues, una importante polémica que enfrentó a los tradicionalistas con los liberales demócratas; polémica en la que se debatía una de las múltiples maneras de acceder a la modernidad para un país que, como bien sabemos, se asomaba paulatina y tenuemente a ella en sus décadas centrales.
¿Colonizar o no colonizar Marruecos? Estos fueron los términos de este singular debate en que se jugaba, pues, una visión del porvenir cuando España entraba en la modernidad.
*
Repasemos brevemente el incidente que ofendió al Gobierno español y lo llevó a emprender la guerra contra el reino marroquí. Desde la conquista de Melilla en 1497 y la anexión de Ceuta en 1580 la relación entre estas plazas españolas, que servían como establecimientos penales, puestos pesqueros y centros de contrabando, y sus vecinos marroquíes estuvo marcada por las agresiones. Así, por ejemplo, un buen día de 1859 una partida de marroquíes atacó a un destacamento de la guarnición de Ceuta derribando y destruyendo unos de los postes fronterizos que lucía el escudo de España. Al interpretarse este suceso como una afrenta al honor de la nación, el cónsul español en Tánger exigió al ministro del sultán que «obligara al bajá de las provincias a colocar las armas de España en el lugar que tenían cuando fueron derribadas y hacerlas saludar por sus soldados, ejecutando ante la guarnición española a los causantes de la acción y reconociendo el derecho a España a levantar en el campo de Ceuta las fortificaciones que creyera necesarias».16 Después de una larga serie de negociaciones, ni españoles ni marroquíes lograron ponerse de acuerdo, lo que suscitó que el 22 de octubre de 1859 el presidente del consejo de ministros, Leopoldo O’Donnell, declarara la guerra al reino de Marruecos en el Parlamento con las siguientes palabras:
No nos lleva un espíritu de conquista; no vamos a África a atacar los intereses de la Europa, no; ningún pensamiento de esta clase nos preocupa; vamos a lavar nuestra honra, a exigir garantías para lo futuro; vamos a exigir de los marroquíes la indemnización de los sacrificios que la nación ha hecho; vamos en una palabra, con las armas en la mano, a pedir la satisfacción de los agravios hechos a nuestro Pabellón. Nadie puede tacharnos de ambiciosos; nadie tiene derecho a quejarse de nuestra conducta.17
En esta declaración de guerra O’Donnell expone los objetivos de la guerra utilizando una retórica patriótica probélica en la cual el tropo del honor -representado por el pabellón- ocupa un lugar privilegiado y cuya función discursiva era la de movilizar a la nación, como veremos en las páginas que siguen. A su vez, evoca la figura del pabellón, ahora como símbolo de la nación humillada que, como tal, se ve forzada a tomar las armas para restaurar su honor. Asimismo, O’Donnell utiliza su aparición ante el Parlamento para asentar que el objetivo de la guerra no es la conquista de Marruecos, sino más bien el desagravio, argumento con el cual intenta zanjar el debate sobre la posible conquista y colonización de Marruecos, a la vez que pretende acallar las voces que clamaban que la guerra era el paso necesario en el proyecto «civilizador» de África. Y en tanto que la guerra se iba a librar en el escenario internacional de las relaciones imperiales dominadas por Inglaterra y Francia, O’Donnell defiende ante Europa (principalmente Inglaterra y Francia) la incursión española, alegando que el interés español en Marruecos no está movido ni por la ambición -léase ambición imperial- ni por el deseo de enfrentarse en ese territorio con los ingleses, que patrullaban las costas marroquíes desde su colonia en Gibraltar, ni con los franceses, que para entonces ya habían invadido, conquistado y ocupado Argel.
Si la parcial pérdida de las colonias de ultramar americanas entre 1810 y 1824 y la definitiva pérdida del imperio en 1898 no produjeron un corpus literario,18 la breve guerra de África (octubre1859-abril 1860) suscitó gran actividad cultural, no solamente en todos los géneros literarios (crónicas, cancioneros, teatro, novela y poesía), sino también en las artes visuales (pintura, fotografía y grabados).19 De entrada habría que subrayar que en gran medida los textos se produjeron con el explícito fin «patriótico» -o propagandístico, según se mire- de exaltar una guerra, que desde el comienzo y durante su corta duración se representó como nada menos que una epopeya a la par con la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo; sus batallas se igualaban a las «gloriosas» de antaño como Numancia, Sagunto, las Navas de Tolosa y Lepanto. No eran estas representaciones el producto de imaginaciones fantasiosas, sino que, según explica García Balañá, desde los comienzos de la contienda se desarrolló un proceso de «construcción mítica» de esta que continuaría hasta después de su finalización, porque fue «una guerra abiertamente popular».20 Toda España se involucró en ella de una manera u otra. Incluso la Real Academia de la Lengua, cuyo objetivo principal es, como bien sabemos, «fijar, limpiar y dar esplendor» a la lengua sin ensuciarse de política, se tornó patriótica convocando un concurso para premiar la mejor composición poética escrita sobre la guerra, premio que ganó Joaquín José Cervino con su poema «La nueva guerra púnica o España en Marruecos». Y dado que entre los muchos actos patrióticos que se organizaron en torno a ella también se incluía la recaudación de fondos para sustentarla, encontramos que en el ámbito de la cultura muchas de las obras de teatro que se pusieron en escena con la temática de la guerra fueron representaciones benéficas. En el terreno de la narrativa, por ejemplo, Fernán Caballero no solamente escribió una novelita acerca de la guerra, Deudas pagadas, sino que además destinó «el producto de su venta á los inutilizados en África».21
El mundo del teatro se unió al fervor patriótico que suscitó la guerra. Como punto de entrada al análisis de las obras de teatro que veremos a lo largo de estas páginas, habría que notar que la producción teatral patriótica compartía una series de rasgos característicos: la representación de los tropos del discurso político que se habían utilizado para justificarla y legitimizarla; la escenificación de batallas reales o imaginadas para que su público se sintiera partícipe de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en un remoto lugar en la otra orilla del estrecho de Gibraltar del cual se sabía poco, y la espectacularidad visual elaborada con grandes movimientos de escena. Estas estrategias de representación eran idénticas a las que pusieron en funcionamiento los periodistas de guerra, tales como Pedro Antonio de Alarcón y Gaspar Núñez de Arce, cuyas crónicas contaban detalladamente las batallas y las escaramuzas que habían acontecido.22 Si bien la exaltación del sentimiento patriótico era claramente el deseado fin, tanto del teatro como de las crónicas de guerra, habría que resaltar, sin embargo, que en cuanto a su recepción existe una diferencia clave entre estas dos prácticas culturales que hacía que el teatro fuera una de las más poderosas y efectivas maneras de promoverla. La representación teatral, que según Margaret Wilkerson «proporciona la oportunidad para que una comunidad se junte y reflexione acerca de sí misma», se prestaba a que el patriotismo se experimentase como emoción colectiva y compartida, mientras que el texto escrito era generalmente de lectura individual -si no solitaria-.23 Así, las representaciones teatrales funcionaban de modo análogo a los actos de habla performativos, en tanto que, además de «representar» el patriotismo de este o aquel personaje, «hacían» patriotismo en el propio escenario.24 El teatro como espacio físico, texto y de representación, por lo tanto, proveía a los espectadores con lo que podríamos llamar un contexto performativo en el cual ellos mismos podían involucrarse en el acto de habla, «actuando» y desempeñando el papel de patriotas, por muy lejos que se encontraran del teatro de operaciones militares. No ha de extrañarnos, pues, que proliferara el teatro durante la guerra de África, ya que era la práctica cultural idónea para fomentar el patriotismo en cuanto que durante algunas horas los ciudadanos de la nación podían convertirse en patriotas. Podríamos incluso sugerir que el teatro patriótico, a pesar de presentarse en ámbitos comerciales, funcionaba de igual modo que las manifestaciones patrióticas que tuvieron lugar en las calles de Barcelona, a saber, para celebrar la guerra.25
Los escenarios madrileños rápidamente se convirtieron en manifestaciones del patriotismo probélico, nutridos de la amplia cobertura que se hizo de la guerra en la prensa, donde se publicaban artículos firmados, entre otros, por Alar- cón, cuyas crónicas aparecieron entre diciembre de 1859 y finales de marzo de 1860. Estas crónicas, que contaban sus experiencias bélicas y sus observaciones de la guerra, fueron recogidas y publicadas una vez terminada la contienda en su Diario de un testigo de la guerra de Africa (1860), el máximo exponente de la «escritura de guerra» que produjo la contienda.26 Hacia finales de noviembre de 1859 -a un escaso mes de la declaración de guerra de O’Donnell- se representaron en los escenarios madrileños por lo menos tres obras: ¡Españoles, A Marruecos!, de Diego Segura [Teatro de Novedades]; Los moros del Riff de Carlos Peña-Rubia y Tello [Teatro del Príncipe], y ¡Santiago y a ellos!, de Luis de Eguilaz [Teatro del Circo]. Y en los últimos días de diciembre se publicaba un texto de una obra que nunca fue puesta en escena, El pabellón español en Africa, de José Martínez Rives. Obviamente escritas y escenificadas con gran prisa, estas obras son, al igual que todo el teatro de la guerra, de «escasa calidad», según la valoración que hace de ellas Tomás García Figueras.27 Este parece recoger la opinión de la crítica teatral de la época, si nos guiamos por el disgusto que registra Carlos Peña-Rubia y Tello en su nota introductoria a Los moros del Riff, en la que se queja de las malas reseñas que ha recibido por parte de la crítica, que piensa la ha juzgado sin tomar en cuenta que «se ha escrito en el corto espacio de cinco días, con el único objeto de celebrar en el coliseo del Príncipe un beneficio á favor de la guerra de Marruecos».28 Aunque de hecho son indudablemente de mejor calidad otros textos de la contienda -como, por ejemplo, las crónicas de Alarcón y Núñez de Arce-, las obras de teatro que discutiré a continuación merecen nuestra atención por ser importantes -y fascinantes- documentos ideológicos que registran con gran claridad los tropos alrededor de los cuales se organizó, propagandizó y se llevó a cabo la contienda. También es importante su performatividad, es decir, la manera en que se escenificaban los tropos para que el público pudiese también «representar» y «actuar» el patriotismo dentro y fuera del teatro, aspecto que hacía el tan necesario trabajo ideológico de propagandizar la guerra.
Centraré mi análisis en tres obras que considero son emblemáticas de la producción dramática acerca de la guerra: la de Martínez Rives, El pabellón español en Africa; la de Peña-Rubia y Tello, Los moros del Riff, y la de Segura, ¡Españoles, A Marruecos! Son emblemáticas en cuanto que en ellas encontramos la puesta en escena de los principales tropos que sirvieron para justificar y llevar a cabo la expedición bélica: el honor y la civilización como pilares del discurso probélico. La escenificación de estos tropos se llevaba a cabo de dos maneras: a la vez que eran enunciados en los parlamentos, se plasmaban en las acciones escénicas.
Centralmente, la guerra de África se libró bajo el signo del honor, tropo privilegiado del discurso aristocrático, cuyo significado, sin embargo, se rese- mantizó en el siglo XIX convirtiéndose en atributo de la nación a la vez que del individuo. «El patriotismo -nos recuerda James Bowman- en su sentido moderno dependía de la idea de que la nación entera era un solo grupo de honor».29 Por lo tanto, los parlamentos sobre el honor español parecen ser requisitos de este teatro patriótico. Así, por citar un ejemplo de los que abundan en estas obras, vemos en Los moros del Riff que el tropo del honor de la nación, aunque reiterado a lo largo de la obra, se enuncia con gran fuerza y sentimiento en la arenga con la cual termina la obra, que pronuncia ante sus soldados el valiente héroe patriota y señorito, Rafael:
[Y] cuando el grito de guerra hiera el viento, no olvidemos que en África defendemos la honra de nuestra tierra.
Y así verán las naciones al admirar vuestros hechos, la nobleza en vuestros pechos, la fé en vuestros corazones; que en paz ó en lucha mortal limpio cual rayo del sol mantiene el pueblo español su claro honor nacional; y ardiendo en heróica [sic] saña rompe el silencio profundo para recordar al mundo antiguas glorias de España.30
Aquí, Rafael pretende inspirar a sus hombres explicando el significado de la guerra en su multiplicidad de sentidos. La guerra no solamente supone la defensa del honor patrio, sino que, a su vez, revela los atributos morales y religiosos del pueblo español y el heroísmo de la tropa española en el campo de batalla. Vemos también que si la guerra es la manifestación de la nobleza, la fe y el coraje de los heroicos españoles, es a su vez la demostración ante el mundo de que España no ha caído de las alturas de su pretérita «gloria». Para Rafael la guerra reestablece el prestigio de la que había sido una nación «gloriosa». Así, prefigura clarividentemente la significación de la contienda que, una vez terminada, fue, de hecho, la manera en que se interpretó.
La conclusión -resume Álvarez Junco- era clara: los europeos debían comenzar a tomar a España en consideración de nuevo. «Éramos mirados con desden por la Europa, que olvida con facilidad las altas prendas de la raza española»; pero el valor demostrado en Marruecos por nuestros soldados, a la par que la inteligencia de sus generales, «son cosas que justamente deben fijar las miradas de la Europa en la noble España, en la nación que resucita fuerte y poderosa de un gran letargo». El mundo sabe ahora que «las hojas de Toledo y los brazos españoles conservan su antiguo temple» y desde hoy «seremos apreciados en lo que valemos».31
El honor humillado y agraviado se concretiza escénicamente en torno al más importante símbolo de la patria, la bandera, reduplicándose en escena la «causa» que había llevado a la guerra, el ultraje del pabellón (¡Españoles, A Marruecos! y El pabellón español en Africa). Isidro Rodríguez, en ¡Españoles, A Marruecos!, le explica de una manera clara y contundente al enemigo marroquí, Omar, que acaba de ser capturado en una batalla, la relación que existe entre la bandera y la presencia de los españoles en territorio africano:
¿Sabes á qué hemos venido aquí los españoles? Hemos venido á volver por nuestra honra mancillada; hemos venido á enaltecer nuestro pabellón ultrajado. Once siglos hace que prevalidos de una traición, tus ascendientes acorralaron á los nuestros en un rincón de Asturias [...] Pues bien [...] ahora los hijos de aquellos héroes, vencidos aunque no domados, ahora vienen para humillar vuestra arrogancia en estos áridos arenales, que fueron vuestra cuna, y serán vuestro sepulcro.32
Rearticulando el discurso político probélico, estas obras tienden a justificar la invasión de Marruecos no solamente por el agravio a la bandera, sino, también, por razones históricas, concretamente la conquista musulmana de la península ibérica. No deja de ser curiosa -por su evidente y esperpéntica manipulación de la historia- la explicación que le da Isidro a Omar en tanto que parece desaparecer de ella el importante hecho de que los árabes habían sido expulsados de España hacía ya siglos. El que Isidro borre los tres siglos y medio que median entre el final de la «Reconquista» y el presente momento de la guerra sirve para (re)presentar la guerra como la lógica continuación del acontecimiento que era el más antiguo de los mitos fundacionales de la nación. De hecho, lo que resuena en la exposición de Isidro es una línea de argumentación probélica que Castelar, por ejemplo, había avanzado: «Desde los primeros tiempos de la reconquista, el pensamiento de lavar con sangre africana la afrenta del Guadalete flota sobre la frente de nuestros héroes».33
En tanto que en estas obras la restauración del honor patrio se focaliza en la bandera, se limpia la «honra mancillada» escenificando batallas que culminan cuando los soldados españoles arrancan la bandera marroquí y la suplantan con el pabellón español. Así, en ¡Españoles, A Marruecos! los Cazadores de Madrid clavan el pendón de Castilla, mientras Isidro proclama «¡Compañeros! ¡Viva España!»,34 a lo que la muchedumbre que ahora ocupa todo el escenario le replica «¡Viva!». Entonces se cierra el telón, con un multitudinario coro de vítores.
Cabe imaginarse que el deseado efecto de este espectacular final fuera que el público se uniera en unísono al vitoreo que provenía del escenario. El pabellón español en Africa, también, culmina en una batalla, pero, a diferencia de ¡Españoles, A Marruecos!, esta tiene lugar en el fondo del escenario, funcionando a modo de trasfondo de la acción de la escena, que se lleva a cabo en el proscenio en el cual se enarbolan los símbolos de la nación, es decir, de las banderas y los pendones regionales. En la acotación leemos las direcciones para la composición y la acción de esta espectacularmente singular escena:
Empiezan á desfilar al son de marcha á paso regular tercios del ejército español [...]. Siguen los heridos de la batalla; los moros prisioneros sin ligaduras de ninguna clase; los musulmanes rendidos con sus pendones arrollados; el cuerpo diplomático de las naciones diversas y los soldados de la armada con sus gefes [sic]. Llevarán los marroquíes sobre bandejas los atributos del Blasón Nacional, y por último, irá sobre una carroza tirada por árabes el Pabellón Español, que será restablecido en su lugar por los que le derribaron. En este momento sonará la Marcha Real, y se presentarán las armas por el ejército colocado á uno y otro lado. Sonará el cañón y se darán tres vivas: uno al Pabellón Español, otro á la Reina, otro al Ejército.35
Está bien claro que en esta escena prima la espectacularidad del pendón enarbolado y del desfile de «patriotas», que han devuelto el honor a la patria, sobre cualquier tipo de verosimilitud, ya que cuando se publicó el texto aún no había acontecido ni la primera importante batalla de la guerra (Tetuán, en febrero de 1860), ni mucho menos había ganado la contienda España. La falta de realismo es tal que su autor incluso inventa una batalla naval que nunca tuvo lugar. Y, evidentemente, el espectáculo final funciona de modo performativo ya que, una vez más, se le invita al espectador a que participe en la espectaculari- dad del patriotismo.36
El que se represente el «amor a la patria» por medio de acciones que desagravian a la bandera, junto con escenas en las cuales el pabellón nacional o regional ondea triunfalmente en el escenario, nos propone que el patriotismo es un sentimiento que ha de expresarse en el hacer, en la acción. Habría que añadir que en el discurso patriótico lo que distingue al patriota de los demás es su disposición a morir heroicamente por su patria gloriosa. Y si las obras despliegan una galería de patriotas, no obvian, sin embargo, el tema del sacrificio humano que supone la guerra, que se plantea por lo general en sus inicios. Esta espinosa temática se plasma en el dilema que sienten algunos personajes secundarios al sopesar si deberían o no ser cómplices de una guerra cuya consecuencia acarrea la muerte. Por lo general, son los familiares y seres allegados a los soldados -en particular las madres- quienes se enfrentan a esta problemática y expresan inicialmente la oposición a que sus seres queridos vayan a la guerra. Pero el dilema es de poca duración, ya que casi inmediatamente otros personajes los convencen de que no impidan el alistamiento de sus seres queridos en la contienda. El argumento de los personajes probélicos se fundamenta en la convicción de que es una guerra necesaria a la vez que justa. Una vez superados los obstáculos iniciales, el patriotismo de los jóvenes se manifiesta en su entusiasmo guerrero, mientras que el de los viejos, padres y enamoradas radica en que dan a los incipientes patriotas permiso y, a menudo, su bendición para que hagan la guerra. Incluso nuestros tres patrióticos dramaturgos involucran en la contienda a personajes excluidos de las fuerzas militares por su sexo y/o edad (madres, padres, novias), transportándolos al escenario de la guerra, en donde vemos a las mujeres, por ejemplo, cuidando de sus hijos-soldados o acompañando a la tropa ejerciendo el papel de cantineras. En una de las obras un patriótico padre, a pesar de su avanzada edad, se reúne con su hijo en las filas del ejército y combaten juntos.
Por su parte, y en general, los jóvenes se enlistan alegremente en el ejército y resultan ser, por supuesto, valientes soldados. La única excepción a esta norma es Tadeo, personaje de Los moros del Riff, que inicialmente se niega a ir a la guerra argumentando no solo que tiene un terrible dolor de muelas, sino que también su presencia es necesaria en el pueblo, que se ha despoblado de hombres. Además, como bien explica: «Pero, señor militar, / los moros, ¿qué mal me han hecho / para que vaya a buscarles, / y pelearme con ellos?».37 No obstante, a pesar de no sentirse perteneciente a la España agraviada, pronto se da cuenta de que por no ir se le tachará de cobarde y, lo que es peor, perderá a su novia, que ya ha partido hacia Marruecos para ejercer de cantinera. Finalmente, Tadeo sale hacia el Rif en busca de la guerra que le restaurará el honor perdido por su cobardía y se transforma en un valiente y honroso soldado.38
Parece claro, pues, que tienen razón quienes han visto en aquella guerra un puro alarde de patriotismo. Sin embargo, aunque de forma bastante más compleja, también se representa en estas obras el tropo «civilizar», central en todo discurso colonialista, cuya piedra angular es, como bien sabemos, la convicción de que los pueblos y culturas no-europeos eran completa y esencialmente diferentes de los europeos. La diferencia estructuró este discurso en el cual la otredad significaba inferioridad. Según esta visión del mundo que articulaba el discurso colonialista, era la responsabilidad moral y humanitaria de los europeos implantar su superior «civilización» en todos aquellos lugares -y, por supuesto, en sus habitantes- que el conocimiento occidental clasificaba bajo la categoría de «salvaje», dada la raza, religión, comportamiento y forma de vida de sus indígenas. La llamada «misión civilizadora» no era solo el concepto que sustentaba el discurso colonialista, sino que además proveía a las naciones europeas del imperativo moral para expandirse por los territorios «no civilizados». A pesar de que O’Donnell había aclarado en su proclamación de guerra que el objetivo de esta no era la conquista de Marruecos, el hecho de que en algunas de las obras, como veremos, se inscribiera la idea de la misión civilizadora y que se representaran sus efectos positivos en los personajes revela que la conquista y la colonización de Marruecos estaban latentes en esta guerra de honor.
Para Emilio Castelar, por ejemplo, en su Crónica de la guerra de Africa (1859), no existe la menor duda de que España tiene una misión civilizadora que cumplir en África, en tanto que explicita contundentemente la necesidad de llevar a África la civilización: «Que el África necesita ser civilizada es apotegma» porque «[l]a civilización no puede estar solamente encerrada en Europa y en América».39 Ahora bien, habría que puntualizar que en el ideario colonialista la noción de civilización incluye elementos tan dispares como, por ejemplo, evangelizar a los «salvajes», establecer formas gubernamentales de corte democrático, implantar la educación occidental, abrir el comercio de los países «bárbaros» a Europa, construir sus ferrocarriles, reconstruir las ciudades según modelos europeos, instaurar nuevas formas de conocimiento y desmantelar prácticas de las culturales autóctonas percibidas como «salvajes».
Si los moderados, por lo general, junto a los que Ventosa llamaba «moji- gatócratas del neo-catolicismo», se ciñeron a la consigna de O’Donnell, entre sus filas se encontraban algunos que proponían que la guerra era una singular oportunidad para la evangelización de los marroquíes. Así, el diario moderado El León Español establece la conexión entre la guerra, la misión civilizadora moderna y la modernidad en España:
España tiene el deber sagrado de llevar la religión de Cristo a ese pueblo idólatra, nómada y salvaje. España tiene el deber de entregar a la civilización ese vasto y fértil territorio divorciado de todas las prosperidades y de todos los adelantos que el genio del hombre ha conquistado para sus hermanos. España tiene el deber de mirar su engrandecimiento, de crearse una vasta y rica colonia, que después de algunos años le tienda la mano para hacerla marchar al nivel de las más poderosas naciones.40
«Religión de Cristo», «civilización», «prosperidades», «adelantos»... Si así la prensa moderada podía ir más allá del pensamiento declarado de O’Donnell, la versión liberal del significado posible de la guerra insistía en casar la ocasión con las nociones de la libertad política y comercial y con la del progreso material. De este modo, vemos que para Castelar, al igual que para la gran mayoría de los liberales, «civilizar» África significaba que «a uno y otro lado del Mediterráneo se extendiesen pueblos florecientes; que sus divinas nociones de libertad [de la civilización] se llevaran al seno de razas esclavizadas por su propia ignorancia; que el comercio tuviera más dilatados horizontes y perdiese muchas de sus trabas».41 Incluso Alarcón, testigo de la guerra, vincula el concepto de civilización con la modernidad tecnológica al notar con gran satisfacción los positivos efectos de la conquista española de Tetuán:
[M]e entusiasma ver que los españoles hemos traído a este caduco y estacionario imperio los más óptimos frutos de la civilización. Hoy rompe una nave de vapor las ondas perezosas del Gual-el-Gelú [...] y esa nave ostenta el pabellón amarillo y rojo. Ayer quedó establecido un telégrafo eléctrico entre Fuerte Martín y la Aduana, y el vívido alambre, al transmitir el pensamiento humano como luminosa exaltación, lo hacía en el idioma de Cervantes. Mañana quedará tendida una vía de hierro sobre esta tierra independiente hasta ahora como las panteras del Atlas, y será también España la que de su nombre al camino.42
No todo, pues, en la guerra de África puede reducirse al patrioterismo de los «mojigatócras».
La conversión de los «salvajes» a la verdadera religión, que en versión española de la misión civilizadora era el catolicismo, se registra también en el teatro. Por ejemplo, en ¡Españoles, A Marruecos! y Los moros del Riff las tramas amorosas entre mujeres musulmanas y hombres cristianos sirven para representar la guerra como contienda religiosa. En estas obras no se practica la evangelización, importante componente de la misión civilizadora, sino que la predecible conversión religiosa de la «mora» es la consecuencia del enamoramiento, es decir, de su reconocimiento de la superioridad de la civilización occidental, encarnada en el soldado español y, es más, su disposición a ser conquistada por él. Ante la evidente superioridad de su objeto de deseo, no es necesaria la evangelización. Se inscriben en estas, que podríamos llamar historias de conversión, varios intertextos que provienen de las narrativas históricas de conquista -la Reconquista y la conquista y colonización del Nuevo Mundo y Filipinas- y de la tradición literaria española. Al representarse el conflicto de Marruecos como guerra religiosa, la conversión de la mujer árabe significa el retorno de la Reconquista que, como hemos ya visto, era uno de los mitos fundacionales de la nación. La figura de la mujer conversa remite, también, a otra figura femenina que por amor se había convertido al cristianismo transformándose en un personaje clave en la conquista de México: Malintzin o Doña Marina, nombre que adoptó la traductora y amante de Hernán Cortés después de su conversión. Estos textos se apropian además de una larga tradición que existía en la literatura española desde la Edad Media en la que la mujer musulmana sufría una conversión por el enamoramiento.43
En El pabellón, la obra más solemne de las tres estudiadas, quizá por su pretensión de distanciarse de la comicidad y lo populachero de las otras obras,44 la contienda africana sí se vincula claramente a la noción de la misión civilizadora. En este texto, por ejemplo, y a diferencia de las otras obras, la mayoría de los personajes son aristócratas, no gente de pueblo; en él no oímos canciones, ni vemos bailes populares; y no hay personajes ni momentos cómicos. No deja de ser significativo que sea precisamente en esta obra poblada de personajes nobles -en los dos sentidos de la palabra- donde encontramos la articulación más clara del discurso de la misión civilizadora. Mientras que en las otras piezas el pueblo se dedica a defender en cuerpo y alma el honor de la patria con la fuerza de las armas, aquí la aristocracia, a diferencia del pueblo, parece comprender que existe una razón trascendental que justifica la guerra, a saber, la de civilizar a los «bárbaros» marroquíes. Esta diferenciación se fundamenta sobre una visión del pueblo español que se encuentra también en la prensa absolutista:
El pueblo se mueve más por el sentimiento que por las ideas, por el espíritu tradicional que por lucubraciones filosóficas. En vano sería decirle que la guerra contra el moro tiene hoy distinto carácter del que le dieron nuestros padres: lleno su corazón de fe y entusiasmo, y su memoria de narraciones trasmitidas de generación en generación, de siglo en siglo, nuestros mayores, dice, lidiaron con los moros para defender la religión de Jesucristo, y los hijos no han de ser menos que sus padres.45
Pero justo antes del espectacular final que hemos descrito más arriba, el párroco, que también ha marchado a África -aunque no sabemos muy bien qué pinta ahí- proclama:
Lo que lleva no es rencor; Respondiendo á los ultrajes Lleva solo á los salvajes Poder civilizador.46
Y si existe alguna duda para los espectadores de lo que significa el concepto «civilización», Gonzalo lo esclarece:
Que a ella [España] sola pertenece Este problema magnífico
De llevar al africano
Las luces de nuestro siglo.47
«Luces de nuestro siglo»: el aristócrata Gonzalo remite nada menos que a la noción del siglo de las luces.
Después del espectáculo del enarbolamiento del pabellón se cierra la obra con el parlamento de Estrella, personaje principal femenino, que casi me atrevería a interpretar como la simbolización de España, si no estuviera tan confusamente construido:
Soldados, hoy como buenos, Y como siempre leales,
Os hicisteis inmortales Venciendo á los agarenos: Decidles de gloria llenos,
Que nuestra grande nación
Ni obró por obcecación Ni un instinto temerario...
Es el triunfo necesario
De la civilización.48
Vemos, pues, en estos textos una versión de la guerra de África que no es meramente la del desagravio, sino que en su proyecto bélico está inscrita la idea de llevar a Marruecos la civilización, que no ha de entenderse aquí solo como voluntad de evangelizar, como en su día había sido el proyecto de conquistar y colonizar América y Filipinas. Más bien, civilizar en estos textos significa llevar a África el progreso y la libertad. En resumidas cuentas, la modernidad.
*
El orientalismo, nos recuerda Edward Said, es una manera de ver, entender e interpretar el «Oriente», que, fundamentado en el «conocimiento» que se produjo y circuló en Europa acerca de esta parte del mundo, sirvió de acompañante ideológico al poder colonial.49 Como discurso el orientalismo no solamente funciona a modo de «representación» del «Oriente», incluyendo su topografía, geografía, historia y sus poblaciones, sino que también elabora conocimiento acerca de él. El orientalismo da forma a nuestras tres obras en tanto que presentan una perspectiva orientalista de Marruecos a la vez que producen un conocimiento -por muy burdo y simplista que resulte- que sirve, más allá del desagravio, para justificar y legitimar la incursión española en territorio marroquí.
La visión orientalista de estas obras se plasma en la decoración de los cuadros escénicos, que enmarcan la actuación de los personajes musulmanes, en la manera en que estos se representan y en su forma de hablar, elementos todos que funcionan para reforzar los estereotipos que para mediados del siglo XIX estaban ya firmemente arraigados en el imaginario europeo. Así, por ejemplo, en ¡Españoles, A Marruecos! los personajes árabes viven en lujosas tiendas de campaña, se reclinan sobre «suntuoso[s] divan[es]», se rodean de esclavos negros que les sirven opíparas comidas, comen exóticos manjares confeccionados con «pechuga de [...] gacela» y «pierna de dromedario» y fuman tabaco en pipa.50 Son también truculentos, cobardes, ladrones, traicioneros y guerreros insidiosos, ya que no parecen atenerse a las reglas de la guerra «civilizada» en tanto que, irónicamente, practican una forma de lucha atribuida a los españoles, la guerra de guerrilla. Y por si esto fuera poco, sus mujeres sistemáticamente se enamoran de los españoles traicionando por amor a su pueblo y convirtiéndose al cristianismo con una facilidad asombrosa. Incluso una de ellas, Zoraida, en ¡Españoles, A Marruecos!, después de haberse convertido y adoptado el nom bre de María de la Concepción, marcha a Sevilla acompañada de una Hermana de la Caridad española para curar a enfermos y soldados españoles heridos en la guerra en un hospital de esta orden.51
Orientalista es, también, la representación del islam que encontramos en estas obras, que se representa como herejía y, a veces incluso, como superstición. En El pabellón español en Africa, en un diálogo entre Muléy y Asán, servidores de Bey, el primero le explica al segundo las razones por las cuales les está yendo tan mal a los marroquíes en la guerra: «Alguna hada trabaja contra nosotros». A lo cual Asán le contesta:
¡Sí Muléy! porque en medio de las Kábilas ha aparecido una hermosa odaliska [sic] que ha descifrado los enigmas mas recónditos del libro de versos [...] ha explicado así [...] como si no fuera nada [...] los arcanos de la suerte futura. Su belleza arrastra tras de sí á cuantos la ven [...] Ay ¡celebrado Asán! [...] ¡fuertes rigores vá á derramar el hado sobre nuestra tierra!52
A pesar de que no se puede obviar que el islam es una de las «religiones del libro», aquí se transforma en superstición en tanto que remite al Corán para demostrar que la violencia y la crueldad, atributos estereotípicos conferidos a los musulmanes en estos textos, están inscritas en este texto fundacional. Por lo tanto, no nos sorprende oír a Muléy explicarle a Asán: «Todo prisionero será degollado: el que niegue será puesto al tormento: eso sí; porque dice el libro del Korán [sic]: “No quieras tener contigo impunemente la lepra de tus enemigos”».53 No hace falta hacer hincapié aquí en que los personajes españoles en estas obras se representan como valientes, nobles, honestos, leales y como los portadores de una religión justa y compasiva que no tortura ni pasa por las armas a los prisioneros enemigos.
El habla de los personajes árabes, aunque es diferente en todas las obras, siempre tiene un toque exótico. Si bien Ziquiceca, el personaje cómico árabe femenino en Los moros del Riff, habla con una extraña sintaxis y con el infinitivo (como los indios en las películas de vaqueros norteamericanas de los años cincuenta), Zoraida en ¡Españoles, A Marruecos! habla en el exótico lenguaje del amor oriental orientalizado. Le proclama así su amor a Isidro Rodríguez:
¿Te vas? Óyeme un momento, solo un momento. Yo te amo, porque en tus ojos brilla el sol de mi patria, en tu frente brilla la luna de mi cielo, en tu cuerpo miro la palmera de mis bosques. Ven, ven; ó yo te seguiré besando la arena que pise tu planta, bebiendo el aire que sacuda tu cuerpo. Cristiano, mírame á la luz de esa luna: dicen que soy hermosa; dicen que mis ojos queman corazones. Soy la hija de Beni-Omar. Pues bien [...] yo haré pedazos el Corán sagrado y abrazaré la Cruz de Jesucristo. ¡Oh! El aire ardiente de los desiertos ha tostado mi tez; pero tú me has abrasado el alma.54
Para concluir, podría pues decirse que la guerra de África se convierte en un escenario en el cual se libra una singular batalla discursiva, en tanto que en él se enfrenta el emergente discurso de la modernidad con el aún dominante discurso aristocrático de la tradición, que todavía era lo suficientemente poderoso como para haber ganado el debate acerca de la colonización de Marruecos, que como hemos visto se originó al principiar la guerra. Al terminar la contienda se recrudece la polémica cuando el Gobierno español inmediatamente emprende la negociación de la paz con el reino marroquí, una paz que no incluye la colonización del Rif, como ya había anunciado el mismo O’Donnell al comienzo de la contienda. La desilusión del sector demócrata se palpa en la frase lapidaria con la cual comienza un artículo sobre las negociaciones de paz que publica el diario demócrata La Discusión: «Una guerra grande, una paz chica».55 El artículo argumenta que el Gobierno ha cometido el grave error de no haber hecho del Rif una colonia española porque «[q]ue nosotros no fuéramos a África a una guerra de premeditada conquista, no lo ponemos en duda; pero que empeñada la lucha [...] no esperase todo el mundo una estensión [sic] grande del terriorio [sic] para la España, eso es lo que no puede ocultarse a los partidarios de la paz».56
El que se argumentara que España debía expandir su territorio y asumir la misión civilizadora haciendo de Marruecos una colonia española era querer integrar a España en el proyecto moderno colonial y ubicar al país, que todavía estaba en los albores del desarrollo capitalista, dentro del concierto de naciones imperiales, a la vez que en el discurso colonial moderno. Es decir, ser un imperio que colonizaba era estar en la modernidad -por lo menos discursivamente- y, por lo tanto, era ser equiparable a las dos potencias imperiales modernas que, a diferencia de España, no dudaban en conquistar y colonizar nuevos territorios. Pero, como bien sabemos, la modernidad inglesa y la francesa no eran meramente discursivas, sino que estaban inscritas dentro de una formación económica capitalista que estaba a su vez inextricablemente ligada a la formación social burguesa. Curiosamente, es uno de los diarios gubernamentales, La Época, el que subraya la ironía del impulso colonialista modernizador de los progresistas y demócratas cuando les apunta que:
Los que os entusiasmáis desde lejos con llevar el magnífico estandarte de la civilización y del progreso a Tetuán [...], los que ponéis el grito en el cielo cuan do se os dice que su conservación sería una calamidad y casi decís que es una infamia abandonarla [...] porque ha recibido el bautismo del progreso, porque se ha empezado a construir un ferrocarril de sangre, que una la rada con el pueblo marroquí [...] pensad, por Dios, que vuestra aldea, que el pueblo que os vió nacer, no tiene un mal camino para comunicar con la capital de su provincia.57
El Gobierno de O’Donnell ganó la polémica acerca de la colonización de África cuando firmó el tratado de paz con el reino de Marruecos el 26 de abril de 1860. Por el momento quedaría zanjado el importante debate sobre el colonialismo y la modernidad, que se volvería a abrir unos pocos años después, cuando el propio Gobierno de O’Donnell emprendió una serie de expediciones bélicas en el continente americano con la intención de recuperar parte del antiguo imperio español. España invadiría México junto con su aliada Francia, con el general Prim al mando de las tropas españolas (1861-1862), anexionaría Santo Domingo (1861) y, finalmente, desencadenaría la Guerra del Pacífico al declararles la guerra a Chile y Perú (1863-1866), contienda que perdería a pesar de que en ella se desplegó la Escuadra del Pacífico, cuyo buque insignia era el moderno acorazado Numancia. Habría que añadir que esta vocación colonialista no se ceñiría al continente americano en tanto que, una vez más, junto con Francia mandaría expediciones a Conchinchina (1858-1863). Si bien la futura política colonial expansionista de O’Donnell no sería acogida con el mismo fervor patriótico y patriotero en los ámbitos políticos y culturales como lo había sido la guerra de África, no por ello desapareció del imaginario español la conciencia imperial que había sustentado la contienda africana. De hecho, no sería hasta la definitiva pérdida de las colonias ultramarinas en 1898 cuando empezaría a resquebrajarse la imagen imperial que tenían algunos sectores de la sociedad española de sí mismos.
1 Emilio Castelar: Crónica de la Guerra de Africa, Madrid, 1859, p. 43.
2 Victor Balaguer: Jornadas de gloria o los españoles en Africa, Madrid, 1860, p. 9.
3 Ibíd., p. 7.
4 EvaristoVentosa: Historia de la Guerra de Africa, Barcelona, 1860, pp. 1140-41. Véase el análisis que hace Albert García Balañà acerca del apoyo que brindaron los demócratas y progresistas a la guerra y las complejas razones que llevaron a que Fernando Garrido la apoyara. Albert García Balañà: «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed): Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de Africa a la «penetración pacífica», Bellaterra, 2002, pp. 13-77.
5 Diego Segura: ¡Españoles A Marruecos!, Madrid, 1859, p. 36.
6 José María Jover Zamora: Historia de España Menéndez Pidal: La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), dirigida por J. M. Jover Zamora, vol. 34, Madrid, 1991, pp. XCII-CLX.
7 José Álvarez Junco: «El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro Guerras», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 1997, p. 47. Véase por el mismo autor «La nación en duda», en Juan Pan-Montojo (coord): Más se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, 1998, pp. 405-475.
8 José Álvarez Junco: «El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro Guerras», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.): Cultura y movilización en la España contemporánea, p. 48.
9 M. C. Lécuyer y Carlos Serrano: La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne (1859-1904), París, 1976, p. 8. Todas las traducciones de este texto son mías, ya que este importante libro no se ha publicado en español.
10 Ibíd., p. 34.
11 Ibíd., p. 115-117.
12 Ibíd., p. 116.
13 Ibíd., p. 63.
14 Ibíd., p. 55.
15 Ibíd., p. 50.
16 Miguel del Rey: La guerra de África 1859-1860, Madrid, 2001, p. 27.
17 Ibíd., p. 29.
18 En un espléndido artículo Carlos Serrano ha demostrado que no existe lo que llama «literatura del Desastre»: «Conciencia de la crisis, conciencias en crisis», en Juan Pan- Montojo (coord.): Más se perdió en Cuba: España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, 1998, p. 335. Véase también Alda Blanco: «El fin del imperio español y la generación del 98: Nuevas aproximaciones», Hispanic Research Journal 4, 2003, pp. 3-17, en que exploro la ausencia de aflicción o duelo por la pérdida de las colonias americanas continentales en la producción literaria canónica del siglo XIX.
19 Véase Nil Santiáñez: «De la tropa al tropo: Colonialismo, escritura de guerra y enunciación metafórica en Diarios de un testigo de la guerra de África», Hispanic Review, invierno de 2008, pp. 71-93.
20 Albert García Balañá: «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed): Marruecos y el colonialismo español, p. 19.
21 Fernán Caballero: Deudas pagadas, en Obras completas, vol. 8, Madrid, 1907, pp. 327-424, especialmente p. 327.
22 Véase Nil Santiáñez: «De la tropa al tropo: Colonialismo, escritura de guerra y enunciación metafórica en Diarios de un testigo de la guerra de África», Hispanic Review, invierno de 2008, pp. 71-93.
23 En Marvin Carlson: Performance: A Critical Introduction, Londres y Nueva York, 1996, p. 196.
24 El término performative, utilizado por J. L. Austin en su teoría del lenguaje, por lo general se traduce al español como «realizativo». Austin postula que ciertos «actos de habla» (speech acts) «hacen cosas». Véase How To Do Things with Words, Cambridge, 1975.
Si bien en los estudios lingüísticos siempre se traduce performative como «realizativo», no ocurre lo mismo en los estudios relacionados con el teatro, en los que performance y performative se traducen como «la performance» y «performativo». El que se hayan incorporado estos neologismos al lenguaje crítico literario y cultural probablemente se debe al problema de traducir performance como «representación», ya que en el discurso crítico literario el vocablo representación es un término íntimamente asociado con la estética y la semiótica, y no solamente con el teatro. He optado en este libro, por lo tanto, por mantener los neologismos performance y performativo.
25 Véase el magnifico estudio de García Balañá en que describe las celebraciones patrióticas españolistas que tuvieron lugar en Barcelona con motivo de la guerra. «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed): Marruecos y el colonialismo español, pp. 13-77.
26 Véase el importante artículo de Nil Santiáñez: «De la tropa al tropo: Colonialismo, escritura de guerra y enunciación metafórica en Diarios de un testigo de la guerra de Africa», Hispanic Review, invierno de 2008, pp. 71-93.
27 Tomás García Figueras: Recuerdos centenarios de una guerra romántica: La guerra de Africa de nuestros abuelos. A pesar de que la producción teatral parece haber sido abundante, Lécuyer y Serrano apenas la mencionan en su libro, lo cual nos hace sospechar que para ellos el valor literario de la producción teatral es tan pobre o tiene tan poco interés, en comparación con el resto de la producción literaria acerca de la guerra, que no cabe mencionarla.
28 Carlos Peña-Rubia y Tello: Los moros del Riff, a propósito dramático en tres actos, en verso, Madrid, 1859, sn.
29 James Bowman: Honor: A History, Nueva York, 2006, p. 5.
30 Carlos Peña-Rubia y Tello: Los moros del Riff, pp. 71-72.
31 José Álvarez Junco: «La nación en duda», en Juan Pan-Montojo (coord.): Más se perdió en Cuba, España, 1898y la crisis de fin de siglo, Madrid, 1998, p. 436.
32 Diego Segura: ¡Españoles, Á Marruecos!, Madrid, 1859, pp. 27-28.
33 Emilio Castelar: Recuerdos y esperanzas, Madrid, s.f., p. 161.
34 Diego Segura: ¡Españoles, Á Marruecos!, p. 39.
35 Vale la pena notar que La marcha real fue compuesta en esta guerra. José Martínez Rives: El pabellón español en Africa, Burgos, 1859, p. 74.
36 En contraste con la espectacularidad bélica que encontramos en estas obras, es interesante notar que en Enrique V de William Shakespeare, posiblemente la más grande obra dramática organizada en torno a una batalla, no se escenifica la batalla de Agincourt. La batalla tiene lugar fuera del escenario, mientras que el rey Enrique V estando en escena recibe noticias de su desarrollo.
37 Carlos Peña-Rubia y Tello: Los moros del Riff, pp. 4-5.
38 Cabe señalar que esta obra contiene rasgos cómicos, característica que comparte con otros textos dramáticos de la guerra de África, entre los cuales se encuentra el personaje de Tadeo, en el que se combinan elementos cómicos a la vez que patéticos, que marcan su acusada tendencia hacia la cobardía.
39 Emilio Castelar: Crónica de la Guerra de Africa, Madrid, 1859, pp. 7-8.
40 Citado en M. C. Lécuyer y Carlos Serrano: La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne (1859-1904), p. 65.
41 Emilio Castelar: Crónica de la Guerra de Africa, p. 8.
42 Pedro Antonio de Alarcón: Diario de un testigo de la guerra de Africa, Madrid, 1859, p. 142.
43 Véase Sadie Edith Trachman: Cervantes' Women of Literary Tradition, Nueva York, 1932, pp. 38-48.
44 Lécuyer y Serrano notan que «[en el teatro] las piezas se componen con un mismo modelo: efectos cómicos y grandes movimientos de escena». M. C. Lécuyer y Carlos Serrano: La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne (1859-1904), pp. 121-22.
45 Citado en M. C. Lécuyer y Carlos Serrano: La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne (1859-1904), p. 75.
46 José Martínez Rives: El pabellón español en Africa, p. 73.
47 Ibíd., p. 65.
48 Ibíd., p. 74.
49 Véase Edward W. Said: Orientalismo, Barcelona, 2003.
50 Todas estas representaciones orientalistas se encuentran en Diego Segura: ¡Españoles, Á Marruecos!, pp. 20-21 y en el acto II.
51 Diego Segura: ¡Españoles, Á Marruecos!, p. 37.
52 José Martínez Rives: El pabellón español en Africa, p. 48.
53 Ibíd., p. 40.
*
54 Diego Segura: ¡Españoles, Á Marruecos!, p. 19.
55 Citado en M. C. Lécuyer y Carlos Serrano: La guerre d’Afrique et ses répercussions en Espagne (1859-1904), p. 61.
56 Citado en Ibíd., p. 61.
57 Citado en Ibíd., p. 45.