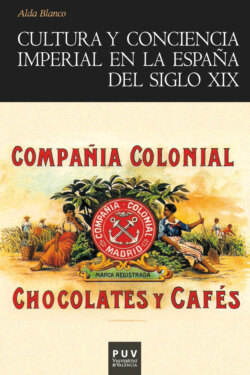Читать книгу Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX - Alda Blanco Arévalo - Страница 9
ОглавлениеA diferencia de Londres, ciudad en la cual incluso el turista más despistado se topa inevitablemente con las huellas del pasado imperial británico -evocado en monumentos conmemorativos, destacados edificios, tumbas de los héroes marinos o en las diversas y multirraciales poblaciones que transitan por sus calles tras haber emigrado a la antigua metrópoli después de la descolonización-, Madrid, la capital metropolitana de lo que fue un imperio ultramarino tanto o más vasto que el inglés, ofrece pocos «lugares de memoria» de lo que el importante teórico del «orientalismo» Edward W. Said llamó «conciencia imperial».1 Podríamos mencionar entre estos lugares los nombres de algunas estaciones de metro (Callao, Tetuán, Legazpi, Colón), los de ciertas plazas (una vez más Callao, Cascorro, situada a la entrada del Rastro, o la plaza del Descubrimiento), así como los de un par de barrios de la ciudad (Tetuán y Pacífico). También podríamos incluir en esta breve lista los dilapidados rótulos de un género de tiendas, que están a punto de desaparecer, en los que se anuncia a los consumidores que están entrando en una tienda de «ultramarinos». Y entre las muchas estatuas que decoran la ciudad solamente dos de ellas conmemoran el imperio español: el monumento a Colón y, en el Rastro, la estatua de Eloy Gonzalo, héroe proletario que murió en la batalla de Cascorro, en la guerra de 1895 contra Cuba.2
Comienzo este libro recordando las pocas huellas que quedan del imperio en la topografía del Madrid contemporáneo en cuanto que ello revela el com plejo lugar que aquel imperio ocupa en el repertorio simbólico del imaginario nacional. Notando, además, que no solo es escasa su presencia, sino que cuando aparecen se plasman en monumentos y nombres de sitios que mayormente rememoran el poderío militar desplegado en las guerras coloniales que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX en África, el Pacífico (Perú y Chile) y Cuba. En cambio, no existen en la capital del país monumentos dedicados a acontecimientos militares de gran importancia fundacional para la historia del imperio como, por ejemplo, Lepanto y Otumba. El que se hayan rememorado eventos que fueron llevados a cabo por el imperio decimonónico, que apenas hoy recordamos, mientras que no existen monumentos conmemorativos de los acontecimientos emblemáticos de un imperio que aún pervive en el imaginario nacional, revela, a modo de ejemplo, que no hay necesariamente una correlación entre las realidades del pasado imperio español -sus acontecimientos y personajes, por ejemplo- y su representación simbólica, que en este caso viene a ser la cultura pública. En parte esta discrepancia se puede explicar atendiendo a la historia de las prácticas culturales de las conmemoraciones, en la que se evidencia que la idea de construir monumentos conmemorativos no tomó arraigo en la cultura occidental hasta el siglo XIX. Pero también habría que tomar en consideración otra historia que ha enmarcado nuestro entendimiento del imperio y su pasado. A saber, la manera en que se ha desarrollado la representación del imperio en la narrativa de la historia nacional. Así, a grandes rasgos y como punto de entrada a este estudio sobre la cultura imperial española del siglo XIX, se podría decir que nuestro actual conocimiento histórico del pasado imperial es el resultado de una serie de elaboraciones historiográficas en las cuales la inclusión y la omisión han confluido en la producción de las narrativas históricas acerca del imperio.
En nuestra memoria histórica contemporánea, el imperio español se identifica casi exclusivamente con la nación que llevó a cabo la conquista y colonización de América y de las Filipinas. Pero esta es una identificación tardía, ya que es un hecho que, aunque -según indica Antonio Feros- el carácter y la historia del imperio se discutieron «en cientos de libros, artículos y panfletos», a partir del siglo XVI las discusiones no «cristalizaron» en una narrativa «bien estructurada» y completa hasta mediados del siglo XIX, y más concretamente a partir de la Restauración (1874), cuando la intelectualidad española emprendió la labor de «integrar la experiencia imperial a la historia de la “nación”».3
En su importante libro The Conquest of History, Christopher Schmidt- Nowara amplía la tesis de Feros al explorar en detalle el modo en que la historia de aquel imperio proveyó los «materiales» para las nuevas historias nacionales que aparecieron en la segunda mitad del XIX.4 De ahí que estos dos historiadores hayan demostrado que la labor ideológica de la historiografía en el último tercio del siglo XIX fue la de vincular el quehacer imperial a la «idea» de lo que era «España», y por lo tanto «naturalizó» esta identificación. Su problematización de lo que se ha tomado como transparente relación epistemológica entre el pasado y su representación histórica ha mostrado la importancia de atender a la producción misma del conocimiento histórico y, en consecuencia, a contextua- lizarlo. Habría que añadir que una de las importantes secuelas de la inclusión del imperio en la historia de la nación fue la proliferación de una abundante historiografía, por lo general de signo nacionalista, acerca del imperio de los siglos XVI, XVII y XVIII, que culminó, como bien sabemos, con la apropiación que hizo el franquismo de la narrativa imperial de España («¡Por el Imperio hacia Dios!»).
Ahora bien, si con la historiografía de la Restauración entra de pleno el apogeo del gran imperio en el relato histórico de la nación, no ocurre lo mismo con el imperio del siglo XIX que, aunque todavía seguía en pie después de la primera descolonización americana que se completó en 1824, ha caído en el olvido o se mantiene en nuestra memoria postimperial a modo de huellas casi imperceptibles. Aunque no cabe la menor duda de que en el siglo XIX el imperio era una versión muy disminuida de lo que había sido, es notable su casi desaparición de la historia, ya que España todavía poseía un disperso grupo de colonias ultramarinas: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las islas Carolinas y Marianas, Ceuta, Melilla, Río Muni y Fernando Poo. Si bien se podría argumentar que estas colonias del menguado imperio produjeron poco capital para la metrópoli y que, por tanto, el imperio del XIX como fenómeno económico es de tal insignificancia que no merecer ser objeto de estudio, habría que recordar, sin embargo, que los imperios son fenómenos políticos a la vez que económicos. Basándose en una conceptualización política de lo que es un imperio, Schmidt- Nowara ha demostrado que el Estado español entre «las revoluciones Hispanoamericanas y la Guerra de 1898 [...] pudo articular un proyecto nacional de amplia base con el colonialismo en su centro».5
Pretendo, pues, a lo largo de este libro subrayar la centralidad del imperio, de la identidad imperial de la nación y la existencia de una conciencia imperial en la España decimonónica y de principios del siglo XX. Aunque en las páginas que siguen se irán puntualizando los contornos discursivos del ideario imperial que vinculaba inextricablemente la noción de imperio con la de la nación, a modo de ejemplo, introduciré aquí un texto que muestra con toda claridad que para el imaginario político decimonónico «España» era la suma de la metrópoli y sus colonias, es decir, que era un imperio. En 1860 Evaristo Ventosa, el pseudónimo con que escribía el socialista Fernando Garrido por estas fechas, publica Españoles y marroquíes: Historia de la guerra de Africa. Es un libro que no deja de sorprender en tanto que este revolucionario y propagandista del socialismo dedica su voluminoso estudio (1.145 páginas) a exponer las razones por las cuales es importante para España llevar a cabo la guerra en África, contienda que hoy no dudaríamos en llamar colonial o colonialista. En el segundo capítulo, después de describir los aspectos geográficos de Marruecos, contar los incidentes que precipitaron la guerra, enumerar las reacciones de todos los sectores nacionales ante los acontecimientos y repasar los fundamentos del derecho internacional, compara los estados de las marinas española, francesa e inglesa, ya que piensa que Inglaterra y Francia reaccionarán beligerantemente ante una guerra española en Marruecos. Para esta comparación -y esto es lo que me interesa resaltar- enumera los barcos de la escuadra española y «los puntos donde hoy se encuentra».6 El listado es largo y se encuentran en él todas las bases navales de la península ibérica, así como de las colonias españolas (Manila, La Habana, Fernando Poo) y de las que suponemos eran zonas de influencia españolas: Montevideo y Conchinchina. En el capítulo III, titulado «Ejército de España y sus colonias», se repite la estrategia de hacer un listado de los que llama ejércitos, que incluyen los de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Fernando Poo y Ceuta. Está claro, pues, que Ventosa-Garrido tenía una idea imperial de lo que era España. Y, como veremos, distaba de ser el único que pensaba así.
La elisión historiográfica del fenómeno del imperio decimonónico ha tenido como resultado el que también se esfume de la narrativa histórica la vocación colonial metropolitana que duró hasta ya entrado el siglo XX7 y que, a pesar de ser promovida y llevada a cabo con irregularidad, se manifestó después de la batalla de Ayacucho (1824), la última batalla librada en las guerras de Independencia americanas. Aunque a veces se hace referencia en las historias nacionales a las aventuras colonialistas españolas -llamadas en la historiografía «expediciones militares»- que tuvieron lugar en diversos puntos del mundo (Asia, África y la América independiente), por lo general, la política colonial expansionista se atribuye a una casi inexplicable fantasía nostálgica imperial o a una «irracional» «política de prestigio», en vez de entenderse como el fruto de una lógica colonialista.8 Esta forma de entender la política colonial española viene a ser el paradigma interpretativo en la historiografía contemporánea. Pero si casi ha desaparecido la representación del imperio del XIX, excepto en la historiografía colonial, el imperio retorna a la narrativa histórica nacional con los acontecimientos de 1898, el tan melodramáticamente llamado «Desastre», que, como bien sabemos, engendró una singular manera de articular lo que se ha venido llamando desde entonces «el problema de España».9 Vale la pena notar, por lo tanto, que la actitud historiográfica ante el imperio decimonónico es paradójica. Si por un lado tiende a desatenderlo, si es que no a borrarlo de la narrativa de la historia nacional, por otro, figurado por medio de su pérdida, le adscribe un gran valor simbólico.
Habría que puntualizar, sin embargo, que «cualquier narrativa histórica es», según Michel Rolph-Trouillot, «un atado de silencios, el resultado de un proceso singular».10 El generalizado silencio en torno al imperio del siglo XIX es explicable si lo interpretamos tomando en consideración la acertada noción que el historiador David Scott llama «anteriores pasados», que para él estriba en identificar la «diferencia entre las preguntas que animaron los antiguos presentes y las que animan los nuestros».11 Así, notamos que en gran medida los historiadores de hoy han escogido privilegiar el estudio de otros relatos que se considera son fundamentales para la elaboración del conocimiento histórico de este siglo. Por ejemplo, el relato del complejo proyecto liberal de construir la nación, o la complicada historia del desigual desarrollo capitalista, y/o la espinosa narrativa de la elaboración de la identidad nacional.12 No parece haber una necesidad de recordar históricamente el siglo XIX como época imperial ya que en la actualidad España está volcada en el importante trabajo de hacer memoria recordando un pasado más reciente, que indiscutiblemente ha marcado su presente más que el pasado imperial: los orígenes de la Guerra Civil, la propia guerra, el exilio de la España republicana y la feroz represión política de las primeras décadas del franquismo. En la España de hoy existe la esperanza de que este proceso de recordar -en el cual la historiografía juega un papel de suma importancia- por fin pueda curar las heridas psíquicas y sociales producidas por la Guerra Civil y el franquismo que tanto han afectado a varias generaciones de españoles.
Esta breve reflexión sobre la historia de la manera en que se ha inscrito el imperio español en la narrativa de la nación espero haya sugerido que existe una desconexión entre la manera en que la narrativa histórica contemporánea, por lo general, representa la España del XIX como nación sin una identidad imperial, y el modo en que la España decimonónica se conceptualizaba a sí misma como nación imperial. Podría decirse, entonces, que se ha desvinculado la noción del imperio de la de la nación en la narrativa histórica del siglo XIX, hasta tal punto que el imperio decimonónico ha desaparecido de la historia nacional. Es notable esta desvinculación en cuanto que, como veremos a lo largo de este libro, la clase política y la intelectualidad decimonónica -que forjan la España moderna- conceptualizaron el modo de llevar a cabo el proyecto liberal de construir la nación moderna como inextricablemente ligado a la idea de imperio.
Tanto es así que Carlos Serrano, en una de sus muchas y acertadas reflexiones sobre el final del imperio español en 1898, propone que «[n]o me parece exagerado afirmar que la pérdida de las colonias afectó a la Restauración en su naturaleza profunda: colonialismo y Restauración fueron de algún modo las dos caras de una misma realidad o, por lo menos, como la sustancia y la forma de un mismo poder».13 Esta hipótesis la vemos demostrada en el Discurso sobre la nación que pronunció Antonio Cánovas del Castillo, historiador, político y el llamado «arquitecto» de la Restauración, en el Ateneo de Madrid el 6 de noviembre de 1882, en el cual reafirmaba la identidad de España como nación imperial. Vale la pena explorar, aunque brevemente, este largo y retóricamente tortuoso discurso en cuanto que podría interpretarse como texto fundacional del ideario de la Restauración dada la amplia temática que desarrolla en él, además de ser una extendida meditación sobre los conceptos nación, nacionalidad y patria. Para ello, Cánovas entreteje una panorámica histórica acerca de las definiciones de estos términos, una polémica en contra de aquellos que él considera han equivocadamente asentado que la nación es una noción moderna -principalmente Ernest Renan en Qu’est-ce qu’une nation? (1882)- y un detallado plan para el porvenir de España.
Cánovas da comienzo a su discurso polémicamente: proclama que nación es un concepto eterno en vez de moderno, el modo en que se conceptualizaba tal noción en ese momento. Como prueba de ello argumenta que los significados contemporáneos de nación están ya presentes en el Vocabulario universal de Alonso de Palencia, en el Vocabulario de Antonio de Nebrija, en el diccionario de Covarrubias y en el Diccionario de Autoridades. Sin embargo, admite que en estos se proveen «expresiones» incompletas del concepto. Para evidenciar más que nación no es un concepto -o incluso fenómeno- moderno, es decir, un producto de la época contemporánea, notamos que su propia definición combina elementos diversos de definiciones anteriores para llegar a una definición en la cual están todos sus elementos incluidos y en la que un territorio común, la raza y la lengua son considerados como las características esenciales de la nación. Significativamente, señala que quizá lo que faltaba en las pretéritas caracterizaciones de nación era «el reconocimiento de que la nación es hecho u obra divina».14 El que defina la nación como «obra divina» no es ni original ni insólito ya que la conceptualización «providencial» de las naciones y su destino manifiesto son piedras angulares de los discursos nacionalistas y, en la era imperial, de los discursos colonialistas.15
Tras presentar su definición de nación, el siguiente paso que da Cánovas en su argumento es el de establecer una tipología para las naciones que fundamenta en la noción de «civilización», tropo que funciona a modo de marcador diferenciador entre ellas. Como es de suponer, las «naciones» civilizadas son naciones cristianas. Si bien es esta una formulación predecible, habría que notar que no establece diferencias religiosas dentro del cristianismo -por ejemplo entre el catolicismo y el protestantismo-, sino que más bien representa el cristianismo como un conjunto de valores y creencias compartidos cuyos objetivos son idénticos. Así, propone que «[t]odas las naciones civilizadas bajo los principios del Evangelio, las cuales, ni más ni menos lenta y manifiestamente, se dirijan hoy a un fin idéntico, a una especie de nueva cruzada, de más seguros resultados que las antiguas: a implantar donde quiera, no la cruz tal vez, pero sí la civilización».16 Es significativo que Cánovas no se desprenda por completo de viejos, si no anticuados, conceptos -cruzada y cruz- que funcionan a modo residual en su discurso. Sin embargo, los matiza al referirse a una «nueva cruzada» y los moderniza al sustituir el tropo «cruz» por el de «civilización». El que vincule normativamente nación y civilización cristiana lleva sin remedio a que Cánovas promulgue la idea de la «misión civilizadora» que, como es bien sabido, es uno de los pilares discursivos de la ideología colonialista. Aunque a lo largo del discurso rechaza la supuesta modernidad del concepto nación, sin embargo, está dispuesto a reconocer y, más aún, a admitir que la estrategia de la misión civilizadora ha sufrido una transformación en tanto que el deber del mundo civilizado no es ya meramente el de la evangelización, como lo había sido en el pasado, sino el de «obligarlos [a los infieles] [...] a tomar parte en la empresa común de la humanidad so pena de desaparecer, como elemento inútil, de la escena del universo».17 Por lo tanto, y claramente para Cánovas, la nación cristiana es sobre todo una entidad colonizadora que tiene que usar la fuerza para cumplir con la misión divina que es «la toma de posesión de todo el planeta por el hombre civilizado».18
Una vez presentada su teoría de la nación -que de hecho es muy poco original- y de su misión civilizadora, da paso a su meditación sobre la identidad de España como nación. Notamos que para Cánovas la problemática no es si España es o no es una nación imperial colonizadora, ya que habiéndose dedicado durante tantos siglos a «civilizar» su mundo ultramarino claramente lo es. Más bien la pregunta que plantea es si España, habiendo ya perdido «su gloria de otros siglos»,19 debería intentar entrar a formar parte de «ese corto número de naciones superiores»,20 ya que sería «muy peligroso quedarse atrás, como nos vamos quedando en la sociedad ambiciosa y egoísta de las naciones».21 Su respuesta es inequívoca: «[m]ándanos el deber nuestro [...] que entremos en el número de las naciones expansivas, absorbentes, que sobre sí han tomado el empeño de llevar a término la ardua empresa de civilizar el mundo entero».22 Curiosa -o quizá sintomáticamente- propone que el honor, que es sin lugar a dudas un atributo residual aristocrático dentro de la cultura burguesa, es la razón principal que debería impulsar a España a ser una nación expansionista, en vez de, por ejemplo, el comercio global o la misión civilizadora, dos incentivos que estarían más en consonancia con la búsqueda y apertura de mercados que según el historiador Eric Hobsbawm era lo que fundamentaba el colonialismo. 23 Aunque echa mano de una razón anticuada y, por tanto, desfasada, el caso es que para Cánovas el futuro ontológico y político de España está claramente vinculado al colonialismo y a su identidad imperial.
A pesar de que el texto revela una profunda nostalgia por el «insigne» pasado de España como nación imperial, reconoce que España no puede aferrarse a él, ya que necesita mirar hacia el futuro y, por lo tanto, «no he de hablar, por cierto, de su gloria de otros siglos: pues ¿de qué sirve ya eso, si no es de comparación tristísima con el estado a que nos han traído las largas desdichas posteriores? Otros Otumbas, otros Lepanto, no los del siglo XVI, son en todo caso los que nos hacen hoy falta».24 Asimismo, percibimos el claro duelo por la pérdida de gran parte del imperio, aunque sin embargo asegura a su público que «el territorio puede decirse que está íntegro, con una excepción deplorable, de que en todo tiempo juzgaré mucho más digno el no hablar inútilmente».25 Al presentar su plan para el porvenir de España con el que cierra su discurso, su nostalgia imperial se retrae dando paso a lo que podríamos interpretar como un pragmático sentido realista: «[m]odestas deben ser ya nuestras palabras como nuestras obras; limitadas nuestras aspiraciones cuanto lo están nuestras fuerzas».26 Concluye enumerando los imperativos que le son necesarios a España para sobrevivir como nación imperial:
Trabajemos, produzcamos, ahorremos, seamos ricos, seamos disciplinados y ordenados, vivamos armónica, fraternalmente, y comenzaremos, no tan solo a querer, sino a ser de verdad fuertes. Al par que la restauración de nuestras fuerzas morales, robustezcámonos con las que presta el estudio asiduo de las artes y las ciencias, que fecundizan la agricultura, que adelantan la industria, que enseñan a dirigir el comercio, que facilitan comunicaciones, que dan o preparan recompensas colmadas a todos los triunfos, lo mismo a los económicos que a los militares, y tanto a los que logra el mérito individual, como a los que el mérito colectivo de las naciones alcanza.27
Se podría argumentar que la vocación colonialista -o en palabras de David Marcilhacy «la misión imperialista»-28 de Cánovas es mera expresión del sentimiento de que España «no se resignaba a desaparecer del selecto club de países que en el siglo XIX se repartieron el mundo en beneficio propio»,29 en tanto que «la posesión de un imperio pasó a ser el criterio para valorar, no ya al Estado, sino a la nación a la que representaba».30 Sin embargo, yo querría hacer hincapié en que, en su paradigmático discurso, Cánovas liga el proyecto nacional de restaurar la nación a la necesidad de mantener el imperio. Lo significativo de esta vinculación es que Cánovas recoge el discurso imperial asentado por la Unión Liberal previo a la Restauración y lo reafirma como fundamento del Estado. De ahí la importancia de reconocer que el imperio venía a ser un atributo fundamental de la identidad de la nación, en vez de ser una mera característica accidental.
La desaparición del imperio y de la identidad imperial de la historiografía acerca del siglo XIX ha tenido -y continúa teniendo- profundas secuelas para el estudio de lo que llamaremos aquí «cultura metropolitana», en cuanto que se han obviado textos, artefactos, prácticas e incluso instituciones culturales que jugaron un importante papel a la hora de cimentar los nuevos fundamentos para un imperio en vías de ser remozado a lo moderno.31 Así, por poner solamente un par de ejemplos, se ha prestado poca atención a dos eventos que fueron organizados con la explícita intención de exhibir la centralidad que suponía para la nación tener un imperio: la Exposición de las islas Filipinas en Madrid (1887) y el IV Centenario del descubrimiento de América (1892).32 Si nuestro trabajo como críticos culturales es el de llegar a entender las múltiples realidades y discursos que se entretejen en los productos culturales y en las que llamó Raymond Williams «estructuras de sentimiento» de una época específica,33 que aquí vienen a ser las de la modernidad española, es necesario (re)presentar la identidad de la España decimonónica como una nación imperial, ya que, como veremos a lo largo de este libro, las figuraciones de la nación y del imperio estaban entrelazadas en el imaginario político y cultural decimonónico. Así, nuestra tarea es la de (re)inscribir en la narrativa histórica acerca del siglo XIX lo que en su día era evidente: que el Estado español estaba configurado a modo de imperio (Ministerio de Ultramar, Consejo de Filipinas, etc.)34 y que, por lo tanto, España era una nación imperial.
La publicación de Cultura e imperialismo (1993) de Edward W. Said transformó el estudio del terreno de la producción cultural metropolitana de las naciones imperiales al casar «imperio» con «cultura». Si lo que se conoce con el marbete de «estudios postcoloniales» había teorizado las maneras en que los discursos coloniales metropolitanos estaban inscritos en las culturas coloniales y sus textos, la transformativa propuesta de Said fue que en la propia producción cultural metropolitana también estaba inscrito el imperio, a pesar de que a menudo los textos metropolitanos no trataban abiertamente el tema imperial o la relación entre la metrópoli y sus colonias.35 Sus brillantes y convincentes interpretaciones de textos producidos en la metrópoli mostraron que en ellos no solamente se revelaban los discursos coloniales e imperialistas, que sustentaban y daban forma a la idea imperial, sino que con frecuencia los apuntalaban. Es decir, que en la cultura metropolitana se textualizaba el imperio utilizando lo que David Spurr ha llamado una «retórica del imperio».36
El paradigma interpretativo propuesto por Said ha suscitado polémicas, principalmente entre los historiadores de la Inglaterra imperial, en torno a cómo conceptualizar y puntualizar la relación entre el imperio y la cultura nacional.37 Sin embargo, para los estudiosos de las culturas metropolitanas ha significado el importante reconocimiento de que el imperio es un fenómeno cultural -idea que en absoluto ha soliviantado a los que estudian el colonialismo-, al igual que es un fenómeno político y económico. Las implicaciones de este reconocimiento para el estudio de la cultura metropolitana han sido de gran importancia. Entre otras cosas, se ha abierto el metafórico «archivo imperial» que, según Carolyn Steedman, viene a ofrecer a la investigación y a la interpretación una manera de ver y de saber.38 En este abundante archivo se encuentran los muchos e importantes textos que produjeron los imperios europeos del XIX en su afán de colonizar el mundo: libros de viaje, estudios lingüísticos y etnográficos, leyes, decretos, ferias mundiales y, por supuesto, la literatura. Sin embargo, en el caso de la cultura metropolitana española apenas se ha estudiado, salvo raras excepciones, el archivo del imperio decimonónico, cuya riqueza veremos a lo largo de este libro. Y, aunque el estudio de la textualización de este imperio en la cultura metropolitana española comienza a llevarse a cabo, todavía dista de ser percibido como un aspecto necesario o, incluso, significativo para la investigación y la reflexión acerca de la cultura española del siglo XIX.
Este libro se propone explorar una serie de textos, objetos y prácticas culturales que manifiestan la conciencia imperial que existía en la España del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Como ya he anticipado en esta introducción, argumentaré que la noción de «imperio» estaba imbricada en la identidad de la nación a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, a pesar de haber sufrido el imperio dos importantes descolonizaciones, a saber, en 1824 y en 1898. Las páginas que vienen continuación están dedicadas a presentar las muchas maneras y las diversas estrategias por medio de las cuales la producción cultural metropolitana intentó mantener y promover el sentimiento imperial en la metrópoli.
1 Véanse los dos importantes libros de Edward W. Said: Orientalismo, Barcelona, 2003, y Cultura e imperialismo, Barcelona, 1996. Este libro se ha realizado en parte en el marco del Proyecto de Investigación FFI2008/02107/FISO, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
2 En gran medida, tales ausencias se deben a que a principios del siglo xx fueron destruidos la mayoría de los monumentos que habían servido para conmemorar el imperio. Véase Carlos Serrano: El nacimiento de Carmen: Símbolos, mitos y nación, Madrid, 1999, pp. 183-291.
3 Antonio Feros: «“Spain and America: All is One”: Historiography of the Conquest and Colonialization of the Americas and National Mythology in Spain c. 1892-c.1992», en Christopher Schmidt-Nowara y John M. Nieto-Phillips (eds.): Interpreting Spanish Co- lonialism: Empires, Nations, and Legends, Albuquerque, 2005, p. 113. Para el desarrollo de la historiografía española del XVIII acerca de América véase Jorge Cañizares-Esguerra: How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World, Stanford, 2001, en el capítulo titulado «Historiography and Patriotism in Spain», pp. 130-203.
4 Christopher Schmidt-Nowara: The Conquest of History: Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century, Pittsburgh, 2006.
5 Christopher Schmidt-Nowara: The Conquest of History, p. 3.
6 Evaristo Ventosa: Españoles y marroquíes: Historia de la guerra de África, Barcelona, 1860, p. 31.
7 La primera manifestación de la vocación colonial es la Guerra de África (1859-1860), que exploraremos en el capítulo 1. También se intentó recuperar parte del imperio americano anexionando Santo Domingo (1861-1864), invadiendo México en una expedición conjunta con Francia (1861) y declarándoles la guerra a Perú y Chile en la llamada «Guerra del Pacífico» (1865-1866). A su vez, considerándose potencia imperial en el escenario internacional, participó junto con Francia en la conquista de Cochinchina.
8 José María Jover Zamora es quien acuña la frase «política de prestigio» para caracterizar el objetivo de las «expediciones militares» promovidas por O’Donnell en el periodo de la Unión Liberal. Jover propone que hay un componente «irracional» en la política de expediciones militares y, es más, plantea que «“las expediciones militares” (1858-1866) no responden a ningún proyecto nacional coherente, salvo la parte que corresponde a un designio incorrecto de prestigio exterior». Véase el «Prólogo» de este autor en Historia de España Menéndez Pidal: La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), dirigida por J. M. Jover Zamora, vol. 34, Madrid, 1991, pp. XCII-CLX. En un reciente libro, Juan Antonio Inarejos Muñoz refuta esta tesis de Jover, argumentando que las intervenciones de la Unión Liberal, lejos de constituir una política exterior «inconexa» y «sin objetivos», fue «planificada con horizontes bien perfilados». Intervenciones coloniales y nacionalismo español: La política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, 2010.
9 Véanse Alda Blanco: «El fin del imperio español y la generación del 98: nuevas aproximaciones», Hispanic Research Journal 4 (1), febrero de 2003, pp. 3-18; Sebastian Balfour: Elfin del imperio español, Barcelona, 1997; Carlos Blanco Aguinaga: «Los escritores del 98 hace 100 años: lucha de clases y guerra colonial», en Leopoldo Zea y María Teresa Miaja: 98: guerrapírrica, México, D.F., 2000, pp. 141-59; Juan Pablo Fusi y Antonio Niño: Vísperas del 98: orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, 1997; y Juan Pan-Montojo (ed.): Más se perdió en Cuba, Madrid, 1998.
10 Michel Rolph-Trouillot: Silencing the Past: Power and the Production of History, Boston, 1995, p. 27.
11 David Scott: Conscripts of Modernity: The Tragedy of Colonial Enlightenment, Dur- ham, N.C., 2004, p. 3.
12 Hay también otros factores que han confluido para producir lo que cabría postular es una representación parcial del siglo XIX español. Una es la voluntad de olvidar el desaparecido imperio dadas las circunstancias de su desaparición: las derrotas militares españolas ante los insurgentes anticoloniales latinoamericanos entre 1810 y 1824 y ante el emergente poder imperial de EE. UU. en 1898. Y, como bien sabemos, las derrotas son difíciles de asumir. También, al compararse el imperio español después de 1824 con los otros poderes imperiales de la época (Inglaterra, Francia y Holanda, por ejemplo), el considerablemente disminuido imperio español se imagina, si no como objeto de vergüenza, sí como prueba de la supuesta «decadencia» española en cuanto que España, de hecho, se había convertido en actor secundario en el escenario de las relaciones internacionales imperiales. Véase la crítica a la historiografía nacional en los textos anteriormente citados de Schmidt-Nowara y Feros y también en Ángel Loureiro: «Spanish Nationalism and the Ghost of Empire», Journal of Spanish Cultural Studies 4 (1), 2003, pp. 65-76; y Joseba Gabilondo: «Historical Memory, Neoliberal Spain, and the Latin American Postcolonial Ghost: On the Politics of Recogni- tion, Apology, and Reparation in Contemporary Spanish Historiography», Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 7, 2003, pp. 1-20.
13 Carlos Serrano: «Crisis e ideología en la Restauración», en J. L García Delgado (ed.): España entre dos siglos (1875-1931): Continuidad y cambio, Madrid, 1991, p. 182.
14 Antonio Cánovas del Castillo: Discurso sobre la nación, Madrid, 1997.
15 En un excelente trabajo sobre el imperio británico el historiador J. H. Plumb apunta que: «El vasto crecimiento del imperio inglés, la fabulosa riqueza que entró en Inglaterra en los siglos dieciocho y diecinueve, el casi constante éxito de sus batallas, subrayaban, si acaso era necesario que se subrayase, que Inglaterra tenía un especial destino que había sido creado para ella por la Providencia. Aun si, entre las mentes más sofisticadas se dejó desaparecer la idea de la Providencia, no fue lo mismo con el sentido del destino manifiesto». The Death of the Past, Londres, 1969, p. 85. La traducción es mía.
16Cánovas del Castillo: Discurso sobre la nación, pp. 123-124.
17Ibíd.,p.124
18 Ibíd.,p.128
19Ibíd.,p.130
20Ibíd.,p.131
21Ibíd.,p.140
22 Ibíd., p. 131.
23 Eric Hobsbawm: La era del imperio (1875-1914), Barcelona, 1999, p. 66.
24 Cánovas del Castillo: Discurso sobre la nación, p. 130.
25 Ibíd., p. 142.
26 Ibíd., p. 130.
27 Ibíd., p. 141.
28 David Marcilhacy: Raza hispana: Hispanoamericanismo e imaginario nacional en la España de la Restauración, Madrid, 2010, pp. 124-127.
29 Josep María Fradera: Colonias para después del imperio, Barcelona, 2005, p. 687.
30 José Álvarez Junco: Mater dolorosa: La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001, p. 503.
31 Entre otras, las sociedades geográficas que tan relacionadas estuvieron con el colonialismo español en África.
32 Para la Exposición de Filipinas, véase Luís Ángel Sánchez Gómez: Un imperio en la vitrina: El colonialismo español en el Pacífico y la exposición de Filipinas de 1887, Madrid, 2003. Y para el IV Centenario Salvador Bernabéu Albert: 1892: El IVCentenario del descubrimiento de América en España, Madrid, 1987.
33 Raymond Williams: Marxism and Literature, Oxford, 1977, pp. 121-136. La versión en castellano es Marxismo y Literatura, Buenos Aires, 1977.
34 Por Real Decreto de 4 de octubre de 1870 se creó en el Ministerio de Ultramar un Consejo de Filipinas como órgano consultivo para los asuntos del archipiélago. En 1885 se ampliaron sus funciones a las posesiones del Golfo de Guinea y el 31 de diciembre de 1886 se refundieron ambos en el Consejo de Ultramar, de poca duración, porque en 1889 se sustituyó por el Consejo de Filipinas y de las posesiones del Golfo de Guinea, que permaneció hasta la supresión del Ministerio en 1899.
35 Se encuentra una útil introducción a la teoría postcolonial en María José Vega: Imperios de papel: Introducción a la crítica postcolonial, Barcelona, 2003. Véanse también Stuart Hall: «When Was “The Post-Colonial”? Thinking about the Limit», en Iain Chambers y Lidia Curti (eds): The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons, Londres, 1996, pp. 242-259.
36 David Spurr: The Rhetoric of Empire, Durham, 1996.
37 A partir de la propuesta de Said ha sido Catherine Hall la que ha estudiado la cultura metropolitana inglesa desde la perspectiva imperial en Civilizing Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination, Chicago, 2000. La polémica en contra de este manera de interpretar la cultura inglesa la ha llevado a cabo Bernard Porter en The Absent-Minded Imperialists: Empire, Society, and Culture in Britain, Oxford, 2004.
38 Carolyn Steedman: Dust: The Archive and Cultural History, New Brunswick, 2002, p. 2.