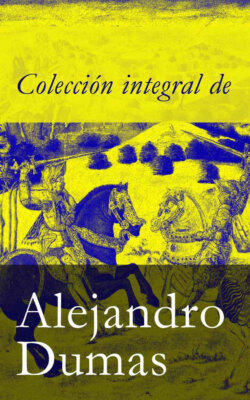Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 87
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 27 La mujer de Athos
ОглавлениеÍndice
-Ahora sólo queda saber nuevas de Athos - dijo D’Artagnan al fogoso Aramis, una vez que lo hubo puesto al corriente de lo que había pasado en la capital después de su partida, y mientras una excelente comida hacía olvidar a uno su tesis y al otro su fatiga.
-¿Creéis, pues, que le habrá ocurrido alguna desgracia? –preguntó Aramis-. Athos es tan frío, tan valiente y maneja tan hábilmente su espada…
-Sí, sin duda, y nadie reconoce más que yo el valor y la habilidad de Athos; pero yo prefiero sobre mi espada el choque de las lanzas al de los bastones; temo que Athos haya sido zurrado por el hatajo de lacayos, los criados son gentes que golpean fuerte y que no terminan pronto. Por eso, os lo confieso, quisiera partir lo antes posible.
-Yo trataré de acompañaros - dijo Aramis-, aunque aún no me siento en condiciones de montar a caballo. Ayer ensayé la disciplina que veis sobre ese muro, y el dolor me impidió continuar ese piadoso ejercicio.
-Es que, amigo mío, nunca se ha visto intentar curar un escopetazo a golpes de disciplina; pero estabais enfermo, y la enfermedad debilita la cabeza, lo que hace que os excuse.
-¿Y cuándo partís?
-Mañana, al despuntar el alba; reposad lo mejor que podáis esta noche y mañana, si podéis, partiremos juntos.
-Hasta mañana, pues - dijo Aramis ; porque por muy de hierro que seáis, debéis tener necesidad de reposo.
Al día siguiente, cuando D’Artagnan entró en la habitación de Aramis, lo encontró en su ventana.
-¿Qué miráis ahí? - preguntó D’Artagnan.
-¡A fe mía! Admiro esos tres magníficos caballos que los mozos de cuadra tienen de la brida; es un placer de príncipe viajar en semejantes monturas.
-Pues bien, mi querido Aramis, os daréis ese placer, porque uno de esos caballos es para vos.
-¡Huy! ¿Cuál?
-El que queráis de los tres, yo no tengo preferencia.
-¿Y el rico caparazón que te cubre es mío también?
-Claro.
-¿Queréis reiros, D’Artagnan?
-Yo no río desde que vos habláis francés.
-¿Son para mí esas fundas doradas, esa gualdrapa de terciopelo, esa silla claveteada de plata?
-Para vos, como el caballo que piafa es para mí, y como ese otro caballo que caracolea es para Athos.
-¡Peste! Son tres animales soberbios.
-Me halaga que sean de vuestro gusto.
-¿Es el rey quien os ha hecho ese regalo?
-A buen seguro que no ha sido el cardenal; pero no os preocupéis de dónde vienen, y pensad sólo que uno de los tres es de vuestra propiedad.
-Me quedo con el que lleva el mozo de cuadra pelirrojo.
-¡De maravilla!
-¡Vive Dios! - exclamó Aramis-. Eso hace que se me pase lo que quedaba de mi dolor; me montaría en él con treinta balas en el cuerpo. ¡Ah, por mi alma, qué bellos estribos! ¡Hola! Bazin, ven acá ahora mismo.
Bazin apareció, sombrío y lánguido, en el umbral de la puerta.
-¡Bruñid mi espada enderezad mi sombrero de fieltro, cepillad mi capa y cargad mis pistolas! - dijo Aramis.
-Esta última recomendación es inútil - interrumpió D’Artagnan ; hay pistolas cargadas en vuestras fundas.
Bazin suspiró.
-Vamos, maese Bazin, tranquilizaos - dijo D’Artagnan ; se gana el reino de los cielos en todos los estados.
-¡El señor era ya tan buen teólogo! - dijo Bazin casi llorando-. Hubiera llegado a obispo y quizá a cardenal.
-Y bien, mi pobre Bazin, veamos, reflexiona un poco: ¿para qué sirve ser hombre de iglesia, por favor? No se evita con ello ir a hacer la guerra; como puedes ver, el cardenal va a hacer la primera campaña con el casco en la cabeza y la partesana al puño; y el señor de Nagret de La Valette, ¿qué me dices? También es cardenal; pregúntale a su lacayo cuántas veces tiene que vendarle.
-¡Ay! - suspiró Bazin-. Ya lo sé, señor, todo está revuelto en este mundo de hoy.
Durante este tiempo, los dos jóvenes y el pobre lacayo habían descendido.
-Tenme el estribo, Bazin - dijo Aramis.
Y Aramis se lanzó a la silla con su gracia y su ligereza ordinarias; pero tras algunas vueltas y algunas corvetas del noble animal, su caballero se resintió de dolores tan insoportables que palideció y se tambaleó. D’Artagnan, que en previsión de este accidente no lo había perdido de vista, se lanzó hacia él, lo retuvo en sus brazos y lo condujo a su habitación.
-Está bien, mi querido Aramis, cuidaos - dijo-, iré sólo en busca de Athos.
-Sois un hombre de bronce - le dijo Aramis.
-No, tengo suerte, eso es todo; pero ¿cómo vais a vivir mientras me esperáis? Nada de tesis, nada de glosas sobre los dedos y las bendiciones, ¿eh?
Aramis sonrió.
-Haré versos - dijo.
-Sí, versos perfumados al olor del billete de la doncella de la señora de Chevreuse. Enseñad, pues, prosodia a Bazin, eso le consolará. En cuanto al caballo, montadlo todos los días un poco, y eso os habituará a las maniobras.
-¡Oh, por eso estad tranquilo! - dijo Aramis-. Me encontraréis dispuesto a seguiros.
Se dijeron adiós y, diez minutos después, D’Artagnan, tras haber recomendado su amigo a Bazin y a la hostelera, trotaba en dirección de Amiens.
¿Cómo iba a encontrar a Athos? ¿Lo encontraría acaso?
La posición en la que lo había dejado era crítica; bien podía haber sucumbido. Aquella idea, ensombreciendo su frente, le arrancó algunos suspiros y le hizo formular en voz baja algunos juramentos de venganza. De todos sus amigos, Athos era el mayor y por tanto el menos cercano en apariencia en cuanto a gustos y simpatías.
Sin embargo, tenía por aquel gentilhombre una preferencia notable. El aire noble y distinguido de Athos, aquellos destellos de grandeza que brotaban de vez en cuando de la sómbra en que se encerraba voluntariamente, aquella inalterable igualdad de humor que le hacía el compañero más fácil de la tierra, aquella alegría forzada y mordaz, aquel valor que se hubiera llamado ciego si no fuera resultado de la más rara sangre fría, tantas cualidades cautivaban más que la estima, más que la amistad de D’Artagnan, cautivaban su admiración.
En efecto, considerado incluso al lado del señor de Tréville, el elegante cortesano Athos, en sus días de buen humor podía sostener con ventaja la comparación; era de talla mediana, pero esa talla estaba tan admirablemente cuajada y tan bien proporcionada que más de una vez, en sus luchas con Porthos, había hecho doblar la rodilla al gigante cuya fuerza física se había vuelto proverbial entre los mosqueteros; su cabeza, de ojos penetrantes, de nariz recta, de mentón dibujado como el de Bruto, tenía un carácter indefinible de grandeza y de gracia; sus manos, de las que no tenía cuidado alguno, causaban la desesperación de Aramis, que cultivaba las suyas con gran cantidad de pastas de almendras y de aceite perfumado; el sonido de su voz era penetrante y melodioso a la vez, y además, lo que había de indefinible en Athos, que se hacía siempre oscuro y pequeño, era esa ciencia delicada del mundo y de los usos de la más brillante sociedad, esos hábitos de buena casa que apuntaba como sin querer en sus menores acciones.
Si se trataba de una comida, Athos la ordenaba mejor que nadie en el mundo, colocando a cada invitado en el sitio y en el rango que le habían conseguido sus antepasados o que se había conseguido él mismo. Si se trataba de la ciencia heráldica, Athos conocía todas las familias nobles del reino, su genealogía, sus alianzas, sus armas y el origen de sus armas. La etiqueta no tenía minucias que le fuesen extrañas, sabía cuáles eran los derechos de los grandes propietarios, conocía a fondo la montería y la halconería y cierto día, hablando de ese gran arte, había asombrado al rey Luis XIII mismo, que, sin embargo, pasaba por maestro de la materia.
Como todos los grandes señores de esa época, montaba a caballo y practicaba la esgrima a la perfección. Hay más: su educación había sido tan poco descuidada, incluso desde el punto de vista de los estudios escolásticos, tan raros en aquella época entre los gentileshombres, que sonreía a los fragmentos de latín que soltaba Aramis y que Porthos fingía comprender; dos o tres veces incluso, para gran asombro de sus amigos, le había ocurrido, cuando Aramis dejaba escapar algún error de rudimento, volver a poner un verbo en su tiempo o un nombre en su caso. Además, su probidad era inatacable en ese siglo en que los hombres de guerra transigían tan fácilmente con su religión o su conciencia, los amantes con la delicadeza rigurosa de nuestros días y los pobres con el séptimo mandamiento de Dios. Era, pues, Athos un hombre muy extraordinario.
Y sin embargo, se veía a esta naturaleza tan distinguida, a esta criatura tan bella, a esta esencia tan fina, volverse insensiblemente hacia la vida material, como los viejos se vuelven hacia la imbecilidad física y moral. Athos, en sus horas de privación, y esas horas eran frecuentes, se apagaba en toda su parte luminosa, y su lado brillante desaparecía como en una profunda noche.
Entonces, desvanecido el semidiós, se convertía apenas en un hombre. Con la cabeza baja, los ojos sin brillo, la palabra pesada y penosa, Athos miraba durante largas horas bien su botella y su vaso, bien a Grimaud que, habituado a obedecerle por señas, leía en la mirada átona de su señor hasta el menor deseo, que satisfacía al punto. La reunión de los cuatro amigos había tenido lugar en uno de estos momentos: un palabra, escapada con un violento esfuerzo, era todo el contingente que Athos proporcionaba a la conversación. A cambio, Athos solo bebía por cuatro, y esto sin que se notase salvo por un fruncido del ceño más acusado y por una tristeza más profunda.
D’Artagnan, de quien conocemos el espíritu investigador y penetrante, por interés que tuviese en satisfacer su curiosidad sobre el tema, no había podido aún asignar ninguna causa a aquel marasmo, ni anotar las ocasiones. Jamás Athos recibía cartas, jamás Athos daba un paso que no fuera conocido por todos sus amigos.
No se podía decir que fuera el vino lo que le daba aquella tristeza, porque, al contrario, sólo bebía para olvidar esta tristeza, que este remedio, como hemos dicho, volvía más sombría aún. No se podía atribuir aquel exceso de humor negro al juego, porque al contrario de Porthos, quien acompañaba con sus cantos o con sus juramentos todas las variaciones de la suerte, Athos, cuando había ganado, permanecía tan impasible como cuando había perdido. Se le había visto, en el círculo de los mosqueteros, ganar una tarde tres mil pistolas y perder hasta el cinturón brocado de oro de los días de gala; volver a ganar todo esto adernás de cien luises más, sin que su hermosa ceja negra se hubiese levantado o bajado media línea, sin que sus manos perdiesen su matiz nacarado, sin que su conversación, que era agradable aquella tarde, cesase de ser tranquila y agradable.
No era tampoco, como en nuestros vecinos los ingleses, una influencia atmosférica la que ensombrecía su rostro, porque esa tristeza se hacía más intensa por regla general en los días calurosos del año; junio y julio eran los meses terribles de Athos.
Al presente no tenía penas, y se encogía de hombros cuando le hablaban del porvenir; su secreto estaba, pues, en el pasado, como le había dicho vagamente a D’Artagnan.
Aquel tinte misterioso esparcido por toda su persona volvía aún más interesante al hombre cuyos ojos y cuya boca, en la embriaguez más completa, jamás habían revelado nada, sea cual fuere la astucia de las preguntas dirigidas a él.
-¡Y bien! - pensaba D’Artagnan-. El pobre Athos está quizá muerto en este momento, y muerto por culpa mía, porque soy yo quien lo metió en este asunto, cuyo origen él ignoraba, y cuyo resultado ignorará y del que ningún provecho debía sacar.
-Sin contar, señor - respondió Panchet-, que probablemente le debemos la vida. Acordaos cuando gritó: «¡Largaos, D’Artagnan! Me han cogido»
Y después de haber descargado sus dos pistolas, ¡qué ruido terrible hacía con su espada! Se hubiera dicho que eran veinte hombres, o mejor, veinte diablos rabiosos.
Y estas palabras redoblaban el ardor de D’Artagnan, que aguijoneaba a su caballo, el cual sin necesidad de ser aguijoneado llevaba a su caballero al galope.
Hacia las once de la mañana divisaron Amiens; a las once y media estaban a la puerta del albergue maldito.
D’Artagnan había meditado contra el hostelero pérfido en una de esas buenas venganzas que consuelan, aunque no sea más que a la esperanza. Entró, pues, en la hostería, con el sombrero sobre los ojos, la mano izquierda en el puño de la espada y haciendo silbar la fusta con la mano derecha.
-¿Me conocéis? - dijo al hostelero, que avanzaba para saludarle.
-No tengo ese honor, monseñor - respondió aquél con los ojos todavía deslumbrados por el brillante equipo con que D’Artagnan se presentaba.
-¡Ah, conque no me conocéis!
-No, monseñor.
-Bueno, dos palabras os devolverán la memoria. ¿Qué habéis hecho del gentilhombre al que tuvisteis la audacia, hace quince días poco más o menos, de intentar acusarlo de moneda falsa?
El hostelero palideció, porque D’Artagnan había adoptado la actitud más amenazadora, y Panchet hacía lo mismo que su dueño.
-¡Ah, monseñor, no me habléis de ello! - exclamó el hostelero con su tono de voz más lacrimoso-. Ah, señor, cómo he pagado esa falta. ¡Desgraciado de mí!
-Y el gentilhombre, os digo, ¿qué ha sido de él?
-Dignaos escucharme, monseñor, y sed clemente. Veamos, sentaos, por favor.
D’Artagnan, mudo de cólera y de inquietud, se sentó amenazador como un juez. Planchet se pegó orgullosamente a su butaca.
-Esta es la historia, Monseñor - prosiguió el hostelero todo tembloroso-, porque os he reconocido ahora: fuisteis vos el que partió cuando yo tuve aquella desgraciada pelea con ese gentilhombre de que vos habláis.
-Sí, fui yo; así que, como veis, no tenéis gracias que esperar si no decís toda la verdad.
-Hacedme el favor de escucharme y la sabréis toda entera.
-Escucho.
-Yo había sido prevenido por las autoridades de que un falso monedero célebre llegaría a mi albergue con varios de sus compañeros, todos disfrazados con el traje de guardia o de mosqueteros. Vuestros caballos, vuestros lacayos, vuestra figura, señores, todo me lo habían pintado.
-¿Después, después? - dijo D’Artagnan, que reconoció en seguida de dónde procedían aquellas señas tan exactamente dadas.
-Tomé entonces, según las órdenes de la autoridad que me envió un refuerzo de seis hombres, las medidas que creí urgentes a fin de detener a los presuntos monederos falsos.
-¡Todavía! - dijo D’Artagnan a quien esta palabra de monedero falso calentaba terriblemente las orejas.
-Perdonadme, monseñor, por decir tales cosas, pero precisamente son mi excusa. La autoridad me había metido miedo, y vos sabéis que un alberguista debe tener cuidado con la autoridad.
-Pero una vez más, ese gentilhombre ¿dónde está? ¿Qué ha sido de él? ¿Está muerto? ¿Está vivo?
-Paciencia, monseñor, que ya llegamos. Sucedió, pues, lo que vos sabéis, y vuestra precipitada marcha - añadió el hostelero con una fineza que no escapó a D’Artagnan - parecía autorizar el desenlace. Ese gentilhombre amigo vuestro se defendió a la desesperada. Su criado, que por una desgracia imprevista había buscado pelea a los agentes de la autoridad, disfrazados de mozos de cuadra…
-¡Ah, miserable! - exclamó D’Artagnan-. Estabais todos de acuerdo, y no sé cómo me contengo y no os mato a todos.
-¡Ay! No, monseñor, no todos estábamos de acuerdo, y vais a verlo en seguida. El señor vuestro amigo (perdón por no llamarlo por el nombre honorable que sin duda lleva, pero nosotros ignoramos ese nombre), el señor vuestro amigo, después de haber puesto de combate a dos hombres de dos pistoletazos, se batió en retirada defendiéndose con su espada, con la que lisió incluso a uno de mis hombres, y con un cintarazo que me dejó aturdido.
-Pero, verdugo, ¿acabarás? - dijo D’Artagnan-. Athos, ¿qué ha sido de Athos?
-Al batirse en retirada, como he dicho, señor, encontró tras él la escalera de la bodega, y como la puerta estaba abierta, sacó la llave y se encerró dentro. Como estaban seguros de encontrarlo allí, lo dejaron en paz.
-Sí - dijo D’Artagnan-, no se trataba de matarlo, sólo querían hacerlo prisionero.
-¡Santo Dios! ¿Hacerlo prisionero, monseñor? El mismo se aprisionó, os lo juro. En primer lugar, había trabajado rudamente: un hombre estaba muerto de un golpe y otros dos heridos de gravedad. El muerto y los dos heridos fueron llevados por sus camaradas, y no he oído hablar nunca más de ellos, ni de unos ni de otros. Yo mismo, cuando recuperé el conocimiento, fui a buscar al señor gobernador, al que conté todo lo que había pasado, y al que pregunté qué debía hacer con el prisionero. Pero el señor gobernador fingió caer de las nubes; me dijo que ignoraba por completo a qué me refería, que las órdenes que habían llegado no procedían de él, y que si tenía la desgracia de decir a quienquiera que fuese que él estaba metido en toda aquella escaramuza, me haría prender. Parece que yo me había equivocado, señor, que había arrestado a uno por otro, y que al que debía arrestar estaba a salvo.
-Pero ¿Athos? - exclamó D’Artagnan, cuya impaciencia aumentaba por el abandono en que la autoridad dejaba el asunto-. ¿Qué ha sido de Athos?
-Como yo tenía prisa por reparar mis errores hacia el prisionero - prosiguió el alberguista-, me encaminé hacia la bodega a fin de devolverle la libertad. ¡Ay, señor, aquello no era un hombre, era un diablo! A la proposición de libertad, declaró que era una trampa que se le tendía y que antes de salir debía imponer sus condiciones. Le dije muy humildemente, porque ante sí mismo yo no disimulaba la mala situación en que me había colocado poniéndole la mano encima a un mosquetero de Su Majestad, le dije que yo estaba dispuesto a someterme a sus condiciones. «En primer lugar - dijo-, quiero que se me devuelva a mi criado completamente armado.» Nos dimos prisa por obedecer aquella orden porque, como comprenderá el señor, nosotros estábamos dispuesto a hacer todo lo que quisiera vuestro amigo. El señor Grimaud (él sí ha dicho su nombre, aunque no habla mucho), el señor Grimaud fue, pues, bajado a la bodega, herido como estaba; entonces su amo, tras haberlo recibido, volvió a atrancar la puerta y nos ordenó quedarnos en nuestra tienda.
-Pero ¿dónde está? - exclamó D’Artagnan-. ¿Dónde está Athos?
-En la bodega, señor.
-¿Cómo desgraciado, lo retenéis en la bodega desde entonces?
-¡Bondad divina! No señor. ¡Nosotros retenerlo en la bodega! ¡No sabéis lo que está haciendo en la bodega! ¡Ay si pudieseis hacerlo salir, señor, os quedaría agradecido toda mi vida, os adoraría como a un amo!
-Entonces, ¿está allí, allí lo encontraré?
-Sin duda, señor, se ha obstinado en quedarse. Todos los días se le pasa por el tragaluz pan en la punta de un horcón y carne cuando la pide, pero ¡ay!, no es de pan y de carne de lo que hace el mayor consumo. Una vez he tratado de bajar con dos de mis mozos, pero se ha encolerizado de forma terrible. He oído el ruido de sus pistolas, que cargaba, y de su mosquetón, que cargaba su criado. Luego, cuando le hemos preguntado cuáles eran sus intenciones, el amo ha respondido que tenía cuarenta disparos para disparar él y su criado, y que dispararían hasta el último antes de permitir que uno solo de nosotros pusiera el pie en la bodega. Entonces, señor, yo fui a quejarme al gobernador, el cual me respondió que no tenía sino lo que me merecía, y que esto me enseñaría a no insultar a los honorables señores que tomaban albergue en mi casa.
-¿De suerte que desde entonces?… - prosiguió D’Artagnan no pudiendo impedirse reír de la cara lamentable de su hostelero.
-De suerte que desde entonces, señor - continuó éste-, llevamos la vida más triste que se pueda ver; porque, señor, es preciso que sepáis que nuestras provisiones están en la bodega; allí está nuestro vino embotellado y nuestro vino en cubas, la cerveza, el aceite y las especias, el tocino y las salchichas; y como nos han prohibido bajar, nos hemos visto obligados a negar comida y bebida a los viajeros que nos llegan, de suerte que todos los días nuestra hostería se pierde. Una semana más con vuestro amigo en la bodega y estaremos arruinados.
-Y sería de justicia, bribón. ¿No se ve en nuestra cara que éramos gente de calidad y no falsarios, decid?
-Sí, señor, sí, tenéis razón - dijo el hostelero-, pero mirad, mirad cómo se cobra.
-Sin duda lo habrán molestado - dijo D’Artagnan.
-Pero tenemos que molestarlo - exclamó el hostelero ; acaban de llegarnos dos gentileshombres ingleses.
-¿Y?
-Pues que los ingleses gustan del buen vino, como vos sabéis, señor, y han pedido del mejor. Mi mujer habrá solicitado al señor Athos permiso para entrar y satisfacer a estos señores; y como de costumbre él se habrá negado. ¡Ay, bondad divina! ¡Ya tenemos otra vez escandalera!
En efecto, D’Artagnan oyó un gran ruido venir del lado de la bodega; se levantó, precedido por el hostelero, que se retorcía las manos, y seguido de - anchet, que llevaba su mosquetón cargado, se acercó al lugar de la escena.
Los dos gentileshombres estaban exasperados, habían hecho un largo viaje y se morían de hambre y de sed.
-Pero esto es una tiranía - exclamaban ellos en muy buen francés, aunque con acento extranjero-, que ese loco no quiera dejar a estas buenas gentes usar su vino. Vamos a hundir la puerta y, si está demasiado colérico, pues lo matamos.
-¡Mucho cuidado, señores! - dijo D’Artagnan sacando sus pistolas de su cintura-. Si os place, no mataréis a nadie.
-Bueno, bueno - decía detrás de la puerta la voz tranquila de Athos-, que los dejen entrar un poco a esos traganiños, y ya veremos.
Por muy valientes que parecían ser, los dos gentileshombres se miraron dudando; se hubiera dicho que había en aquella bodega uno de esos ogros famélicos, gigantescos héroes de las leyendas populares, cuya caverna nadie fuerza impunemente.
Hubo un momento de silencio, pero al fin los dos ingleses sintieron vergüenza de volverse atrás y el más osado de ellos descendió los cinco o seis peldaños de que estaba formada la escalera y dio a la puerta una patada como para hundir el muro.
-Planchet - dijo D’Artagnan cargando sus pistolas-, yo me encargo del que está arriba, encárgate tú del que está abajo. ¡Ah, señores, queréis batalla! Pues bien, vamos a dárosla.
-¡Dios mío! - exclamó la voz hueca de Athos-. Oigo a D’Artagnan, según me parece.
-En efecto - dijo D’Artagnan alzando la voz a su vez-, soy yo, amigo mío.
-¡Ah, bueno! Entonces - dijo Athos-, vamos a trabajar a esos derribapuertas.
Los gentileshombres habían puesto la espada en la mano, pero se encontraban cogidos entre dos fuegos; dudaron un instante todavía; pero, como en la primera ocasión, venció el orgullo y una segunda patada hizo tambalearse la puerta en toda su altura.
-Apártate, D’Artagnan, apártate - gritó Athos-, apártate, voy a disparar.
-Señores - dijo D’Artagnan, a quien la reflexión no abandonaba nunca-, señores, pensadlo. Paciencia, Athos. Os vais a meter en un mal asunto y vais a ser acribillados. Aquí, mi criado y yo que os soltaremos tres disparos; y otros tantos os llegarán de la bodega; además, todavía tenemos nuestras espadas, que mi amigo y yo, os lo aseguro, manejamos pasablemente. Dejadme que me ocupe de mis asuntos y los vuestros. Dentro de poco tendréis de beber, os doy mi palabra.
-Si es que queda - gruñó la voz burlona de Athos.
El hostelero sintió un sudor frío correr a lo largo de su espina.
-¿Cómo que si queda? - murmuró.
-¡Qué diablos! Quedara - prosguió D’Artagnan-, estad tránquilo, entre dos no se habrán bebido toda la bodega. Señores, devolved vuestras espadas a sus vainas.
-Bien. Y vos volved a poner vuestras pistolas en vuestro cinto.
-De buen grado.
Y D’Artagnan dio ejemplo. Luego, volviéndose hacia Planchet, le hizo señal de desarmar su mosquetón.
Los ingleses, convencidos, devolvieron gruñendo sus espadas a la vaina. Se les contó la historia del apasionamiento de Athos. Y como eran buenos gentileshombres, le quitaron la razón al hostelero.
-Ahora, señores - dijo D’Artagnan-, volved a vuestras habitaciones, y dentro de diez minutos os prometo que os llevarán cuanto podáis desear.
Los ingleses saludaron y salieron.
-Ahora estoy solo, mi querido Athos - dijo D’Artagnan-, abridme la puerta, por favor.
-Ahora mismo - dijo Athos.
Entonces se oyó un gran ruido de haces entrechocando y de vigas gimiendo: eran las contraescarpas y los bastiones de Athos que el sitiado demolía por sí mismo.
Un instante después, la puerta se tambaleó y se vio aparecer la cabeza pálida de Athos, quien con una ojeada rápida exploró los alrededores.
D’Artagnan se lanzó a su cuello y lo abrazó con ternura; luego quiso llevárselo fuera de aquel lugar húmedo; entonces se dio cuenta de que Athos vacilaba.
-¿Estáis herido? - le dijo.
-¡Yo, nada de eso! Estoy totalmente borracho eso es todo, y jamás hombre alguno ha tenido tanto como se necesitaba para ello. ¡Vive Dios! Hostelero, me parece que por lo menos yo solo me he bebido ciento cincuenta botellas.
-¡Misericordia! - exclamó el hostelero-. Si el criado ha bebido la mitad sólo del amo, estoy arruinado.
-Grimaud es un lacayo de buena casa, que no se habría permitido lo mismo que yo; él ha bebido de la tuba; vaya, creo que se ha olvidado de poner la espita. ¿Oís? Está corriendo.
D’Artagnan estalló en una carcajada que cambió el temblor del hostelero en fiebre ardiente.
Al mismo tiempo Grimaud apareció detrás de su amo, con el mosquetón al hombro la cabeza temblando como esos sátiros ebrios de los cuadros de Rubens. Estaba rociado por delante y por detrás de un licor pringoso que el hostelero reconoció en seguida por su mejor aceite de oliva.
El cortejo atravesó el salón y fue a instalarse en la mejor habitación del albergue, que D’Artagnan ocupó de manera imperativa.
Mientras tanto, el hostelero y su mujer se precipitaron con lámparas en la bodega, que les había sido prohibida durante tanto tiempo y donde un horroroso espectáculo los esperaba.
Más allá de las fortificaciones en las que Athos había hecho brecha para salir y que componían haces, tablones y toneles vacíos amontonados según todas las reglas del arte estratégico, se veían aquí y allá, nadando en mares de aceite y de vino, las osamentas de todos los jamones comidos, mientras que un montón de botellas rotas tapizaba todo el ángulo izquierdo de la bodega, y un tonel, cuya espita había quedado abierta, perdía por aquella abertura las últimas gotas de su sangre. La imagen de la devastación y de la muerte, como dice el poeta de la antigüedad, reinaba allí como en un campo de batalla.
De las cincuenta salchichas, apenas diez quedaban colgadas de las vigas.
Entonces los aullidos del hostelero y de la hostelera taladraron la bóveda de la bodega; hasta el mismo D’Artagnan quedó conmovido. Athos ni siquiera volvió la cabeza.
Pero al dolor sucedió la rabia. El hostelero se armó de una rama y, en su desesperación, se lanzó a la habitación donde los dos amigos se habían retirado.
-¡Vino! - dijo Athos al ver al hostelero.
-¿Vino? - exclamó el hostelero estupefacto-. ¿Vino? Os habéis bebido por valor de más de cien pistolas; soy un hombre arruinado, perdido aniquilado.
-¡Bah! - dijo Athos-. Nosotros seguimos con sed.
-Si os hubierais contentado con beber, todavía; pero habéis roto todas las botellas.
-Me habéis empujado sobre un montón que se ha venido abajo. Vuestra es la culpa.
-Todo mi aceite perdido!
-Él aceite es un bálsamo soberano para las heridas, y era preciso que el pobre Grimaud se curase las que vos le habéis hecho.
-¡Todos mis salchichones roídos!
-Hay muchas ratas en esa bodega.
-Vais a pagarme todo eso - exclamó el hostelero exasperado.
-¡Triple bribón! - dijo Athos levantándose. Pero volvió a caer en seguida; acababa de dar la medida de sus fuerzas. D’Artagnan vino en su ayuda alzando su fusta.
El hostelero retrocedió un paso y se puso a llorar a mares.
-Esto os enseñará - dijo D’Artagnan - a tratar de una forma más cortés a los huéspedes que Dios os envía…
-¿Dios? ¡Mejor diréis el diablo!
-Mi querido amigo - dijo D’Artagnan-, si seguís dándonos la murga, vamos a encerrarnos los cuatro en vuestra bodega a ver si el estropicio ha sido tan grande como decís.
-Bueno, señores - dijo el hostelero-, me he equivocado, lo confieso, pero todo pecado tiene su misericordia; vosotros sois señores, y yo soy un pobre alberguista, tened piedad de mí.
-Ah, si hablas así - dijo Athos-, vas a ablandarme el corazón, y las lágrimas van a correr de mis ojos como el vino corría de tus toneles. No era tan malo el diablo como lo pintan. Veamos, ven aquí y hablaremos.
El hostelero se acercó con inquietud.
-Ven, lo digo, y no tengas miedo - continuó Athos-. En el momento que iba a pagarte, puse mi bolsa sobre la mesa.
-Sí, monseñor.
-Aquella bolsa contenía sesenta pistolas, ¿dónde está?
-Depositada en la escribanía, monseñor; habían dicho que era moneda falsa.
-Pues bien, haz que te devuelvan mi bolsa, y quédate con las sesenta pistolas.
-Pero monseñor sabe bien que el escribano no suelta lo que coge. Si era moneda falsa todavía quedaría la esperanza; pero desgraciadamente son piezas buenas.
-Arréglatelas, mi buen hombre, eso no me afecta, tanto más cuanto que no me queda una libra.
-Veamos - dijo D’Artagnan-, el viejo caballo de Athos, ¿dónde está?
-En la cuadra.
-Cuánto vale?
-Cincuenta pistolas a lo sumo.
-Vale ochenta; quédatelo, y no hay más que hablar.
-¡Cómo! ¿Tú vendes mi caballo? - dijo Athos-. ¿Tú vendes mi Bayaceto? Y ¿en qué haré la guerra? ¿Encima de Grimaud?
-Te he traído otro - dijo D’Artagnan.
-¿Otro?
-¡Y magnífico! - exclamó el hostelero.
-Entonces, si hay otro más hermoso y más joven, quédate con el viejo y a beber.
-¿De qué? - preguntó el hostelero completamente sosegado.
-De lo que hay al fondo, junto a las traviesas; todavía quedan veinticinco botellas; todas las demás se rompieron con mi caída. Sube seis.
-¡Este hombre es una cuba! - dijo el hostelero para sí mismo-. Si se queda aquí quince días y paga lo que bebe, sacará a flote nuestros asuntos.
-Y no olvides - continuó D’Artagnan - de subir cuatro botellas semejantes para los dos señores ingleses.
-Ahora - dijo Athos-, mientras esperamos a que nos traigan el vino, cuéntame, D’Artagnan, qué ha sido de los otros; veamos.
D’Artagnan le contó cómo había encontrado a Porthos en su lecho con un esguince y a Aramis en su mesa con dos teólogos. Cuando acababa, el hostelero volvió con las botellas pedidas y un jamón que, afortunadamente para él, había quedado fuera de la bodega.
-Está bien - dijo Athos llenando su vaso y el de D’Artagnan por lo que se refiere a Porthos y Aramis; pero vos, amigo mío, ¿qué habéis hecho y qué os ha ocurrido a vos? Encuentro que tenéis un aire siniestro.
-¡Ay! - dijo D’Artagnan-. Es que soy el más desgraciado de todos nosotros.
-¡Tú desgraciado, D’Artagnan! - dijo Athos-. Veamos, ¿cómo eres desgraciado? Dime eso.
-Más tarde - dijo D’Artagnan.
-¡Más tarde! Y ¿por qué más tarde? ¿Porque crees que estoy borracho, D’Artagnan? Acuérdate siempre de esto: nunca tengo las ideas más claras que con el vino. Habla, pues, soy todo oídos.
D’Artagnan contó su aventura con la señora Bonacieux.
Athos escuchó sin pestañear; luego, cuando hubo acabado:
-Miserias todo eso - dijo Athos-, miserias.
Era la expresión de Athos.
-¡Siempre decís miserias, mi querido Athos! - dijo D’Artagnan-. Eso os sienta muy mal a vos, que nunca habéis amado.
El ojo muerto de Athos se inflamó de pronto, pero no fue más que un destello; en seguida se volvió apagado y vacío como antes.
-Es cierto - dijo tranquilamente-, nunca he amado.
-¿Veis, corazón de piedra - dijo D’Artagnan-, que os equivocáis siendo duro con nuestros corazones tiernos?
-Corazones tiernos, corazones rotos - dijo Athos.
-¿Qué decís?
-Digo que el amor es una lotería en la que el que gana, gana la muerte. Sois muy afortunado por haber perdido, creedme, mi querido D’Artagnan. Y si tengo algún consejo que daros, es perder siempre.
-Ella parecía amarme mucho.
-Ella parecía.
-¡Oh, me amaba!
-¡Infantil! No hay un hombre que no haya creído como vos que su amante lo amaba y no hay ningún hombre que no haya sido engañado por su amante.
-Excepto vos, Athos, que nunca la habéis tenido.
-Es cierto - dijo Athos tras un momento de silencio-, yo nunca la he tenido. ¡Bebamos!
-Pero ya que estáis filósofo - dijo D’Artagnan-, instruidme, ayudadme; necesito saber y ser consolado.
-Consolado ¿de qué?
-De mi desgracia.
-Vuestra desgracia da risa - dijo Athos encogiéndose de hombros ; me gustaría saber lo que diríais si yo os contase una historia de amor.
-¿Sucedida a vos?
-O a uno de mis amigos, qué importa.
-Hablad, Athos, hablad.
-Bebamos, haremos mejor.
-Bebed y contad.
-Cierto que es posible - dijo Athos vaciando y volviendo a llenar su vaso-, las dos cosas van juntas de maravilla.
-Escucho - dijo D’Artagnan.
Athos se recogió y, a medida que se recogía, D’Artagnan lo veía palidecer; estaba en ese período de la embriaguez en que los bebedores vulgares caen y duermen. El, él soñaba en voz alta sin dormir. Aquel sonambulismo de la bonachera tenía algo de espantoso.
-¿Lo queréis? - preguntó.
-Os lo ruego - dijo D’Artagnan.
-Sea como deseáis. Uno de mis amigos, uno de mis amigos, oís bien, no yo - dijo Athos interrumpiéndose con una sonrisa sombría ; uno de los condes de mi provincia, es decir, del Berry, noble como un Dandolo o un Montmorency, se enamoró a los veinticinco años de una joven de dieciséis, bella como el amor. A través de la ingenuidad de su edad apuntaba un espíritu ardiente, un espíritu no de mujer, sino de poeta; ella no gustaba embriagaba; vivía en una aldea, junto a su hermano, que era cura. Los dos habían llegado a la región, venían no se sabía de dónde; pero al verla tan hermosa y al ver a su hermano tan piadoso nadie pensó en preguntarles de dónde venían. Por lo demás se los suponía de buena extracción. Mi amigo, que era el señor de Ìa región, hubiera podido seducirla o tomarla por la fuerza, a su gusto, era el amo: ¿quién habría venido en ayuda de dos extraños, de dos desconocidos? Por desgracia era un hombre honesto, la desposó. ¡El tonto, el necio, el imbécil!
-Pero ¿por qué, si la amaba? - preguntó D’Artagnan.
-Esperad - dijo Athos-. La llevó a su castillo y la hizo la primera dama de su provincia; y hay que hacerle justicia, cumplía perfectamente con su rango.
-¿Y? - preguntó D’Artagnan.
-Y un día que ella estaba de caza con su marido - continuó Athos en voz baja y hablando muy deprisa-, ella se cayó del caballo y se desvaneció: el conde se lanzó en su ayuda, y como se ahogaba en sus vestidos, los hendió con su puñal y quedó al descubierto el hombro. ¿Adivináis lo que tenía en el hombro, D’Artagnan? - dijo Athos con un gran estallido de risa.
-¿Puedo saberlo? - preguntó D’Artagnan.
-Una for de lis - dijo Athos-. ¡Estaba marcada!
Y Athos vació de un solo trago el vaso que tenía en la mano.
-¡Horror! - exclamó D’Artagnan-. ¿Qué me decís?
-La verdad. Querido, el ángel era un demonio. La pobre joven había robado.
-¿Y qué hizo el conde?
-El conde era un gran señor, tenía sobre sus tierras derecho de horca y cuchillo: acabó de desgarrar los vestidos de la condesa, le ató las manos a la espalda y la colgó de un árbol.
-¡Cielos! ¡Athos! ¡Un asesinato! - exclamó D’Artagnan.
-Sí, un asesinato, nada más - dijo Athos pálido como la muerte-. Pero me parece que me están dejando sin vino.
Y Athos cogió por el gollete la última botella que quedaba, la acercó a su boca y la vació de un solo trago, como si fuera un vaso normal.
Luego se dejó caer con la cabeza entre sus dos manos; D’Artagnan permaneció ante él, parado de espanto.
-Eso me ha curado de las mujeres hermosas, poéticas y amorosas - dijo Athos levantándose y sin continuar el apólogo del conde-. ¡Dios os conceda otro tanto! ¡Bebamos!
-¿Así que ella murió? - balbuceó D’Artagnan.
-¡Pardiez! - dijo Athos-. Pero tended vuestro vaso. ¡Jamón, pícaro! - gritó Athos-. No podemos beber más.
-¿Y su hermano? - añadió tímidamente D’Artagnan.
-Su hermano? - repuso Athos.
-Sí, el cura.
-!Ah! Me informé para colgarlo también; pero había puesto pies en polvorosa, había dejado su curato la víspera.
-¿Se supo al menos lo que era aquel miserable?
-Era sin duda el primer amante y el cómplice de la hermosa, un digno hombre que había fingido ser cura quizá para casar a su amante y asegurarse una fortuna. Espero que haya sido descuartizado.
-¡Oh, Dios mío, Dios mió! - dijo D’Artagnan, completamente aturdido por aquella horrible aventura.
-Comed ese jamón, D’Artagnan, es exquisito - dijo Athos cortando una loncha que puso en el plato del joven-. ¡Qué pena que sólo hubiera cuatro como éste en la bodega!
D’Artagnan no podía seguir soportando aquella conversación, que lo enloquecía; dejó caer su cabeza entre sus dos manos y fingió dormirse.
-Los jóvenes no saben beber - dijo Athos mirándolo con piedad-. ¡Y sin embargo éste es de los mejores..!