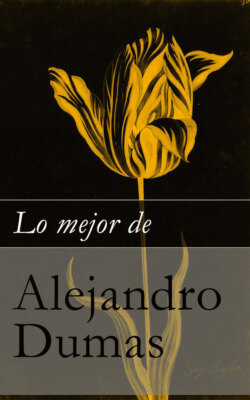Читать книгу Lo mejor de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 19
Capítulo 15
ОглавлениеEn los días sucesivos nada vino ya a turbar la alegría de los novios, y durante una semana pudo verse asomar a todos los labios la sonrisa, sin que la menor sombra flotase en el ambiente ni pudiese vislumbrarse que entre los cuatro corazones reunidos allí había dos amargados por la pena que allá en la soledad hacía a sus semblantes recobrar la triste expresión oculta bajo la ficción del disimulo.
Cierto es que el padre de Magdalena tan alarmado como antes por el estado de su hija, no la perdía de vista en los contados momentos que pasaba en casa.
Desde que había quedado acordado su casamiento, Magdalena estaba a juicio de todos más robusta que nunca; pero los ojos del médico y del padre alcanzaban a ver en ella síntomas de dolencia física y moral que a todas horas se manifestaban claramente.
No podía negarse que las mejillas, generalmente pálidas de Magdalena, habían recobrado el color de la salud; pero este color, sobrado vivo quizá, se concentraba demasiado en los pómulos, dejando el resto del semblante envuelto en una palidez que dejaba trasparentarse una red de azuladas venas casi imperceptibles en otra persona cualquiera y que marcaba una huella sensible en el cutis de la joven.
El fuego de la juventud y del amor brillaba en sus ojos, pero en sus fulgores, el doctor sabía advertir a veces algún que otro relámpago de fiebre.
Pasábase el día saltando por el salón o corriendo locamente por el jardín, como la muchacha más animada y robusta; pero, por la mañana antes de llegar Amaury y por la noche cuando éste se marchaba, parecía extinguirse todo el ardor juvenil que sólo la presencia de su novio parecía reanimar, y su débil cuerpo, libre de toda traba femenina, doblábase como una caña y necesitaba apoyo, no ya para andar, sino hasta para permanecer en reposo.
Su propio carácter, suave y benévolo de ordinario, parecía haber sufrido recientemente, aunque respecto a una sola persona, ciertas modificaciones. Si aparentemente Antonia, a quien Magdalena había considerado como hermana suya desde que su padre la había prohijado dos años antes, seguía siendo la misma para la hija del doctor, ésta, a los ojos escrutadores de su padre que era observador profundo, había cambiado mucho para con su prima.
Siempre que la graciosa morenita, con su cabellera negra como el ébano, sus ojos rebosantes de vida, sus labios purpurinos y su aire de vigorosa y alegre juventud entraba en el salón, dominaba a Magdalena un sentimiento instintivo de pesar que habría tenido semejanza con la envidia, si su corazón angelical hubiera sido capaz de abrigar tal sentimiento; y esa desnaturalizaba en su ánimo todos los actos de su prima.
Cuando Antonia se quedaba en su cuarto y Amaury preguntaba por ella, bastaba aquella simple muestra de interés debido a la amistad para provocar una respuesta agria y desabrida.
Cuando Antonia estaba presente y a Amaury se le ocurría mirarla, poníale mala cara Magdalena, y le hacía bajar con ella al jardín.
Cundo estaba en él Antonia y Amaury, ignorante de ello, proponía a su novia bajar a dar un paseo, siempre encontraba Magdalena un pretexto para no abandonar el salón, ya brillase un sol abrasador, ya reinase una vivificadora brisa.
En suma, Magdalena tan encantadora, tan graciosa, tan amable para todos, cometía en menoscabo de su prima todas esas faltas que un niño mimado suele cometer con cualquier otro niño que le estorba o molesta.
Cierto es que Antonia por propio instinto y conceptuando como cosa muy natural el proceder de su prima, aparentaba no dar ninguna importancia a aquellos actos que tiempo atrás habrían herido tanto su corazón como su orgullo; antes bien, parecía que las faltas de Magdalena le inspiraban compasión. Siendo ella quien debía perdonar parecía que era quien imploraba perdón, por culpas imaginarias. Todos los días antes de llegar Amaury y después de partir éste, se acercaba a su prima, y entonces, como si Magdalena se hubiese dado cuenta de su injusticia le estrechaba la mano con efusión, o se colgaba de su cuello deshecha en llanto.
¿Habría entre sus dos corazones alguna misteriosa comunicación desconocida para todos?
Siempre que el doctor trataba de excusar a Magdalena, Antoñita sonriendo hacíale callar en el acto.
Acercábase ya a todo esto la noche del baile. El día anterior las dos jóvenes hablaron mucho de los trajes que habían de lucir, y con asombro de Amaury, Magdalena pareció preocuparse bastante menos del suyo que del de su prima. Quiso proponer Antonia que vistiesen iguales, según su costumbre, es decir, un vestido de tul blanco con transparente de raso; pero empeñose Magdalena en que el color que mejor sentaba a Antonia era el de rosa, y la interesada aceptó en el acto el parecer de su prima, no volviendo a hablarse ya del asunto. Al otro día, fijado para la solemne fiesta en que el doctor debía hacer pública entre sus convidados la dicha de sus hijos, Amaury no se separó apenas de Magdalena mientras ésta preparaba su tocado con visible agitación y cuidado singular, sobre todo para Amaury, que conocía la natural sencillez de la hija del doctor. ¿A qué obedecía aquella prolijidad y aquel deseo de agradar? ¿Olvidaba acaso que para él siempre sería la más hermosa de todas?
El joven dejó a Magdalena a las cinco para volver a las siete. Quería que antes de llegar los convidados y de verse obligada Magdalena a atender a unos y a otros le dedicase a él por lo menos una hora; quería contemplarla a su placer y hablarla, en voz muy queda sin que nadie tuviera que escandalizarse de ello.
Al entrar Amaury no le quedaba a la joven por hacer otra cosa que ceñirse una corona de camelias de nívea blancura que preparada tenía sobre la mesa; pero, se quejaba de no estar bien vestida. Su palidez asustó a Amaury. Habiendo sufrido durante el día múltiples desazones que acabaron con sus fuerzas, sólo se sostenía gracias a una violenta reacción moral y a la energía que le prestaban los nervios.
No recibió a Amaury con su sonrisa acostumbrada; lejos de ello, se le escapó, al verle entrar, un movimiento de despecho, y le dijo:
—De seguro esta noche te pareceré muy fea ¿verdad? Hay días horribles en los que no hago cosa derecha, y hoy es uno de esos. Luzco un peinado risible y un vestido muy mal hecho: en fin, parezco un espantajo.
La costurera que la ayudaba hacía vivas protestas, sin salir de su asombro.
—¿Tú, un espantajo?—exclamó Leoville.—¡Calla! ¡calla! Yo te aseguro que el peinado te sienta a las mil maravillas, que el traje es elegantísimo y que tú eres tan hermosa como un ángel.
—Pues entonces la culpa no es de la modista ni del peluquero, sino exclusivamente mía. ¡Dios de bondad! ¿Cómo haces, Amaury, para tener un gusto tan detestable como el de quererme a mí?
Acercósele Amaury y quiso besar su mano; pero Magdalena fingió no advertir su ademán a pesar de haber delante un espejo y señalándole a la costurera una arruga casi invisible del corpino, dijo:
—Hay que quitarla en seguida, porque, si no, tiro en el acto este traje y me visto con el primero que encuentre a mano.
—No se enfade, señorita; esto es obra de un instante; pero, eso sí, tiene que quitárselo.
—Ya lo estás oyendo, Amaury; tienes que dejarnos solas. No quiero presentarme con este pliegue que me afea horriblemente.
—¿Y prefieres que te deje, Magdalena? En fin, hágase tu voluntad. Ya te obedezco: no quiero que se me acuse de un crimen de lesa belleza.
Y Amaury se retiró a la habitación contigua, sin que Magdalena, ocupada real o aparentemente en el arreglo del vestido, tratase de detenerle. Como aquella compostura no debía durar mucho, Leoville echó mano a una revista que encontró sobre la mesa y se puso a hojearla por puro entretenimiento. Mientras su mirada recorría las líneas impresas, su espíritu estaba ausente, preso en la vecina estancia, de la cual solamente le separaba una puerta; así, pues, escuchaba las frases con que Magdalena seguía expresando su indignación contra el peluquero y las reprensiones que dirigía a la costurera, y hasta oía cómo su impaciente piececito golpeaba el pavimento del tocador.
De pronto se abrió la puerta situada frente a esta pieza y apareció la prima de Magdalena. Siguiendo el consejo de ésta se había puesto Antoñita un sencillo traje de crespón rosado sin adornos ni flores, y no ostentaba ni aun la más insignificante joya: no podía estar vestida con más sencillez ni ver realzada de un modo más adorable su belleza hechicera.
—¡Cómo!—exclamó la joven al ver a Leoville.—¿Estaba usted ahí? No lo sabía yo.
E hizo ademán de retirarse acto seguido.
—¡No se vaya usted!—dijo Amaury con viveza.—Déjeme siquiera que la felicite; esta noche está usted encantadora.
—¡Chist!—repuso Antonia en voz muy baja.—No diga usted esas cosas.
—¿Con quién estás hablando, Amaury?—preguntó Magdalena, apareciendo entonces en la puerta, arrebujada en un amplio chal de cachemira y lanzando una rápida mirada a su prima, que dio un paso pretendiendo retirarse.
—Ya lo estás viendo, Magdalena: hablo con Antoñita, y estaba felicitándola por su elegancia.
—Tan sinceramente como acababas de felicitarme a mi, de seguro. Más te valdría, Antoñita, venir a ayudarme que no escuchar sus falaces lisonjas.
—¡Si acababa de entrar en este mismo instante! A haber sabido que me necesitabas habría venido mucho antes.
—¡Calle! ¿Quién te ha hecho ese traje?
—¿Quién, me lo ha de hacer? Yo misma. Ya sabes que lo tengo por costumbre.
—Y haces perfectamente: nunca te hará una modista un vestido semejante.
—He querido hacer el tuyo y tú no lo has consentido.
—¿Quién te ha vestido?
—Yo.
—¿Y quién te ha peinado?
—Yo. ¿No ves que voy peinada como siempre?
—Es cierto—asintió Magdalena con amarga expresión.—Tu hermosura no necesita de adornos que la realcen.
—Oye, Magdalena,—repuso Antonia acercándose a su prima y deslizando en su oído estas palabras que Amaury no pudo oír:—Si por cualquier motivo no quieres que se me vea en el baile, dímelo francamente y me volveré a mi habitación.
—¿Y con qué derecho y por qué razón habría yo de privarte de ese gusto?—preguntó Magdalena en voz alta.
—Yo te juro que eso no constituye ningún gusto para mi.
—Pues, hija, yo creía—repuso con sequedad Magdalena—que todo aquello que para mí era una dicha lo era también para mi amiga y mi prima, para mi buena Antoñita.
—¿Necesito acaso el son de los instrumentos, el resplandor de las luces y el bullicio del baile para participar de tu dicha? No, Magdalena, no; yo te vuelvo a jurar que en la soledad de mi cuarto elevo mis preces al Altísimo y hago votos por tu felicidad como pudiera hacerlos en la fiesta más solemne. Esta noche, además, no me encuentro bien del todo; estoy algo indispuesta.
—¿Que estás indispuesta, tú, con tal brillo en esos ojos y tal animación en esa tez? ¿Pues cómo estaré yo entonces, con esta palidez en el rostro y este cansancio en los ojos?
—Señorita—dijo entonces la modista,—ya está arreglado el vestido.
—¿No querías que te ayudase?—preguntó Antonia con timidez.—¿Qué hacemos? Dime.
—Haz tú lo que te plazca—contestó la hija del doctor;—creo que no soy yo quien debo ordenarte nada. Puedes venir conmigo, si quieres; puedes quedarte con Amaury, si eso te agrada más.
Y así que hubo pronunciado estas palabras, abandonó la estancia para entrar en su tocador, haciendo un ademán de displicencia que no pasó inadvertido para Amaury de Leoville.