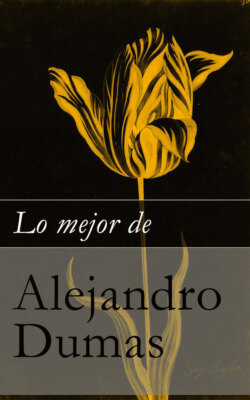Читать книгу Lo mejor de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 71
Capítulo 11 La intriga se anuda
ОглавлениеUna vez hecha la visita al señor de Tréville, D’Artagnan tomó, todo pensativo, el camino más largo para regresar a su casa.
¿En qué pensaba D’Artagnan, que se apartaba así de su ruta, mirando las estrellas del cielo, tan pronto suspirando como sonriendo?
Pensaba en la señora Bonacieux. Para un aprendiz de mosquetero, la joven era casi una idealidad amorosa. Bonita, misteriosa, iniciada en casi todos los secretos de la corte, que reflejaban tanta encantadora gravedad sobre sus trazos graciosos, era sospechosa de no ser insensible, lo cual es un atractivo irresistible para los amantes novicios; además, D’Artagnan la había liberado de manos de aquellos demonios que querían registrarla y maltratarla, y este importante servicio había establecido entre ella y él uno de esos sentimientos de gratitud que fácilmente adoptan un carácter más tierno.
D’Artagnan se veía ya, ¡tan deprisa caminan los sueños en alas de la imaginación!, abordado por un mensajero de la joven que le daba algún billete de cita, una cadena de oro o un diamante. Ya hemos dicho que los jóvenes caballeros recibían sin vergüenza de su rey: añadamos que, en aquel tiempo de moral fácil, no tenían tampoco vergüenza con sus amantes, ni de que éstas les dejaran casi siempre preciosos y duraderos recuerdos, como si ellas hubieran tratado de conquistar la fragilidad de sus sentimientos con la solidez de sus dones.
Se hacía entonces carrera por medio de las mujeres, sin ruborizarse. Las que no eran más que bellas, daban su belleza, y de ahí viene sin duda el proverbio según el cual la joven más bella del mundo no puede dar más que lo que tiene. Las que eran ricas daban además una parte de su dinero, y se podría citar un buen número de héroes de esa galante época que no hubieran ganado ni sus espuelas primero, ni sus batallas luego, sin la bolsa más o menos provista que su amante ataba al arzón de su silla.
D’Artagnan no poseía nada: la indecisión del provinciano, barniz ligero, flor efímera, vello de melocotón, se había evaporado al viento de los consejos poco ortodoxos que los tres mosqueteros daban a su amigo. D’Artagnan, siguiendo la extraña costumbre de la época, miraba a Paris como en campaña, y esto ni más ni menos que en Flandes: el español allá lejos, la mujer aquí. Por todas partes había un enemigo que combatir contribuciones que alcanzar.
Pero, digámoslo, por ahora D’Artagnan estaba movido por un sentimiento más noble y más desinteresado. El mercero le había dicho que era rico: el joven había podido adivinar que, con un necio como lo era el señor Bonacieux, debía ser la mujer quien tenía la llave de la bolsa. Pero todo esto no había influido para nada en el sentimiento producido por la visita de la señora Bonacieux, y el interés había permanecido casi extraño a este comienzo de amor que había sido la continuación. Decimos casi, porque la idea de que una mujer joven, bella, graciosa, espiritual, es rica al mismo tiempo, nada quita a ese comienzo de amor, todo lo contrario, lo corrobora.
Hay en la holgura una multitud de cuidados y de caprichos aristocráticos que le van bien a la belleza. Unas medias finas y blancas, un vestido de seda, un bordado de encaje, una bonita zapatilla en el pie, una cinta nueva en la cabeza, no hacen bonita a una mujer fea, pero hacen bella a una mujer bonita, sin contar que las manos ganan con todo esto; las manos, sobre todo en las mujeres, necesitan permanecer ociosas para permanecer bellas.
Además D’Artagnan, como sabe muy bien el lector, a quien no hemos ocultado el estado de su fortuna, D’Artagnan no era millonario; esperaba serlo algún día, pero el tiempo que él mismo se fijaba para ese feliz cambio estaba bastante lejos. Mientras tanto, ¡qué desesperación ver a una mujer que se ama desear esas mil naderías con que las mujeres hacen su dicha, y no poder darle esas mil naderías! Al menos, cuando la mujer es rica y el amante no lo es, lo que no puede ofrecerle, ella misma se lo ofrece; y aunque por regla general ella se consiga tal disfrute con el dinero del marido, raro es que sea él a quien dé las gracias.
Además D’Artagnan, dispuesto a ser el amante más tierno, era mientras tanto un amigo abnegado. En medio de sus proyectos amorosos sobre la mujer del mercero, no olvidaba a los suyos. La bonita señora Bonacieux era mujer para pasear por el llano de Saint Denis o entre el tumulto de Saint Germain, en compañía de Athos, de Porthos y Aramis, a los cuales D’Artagnan estaría orgulloso de mostrar una conquista semejante. Luego, cuando se ha caminado mucho tiempo, llega el hambre: D’Artagnan tras algún tiempo había notado esto. Harían breves comidas encantadoras en las que se toca por un lado la mano de un amigo, y por el otro el pie de una amante. En fin, en los momentos de apuros, en las situaciones extremas, D’Artagnan sería el salvador de sus amigos.
¿Y el señor Bonacieux, a quien D’Artagnan había empujado a las manos de los esbirros renegándole en alta voz y a quien había prometido en voz baja salvarle? Debemos confesar a nuestros lectores que D’Artagnan no pensaba en él ni por un momento, o que, si pensaba, era para decirse que estaba bien donde estaba, fuera en la parte que fuera. El amor es la más egoísta de todas las pasiones.
Sin embargo, que nuestros lectores se tranquilicen: si D’Artagnan olvida a su hospedero o hace ademán de olvidarlo so pretexto de que no sabe adónde ha sido conducido, nosotros no lo olvidamos, y nosotros sabemos dónde está. Pero por ahora, hagamos como el gascón enamorado. En cuanto al digno mercero, volveremos a él más tarde.
D’Artagnan, mientras reflexionaba en sus futuros amores, mientras hablaba a la noche, mientras sonreía a las estrellas, remontaba la calle du Cherche Midi o Chasse Midi, como se llamaba entonces. Como se encontraba en el barrio de Aramis, le había venido la idea de ir a visitar a su amigo, para darle algunas explicaciones sobre los motivos que le habían hecho enviar a Planchet con la invitación de presentarse inmediatamente en la ratonera. Ahora bien, si Aramis se hubiera encontrado en su casa cuando Planchet había ido a ella, habría corrido indudablemente a la calle des Fossoyeurs, y al no encontrar quizá a nadie más que a sus dos compañeros, ni unos ni otros habían sabido lo que aquello quería decir. Esa molestia merecía, pues, una explicación; he ahí lo que se decía en voz alta D’Artagnan.
Además, por lo bajo, pensaba que aquella era para él una ocasión de hablar de la bonita señora Bonacieux, de la que su espíritu, si no su corazón, estaba ya totalmente lleno. A propósito de un primer amor no es necesario pedir discreción. Este primer amor va acompañado de una alegría tan grande que es preciso que esa alegría desborde; sin eso, os ahogaría.
Desde hacía dos horas París estaba sombrío y comenzaba a quedarse desierto. Las once sonaban en todos los relojes del barrio de Saint-Germain, hacía una temperatura suave. D’Artagnan seguía una calleja situada sobre el emplazamiento por el que hoy pasa la calle d Assas, respirando las emanaciones embalsamadas que venían con el viento de la calle de Vaugirard y que enviaban los jardines refrescados por el rocío del atardecer y por la brisa de la noche. A lo lejos resonaban, amortiguados no obstante por buenos postigòs, los cantos de los bebedores en algunas tabernas perdidas en el llano. Llegado al cabo de la callejuela, D’Artagnan torció a la izquierda. La casa que habitaba Aramis se hallaba situada entre la calle Cassete y la calle Servandoni.
D’Artagnan acababa de dejar atrás la calle Cassete y reconocía ya la puerta de la casa de su amigo, enterrada bajo un macizo de sicomoros y de clemátides que formaban un vasto anillo por encima de ella, cuando percibió algo como una sombra que salía de la calle Servandoni. Ese algo estaba envuelto en una capa, y D’Artagnan creyó al principio que era un hombre; pero por la pequeñez de la talla, por la incertidumbre de los andares, por el embarazo del paso, pronto reconoció a una mujer. Es más, aquella mujer, como si no hubiera estado bien segura de la casa que buscaba, alzaba los ojos para orientarse, se detenía, volvía atrás, luego volvía de nuevo. D’Artagnan quedó intrigado.
«¡Y si fuera a ofrecerle mis servicios! - pensó-. Por su aspecto se ve que es joven; quizá sea hermosa. ¡Oh! Sí. Pero una mujer que corre las calles a esta hora no sale más que para reunirse con su amante. ¡Maldita sea! Si fuera a perturbar la cita, sería un mal comienzo para entrar en relaciones.»
Sin embargo, la joven seguía avanzando, contando las casas y las ventanas. No era, por lo demás, cosa larga ni difícil. No había más que tres palacetes en aquella parte de la calle, y dos ventanas con vistas sobre aquella calle: la una era de un pabellón paralelo al que ocupaba Aramis, la otra era la del propio Aramis.
-¡Pardiez! - se dijo D’Artagnan, a quien la nieta del teólogo venía a las mientes-. ¡Pardiez! Estaría bueno que esa paloma rezagada buscase la casa de nuestro amigo. Pero, por vida mía, eso sería demasiado. ¡Ah, mi querido Aramis, por esta vez, quiero tener el corazón limpio!
Y D’Artagnan, haciéndose lo más delgado que pudo, se puso a cubierto en el lado más oscuro de la calle, junto a un banco de piedra situado en el fondo de un nicho.
La joven continuó avanzando, porque además de la ligereza de su paso, que le había traicionado, acababa de hacer oír una breve tos que denunciaba una voz de las más frescas. D’Artagnan pensó que aquella tos era una señal.
Sin embargo, bien porque se hubiera respondido a aquella tos mediante un signo equivalente que había fijado las irresoluciones de la nocturna buscadora, bien porque sin ayuda extraña hubiera reconocido que había llegado al fin de su camino, se acercó resueltamente al postigo de Aramis y llamó con tres intervalos iguales con su dedo encorvado.
-¡Vaya con Aramis! - murmuró D’Artagnan-. ¡Ah, señor hipócrita, os he cogido haciendo teología!
Apenas fueron dados los tres golpes cuando la ventana interior se abrió y una luz apareció a través de los vidrios del postigo.
-¡Ah, ah! - hizo el indiscreto no de las puertas, sino de las ventanas-. ¡Vaya!, esperaban la visita. Veamos, el postigo va a abrirse y la dama entrará escalando. ¡Muy bien!
Pero, para gran asombro de D Artagnan, el postigo permaneció cerrado. Además, la luz que había resplandecido un instante desapareció y todo volvió a la oscuridad.
D’Artagnan pensó que aquello no podía durar así, y continuó mirando con todos sus ojos y escuchando con todas sus orejas.
Tenía razón: al cabo de unos segundos, dos golpes secos resonaron en el interior.
La joven de la calle respondió con un solo golpe seco, y el postigo se entreabrió.
Júzguese si D’Artagnan miraba y escuchaba con avidez.
Desgraciadamente, la luz había sido llevada a otra habitación. Pero los ojos del joven se habían habituado a la noche. Por otra parte, los ojos de los gascones tienen, como los de los gatos, según se asegura, la propiedad de ver durante la noche.
D’Artagnan vio, pues, que la joven sacaba de su bolso un objeto blanco que desplegó con viveza y que tomó la forma de un pañuelo. Desplegado aquel objeto, hizo notar una esquina a su interlocutor.
Esto recordó a D’Artagnan aquel pañuelo que había encontrado a los pies de la señora Bonacieux, que le había recordado el que habia encontrado a los pies de Aramis.
¿Qué diablos podía, pues, significar aquel pañuelo?
Situado donde estaba, D’Artagnan no podía ver el rostro de Aramis, y decimos de Aramis porque el joven no tenía ninguna duda de que era su amigo quien dialogaba desde el interior con la dama del exterior; la curiosidad pudo en él más que la prudencia y aprovechando la preocupación en que la vista del pañuelo parecía sumir a los dos personajes que hemos puesto en escena, salió de su escondite, y raudo como una centella, pero ahogando el ruido de sus pasos, fue a pegarse a una esquina del muro, desde el que su mirada podía hundirse perfectamente en el interior de la habitación de Aramis.
Llegado allí, D’Artagnan pensó lanzar un grito de sorpresa: no era Aramis quien hablaba con la visitante nocturna, era una mujer. Sólo que D’Artagnan veía bastante para reconocer la forma de sus vestidos, pero no para distinguir sus rasgos.
En el mismo instante, la mujer de la habitación sacó un segundo pañuelo de su bolsillo y lo cambió por aquel que acababan de mostrarle. Luego entre las dos mujeres fueron pronunciadas algunas palabras. Por fin el postigo se cerró. La mujer que se hallaba en el exterior de la ventana se volvió y vino a pasar a cuatro pasos de D’Artagnan bajando la toca de su manto; pero la precaución había sido tomada demasiado tarde y D’Artagnan había reconocido a la señora Bonacieux.
¡La señora Bonacieux! La sospecha de que era ella le había cruzado por el espíritu cuando había sacado el pañuelo de su bolso; pero ¿por qué motivo la señora Bonacieux, que había enviado a buscar al señor de La Porte para hacerse llevar por él al Louvre, corría las calles de París sola a las once y media de la noche, con riesgo de hacerse raptar por segunda vez?
Era preciso, por tanto, que fuera por un asunto muy importante. ¿Y qué asunto hay importante para una mujer de veinticinco años? El amor.
Pero ¿era por su cuenta o por cuenta de otra persona por lo que se exponía a semejantes azares? Esto era lo que se preguntaba a sí mismo el joven, a quien el demonio de los celos mordía en el corazón ni más ni menos que a un amante titulado.
Había por otra parte un medio muy simple de asegurarse adónde iba la señora Bonacieux: era seguirla. Este medio era tan simple que D’Artagnan lo empleó naturalmente y por instinto.
Pero a la vista del joven que se separaba del muro como una estatua de su nicho, y al ruido de los pasos que oyó resonar tras ella, la señora Bonacieux lanzó un pequeño grito y huyó.
D’Artagnan corrió tras ella. No era una cosa difícil para él alcanzar a una mujer embarazada por su manto. La alcanzó, pues, un tercio más allá de la calle en que se había adentrado. La desgraciada estaba agotada, no de fatiga sino de terror, y cuando D’Artagnan le puso la mano sobre el hombro, ella cayó sobre una rodilla gritando con voz estrangulada:
-Matadme si queréis, pero no sabréis nada.
D’Artagnan la alzó pasándole el brazo en torno al talle; pero como sintió por su peso que estaba a punto de desvanecerse, se apresuró a traquilizarla con protestas de afecto. Tales protestas no significaban nada para la señora Bonacieux, porque semejantes protestas pueden hacerse con las peores intenciones del mundo; pero la voz era todo. La joven creyó reconocer el sonido de aquella voz; volvió a abrir los ojos, lanzó una mirada sobre el hombre que le había causado tan gran miedo y, al reconocer a D’Artagnan, lanzó un grito de alegría.
-¡Oh, sois vos! ¡Sois vos! - dijo-. ¡Gracias, Dios mío!
-Sí, soy yo - dijo D’Artagnan-, yo, a quien Dios ha enviado para velar por vos.
-¿Era con esa intención con la que me seguíais? - preguntó con una sonrisa llena de coquetería la joven cuyo carácter algo burlón la dominaba, y en la que todo temor había desaparecido desde el momento mismo en que había reconocido un amigo en aquel a quien había tomado por un enemigo.
-No - dijo D’Artagnan-, no, lo confieso, es el azar el que me ha puesto en vuestra ruta; he visto una mujer llamar a la ventana de uno de mis amigos…
-¿De uno de vuestros amigos? - interrumpió la señora Bonacieux. - Sin duda; Aramis es uno de mis mejores amigos.
-¡Aramis! ¿Quién es ése?
-Vamos! ¿Vais a decirme que no conocéis a Aramis?
-Es la primera vez que oigo pronunciar ese nombre.
-Entonces, ¿es la primera vez que vais a esa casa?
-Claro.
-¿Y no sabíais que estuviese habitada por un joven?
-No.
-¿Por un mosquetero?
-De ninguna manera.
-¿No es, pues, a él a quien veníais a buscar?
-De ningún modo. Además, ya lo habéis visto, la persona con quien he hablado es una mujer.
-Es cierto; pero esa mujer es de las amigas de Aramis.
-Yo no sé nada de eso.
-Se aloja en su casa.
-Eso no me atañe.
-Pero ¿quién es ella?
-¡Oh! Ese no es secreto mío.
-Querida señora Bonacieux, sois encantadora; pero al mismo tiempo sois la mujer más misteriosa…
-¿Es que pierdo con eso?
-No, al contrario, sois adorable.
-Entonces, dadme el brazo.
-De buena gana. ¿Y ahora?
-Ahora conducidme.
-¿Adónde?
-Adonde voy.
-Pero ¿adónde vais?
-Ya lo veréis, puesto - que me dejaréis en la puerta.
-¿Habrá que esperaros.
-Será inútil.
-Entonces, ¿volveréis sola?
-Quizá sí, quizá no.
-Y la persona que os acompañará luego, ¿será un hombre, será una mujer?
-No sé nada todavía.
-Yo sí, yo sí lo sabré.
-¿Y cómo?
-Os esperaré para veros salir.
-En ese caso, ¡adiós!
-¿Cómo?
-No tengo necesidad de vos.
-Pero habíais reclamado…
-La ayuda de un gentilhombre, y no la vigilancia de un espía.
-La palabra es un poco dura.
-¿Cómo se llama a los que siguen a las personas a pesar suyo?
-Indiscretos.
-La palabra es demasiado suave.
-Vamos, señora, me doy cuenta de que hay que hacer todo lo que vos queráis.
-¿Por qué privaros del mérito de hacerlo en seguida?
-¿No hay alguno que se ha arrepentido de ello?
-Y vos, ¿os arrepentís en realidad?
-Yo no sé nada de mí mismo. Pero lo que sé es que os prometo hacer todo lo que queráis si me dejáis acompañaros hasta donde vayáis.
Y me dejaréis después?
-Sí.
-¿Sin espiarme a mi salida?
-No.
-¿Palabra de honor?
-¡A fe de gentilhombre!
-Tomad entonces mi brazo y caminemos.
D’Artagnan ofreció su brazo a la señora Bonacieux, que se cogió de él, mitad riendo, mitad temblando, y los dos juntos ganaron lo alto de la calle La Harpe. Llegada allí la joven pareció dudar, como ya había hecho en la calle Vaugirard. Sin embargo, por ciertos signos, pareció reconocer una puerta; y se acercó a ella.
-Y ahora, señor - dijo-, aquí es donde tengo que venir; mil gracias por vuestra honorable compañía, que me ha salvado de todos los peligros a que habría estado expuesta. Pero ha llegado el momento de cumplir vuestra palabra: yo he llegado a mi destino.
-¿Y no tendréis nada que temer a la vuelta?
-No tendré que temer más que a los ladrones.
-¿Y eso no es nada?
-¿Qué podrían robarme? No tengo un denario encima.
-Olvidáis ese bello pañuelo bordado, blasonado.
-¿Cuál?
-El que encontré a vuestros pies y que metí en vuestro bolsillo.
-¡Callaos, callaos, desgraciado! - exclamó la joven-. ¿Queréis perderme?
-Ya veis que todavía hay peligro para vos, puesto que una sola palabra os hace temblar y confesáis que si oyesen esa palabra estaríais perdida. ¡Ah, señora - exclamó D’Artagnan cogiéndole la mano y cubriéndola con una ardiente mirada-, sed más generosa, confiad en mí! No habéis leído todavía en mis ojos que no hay más que afecto y simpatía en mi corazón.
-Claro que sí - respondió la señora Bonacieux - y si me pedís mis secretos, os los diré; pero los de los demás, es otra cosa.
-Está bien - dijo D’Artagnan-, yo los descubriré; puesto que tales secretos pueden tener influencia sobre vuestra vida, es preciso que esos secretos se conviertan en los míos.
-Guardaos de ello - exclamó la joven con una serenidad que hizo temblar a D’Artagnan a su pesar-. ¡No os mezcléis en nada de lo que me atañe, no tratéis de ayudarme en lo que hago! Y esto os lo pido en nombre del interés que os inspiro, en nombre del servicio que me habéis hecho, y que no olvidaré en mi vida. Creed ante todo en lo que os digo. No os ocupéis más de mí, no existo más para vos, que sea como si no me hubierais visto jamás.
-¿Aramis debe hacer lo mismo que yo, señora? - dijo D’Artagnan picado.
-Es ya la segunda o tercera vez que pronunciáis ese nombre, señor, y sin embargo os he dicho que no lo conocía.
-¿No conocéis al hombre a cuyo postigo vais a llamar? Vamos, señora, ¿no me creéis demasiado crédulo?
-Confesad que habéis inventado esa historia para hacerme hablar, y que vos mismo habéis creado ese personaje.
-Yo no he inventado nada, señora, no creo nada, digo la exacta verdad.
-¿Y decíis que uno de vuestros amigos vive en esa casa?
-Lo digo y lo repito por tercera vez, en esa casa es donde vive mi amigo, y ese amigo es Aramis.
-Todo esto se aclarará más tarde - murmuró la joven ; ahora, señor, callaos.
-Si pudierais ver mi corazón completamente al descubierto - dijo D’Artagnan-, leeríais en él tanta curiosidad que tendríais piedad de mí, y tanto amor que al instante satisfaríais incluso mi curiosidad. No tenéis nada que temer de quienes os aman.
-Habláis muy deprisa de amor, señor - dijo la mujer moviendo la cabeza.
-Es que el amor me ha venido deprisa y por primera vez, y aún no tengo veinte años.
La joven lo miró a hurtadillas
-Escuchad, estoy tras su rastro dijo D’Artagnan - Hace tres meses estuve a punto de tener un duelo con Aramis por un pañuelo semejante al que habéis mostrado a aquella mujer que estaba en su casa, por un pañuelo marcado de la misma manera, estoy seguro.
-Señor - dijo la joven-, me cansáis, os lo juro, con esas preguntas.
-Pero vos, señora, tan prudente pensad en ello; si fuerais arrestada con ese pañuelo, y si ese pañuelo fuera cogido, ¿no os comprometeríais?
-¿Y por qué? ¿Las iniciales no son las mías: C. B., Costance Bonacieux?
-O Camille de Bois Tracy.
-Silencio, señor, una vez mas, ¡silencio! ¡Ah! Puesto que los peligros que corro no os detienen, pensad en los que podéis correr vos.
-¿Yo?
-Sí, vos. Corréis peligro en la cárcel, corréis peligro de muerte por el hecho de conocerme.
-Entonces no os dejo.
-Señor - dijo la joven suplicando y juntando las manos-, señor, en el nombre del cielo, en el nombre del honor de un militar, en el nombre de la cortesía de un gentilhombre, alejaos; ved, suenan las doce, es la hora en que me esperan.
-Señora - dijo el joven inclinándose-, no sé negar nada a quien me lo pide así; contentaos, ya me alejo.
-Pero ¿no me seguiréis, no me espiaréis?
-Regreso a mi casa ahora mismo.
-¡Ah, ya sabía yo que erais un buen joven! - exclamó la señora Bonacieux tendiéndole una mano y poniendo la otra en la aldaba de una pequeña puerta casi perdida en el muro.
D’Artagnan tomó la mano que se le tendía y la besó ardientemente.
-¡Ay, preferiría no haberos visto jamás! - exclamó D’Artagnan con aquella brutalidad ingenua que las mujeres prefieren con frecuencia a las afectaciones de la cortesía, porque descubre el fondo del pensamiento y prueba que el sentimiento domina sobre la razón.
-¡Pues bien! - prosiguió la señora Bonacieux con una voz casi acariciadora y estrechando la mano de D’Artagnan, que no había abandonado la suya-. ¡Pues bien¡ Yo no diré tanto como vos: lo que está perdido para hoy no está perdido para el futuro. ¿Quién sabe si cuando yo esté libre un día no satisfaré vuestra curiosidad?
-¿Y hacéis la misma promesa a mi amor? - exclamó D’Artagnan en el colmo de la alegría.
-¡Oh! Por ese lado, no quiero comprometerme, eso dependerá de los sentimientos que vos sepáis inspirarme.
-Así, hoy, señora…
-Hoy, señor, no estoy segura más que del agradecimiento.
-¡Ah! Sois muy encantadora - dijo D’Artagnan con tristeza-, y abusáis de mi amor.
-No, yo use de vuestra generosidad, eso es todo. Pero, creedlo, con ciertas personas todo se recobra.
-¡Oh, me hacéis el más feliz de los hombres! No olvidéis esta noche, no olvidéis esta promesa.
-Estad tranquilo, en tiempo y lugar me acordaré de todo. ¡Y bien, partid pues, partid, en nombre del cielo! Me esperaban a las doce en punto, y voy retrasada.
-Cinco minutos.
-Sí; pero en ciertas circunstancias cinco minutos son cinco siglos.
-Cuando se ama.
-¿Y quién os dice que no tengo un asunto amoroso?
-¿Es un hombre el que os espera? - exclamó D’Artagnan-. ¡Un hombre!
-Vamos, que la discusión vuelve a empezar - dijo la señora Bonacieux con media sonrisa que no estaba exenta de cierto tinte de impaciencia.
-No, no, me voy; creo en vos, quiero tener todo el mérito de mi afecto, aunque ese afecto sea una estupidez. ¡Adiós, señora, adiós!
Y como si no se sintiera con fuerza para separarse de la mano que sostenía más que mediante una sacudida, se alejó corriendo, mientras la señora Bonacieux llamaba, como en el postigo, con tres golpes lentos y regulares; luego, llegado al ángulo de la calle, él se volvió: la puerta se había abierto y vuelto a cerrar, la bonita mercera había desaparecido.
D’Artagnan prosiguió su camino, había dado su palabra de no espiar a la señora Bonacieux, y aunque la vida de ella dependiera del lugar adonde había ido a reunirse, o de la persona que debía acompañarla, D’Artagnan habría vuelto a su casa, puesto que había dicho que volvía. Cinco minutos después estaba en la calle des Fossoyeurs.
-Pobre Athos - decía-, no sabrá lo que esto quiere decir. Se habrá dormido mientras me esperaba, o habrá regresado a su casa, y al volver se habrá enterado de que había ido allí una mujer. ¡Una mujer en casa de Athos! Después de todo - continuó D’Artagnan-, también había una en casa de Aramis. Todo esto es muy extraño y me intriga mucho saber cómo va a terminar.
-Mal, señor, mal - respondió una voz que el joven reconoció como la de Planchet; porque monologando en voz alta, a la manera de las personas muy preocupadas, se había adentrado por el camino al fondo del cual estaba la escalera que conducía a su habitación.
-¿Cómo mal? ¿Qué quieres decir, imbécil? - preguntó D’Artagnan-. ¿Qué ha pasado?
-Toda clase de desgracias.
-¿Cuáles?
-En primer lugar, el señor Athos está arrestado.
-¡Arrestado! ¡Athos! ¡Arrestado! ¿Por qué?
-Lo encontraron en vuestra casa; lo tomaron por vos.
-¿Y quién lo ha arrestado?
-La guardia que fueron a buscar los hombres negros que vos pusisteis en fuga.
-¡Por qué no ha dicho su nombre! ¿Por qué no ha dicho que no tenía nada que ver con este asunto?
-Se ha guardado mucho de hacerlo, señor; al contrario, se ha acercado a mí y me ha dicho: «Es tu amo el que necesita su libertad en este momento, y no yo, porque él sabe todo y yo no sé nada. Le creerán arrestado, y esto le dará tiempo; dentro de tres días diré quién soy, y entonces tendrán que dejarme salir.»
-¡Bravo, Athos! Noble corazón - murmuró D’Artagnan-, en eso le reconozco. ¿Y qué han hecho los esbirros?
-Cuatro se lo han llevado no sé adónde, a la Bastilla o al Fort-l’Evêque; dos se han quedado con los hombres negros, que han registrado por todas partes y que han cogido todos los papeles. Por fin, los dos últimos, durante esta comisión, montaban guardia en la puerta; luego, cuando todo ha acabado, se han marchado dejando la casa vacía y completamente abierta.
-¿Y Porthos y Aramis?
-Yo no los encontré, no han venido.
-Pero pueden venir de un momento a otro, porque tú les dejaste el recado de que los esperaba.
-Sí, señor.
-Bueno, no te muevas de aquí; si vienen, avísales de lo que me ha pasado, que me esperen en la taberna de la Pomme du Pin; aquí habría peligro, la casa puede ser espiada. Corro a casa del señor de Tréville para anunciarle todo esto, y me reúno con ellos.
-Está bien, señor - dijo Planchet.
-Pero tú te quedas, tú no tengas miedo - dijo D’Artagnan volviendo sobre sus pasos para recomendar valor a su lacayo.
-Estad tranquilo, señor - dijo Planchet ; no me conocéis todavía: soy valiente cuando me pongo a ello; la cosa consiste en ponerme; además, soy picardo.
-Entonces, de acuerdo - dijo D’Artagnan ; te haces matar antes que abandonar tu puesto.
-Sí, señor, y no hay nada que no haga para probar al señor que le soy adicto.
-Bueno - se dijo a sí mismo D’Artagnan-, parece que el método que empleé con este muchacho es decididamente bueno; lo usaré en su momento.
Y con toda la rapidez de sus piernas, algo fatigadas ya sin embargo por las carreras de la jornada, D’Artagnan se dirigió hacia la calle du Vieux Colombier.
El señor de Tréville no estaba en su palacio; su compañía se hallaba de guardia en el Louvre; él estaba en el Louvre con su compañía.
Había que llegar hasta el señor de Tréville; era importante que fuera prevenido de lo que pasaba. D’Artagnan decidió entrar en el Louvre. Su traje de guardia de la compañía del señor Des Essarts debía servirle de pasaporte.
Descendió, pues, la calle des Petits Augustins y subió el muelle para tomar el Pont Neuf. Por un instante tuvo la idea de pasar en la barca, pero al llegar a la orilla del agua había introducido maquinalmente su mano en el bolsillo y se había dado cuenta de que no tenía con qué pagar al barquero.
Cuando llegaba a la altura de la calle Guénégaud, vio desembocar de la calle Dauphine un grupo compuesto por dos personas cuyo aspecto le sorprendió.
Las dos personas que componían el grupo eran: la una, un hombre; la otra, una mujer.
La mujer tenía el aspecto de la señora Bonacieux, y el hombre se parecía a Aramis hasta el punto de ser tomado por él.
Además, la mujer tenía aquella capa negra que D’Artagnan veía aún recortarse sobre el postigo de la calle de Vaugirard y sobre la puerta de la calle de La Harpe.
Además, el hombre llevaba el uniforme de los mosqueteros.
El capuchón de la mujer estaba vuelto, el hombre tenía su pañuelo sobre su rostro; los dos, esa doble precaución lo indicaba, los dos tenían, pues, interés en no ser reconocidos.
Ellos tomaron el puente; era el camino de D’Artagnan, puesto que D’Artagnan se dirigía al Louvre; D’Artagnan los siguió.
D’Artagnan no había dado veinte pasos cuando quedó convencido de que aquella mujer era la señora Bonacieux y de que aquel hombre era Aramis.
En el mismo instante sintió que todas las sospechas de los celos se agitaban en su corazón.
Era doblemente traicionado por su amigo y por aquella a la que amaba ya como a una amante. La señora Bonacieux le había jurado por todos los dioses que no conocía a Aramis, y un cuarto de hora después de que ella le hubiera hecho este juramento la volvía a encontrar del brazo de Aramis.
D’Artagnan no reflexionó que conocía a la bonita mercera desde hacía tres horas, que no le debía a él nada más que un poco de gratitud por haberla liberado de los hombres perversos que querían raptarla, y que ella no le había prometido nada. Se miró como un amante ultrajado, traicionado, escarnecido; la sangre y la cólera le subieron al rostro, resolvió aclararlo todo.
La joven mujer y el joven hombre se habían dado cuenta de que los seguían, y habían doblado el paso. D’Artagnan tomó carrera, los sobrepasó, luego volvió sobre ellos en el momento en que se encontraban ante la Samaritaine, alumbrada por un reverbero que proyectaba su claridad sobre toda aquella parte del puente.
D’Artagnan se detuvo ante ellos, y ellos se detuvieron ante él.
-¿Qué queréis, señor? - preguntó el mosquetero retrocediendo un paso y con un acento extranjero que probaba a D’Artagnan que se había equivocado en una parte de sus conjeturas.
-¡No es Aramis! - exclamó.
-No, señor, no soy Aramis, y por vuestra exclamación veo que me habéis tomado por otro, y os perdono.
-¡Vos me perdonáis! - exclamó D’Artagnan. -Sí - respondió el desconocido-. Dejadme, pues, pasar, porque nada tenéis conmigo.
-Tenéis razón, señor - dijo D’Artagnan-, nada tengo con vos, sí con la señora.
-¡Con la señora! Vos no la conocéis - dijo el extranjero.
-Os equivocáis, señor, la conozco.
-¡Ah! - dijo la señora Bonacieux con un tono de reproche-. ¡Ah, señor! Tenía yo vuestra palabra de militar y vuestra fe de gentilhombre; esperaba contar con ellas.
-Y yo, señora - dijo D’Artagnan embarazado-. Me habíais prometido.
-Tomad mi brazo, señora - dijo el extranjero-, y continuemos nuestro camino.
Sin embargo, D’Artagnan, aturdido, aterrado, anonadado por todo lo que le pasaba, permanecía en pie y con los brazos cruzados ante el mosquetero y la señora Bonacieux.
El mosquetero dio dos pasos hacia adelante y apartó a D’Artagnan con la mano.
D’Artagnan dio un salto hacia atrás y sacó su espada.
Al mismo tiempo y con la rapidez de la centella, el desconocido sacó la suya.
-¡En nombre del cielo, milord! - exclamó la señora Bonacieux arrojándose entre los combatientes y tomando las espadas con sus manos.
-¡Milord! - exclamó D’Artagnan iluminado por una idea súbita-. ¡Milord! Perdón señor, es que vois sois…
-Milord el duque de Buckingham - dijo la señora Bonacieux a media voz ; y ahora podéis perdernos a todos.
-Milord, madame, perdón, cien veces perdón; pero yo la amaba, milord, y estaba celoso; vos sabéis lo que es amar, milord; perdonadme y decidme cómo puedo hacerme matar por vuestra gracia.
-Sois un joven valiente - dijo Buckingham tendiendo a D’Artagnan una mano que éste apretó respetuosamente ; me ofrecéis vuestros servicios, los acepto; seguidnos a veinte pasos hasta el Louvre. ¡Y si alguien nos espía, matadlo!
D’Artagnan puso su espada desnuda bajo su brazo, dejó adelantarse a la señora Bonacieux y al duque veinte pasos y los siguió, dispuesto a ejecutar a la letra las instrucciones del noble y elegante ministro de Carlos I.
Pero afortunadamente el joven secuaz no tuvo ninguna ocasión de dar al duque aquella prueba de su devoción; y la joven y el hermoso mosquetero entraron en el Louvre por el postigo de L’Echelle sin haber sido inquietados.
En cuanto a D’Artagnan, se volvió al punto a la taberna de la Pomme du Pin, donde encontró a Porthos y a Aramis que lo esperaban.
Pero sin darles otra explicación sobre la molestia que les había causado, les dijo que había terminado solo el asunto para el que por un instante había creído necesitar su intervención.
Y ahora, arrastrados como estamos por nuestro relato, dejemos a nuestros tres amigos volver cada uno a su casa, y sigamos por el laberinto del Louvre al duque de Buckingham y a su guía.