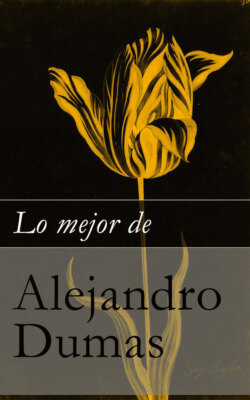Читать книгу Lo mejor de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 86
Capítulo 26 La tesis de Aramis
ОглавлениеD’Artagnan no había dicho a Porthos nada de su herida ni de su procuradora. Era nuestro bearnés un muchacho muy prudente, aunque fuera joven. En consecuencia, había fingido creer todo lo que le había contado el glorioso mosquetero, convencido de que no hay amistad que soporte un secreto sorprendido, sobre todo cuando este secreto afecta al orgullo; además, siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida se sabe.
Y D’Artagnan, en sus proyectos de intriga futuros, y decidido como estaba a hacer de sus tres compañeros los instrumentos de su fortuna, D’Artagnan no estaba molesto por reunir de antemano en su mano los hilos invisibles con cuya ayuda contaba dirigirlos.
Sin embargo, a lo largo del camino, una profunda tristeza le oprimía el corazón; pensaba en aquella joven y bonita señora Bonacieux, que debía pagarle el precio de su adhesión; pero, apresurémonos a decirlo, aquella tristeza en el joven provenía no tanto del pesar de su felicidad perdida cuanto de la inquietud que experimentaba porque le pasase algo a aquella pobre mujer. Para él no había ninguna duda: era víctima de una venganza del cardenal y, como se sabe, las venganzas de Su Eminencia eran terribles. Cómo había encontrado él gracia a los ojos del ministro, es lo que él mismo ignoraba y sin duda lo que le hubiese revelado el señor de Cavois si el capitán de los guardias le hubiera encontrado en su casa.
Nada hace marchar al tiempo ni abrevia el camino como un pensamiento que absorbe en sí mismo todas las facultades del organismo de quien piensa. La existencia exterior parece entonces un sueño cuya ensoñación es ese pensamiento. Gracias a su influencia, el tiempo no tiene medida, el espacio no tiene distancia. Se parte de un lugar y se llega a otro, eso es todo. Del intervalo recorrido nada queda presente a vuestro recuerdo más que una niebla vaga en la que se borran mil imágenes confusas de árboles, de montañas y de paisajes. Fue así, presa de una alucinación, como D’Artagnan franqueó, al trote que quiso tomar su caballo, las seis a ocho leguas que separan Chantilly de Crèvecceur, sin que al llegar a esta ciudad se acordase de nada de lo que había encontrado en su camino.
Sólo allí le volvió la memoria, movió la cabeza, divisó la taberna en que había dejado a Aramis y, poniendo su caballo al trote, se detuvo en la puerta.
Aquella vez no fue un hostelero, sino una hostelera quien lo recibió; D’Artagnan era fisonomista, envolvió de una ojeada la gruesa cara alegre del ama del lugar, y comprendió que no había necesidad de disimular con ella ni había nada que temer de parte de una fisonomía tan alegre.
-Mi buena señora - le preguntó D’Artagnan-, ¿podríais decirme qué ha sido de uno de mis amigos, a quien nos vimos forzados a dejar aquí hace una docena de días?
-¿Un guapo joven de veintitrés a veinticuatro años, dulce, amable, bien hecho?
-¿Y además herido en un hombro?
-Eso es.
-Precisamente.
-Pues bien, señor sigue estando aquí.
-¡Bien, mi querida señora! - dijo D’Artagnan poniendo pie en tierra y lanzando la brida de su caballo al brazo de Planchet-. Me devolvéis la vida. ¿Dónde está mi querido Aramis, para que lo abrace? Porque, lo confieso, tengo prisa por volverlo a ver.
-Perdón, señor, pero dudo de que pueda recibiros en este momento.
-¿Y eso por qué? ¿Es que está con una mujer?
-¡Jesús! ¡No digáis eso! ¡El pobre muchacho! No, señor, no está con una mujer.
-Pues, ¿con quién entonces?
-Con el cura de Montdidier y el superior de los jesuitas de Amiens.
-¡Dios mío! - exclamó D’Artagnan-. El pobre muchacho está peor.
-No, señor, al contrario; pero a consecuencia de su enfermedad, la gracia le ha tocado y está decidido a entrar en religión.
-Es justo - dijo D’Artagnan-, había olvidado que no era mosquetero más que por ínterin.
-¿El señor insiste en verlo?
-Más que nunca.
-Pues bien, el señor no time más que tomar la escalera de la derecha en el patio, en el segundo, número cinco.
D’Artagnan se lanzó en la dirección indicada y encontró una de esas escaleras exteriores como las que todavía vemos hoy en los patios de los antiguos albergues. Pero no se llegaba así donde el futuro abad; el paso a la habitación de Aramis estaba guardado ni más ni menos que como los jardines de Armida; Bazin estaba en el corredor y le impidió el paso con tanta mayor intrepidez cuanto que, tras muchos años de pruebas, Bazin se veía por fin a punto de llegar al resultado que eternamente había ambicionado.
En efecto, el sueño del pobre Bazin había sido siempre el de servir a un hombre de iglesia, y esperaba con impaciencia el momento siempre entrevisto en el futuro en que Aramis tiraría por fin la casaca a las ortigas para tomar la sotana. La promesa renovada cada día por el joven de que el momento no podía tardar era lo único que lo había retenido al servicio del mosquetero, servicio en el cual, según decía, no podía dejar de perder su alma.
Bazin estaba, pues, en el colmo de la alegría. Según toda probabilidad, aquella vez su maestro no se desdiría. La reunión del dolor físico con el dolor moral había producido el efecto tanto tiempo deseado: Aramis, sufriendo a la vez del cuerpo y del alma, había posado por fin sus ojos y su pensamiento en la religión, y había considerado como una advertencia del cielo el doble accidente que le había ocurrido, es decir, la desaparición súbita de su amante y su herida en el hombro.
Se comprende que en la disposición en que se encontraba nada podía ser más desagradable para Bazin que la llegada de D’Artagnan, que podía volver a arrojar a su amo en el torbellino de las ideas mundanas que lo habían arrastrado durante tanto tiempo. Resolvió, pues, defender bravamente la puerta; y como, traicionado por la dueña del albergue, no podía decir que Aramis estaba ausente, trato de probar al recién llegado que sería el colmo de la indiscreción molestar a su amo durante la piadosa conferencia que había entablado desde la mañana y que, a decir de Bazin, no podía terminar antes de la noche.
Pero D’Artagnan no tuvo en cuenta para nada el elocuente discurso de maese Bazin, y como no se preocupaba de entablar polémica con el criado de su amigo, lo apartó simplemente con una mano y con la otra giró el pomo de la puerta número cinco.
La puerta se abrió y D’Artagnan penetró en la habitación.
Aramis, con un gabán negro, con la cabeza aderezada con una especie de tocado redondo y plano que no se parecía demasiado a un gorro estaba sentado ante una mesa oblonga cubierta de rollos de papel y de enormes infolios; a su derecha estaba sentado el superior de los jesuitas y a su izquierda el cura de Montdidier. Las cortinas estaban echadas a medias y no dejaban penetrar más que una luz misteriosa, aprovechada para una plácida ensoñación. Todos los objetos mundanos que pueden sorprender a la vista cuando se entra en la habitación de un joven, y sobre todo cuando ese joven es mosquetero, habían desaparecido como por encanto; y por miedo, sin duda, a que su vista no volviese a llevar a su amo a las ideas de este mundo, Bazin se había apoderado de la espada, las pistolas, el sombrero de pluma, los brocados y las puntillas de todo género y toda especie.
En su lugar y sitio D’Artagnan creyó vislumbrar en un rincón oscuro como una forma de disciplina colgada de un clavo de la pared.
Al ruido que hizo D’Artagnan al abrir la puerta, Aramis alzó la cabeza y reconoció a su amigo. Pero para gran asombro del joven, su vista no pareció producir gran impresión en el mosquetro, tan apartado estaba su espíritu de las cosas de la tierra.
-Buenos días, querido D’Artagnan - dijo Aramis ;creed que me alegro de veros.
-Y yo también - dijo D’Artagnan-, aunque todavía no esté muy seguro de que sea a Aramis a quien hablo.
-Al mismo, amigo mío, al mismo; pero ¿qué os ha podido hacer dudar?
-Tenía miedo de equivocarme de habitación, y he creído entrar en la habitación de algún hombre de iglesia; luego, otro error se ha apoderado de mí al encontraros en compañía de estos señores: que estuvieseis gravemente enfermo.
Los dos hombres negros lanzaron sobre D’Artagnan, cuya intención comprendieron, una mirada casi amenazadora; pero D’Artagnan no se inquietó por ella.
-Quizá os molesto, mi querido Aramis - continuó D’Artagnan - porque, por lo que veo, estoy tentado de creer que os confesáis a estos señores.
Aramis enrojeció perceptiblemente.
-¿Vos molestarme? ¡Oh! Todo lo contrario, querido amigo, os lo juro; y como prueba de lo que digo, permitidme que me alegre de veros sano y salvo.
«¡Ah, por fin se acuerda! - pensó D’Artagnan-. No va mal la cosa.»
-Porque el señor, que es mi amigo, acaba de escapar a un rudo peligro - continuó Aramis con unción, señalando con la mano a D’Artagnan a los dos eclesiásticos.
-Alabad a Dios, señor - respondieron éstos inclinándose al unísono.
-No he dejado de hacerlo, reverendos - respondió el joven devolviéndoles a su vez el saludo.
-Llegáis a propósito, querido D’Artagnan - dijo Aramis-, y vos vais a iluminarnos, tomando parte en la discusión, con vuestras lutes. El señor principal de Amiens, el señor cura de Montdidier y yo, argumentamos sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos cautiva desde hace tiempo; yo estaría encantado de contar con vuestra opinión.
-La opinión de un hombre de espada carece de peso - respondió D’Artagnan, que comenzaba a inquietarse por el giro que tomaban las cosas-, y vos podéis ateneros, creo yo, a la ciencia de estos señores.
Los dos hombres negros saludaron a su vez.
-Al contrario - prosiguió Aramis-, y vuestra opinión nos será preciosa. He aquí de lo que se trata: el señor principal cree que mi tesis debe ser sobre todo dogmática y didáctica.
-¡Vuestra tesis! ¿Hacéis, pues, una tesis?
-Por supuesto - respondió el jesuita ; para el examen que precede a la ordenación, es de rigor una tesis.
-¡La ordenación! - exclamó D’Artagnan, que no podía creer en lo que le habían dicho sucesivamente la hostelera y Bazin-. ¡La ordenación!
Y paseaba sus ojos estupefactos sobre los tres personajes que tenía delante de sí.
-Ahora bien - continuó Aramis tomando en su butaca la misma pose graciosa que hubiera tornado de estar en una callejuela, y examinando con complaciencia su mano Blanca y regordeta como mano de mujer, que tenía en el aire para hacer bajar la sangre ; ahora bien, como habéis oído, D’Artagnan, el señor principal quisiera que mi tesis fuera dogmática, mientras que yo querría que fuese ideal. Por eso es por lo que el señor principal me proponía ese punto que no ha sido aún tratado, en el cual reconozco que hay materia para desarrollos magníficos:
«Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est.»
D’Artagnan, cuya erudición conocemos, no parpadeó ante esta cita más de lo que había hecho el señor de Tréville a propósito de los presentes que pretendía D’Artagnan haber recibido del señor de Buckingham.
-Lo cual quiere decir - prosiguió Aramis para facilitarle las cosas : las dos manos son indispensables a los sacerdotes de órdenes inferiores cuando dan la bendición.
-¡Admirable tema! - exclamó el jesuita.
-¡Admirable y dogmático! - repitió el cura, que de igual fuerza aproximadamente que D’Artagnan en latín, vigilaba cuidadosamente al jesuita para pisarle los talones y repetir sus palabras como un eco.
En cuanto a D’Artagnan, permaneció completamente indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros.
-¡Sí, admirable! ¡Prorsus admirabile! - continuó Aramis-. Pero exige un estudio en profundidad de los Padres de la Iglesia y de las Escrituras. Ahora bien, yo he confesado a estos sabios eclesiásticos, y ello con toda humildad, que las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me habían hecho descuidar algo el estudio. Me encontraría, pues, más a mi gusto, facilius natans, en un tema de mi elección, que sería a esas rudas cuestiones teológicas lo que la moral es a la metafísica en filosofía.
D’Artagnan se aburría profundamente, el cura también.
-¡Ved qué exordio! - exclamó el jesuita.
-Exordium - repitió el cura por decir algo.
-Quemadmodum inter coelorum inmensitatem-.
Aramis lanzó una ojeada hacia el lado de D’Artagnan y vio que su amigo bostezaba hasta desencajarse la mandíbula.
-Hablemos francés, padre mío - le dijo al jesuita-. El señor D’Artagnan gustará con más viveza de nuestras palabras.
-Sí, yo estoy cansado de la ruta - dijo D’Artagnan-, y todo ese latín se me escapa.
-De acuerdo - dijo el jesuita un poco despechado, mientras el cura, transportado de gozo, volvía hacia D’Artagnan una mirada llena de agradecimiento ; bien, ved el partido que se sacaría de esa glosa.
-Moisés, servidor de Dios… no es más que servidor, oídlo bien. Moisés bendice con las manos; se hace sostener los dos brazos, mientras los hebreos baten a sus enemigos; por tanto, bendice con las dos manos. Además que el Evangelio dice: Imponite manus, y no monum; imponed las manos, y no la mano.
-Imponed las manos - repitió el cura haciendo un gesto.
-Por el contrario, a San Pedro, de quien los papas son sucesores - continuó el jesuita-, Porrigite digitos. Presentad los dedos, ¿estáis ahora?
-Ciertamente - respondió Aramis lleno de delectación-, pero el asunto es sutil.
-¡Los dedos! - prosiguió el jesuita - San Pedro bendice con los dedos. El papa bendice por tanto con los dedos también. Y ¿con cuántos dedos bendice? Con tres dedos: uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo.
Todo el mundo se persignó; D’Artagnan se creyó obligado a imitar aquel ejemplo.
-El papa es sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos; el resto, ordines inferiores de la jerarquía eclesiástica, bendice en el nombre de los santos arcángeles y ángeles. Los clérigos más humildes, como nuestros diáconos y sacristanes, bendicen con los hisopos, que simulan un número indefinido de dedos bendiciendo. Ahí tenéis el tema simplificado, argumentum omni denudatum ornamento. Con eso yo haría - continuó el jesuita - dos volúmenes del tamaño de éste.
Y en su entusiamo, golpeaba sobre el San Crisóstomo infolio que hacía doblarse la mesa bajo su peso.
D’Artagnan se estremeció.
-Por supuesto - dijo Aramis-, hago justicia a las bellezas de semejante tesis, pero al mismo tiempo admito que es abrumadora para mí. Yo había escogido este texto: decidme, querido D’Artagnan, si no es de vuestro gusto: Non inutile est desiderium in oblatione, o mejor aún: Un poco de pesadumbre no viene mal en una ofrenda al Señor.
-¡Alto ahí! - exclamó el jesuita-. Esa tesis roza la herejía; hay una proposición casi semejante en el Augustinus del heresiarca Jansenius, cuyo libro antes o después será quemado por manos del verdugo. Tened cuidado, mi joven amigo; os inclináis, mi joven amigo, hacia las falsas doctrinas; os perderéis.
-Os perderéis - dijo el cura moviendo dolorosamente la cabeza.
-Tocáis en ese famoso punto del libre arbitrio que es un escollo mortal. Abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y de los semipelagianos.
-Pero, reverendo… - repuso Aramis algo atarullado por la lluvia de argumentos que se le venía encima.
-¿Cómo probaréis - continuó el jesuita sin darle tiempo a hablar que se debe echar de menos el mundo que se ofrece a Dios? Escuchad este dilema: Dios es Dios, y el mundo es el diablo. Echar de menos al mundo es echar de menos al diablo; ahí tenéis mi conclusión.
-Es la mía también - dijo el cura.
-Pero, por favor… - dijo Aramis.
-¡Desideras diabolum, desgraciado! - exclamó el jesuita.
-¡Echa de menos al diablo! Ah, mi joven amigo - prosiguió el cura gimiendo-, no echéis de menos al diablo, soy yo quien os lo suplica.
D’Artagnan creía volverse idiota; le parecía estar en una casa de locos y que iba a terminar loco como los que veía. Sólo que estaba forzado a callarse por no comprender nada de la lengua que se hablaba ante él.
-Pero escuchadme - prosiguió Aramis con una cortesía bajo la que comenzaba a apuntar un poco de impaciencia ; yo no digo que eche de menos; no, yo no pronunciaría jamás esa frase, que no sería ortodoxa…
El jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto.
-No, pero convenid al menos que no admite perdón ofrecer al Señor aquello de lo que uno está completamente harto. ¿Tengo yo razón, D’Artagnan?
-¡Yo así lo creo! - exclamó éste.
El cura y el jesuita dieron un salto sobre sus sillas.
-Aquí tenéis mi punto de partida, es un silogismo: el mundo no carece de atractivos, dejo el mundo; por tanto hago un sacrificio; ahora bien, la Escritura dice positivamente: Haced un sacrificio al Señor.
-Eso es cierto - dijeron los antagonistas.
-Y además - continuó Aramis pellizcándose la oreja para volverla roja, de igual modo que agitaba las manos para volverlas blancas-, además he hecho cierto rondel que le comuniqué al señor Voiture el año pasado, y sobre el cual ese gran hombre me hizo mil cumplidos.
-¡Un rondel! - dijo desdeñosamente el jesuita.
-¡Un rondel! - dijo maquinalmente el cura.
-Decidlo, decidlo - exclamó D’Artagnan ; cambiará un poco las cosas.
-No, porque es religioso - respondió Aramis-, y es teología en verso.
-¡Diablos! - exclamó D’Artagnan.
-Helo aquí - dijo Aramis con aire modesto que no estaba exento de cierto tinte de hipocresía:
Los que un pasado lleno de encantos lloráis,
y pasáis días desgraciados,
todas uuestras desgracias habrán terminado
cuando sólo a Dios vuestras lágrimas ofrezcáis,
vosotros, los que lloráis.
D’Artagnan y el cura parecieron halagados. El jesuita persistió en su opinión.
-Guardaos del gusto profano en el estilo teológico. ¿Qué dice en efecto San Agustín? Severus sit clericorum sermo.
-¡Sí, que el sermón sea claro! - dijo el cura.
-Pero - se apresuró a añadir el jesuita viendo que su acólito se desviaba-, vuestra tesis agradará a las damas, eso es todo; tendrá el éxito de un alegato de maese Patru.
-¡Plega a Dios! - exclamó Aramis transportado.
-Ya lo veis - exclamó el jesuita-, el mundo habla todavía en vos en voz alta, altissima voce. Seguís al mundo, mi joven amigo, y tiemblo porque la gracia no sea eficaz.
-Tranquilizaos, reverendo, respondo de mí.
-¡Presunción mundana!
-¡Me conozco, padre mío, mi resolución es irrevocable!
-Entonces, ¿os obstináis en seguir con esa tesis,
-Me siento llamado a tratar esa tesis, y no otra; voy, pues, a continuarla, y mañana espero que estaréis satifescho de las correcciones que haré según vuestros consejos.
-Trabajad lentamente - dijo el cura-, os dejamos en disposiciones excelentes.
-Sí, el terreno está completamente sembrado - dijo el jesuita-, y no tenemos que temer que una parte del grano haya caído sobre la piedra, otra al lado del camino, y que los pájaros del cielo hayan comido el resto, aves coeli comederunt illam.
-¡Que la peste lo ahogue con tu latín! - dijo D’Artagnan, que se sentía en el límite de sus fuerzas.
-Adiós, hijo mío - dijo el cura-, hasta mañana.
-Hasta mañana, joven temerario - dijo el jesuita ; prometéis ser una de las lumbreras de la Iglesia; ¡quiera el cielo que esa luz no sea un fuego devorador!
D’Artagnan, que durante una hora se había mordido las uñas de impaciencia, empezaba a atacar la carne.
Los dos hombres negros se levantaron, saludaron a Aramis y a D’Artagnan, y avanzaron hacia la puerta. Bazin, que se había quedado de pie y que había escuchado toda aquella controversia con un piadoso júbilo, se lanzó hacia ellos, tomó el breviario del cura, el misal del jesuita y caminó respetuosamente delante de ellos para abrirles paso.
Aramis los condujo hasta el comienzo de la escalera y volvió a subir junto a D’Artagnan, que seguía pensando.
Una vez solos, los dos amigos guardaron primero un silencio embarazoso; sin embargo era preciso que uno de ellos rompiese a hablar, y como D’Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo:
-Ya lo veis - dijo Aramis-, me encontráis vuelto a mis ideas fundamentales.
-Sí, la gracia eficaz os ha tocado, como decía ese señor hace un momento.
-¡Oh! Estos planes de retiro están hechos hace mucho tiempo; y vos ya me habíais oído hablar, ¿no es eso, amigo mío?
-Claro, pero confieso que creí que bromeabais.
-¡Con esa clase de cosas! ¡Vamos, D’Artagnan!
-¡Maldita sea! También se bromea con la muerte.
-Y se comete un error, D’Artagnan, porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación.
-De acuerdo, pero si os place, no teologicemos, Aramis; debéis tener bastante para el resto del día; en cuanto a mí, yo he olvidado el poco latín que jamás supe; además debo confesaros que no he comido nada desde esta mañana a las diez, y que tengo un hambre de todos los diablos.
-Ahora mismo comeremos, querido amigo; sólo que, como sabéis, es viernes, y en un día así yo no puedo ver ni comer carne. Si queréis contentaros con mi comida… se compone de tetrágonos cocidos y fruta.
-¿Qué entendéis con tetrágonos? - preguntó D’Artagnan con inquietud.
-Entiendo espinacas - repuso Aramis ; pero para vos añadiré huevos, y es una grave infracción de la regla, porque los huevos son carne, dado que engendran el pollo.
-Ese festín no es suculento, pero no importa; por estar con vos, lo sufriré.
-Os quedo agradecido por el sacrificio - dijo Aramis ; pero si no aprovecha a nuestro cuerpo, aprovechará, estad seguro, a vuestra alma.
-O sea que, decididamente, Aramis, entráis en religión. ¿Qué van a decir nuestros amigos, qué va a decir el señor de Tréville? Os tratarán de desertor, os prevengo.
-Yo no entro en religión, vuelvo a ella. Es de la iglesia de la que había desertado por el mundo, porque como sabéis tuve que violentarme para tomar la casaca de mosquetero.
-Yo no sé nada.
-¿Ignoráis vos cómo dejé el seminario?
-Completamente.
-Aquí tenéis mi historia; por otra parte las Escrituras dicen: «Confesaos los unos a los otros», y yo me confieso a vos, D’Artagnan.
-Y yo os doy la absolución de antemano, ya veis que soy bueno.
-No os burléis de las cosas santas, amigo mío.
-Vamos hablad, hablad, os escucho.
-Yo estaba en el seminario desde la edad de nueve años, y dentro de tres días iba a cumplir veinte, iba a ser abate y todo estaba dicho. Una tarde en que estaba, según mi costumbre, en una casa que frecuentaba con placer (uno es joven, ¡qué queréis, somos débiles!), un oficial que me miraba con ojos celosos leer las Vidas de los santos a la dueña de la casa, entró de pronto y sin ser anunciado. Precisamente aquella tarde yo había traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la dama que me hacía toda clase de cumplidos e, inclinada sobre mi hombro, los releía conmigo. La postura, que quizá era algo abandonada, lo confieso, molestó al oficial; no dijo nada, pero cuando yo salí, salió detrás de mí y al alcanzarme dijo: «Señor abate, ¿os gustan los bastonazos?» «No puedo decirlo, señor, respondí, porque nadie ha osado nunca dármelos.» «Pues bien, escuchadme, señor abate, si volvéis a la casa en que os he encontrado esta tarde, yo osaré.» Creo que tuve miedo, me puse muy pálido, sentí que las piernas me abandonaban, busqué una respuesta que no encontré, me callé. El oficial esperaba aquella respuesta y, viendo que tardaba, se puso a reír, me volvió la espalda y volvió a entrar en la casa. Yo volví al seminario. Soy buen gentilhombre y tengo la sangre ardiente, como habéis podido observar, mi querido D’Artagnan; el insulto era terrible, y por desconocido que hubiera quedado para el resto del mundo, yo lo sentía vivir y removerse en el fondo de mi corazón. Declaré a mis superiores que no me sentía suficientemente preparado para la ordenación, y a petición mía se pospuso la ceremonia por un año. Fui en busca del mejor maestro de armas de Paris, quedé de acuerdo con él para tomar una lección de esgrima cada día, y durante un año tome aquella lección. Luego, el aniversario de aquél en que había sido insultado, colgé mi sotana de un clavo, me puse un traje completo de caballero y me dirigí a un baile que daba una dama amiga mía, donde yo sabía que debía encontrarse mi hombre. Era en la calle des Francs-Burgeois, al lado de la Force. En efecto, mi oficial estaba allí, me acerqué a él, que cantaba un lai de amor mirando tiernamente a una mujer, y le interrumpí en medio de la segunda estrofa. «Señor, ¿os sigue desagradando que yo vuelva a cierta casa de la calle Payenne, y volveréis a darme una paliza si me entra el capricho de desobedeceros?» El oficial me miró con asombro, luego me dijo: «¿Qué queréis, señor? No os conozco.» «Soy - le respondí - el pequeño abate que lee las Vidas de santos y que traduce Judith en verso.» «¡Ah, ah! Ya me acuerdo - dijo el oficial con sorna-. ¿Qué queréis?» «Quisiera que tuvierais tiempo suficiente para dar una vuelta paseando conmigo.» «Mañana por la mañana, si queréis, y será con el mayor placer.» «Mañana por la mañana, no; si os place, ahora mismo.» «Si lo exigís… » «Pues sí, lo exijo.» «Entonces, salgamos. Señoras - dijo el oficial-, no os molestéis. El tiempo de matar al señor solamente y vuelvo para acabaros la última estrofa. » Salimos. Yo le llevé a la calle Payenne justo al lugar en que un año antes a aquella misma hora me había hecho el cumplido que os he relatado. Hacía un clara de luna soberbio. Sacamos las espadas y, al primer encuentro, le deje en el sitio.
-¡Diablos! - exclamó D’Artagnan.
-Pero - continuó Aramis - como las damas no vieron volver a su cantor y se le encontró en la calle Payenne con una gran estocada atravesándole el cuerpo, se pensó que había sido yo poque lo había aderezado así, y el asunto terminó en escándalo. Me vi obligado a renunciar por algún tiempo a la sotana. Athos, con quien hice conocimiento en esa época, y Porthos, que me había enseñado, además de algunas lecciones de esgrima, algunas estocadas airosas, me decidieron a pedir una casaca de mosquetero. El rey había apreciado mucho a mi padre, muerto en el sitio de Arras, y me concedieron esta casaca. Como comprenderéis hoy ha llegado para mí el momento de volver al seno de la Iglesia.
-¿Y por qué hoy en vez de ayer o de mañana? ¿Qué os ha pasado hoy que os da tan malas ideas?
-Esta herida, mi querido D’Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo.
-¿Esta herida? ¡Bah, está casi curada y estoy seguro de que no es ella la que más os hace sufrir!
-¿Cuál entonces? - preguntó Aramis enrojeciendo.
-Tenéis una en el corazón, Aramis, unas más viva y más sangrante, una herida hecha por una mujer.
Los ojos de Aramis destellaron a pesar suyo.
-¡Ah! - dijo disimulando su emoción bajo una fingida negligencia-. No habléis de esas cosas. ¡Pensar yo en eso! ¡Tener yo penas de amor! ; ¡Vanitas vanitatum! Me habría vuelto loco, en vuestra opinión. ¿Y por quién? Por alguna costurerilla, por alguna doncella a quien habría hecho la corte en alguna guarnición. ¡Fuera!
-Perdón, mi querido Aramis, pero yo creía que apuntabais más alto.
-¿Más alto? ¿Y quién soy yo para tener tanta ambición? ¡Un pobre mosquetero muy bribón y muy oscuro que odia las servidumbres y se encuentra muy desplazado en el mundo!
-¡Aramis, Aramis! - exclamó D’Artagnan mirando a su amigo con aire de duda.
-Polvo, vuelvo al polvo. La vida está llena de humillaciones y de dolores - continuó ensombreciéndose ; todos los hilos que la atan a la felicidad se rompen una vez tras otra en la mano del hombre, sobre todo los hilos de oro. ¡Oh, mi querido D’Artagnan! - prosiguió Aramis dando a su vez un ligero tinte de amargura-. Creedme, ocultad bien vuestras heridas cuando las tengáis. El silencio es la última alegría de los desgraciados; guardaos de poner a alguien, quienquiera que sea, tras la huella de vuestros dolores; los curiosos empapan nuestras lágrimas como las moscas sacan sangre de un gamo herido.
-¡Ay, mi querido Aramis! - dijo D’Artagnan lanzando a su vez un profundo suspiro-. Es mi propia historia la que aquí resumís.
-¿Cómo?,
-Sí, una mujer a la que amaba, a la que adoraba, acaba de serme raptada a la fuerza. Yo no sé dónde está, dónde la han llevado; quizá esté prisionera, quizá esté muerta.
-Pero vos al menos tenéis el consuelo de deciros que no os ha abandonado voluntariamente; que si no tenéis noticias suyas es porque toda comunicación con vos le está prohibida, mientras que…
-Mientras que…
-Nada - respondió Aramis-, nada.
-De modo que renunciáis al mundo; ¿es una decisión tomada, una resolución firme?
-Para siempre. Vos sois mi amigo, mañana no seréis para mí más que una sombra; o mejor aún, no existiréis. En cuanto al mundo, es un sepulcro y nada más.
-¡Diablos! Es muy triste lo que me decís.
-¿Qué queréis? Mi vocación me atrae, ella me lleva.
D’Artagnan sonrió y no respondió nada. Aramis continuó:
-Y sin embargo, mientras permanezco en la tierra, habría querido hablar de vos, de nuestros amigos.
-Y yo - dijo D’Artagnan - habría querido hablaros de vos mismo, pero os veo tan separado de todo; los amores los habéis despechado; los amigos, son sombras; el mundo es un sepulcro.
-¡Ay! Vos mismo podréis verlo - dijo Aramis con un suspiro.
-No hablemos, pues, más - dijo D’Artagnan-, y quememos esta carta que, sin duda, os anunciaba alguna nueva infelicidad de vuestra costurerilla o de vuestra doncella.
-¿Qué carta? - exclamó vivamente Aramis.
-Una carta que había llegado a vuestra casa en vuestra ausencia y que me han entregado para vos.
-¿Pero de quién es la carta?
-¡Ah! De alguna doncella afligida, de alguna costurerilla desesperada; la doncella de la señora de Chevreuse quizá, que se habrá visto obligada a volver a Tours con su ama y que para dárselas de peripuesta habrá cogido papel perfumado y habrá sellado su carta con una corona de duquesa.
-¿Qué decís?
-¡Vaya, la habré perdido! - dijo hipócritamente el joven fingiendo buscarla-. Afortunadamente el mundo es un sepulcro y por tanto las mujeres son sombras, y el amor un sentimiento al que decís ¡fuera!
-¡Ah, D’Artagnan, D’Artagnan! - exclamó Aramis-. Me haces morir.
-Bueno, aquí está - dijo D’Artagnan.
Y sacó la carta de su bolsillo.
Aramis dio un salto, cogió la carta, la leyó o, mejor, la devoró; su rostro resplandecía.
-Parece que la doncella tiene un hermoso estilo - dijo indolentemente el mensajero.
-Gracias, D’Artagnan - exclamó Aramis casi en delirio-. Se ha visto obligada a volver a Tours; no me es infiel, me ama todavía. Ven, amigo mío, ven que te abrace; ¡la dicha me ahoga!
Y los dos amigos se pusieron a bailar en torno del venerable San Crisóstomo, pisoteando buenamente las hojas de la tesis que habían rodado sobre el suelo.
En aquel momento entró Bazin con las espinacas y la tortilla.
-¡Huye, desgraciado! - exclamó Aramis arrojándole su gorra al rostro-. Vuélvete al sitio de donde vienes, llévate esas horribles legumbres y esos horrorosos entremeses. Pide una liebre mechada, un capón gordo, una pierna de cordero al ajo y cuatro botellas de viejo borgoña.
Bazin, que miraba a su amo y que no comprendía nada de aquel cambio, dejó deslizarse melancólicamente la tortilla en las espinacas, y las espinacas en el suelo.
-Este es el momento de consagrar vuestra existencia al Rey de Reyes - dijo D’Artagnan-, si es que tenéis que hacerle una cortesía: Non inutile desiderium in oblatione.
-¡Idos al diablo con vuestro latín! Mi querido D’Artagran, bebamos, maldita sea, bebamos mucho, y contadme algo de lo que pasa por ahí.