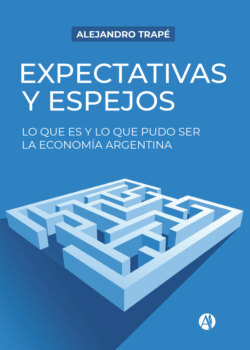Читать книгу Expectativas y espejos - Alejandro Trapé - Страница 9
ОглавлениеArgentina se ha atrasado significativamente en materia económica respecto del resto del mundo en los últimos 119 años.
La evidencia empírica es concluyente y muestra que este atraso es un hecho que no puede ser discutido, ni matizado, ni minimizado. No hay forma de esconderlo ni disfrazarlo. Es tan notable y profundo a lo largo del tiempo que es claro que no se trata de un “ciclo normal” de negocios ni de un fenómeno coyuntural o pasajero, ni que pueda explicarse a través de una causa única. Tampoco proviene de un “shock externo negativo”, ni de la participación en una guerra. No lo ha causado alguna catástrofe natural ni una pandemia. Sin duda se trata de algo más profundo, más arraigado y por ello menos detectable a simple vista y menos susceptible de ser explicado en forma simple. Se mezclan errores por acción y omisión de las políticas económicas con comportamientos defensivos por parte de los agentes económicos, que se alimentan mutuamente en círculos viciosos en los cuales es casi imposible identificar el punto de inicio.
Por eso es conveniente avanzar por partes. Así, la intención de esta primera sección es presentar la evidencia numérica pura y simple sin profundizar aún en interpretaciones ni causas, lo cual se deja para las secciones siguientes. Es entonces un inicio descriptivo, con números “puros y duros”, que permiten obtener la dimensión y la profundidad del problema en su conjunto.
1.1. La dimensión del Producto Bruto Interno por habitante
Una primera evidencia del atraso puede obtenerse en forma relativamente rápida y sencilla si se comparan los valores de Producto Bruto Interno por habitante (PBIph medidos en dólares constantes) para la Argentina con los de un grupo de países seleccionados, para ambas “puntas” del período7, para poder notar cómo han evolucionado comparativamente:
Cuadro 1
Producto bruto por habitante – países seleccionados
Dólares constantes de 2011
Fuente: OCDE, FMI, The Maddison Project.
Estos números “gruesos” constituyen una primera evidencia de que en los casi ciento veinte años considerados la Argentina marchó en materia de PBIph a un ritmo más lento que el resto de los países incluidos en la muestra. Si bien la diferencia de valores parece exigua al observar la tasa anual acumulativa8, debe tenerse presente que son valores anuales para el extenso período 1900-2019 y que cuando esa brecha se prolonga durante tanto tiempo las diferencias finales se agigantan.
Si bien este enfoque permite observar diferencias en velocidades de crecimiento, no permite ver claramente desde cuándo se produjo el atraso o cuáles fueron los momentos específicos de quiebre en los que Argentina se desprende (hacia abajo) del resto. Para eso es necesario observar más en detalle, abriendo la serie cronológicamente e inspeccionando períodos más cortos, en virtud de los diferentes ritmos de marcha que se observan en el Gráfico 1-a en distintos momentos.
Para enriquecer este análisis se han realizado entonces tres ejercicios que profundizan este primer enfoque. Estos ejercicios conservan la visión “punta a punta”, es decir no distinguen períodos dentro del lapso general y si bien no brindan información de los momentos de atraso, muestran con mayor nitidez la magnitud del mismo.
El primer ejercicio consiste en comparar la evolución del PBIph (en moneda comparable) de la Argentina con el de tres grupos de países seleccionados, lo cual permite acercarnos a la idea de lo que se podría haber crecido9.
Tales grupos de comparación son los siguientes:
•Un grupo de países “desarrollados” entre los cuales se ha incluido EEUU, Japón y doce países de Europa Occidental.
•Un grupo de países “parecidos” en el cual se ha incluido Canadá, Australia y Nueva Zelanda10.
•Un grupo de seis países latinoamericanos (en adelante LA6): Brasil, Méjico, Venezuela, Colombia, Perú y Chile.
En el Gráfico 3 se presentan los valores de PBIph para la Argentina y los promedios de PBIph de cada grupo a fin de poder observar la marcha de cada uno y compararlas.
Gráfico 3
Análisis comparativo de PBIph
PBIph en dólares comparables de 2011
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante de Argentina en dólares comparables de 2011, comparado con lo de otros grupos de países desde 1900 hasta 2019.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de The Maddison Project 2018 y extensiones posteriores y FMI
En este análisis podemos observar que a comienzos del siglo XX la Argentina tenía un valor de PBIph similar al de los “parecidos” y mayor a los “desarrollados” y LA6, pero que al final del lapso considerado se encuentra fuertemente rezagada respecto a Canadá, Australia y Nueva Zelanda y algo menos respecto del grupo de desarrollados. Por otra parte, si bien su PBIph sigue hoy superando al promedio de LA6, se observa que la brecha que los separa se ha reducido significativamente, en particular en los últimos diez años.
El segundo ejercicio, basado en el anterior, consiste en afinar la comparación construyendo números índices de igual base (1900=100) para las cuatro series del Gráfico 3, de manera de observar la evolución comparativa de la variable desde un mismo punto de partida para todos11. El resultado es el siguiente:
Gráfico 4
Análisis comparativo de PBIph
Índices de PBIph en dólares comparables de 2011 (1900=100)
Este Gráfico muestra la evolución del Producto Bruto Interno por habitante de Argentina y de los otros grupos en números índices con base 100 en el año 1900. Puede observarse que en el lapso considerado su crecimiento es notablemente inferior y por ello se distancia del resto.
Fuente: Elaboración sobre la base de The Maddison Project 2018 y revisiones posteriores y FMI
En este segundo análisis las diferencias que se producen y se van acumulando se observan con mayor claridad, pues se unifica el punto de partida y se analiza la evolución posterior a lo largo del tiempo. En este caso la pérdida de terreno de la Argentina respecto de los tres grupos de comparación se hace más evidente ya que partiendo todos de un valor 100 en 1900 el índice para Argentina en 2019 llega a un valor de 380, mientras que para los “parecidos” alcanza un registro 753, para los “desarrollados” asciende a 822 y para los del grupo LA6 alcanza el valor de 1.272, en este último caso con un avance importantísimo en el siglo XXI gracias al vertiginoso crecimiento de precios de los commodities que venden al mundo (mejora observada en parte por la Argentina, pero sólo hasta 2011). Así, partiendo de una misma base inicial, las series se separan significativamente quedando la Argentina notablemente rezagada respecto del resto.
Si bien más adelante abordaremos el tema con mayor detalle y precisiones, aún en este enfoque “punta a punta” los gráficos ya nos permiten observar algunos momentos clave en los que comienza y se profundiza el atraso argentino respecto de los demás grupos de países considerados, en función del distanciamiento o acercamiento que se va produciendo entre los índices respectivos.
Finalmente el tercer ejercicio dentro del enfoque “punta a punta” consiste en construir, sobre la base del análisis anterior, tres indicadores de PBIph “relativo”12. En cada caso el correspondiente ratio es un cociente entre el PBIph (en dólares de 2011) de la Argentina y el promedio de PBIph del grupo correspondiente: si la Argentina crece a mayor velocidad que el promedio del grupo el cociente aumenta y si crece menos el cociente se reduce. El resultado de esta comparación se presenta en el Gráfico 5, donde las series representan a los respectivos cocientes.
Gráfico 5
Análisis comparativo de PBIph
Cocientes de PBIph
Este Gráfico muestra la evolución de cocientes (ratios) entre el PBIph de Argentina y el PBIph promedio de otros grupos. Se observa que los tres ratios se reducen con el paso del tiempo, lo que indica que el PBIph de Argentina crece menos que el de los grupos comparados.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ferreres Orlando “Dos siglos de Economía Argentina”,
Ministerio de Economía de la Nación y The Maddison Project 2018
y extensiones.
Este Gráfico muestra nuevamente el deterioro económico de la Argentina respecto de cada grupo (los cocientes se van reduciendo) y permite identificar en forma preliminar y aún imprecisa momentos en que se inicia y profundiza.
Como en los casos anteriores, el análisis “punta a punta” da cuenta del deterioro final: al comienzo del período el cociente entre el PBIph de la Argentina y los países “parecidos” era cercano a la unidad y el cociente respecto de los “desarrollados” era cercano a 1,50. Al final del período esos valores han caído a valores próximos a 0,50. En el caso de la comparación con los seis países latinoamericanos seleccionados, el resultado es aún más angustiante: de un valor cercano a 4 se cayó a un valor levemente superior a la unidad en el período considerado.
Esto significa que al comienzo del lapso completo considerado, la Argentina formaba parte del grupo de países desarrollados y parecidos (midiendo sus respectivos PBIph) y al final ha perdido esa condición y se ha integrado al grupo de países latinoamericanos que componen LA6.
En definitiva, los tres ejercicios nos muestran, desde ángulos diferentes, que Argentina se ha ido retrasando paulatinamente respecto de los grupos de comparación. No quedan dudas, aun cuando se deslice alguna leve diferencia en los valores, la magnitud del rezago relativo es notable e indiscutible.
1.2. Otras dimensiones de comparación
El análisis desarrollado hasta ahora puede ser susceptible de una crítica muy válida ya que sólo evalúa el desempeño económico de la Argentina y de los grupos de comparación a través de una variable: el PBIph. Esto puede dar una visión sesgada de su atraso si es que existen otros aspectos en los que el país se ha adelantado respecto de lo demás en el lapso de tiempo considerado. En otras palabras, la caída relativa en materia de PBIph puede haber sido compensada con mejoras en otros aspectos que también hacen al bienestar y al desarrollo económico de una Nación.
Debemos reconocer que para evaluar el desempeño económico general de un país y proceder a su comparación con otros, este análisis de PBIph puede resultar incompleto o parcial debido a que deja de lado otras variables muy importantes por su impacto sobre el bienestar de la población. En tal sentido variables como inflación, empleo, pobreza o distribución del ingreso, resultan también de notable importancia para analizar performance macroeconómica comparada y deberían considerarse para completar el cuadro. No obstante, la escasez en la disponibilidad de la información sobre estas variables para el lapso completo que se analiza y para todos los países considerados, dificulta una comparación más completa y de largo plazo.
Aun así resulta posible recurrir a un análisis más cualitativo y en buena medida a la intuición y al sentido común para comprender que este deterioro relativo en materia de crecimiento de PBIph no encuentra compensación en un avance relativo de Argentina en las demás variables mencionadas.
En otras palabras, lo que deseo enfatizar en este punto es que en los ciento veinte años considerados no podemos de ninguna manera afirmar que lo que Argentina ha perdido en materia de PBIph lo ha ganado en otras variables como inflación, pobreza o empleo frente al resto de los países que entran en la comparación. Algunas comparaciones parciales pueden acercarnos a estas conclusiones, aún sin necesidad de exponer series de datos comparativas para el período completo.
Inflación
En materia de inflación la Argentina se ha mantenido durante extensos períodos dentro de los primeros lugares del mundo, es decir, con la inflación más alta. Ha experimentado cuatro episodios de inflaciones muy altas, reconocidos como tales a nivel mundial (1959, 1975, 1989 y 1990) y ha tenido extensos períodos en los que el indicador no bajó de 15% anual. De tal forma, el resultado en esta variable no ha servido para compensar lo sucedido en la comparación de PIBph y peor aún, agrava el cuadro de retraso relativo13.
Gráfico 6
Análisis comparativo de tasa de inflación anual
Tasa de inflación anual promedio 1980-2019
Este Gráfico muestra la comparación entre la tasa de inflación de Argentina y la de otros países seleccionados, que fueron incluidos antes en los grupos de comparación.
Fuente: Ferreres, Orlando “Dos siglos de Economía Argentina” y Ministerio de Economía de la Nación.
Fondo Monetario Internacional – World Economic Outlook Database
Dentro de los países que componen los grupos de comparación del análisis anterior, sólo Perú y Brasil, que sufrieron también intensos períodos hiperinflacionarios en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, superan a la Argentina en materia inflacionaria en los últimos treinta y seis años en promedio. Sin embargo en ambos países la situación ha mejorado sensiblemente en los últimos veinte años y se han mantenido muy por debajo de los registros argentinos14.
Desempleo
En lo referido al desempleo, el Gráfico 7 muestra que la Argentina ha mantenido una tasa relativamente alta en promedio desde 1980-2019, aunque no se aleja en exceso del promedio del grupo de países considerados en la comparación, en particular del grupo de latinoamericanos:
Gráfico 7
Análisis comparativo de tasa de desempleo
Tasa de desempleo anual promedio 1980-2019
Este Gráfico muestra la tasa de desempleo promedio entre 1980 y 2019 para Argentina y la de otros países seleccionados, que fueron incluidos antes en los grupos de comparación.
Fuente: Ferreres, Orlando “Dos siglos de Economía Argentina” y Ministerio de Economía de la Nación.
Fondo Monetario Internacional – World Economic Outlook Database
Si bien existen en la muestra países cuyo registro supera al de la Argentina, como son los casos de España, Brasil y Venezuela, la mayoría se ha mantenido por debajo, evidenciando que aquel deterioro en materia de PBIph antes presentado no ha sido compensado tampoco por avances comparativos en materia de empleo en la Argentina.
Pobreza y distribución del ingreso
Si bien es dificultoso componer para series largas y para toda la muestra la información de pobreza y distribución del ingreso, es claro que la Argentina no ha obtenido ventaja en esos aspectos respecto al resto de los países.
Gráfico 8
Análisis comparativo de Coeficiente de GINI15
Coeficiente de GINI promedio 1980-2019
Este Gráfico muestra el coeficiente de GINI promedio entre 1980 y 2019 para Argentina y el de otros países seleccionados, que fueron incluidos antes en los grupos de comparación. En el caso de los latinoamericanos el coeficiente argentino es menor, pero en los demás es mayor.
Fuente: Banco Mundial - BM Stats
Esto significa que lo perdido en términos de crecimiento tampoco ha sido compensado por lo obtenido (comparativamente) en materia de equidad distributiva: los registros de pobreza e indigencia de la Argentina se encuentran cercanos a los demás países de América Latina16 y si bien su coeficiente de Gini está entre los más bajos de la Región, la diferencia con los demás países es exigua. Además, en ambas variables se encuentra en importante desventaja respecto de “desarrollados” y “parecidos” de acuerdo a lo que se observa en el Gráfico 8.
Desarrollo Humano
Finalmente, comparando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incorporando elementos relativos a las condiciones de vida, educación y salud, se observa también que la Argentina se encuentra estancada17 de acuerdo al Gráfico 9.
Gráfico 9
Análisis comparativo del IDH
Gráfico 9a) Valor del IDH para el año 2000
Gráfico 9b) Valor del IDH para el año 2018
Este Gráfico muestra el Valor del Índice de Desarrollo Humano para los años 2000 y 2018 y el de otros países seleccionados, que fueron incluidos antes en los grupos de comparación. En el caso de los latinoamericanos el coeficiente argentino es mayor, pero en los demás es menor.
Fuente: Programa de Naciones unidad para el Desarrollo.
Comparando los registros de 2000 y 2018, si bien algunos valores del IDH han cambiado para los países, la situación posicional no se ha alterado en gran medida. la Argentina se mantiene levemente por encima de los países que componen LA6 (frente a los cuales tuvo el mayor rezago de PBIph) y por debajo de los demás.
En síntesis
De esta forma, observando otras dimensiones relevantes distintas del PBIph que pudieran completar el análisis, la conclusión es clara: el deterioro relativo que muestra la Argentina respecto de los grupos considerados en la comparación, medido a través de la variable PBIph comparado no ha resultado compensado por el desempeño en otras variables que pueden utilizarse para componer una definición más amplia de bienestar macroeconómico. Más aún, en casos concretos como la inflación y el desempleo, el cuadro de retraso relativo tiende a agravarse al incluirlas en el análisis.
Dicho de otro modo, si se toma en consideración los dos objetivos más importantes de la política económica de un país: crecimiento y distribución del ingreso, Argentina muestra un claro deterioro en el primero sin avances importantes (incluso con retroceso también si se consideran países “parecidos” y “desarrollados”) en el segundo.
Así, en un análisis “de espejo” el deterioro macroeconómico general del país es indiscutible. Imposible matizarlo u ocultarlo, los números resultan muy claros.
7 Se han utilizado mediciones de PBI por habitante en dólares comparables de 2011. Fuente: The Maddison Project 2018 y sus extensiones. El período de estudio abarca de 1900 hasta 2019.
8 La tasa anual acumulativa es una tasa anual que, aplicada con el formato de “interés compuesto” uniformemente a lo largo de los años que componen el período, da el mismo resultado final de crecimiento que se observa entre 1900 y 2019.
9 Es esta una sencilla “técnica de espejo” que busca comparar la evolución de una magnitud que se está estudiando con otras similares, a fin de utilizarlas como punto de comparación de cuál “podría haber sido” el comportamiento de la primera si hubiera seguido la pauta de las demás.
10 La selección de los países a comparar es ciertamente arbitraria. Se ha procurado incluir países que guardan cierta similitud con Argentina en aspectos productivos o en su posicionamiento continental en América Latina, que en algún momento del lapso a considerar fueron también similares en cuanto a su potencial económico y de los cuales los argentinos nos resistimos “emocionalmente” a rezagarnos.
11 En este caso en las cuatro series se asigna el valor 100 al primer registro y se construye cada índice a partir de allí en adelante. La desventaja de estos índices es que se pierde la escala (todos parten del valor 100 cualquiera sea el número del PBIph inicial), pero la ventaja es que permiten comparar muy bien la evolución de las series en el lapso considerado.
12 Estos indicadores son cocientes que en numerador contienen el PBIph de Argentina y en el denominador el promedio del PBIph de cada uno de los grupos considerados (siempre homogeneizados en dólares constantes de 2011). Al tratarse de cocientes de valores en dólares, el indicador resultante es sólo “un número”, que no tiene denominación monetaria alguna. Así por ejemplo si el indicador para un año determinado es 2, significa que el PBIph de Argentina es el doble del PBIph promedio del grupo considerado.
13 Incluso es muy probable que exista causalidad entre ambas variables, ya que los episodios de alta inflación en Argentina muestran una tasa de crecimiento del PBIph mucho menor, o bien resulta negativa. De tal forma, la proliferación de episodios y extendidos períodos inflacionarios ha sido un factor importante en el lento ritmo de crecimiento promedio, sin constituir por supuesto la única causa del mismo.
14 Dado que la información se incluye hasta 2019, no captura acabadamente la hiperinflación de Venezuela 2018-2020.
15 El Coeficiente de Gini presentado en este Gráfico es una medida muy utilizada para realizar comparaciones internacionales de distribución del ingreso de la población. Se construye de tal manera que varía entre los valores 0 y 1 e indica que si la distribución mejora (o se hace más igualitaria) el coeficiente disminuye, y viceversa.
16 No podría ser de otra manera con registros de inflación más altos que el resto y niveles de desempleo similares al promedio, ya que ambas variables guardan un marcado correlato con los datos de pobreza e indigencia.
17 El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida resumida del desarrollo humano; mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada dimensión, y utiliza diversos indicadores para su cálculo: esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización e ingreso familiar disponible o consumo per cápita. Es por lo tanto una medida comparativa de la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel de vida correspondiente a países de todo el mundo. El menor valor posible es CERO y el mayor es UNO.