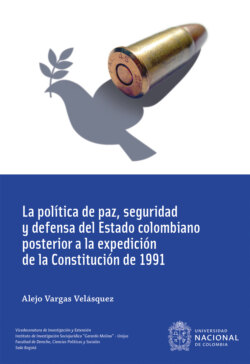Читать книгу La política de paz, seguridad y defensa del Estado colombiano posterior a la expedición de la Constitución de 1991 - Alejo Vargas Velásquez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Este libro es resultado de la labor desarrollada en el año sabático del autor y tiene dos objetivos principales. El primero, analítico, es desarrollar un estudio sobre los esfuerzos de la sociedad colombiana para superar el conflicto armado interno, lo cual en una lectura de mayor alcance se relaciona con una cuestión fundamental: ¿cómo dejamos atrás el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos? El segundo objetivo es pedagógico y consiste en brindar a los estudiantes, especialmente aquellos de política pública, una herramienta que les muestre la relevancia de las políticas públicas en los procesos de solución de situaciones socialmente problemáticas.
Concretamente, el objeto de esta reflexión es la política pública de paz, seguridad y defensa desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. El análisis no consiste en una descripción detallada de cada uno de los esfuerzos adelantados por los diversos gobiernos para lograr una salida concertada al conflicto armado, sino que busca profundizar en el papel desempeñado por la formulación explícita de una política pública de paz y el entorno de seguridad y defensa que la acompaña. En otras palabras, la política pública de paz constituye el hilo conductor de la investigación y la hipótesis que la orienta es que la existencia de dicha política pública ha sido un factor que ha contribuido de manera positiva al alcance de acuerdos para el tránsito de actor(es) armado(s) irregular(es) a la vida democrática, mediante un proceso de dejación de armas y la concertación de algunas reformas para el fortalecimiento de la democracia colombiana. Con este argumento no sugerimos que la sola existencia de un documento de política pública de paz produce efectos sobre la complejidad del conflicto armado; ciertamente, el impacto de dicha política está mediado por una serie de circunstancias favorables que la hagan viable. Sin embargo, cuando un gobierno o una sucesión de ellos cuenta con dicha política, la desactivación de conflictos con grupos insurgentes por vía de una negociación se hace más viable.
Cuando hablamos de un conflicto armado interno, estamos haciendo referencia a un alzamiento armado de una o varias organizaciones insurgentes contra el Estado o el régimen político, sus instituciones y autoridades. Si bien la confrontación expresa unas demandas sociales o aspiraciones insatisfechas, también se puede convertir en un problema de seguridad pública y/o nacional que llegue a afectar la seguridad de las instituciones y potencialmente escalar hasta convertirse en una guerra civil. Por ello, la respuesta desde la institucionalidad estatal se enmarca en una combinación de políticas de seguridad y defensa y de apertura a un diálogo político que permita llegar a acuerdos aceptables para todos, es decir políticas públicas de paz o de terminación del conflicto armado.
Ahora bien, para que la política pública de paz sea eficaz en sus resultados se requiere que su construcción sea un ejercicio conjunto entre los delegados del Estado y de la insurgencia –así fue en las dos políticas públicas de paz eficaces acá analizadas: las de los gobiernos de Virgilio Barco y Juan Manuel Santos– y adicionalmente una decisión inicial o por lo menos una actitud favorable de la organización insurgente para dejar las armas y transformarse en un actor político dentro de la institucionalidad democrática. Experiencias nacionales e internacionales demuestran que el mismo proceso de conversaciones puede incidir en cambiar las posiciones de las partes, especialmente de las organizaciones insurgentes, y la construcción de confianza. Sin embargo, el hecho que la organización alzada en armas previamente haya avanzado en esa dirección es un factor positivo para el éxito de las conversaciones.
El análisis toma como fecha de referencia la expedición de la Constitución de 1991 por varias razones. La primera se debe a un criterio metodológico y es que era necesario contar con un referente de temporalidad para este esfuerzo analítico. La segunda razón, más anclada en la historia nacional, es que la nueva Constitución tuvo un impacto democratizador en la sociedad colombiana. En la Carta constitucional se concretó un amplio reconocimiento de los derechos y la creación de mecanismos insignia para su defensa, tales como la acción de tutela; motivos por los que es catalogada como una Carta garantista. Adicionalmente, el proceso de expedición de la Constitución de 1991, a través de la Asamblea Constituyente de 1991, tuvo una estrecha relación con los procesos de terminación del conflicto con diversos actores armados, a saber, el Movimiento 19 de Abril, M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame MAQL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, todos ellos iniciados en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
Este trabajo toma como base las reflexiones del autor en dos de los más importantes campos a los cuales ha dedicado su actividad académica: el estudio de las políticas públicas –en el cual fue uno de los pioneros en el país– por una parte, y el estudio del conflicto interno armado, por el otro. Respecto a este último, el análisis se nutre de las experiencias de acompañamiento a los esfuerzos de diversos gobiernos para buscar su solución negociada, incluyendo la creación del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz CPSDP de la Universidad Nacional y su colaboración con las conversaciones entre el Gobierno Santos y las FARC-EP, así como reflexiones académicas derivadas de dichas experiencias y del estudio de la literatura del país e internacional sobre el tema. Por ello, este trabajo revisita buena parte de los trabajos previos del autor.
La Universidad Nacional y la construcción de paz en Colombia 1
Acá considero necesario hacer algunas consideraciones a propósito de la contribución que la Universidad Nacional de Colombia ha hecho en distintos momentos al esfuerzo de terminar con la relación entre política y violencia, en general, y con el conflicto interno armado en particular.
Como principal centro de formación universitaria en nuestra sociedad, la Universidad Nacional (UN) ha contribuido históricamente a la conformación de la nación colombiana. La UN ha estado lista para aportar su grano de arena en la solución de los grandes problemas nacionales y esto lo ha cumplido en relación con la superación de los temas de violencia que han acompañado tan persistentemente nuestra evolución histórica. Evidentemente, en una organización compleja como lo es nuestra Universidad, es difícil hacer una recapitulación exhaustiva de todo lo realizado por sus miembros. No obstante, en los próximos pasajes vamos a tratar de reseñar algunas de sus realizaciones más relevantes.
A comienzos de los años sesenta del siglo pasado los profesores de la UN, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, junto con Monseñor German Guzmán, produjeron el más importante estudio analítico sobre la violencia liberal-conservadora. El libro ‘La Violencia en Colombia’ fue una gran contribución a la necesaria mirada analítica que un periodo tan violento requería y que llegó en un periodo en que dicha violencia apenas estaba apagándose. En la segunda mitad de los ochenta, durante el gobierno de Virgilio Barco, un equipo conformado por académicos de la UN y de otras instituciones, bajo la coordinación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), produjeron el valioso documento ‘Colombia: Violencia y Democracia’, una radiografía de las múltiples violencias que en ese momento atravesaban a la sociedad colombiana y que fue un aporte crucial para la comprensión de las violencias de ese momento. Décadas más tarde, en los diálogos del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, la UN aportó de diversas maneras a este esfuerzo fallido de llegar a un acuerdo de paz. Contribuciones similares tuvieron lugar en las conversaciones truncadas con el ELN durante varios gobiernos y, especialmente, en el gobierno de Álvaro Uribe. Asimismo se creó el Observatorio de Seguimiento a la desmovilización y a la búsqueda de la paz desde la Facultad de Ciencias Humanas, entre muchas otras contribuciones desde la UN.
Una vez se conoció el inicio formal de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, la UN creó el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz CPSDP con la intención de acompañar este esfuerzo de terminación del conflicto armado. Poco tiempo después de su establecimiento, el CPSDP fue invitado por la Mesa de Conversaciones a organizar los Foros de Participación Ciudadana, junto con la Organización de las Naciones Unidas ONU. En total se desarrollaron nueve foros sobre los diversos puntos de la agenda. Después de cada foro, las propuestas y conclusiones organizadas y sistematizadas fueron enviadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana. Profesores de varias facultades y sedes de la UN participaron en esta tarea. Igualmente se contribuyó, de forma confidencial, en la selección y el envío de expertos en los distintos temas de la agenda para que expusieran sus puntos de vista a la Mesa de Conversaciones.
Seguidamente, junto con la Organización de las Naciones Unidas y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal Colombiana, el CPSDP hizo parte del grupo de instituciones al que se les encomendó la selección de las sesenta víctimas del conflicto armado que irían a reunirse con la Mesa de Conversaciones. Cinco delegaciones de doce víctimas cada una, con el acompañamiento de profesores del CPSDP, participaron en este ejercicio, el cual representó un momento decisivo del proceso de conversaciones. Adicionalmente el CPSDP ha adelantado labores de divulgación, análisis, debate y pedagogía de paz, a través de diversos eventos académicos –cátedras, seminarios, foros, conferencias, conversatorios– en las diferentes sedes de la UN y por medio del programa de televisión del CPSDP y Unimedios, denominado ‘La Paz en Foco’.
De manera posterior a la firma del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’ se le encargó a la UN la realización del censo socioeconómico de los miembros de las FARC-EP ubicados en la Zonas Veredales de Transición hacia la Normalización. Los resultados de este censo constituyeron una de las bases para la definición de las políticas de reincorporación de los miembros de las FARC-EP en la vida civil, en lo social, lo económico, lo cultural por parte del Consejo Nacional de Reincorporación. En la misma dirección de apoyo al proceso de implementación, el CPSDP adelantó un proceso de acompañamiento a los líderes sociales e institucionales para fortalecer la capacidad de incidencia en los procesos de implementación de los acuerdos de paz en sus territorios. Esta iniciativa se desarrolló en coordinación con las sedes Tumaco y Orinoquia de la UN.
En cooperación con la ONU, el CPSDP colaboró en la organización del proceso de ‘diálogos territoriales’, iniciativa que permitió la provisión de espacios para que las sociedades regionales manifestaran de manera clara, precisa y franca al Ejército Nacional lo que consideran que son los principales riesgos de seguridad en los territorios y sus perspectivas sobre lo que debería ser el rol de las fuerzas militares. Adicionalmente, con el Ministerio de Educación Nacional, se adelantó un proceso de análisis y capacitación con universidades estatales e instituciones de educación superior regionales con el objetivo de compartir modalidades de trabajo en sus áreas de influencia para contribuir en la construcción de paz y se promovió la creación de una red de instituciones de educación superior para trabajar sinérgicamente en la construcción de paz.
Con base en la cooperación entre distintas sedes, facultades y dependencias de la UN, y a partir de la riqueza que brinda la diversidad de sus programas y enfoques, se están adelantando tareas en el campo de la formación, la investigación y la extensión con el propósito de contribuir en los procesos de implementación de los acuerdos entre Gobierno y las FARC-EP y en la construcción de paz. En este punto es fundamental destacar las múltiples publicaciones, los cursos y cátedras, así como los proyectos de investigación y extensión que adelanta su comunidad docente y estudiantil y que busca aportar en la tarea colectiva de construir la Colombia del posacuerdo.
La estructura del documento
El documento se estructura de la siguiente manera:
El primer capítulo presenta un marco analítico para la comprensión de las políticas públicas. Dicho marco parte de las reflexiones académicas pioneras del autor e integra un diálogo con la multiplicidad de entendimientos que se encuentran en la literatura hoy en día. Desde un entendimiento amplío se avanza hacia un enfoque específico sobre la política pública de paz, los componentes del proceso o ciclo de esta, los factores que inciden sobre ella y que permiten explicar por qué se formula una u otra política pública en un momento determinado. Este capítulo primero obra como un marco de referencia para el desarrollo del ejercicio académico que se realiza a continuación.
El capítulo segundo hace una contextualización del conflicto armado colombiano con base en una reflexión más amplia sobre la relación entre política y violencia en la historia colombiana. Se explica cómo el periodo que llamamos el conflicto armado interno tiene raíces, antecedentes y protagonistas que se articulan con la historia previa colombiana. Asimismo, se argumenta que el surgimiento de las organizaciones guerrilleras tiene factores explicativos en los años sesenta del siglo anterior pero también reciben el impacto de otros factores que contribuyen a su reproducción y complejización, entre ellos el contexto internacional.
El capítulo tercero parte de la tesis que, así como en la vida política colombiana ha sido recurrente la presencia de la violencia con motivaciones políticas, igualmente lo han sido los esfuerzos por darle salidas políticas a la misma. Con base en esta premisa se abordan las iniciativas precursoras en la búsqueda de una salida política al conflicto armado tomando como antecedente los esfuerzos de largo plazo desde el siglo XIX con el periodo de las denominadas guerras civiles, pasando por el periodo de la violencia bipartidista, Liberal-Conservadora y hasta los intentos más recientes, especialmente el esfuerzo pionero del gobierno del presidente Belisario Betancur.
El capítulo cuarto se ocupa de analizar las circunstancias que permitieron la formulación del documento de política pública ‘Iniciativa para la Paz’ por parte del gobierno del presidente Virgilio Barco. En este sentido, se argumenta que factores asociados a la dinámica del conflicto armado y de orden político interno e internacional, especialmente la terminación de la guerra fría, generaron un contexto favorable para el planteamiento de dicha iniciativa que sentó las bases de lo que posteriormente, en una versión ajustada en el marco del diálogo con el M-19, dio estructura a la política pública que produjo resultados positivos en ese cuatrienio y tuvo continuidad en el gobierno de César Gaviria, por lo menos inicialmente.
El capítulo quinto analiza los esfuerzos de paz de los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y los dos gobiernos de Álvaro Uribe y se ocupa de explicar las razones por las que los intentos de construir salidas concertadas con las insurgencias guerrilleras de las FARC-EP y el ELN no produjeron los resultados esperados. Igualmente se abordan las iniciativas de reforma en la política de seguridad y defensa, y se argumenta que estas dieron lugar a un cambio estratégico en la dinámica del conflicto armado generando, a su vez, condiciones en el contexto interno que viabilizaron la política pública de paz del gobierno de Juan Manuel Santos.
El capítulo sexto está centrado en el estudio de la formulación de la política pública que orientó la construcción de los Acuerdos de La Habana, enfatizando en el trabajo conjunto entre delegados del gobierno Santos y de las FARC-EP. Previamente se analizan los cambios tanto en el contexto político y estratégico interno como en el internacional que contribuyeron a viabilizar la concreción y desarrollo de esta política pública. Asimismo, el capítulo se ocupa de las dificultades del proceso de conversaciones y las estrategias utilizadas por las dos delegaciones y por la sociedad civil para buscar incidir en la construcción de los acuerdos. Finalmente, se analiza el proceso para la llegada a la firma del Acuerdo Final, los avatares de la refrendación vía plebiscitaria, la renegociación tanto con los voceros del No y la delegación de las FARC-EP, y la posterior firma del Acuerdo del Teatro Colón y su refrendación a través del Congreso.
El capítulo séptimo se refiere al doble proceso que se va a vivir en relación con el Acuerdo de La Habana: por una parte, lo que significó el tránsito de la terminación formal de las conversaciones al inicio del complejo proceso de implementación. Por otra parte, el proceso de tránsito del gobierno que había negociado el Acuerdo hacia el nuevo gobierno vencedor en las elecciones y que representaba las tesis de los sectores del No, con toda la variedad de posiciones presentes allí. El capítulo cierra con unas breves reflexiones acerca del futuro de la implementación de la política pública.
Finalmente, se desarrolla un breve balance conclusivo del ejercicio analítico realizado.
Si este texto es útil para los estudiantes de la temática de políticas públicas, especialmente para quienes se están iniciando en la misma, consideraré que se cumplió el objetivo propuesto y eso sería gratificante.
Quiero terminar esta introducción con unas palabras del sacerdote jesuita Francisco de Roux, hoy día presidente de la Comisión de la Verdad:
La paz es un tema que nos divide, cuando debería unirnos, ya que es “parar la guerra” y darnos la posibilidad de emprender juntos, en medio de las diferencias y los conflictos normales, las transformaciones que garanticen a cada persona, familia, comunidad, etnia y región las condiciones para vivir en dignidad […] Me importa la paz como valor moral… Asumir la paz como valor moral significa que la tarea es gratuita; de lo contrario, no sería un valor. Por ella se da la vida si es necesario, sin esperar nada a cambio, ni dinero, ni prestigio, ni premios, ni votos. Es la gratuidad de la paz (De Roux, 2018, pp. 12-13)
Bogotá, agosto de 2020