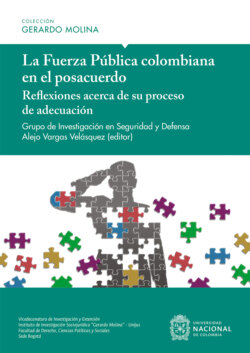Читать книгу La Fuerza Pública colombiana en el posacuerdo - Alejo Vargas Velásquez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL ESTADO, LAS FUERZAS ARMADAS Y EL CONTROL TERRITORIAL
Alejo Vargas Velásquez
En este texto se exponen algunos elementos conceptuales acerca del Estado, los monopolios a los que aspira, incluido el de control territorial, y el papel fundamental que desempeñan las fuerzas armadas en las dinámicas coercitivas estatales. A partir de este análisis, se presentan algunas consideraciones acerca de la guerra como un elemento históricamente constitutivo de los Estados y una de las razones de ser de las fuerzas armadas. Por último, se presentan algunas reflexiones sobre la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil como una característica inherente a la democracia. En esta reflexión, y en concordancia con la producción académica del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, se utilizan elementos conceptuales que se han planteado en anteriores producciones1.
SOBRE EL ESTADO
Partimos de entender el Estado —en la perspectiva weberiana— como el aspecto político de las relaciones de dominación social, pero también como el agente de unificación de la sociedad y detentador, a ese título, del monopolio de la violencia física legítima, lugar de integración y de represión, pero igualmente de cambio: integrando, reprimiendo o asegurando el cambio, el Estado se define por su modo de intervención en relación con la sociedad y con un sistema político (Vargas, 1999).
Max Weber (1998) afirmaba que,
[…] sociológicamente el Estado moderno solo puede definirse en última instancia a partir de un medio específico que, lo mismo que a toda asociación política, le es propio, a saber: el de la coacción física. “Todo Estado se basa en la fuerza”, dijo en su día Trotsky en Brest- Litowsk. Y esto efectivamente es así […]. Por supuesto, la coacción no es en modo alguno el medio normal o único del Estado —nada de esto— pero sí su medio específico. En el pasado, las asociaciones más diversas —empezando por la familia— emplearon la coacción física como medio perfectamente normal. Hoy, en cambio, habremos de decir: el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio —el concepto de “territorio” es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima. Porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales solo se les concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Este se considera, pues, como fuente única del “derecho” de coacción. (p. 201)
Al Estado, de esta manera, se le adjudica el primer elemento fundamental para cualquier tipo de análisis al interior de su estructura: la coacción legítima. El uso de la fuerza legítima por parte del Estado permite que las decisiones tomadas dentro de su entorno sean respetadas en el marco general que lo rodea. De esta manera, la sociedad reconoce —desde la mirada weberiana— este monopolio estatal, permitiendo la definición de su seguridad.
Asimismo, el Estado es una construcción histórica; en ese sentido, compartimos lo afirmado por Ernst Wolfgang Böckenförde cuando anota:
El concepto de Estado no es un concepto universal, sino que sirve solamente para indicar y describir una forma de ordenamiento político que se dio en Europa a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII o hasta los inicios del XIX, sobre la base de presupuestos y motivos específicos de la historia europea, y que desde aquel momento en adelante se ha extendido —liberándose en cierta medida de sus condiciones originarias concretas de nacimiento— al mundo civilizado todo. (Böckenförde, citado en Bobbio, Mateucci y Pasquino, 1998, p. 563)
De esta manera, el Estado no es algo que se haya presentado de manera histórica a lo largo del desarrollo de la humanidad; por el contrario, responde a las configuraciones políticas de un momento determinado, teniendo su nacimiento en la Europa moderna. Esta estructura de poder político sigue permeando la actualidad como la institución fundamental en respuesta a las demandas sociales; no obstante, no deben eludirse las características históricas que, si bien han cambiado en forma, no hay cambiado en el fondo. Dentro de las principales se puede encontrar y concatenar la primera referida, el monopolio legítimo de la fuerza, que le confiere al Estado una posición de autoridad que permanece en la actualidad.
A propósito de lo fundamental del elemento coercitivo en la conformación del Estado, Roger Caillois (1975), en su sugerente trabajo acerca de la guerra, escribe que Hegel considera que:
[…] la guerra se convierte en el motor principal de la Historia, es decir, de la realización del Espíritu. Es ella la que forma los Estados en los que se encarna la Idea. En ella la mantiene su cohesión y la que le permite, finalmente, el cumplir su destino.
Y anota en otro pasaje de su obra que:
[…] numerosos historiadores admiten que la guerra está en el origen del Estado. Quizá esto sea apresurarse demasiado. Sin embargo, su precipitación se explica fácilmente: ven con suma evidencia que la guerra favorece la concentración del poder […] Keller es de la misma opinión: el Estado es, en su origen, un producto de la guerra y existe ante todo bajo la forma de paz impuesta entre los conquistadores y los conquistados. (Caillois, 1975)
De esta manera la guerra, en la perspectiva de nuestro grupo, es algo que se da en un escenario de relaciones complejo, configurando de diversas maneras la historia. La historia de la guerra es anterior a la de los Estados, y ha acompañado por siglos la configuración de los lazos de la humanidad. Empero, Caillois (1975) agrega un elemento fundamental en su texto: con el surgimiento del Estado en el orden occidental como principal organización de poder político de la modernidad y como ente con la pretensión de detentar el monopolio de la fuerza se genera una relación intrínseca entre un elemento estructural de historia humana (la guerra) y un elemento emergente (el Estado).
Esta relación se daría de tal manera que la guerra desempeñaría un papel central en la construcción del Estado-nación en Europa:
El Estado nacional europeo, que se organizó en la forma de organización política determinativa a lo más tardar en el siglo XIX, es el producto final de un proceso de selección y competencia que duró siglos. Las guerras que príncipes y reyes se declararon entre sí casi sin interrupción para ampliar con ellas su territorio y su ámbito de poder fueron al mismo tiempo la palanca más importante para agilizar la consolidación interior del Estado. Sirvieron para gravar a los ciudadanos con impuestos regulares, para propiciar la formación de un ejército estable y una administración eficiente, para impulsar la apertura de calles y canales, para fomentar la economía, etc. (Waldmann y Reinares, 1999)
De esta manera, se puede ver que el concepto de guerra compenetra los inicios de las estructuras estatales, así como su desarrollo y conclusión. En el caso de Europa, esta interrelación se hace evidente a lo largo de los siglos y muestra el transcurrir de la estructura estatal.
Entonces, podemos referir la noción de Estado a la relación de dominación y articulación básica de una sociedad, que refleja en su interior las contradicciones y los conflictos derivados de los diversos posicionamientos institucionales y de la pugna de fuerzas. Esta relación de dominación se conforma a partir de las desiguales distribuciones de poder real entre sectores sociales como desequilibrio fundamental y de las desigualdades entre culturas, razas y regiones como desbalances secundarios.
De esta manera, el Estado se construye sobre los siguientes elementos: 1) la igualdad de los individuos y su posibilidad de intercambiar mercancías libremente; 2) la disociación entre el sujeto vendedor de mercancías en el ámbito del mercado y el ciudadano, con iguales derechos ante las instituciones estatales; 3) la encarnación de las instituciones estatales y del monopolio de los medios de coerción física como tercer sujeto social que obra como garante para todos; y 4) la autorrepresentación del Estado como expresión del “interés general”, que termina por asociarse a los intereses de las clases dirigentes.
Es necesario señalar que el poder político —en el sentido de Max Weber (1998)— hace referencia al monopolio de la violencia física legítima (es por ello primariamente coactivo), lo que lo diferencia del poder económico o del poder ideológico, aun cuando sus cercanías son muy grandes. Pero necesariamente va a requerir de su aceptación por parte de aquellas personas (o de un sector importante de ellas) que van a ser sujeto de ese poder regulador; es decir, se requiere niveles de consenso que contribuyan a velar el aspecto coercitivo del poder político, porque, como afirma Landa (1990), “cada poder tiene necesidad de una forma específica de legitimación, aun cuando la autoconciencia de legitimidad no haya existido desde siempre” (p. 30).
Por tanto, se puede partir señalando que las relaciones de dominación social son constatables en las sociedades humanas. En todos los grupos humanos hay relaciones asimétricas, producto de desequilibrios sociales multifactoriales. En esa dirección, se dice que el Estado es el aspecto político de esas relaciones de dominación social, remitiendo fundamentalmente a algo que es inherente a las instituciones estatales: el monopolio de la coerción, que caracteriza la dominación que el Estado ejerce en la sociedad.
El Estado monopoliza la coerción legítimamente —o la pretende—, si se quiere, a manera de violencia organizada, para que dicha violencia no la ejerzan los particulares. En otros términos, esa es la esencia del poder que ejerce el Estado, pero también por ello podemos decir que:
[…] los militares siempre han tenido un cierto tipo de poder político en la sociedad. En todas las sociedades desde que Macchiavello, en el siglo XVI, lo teorizó en El Príncipe, el monopolio de la fuerza y su uso radica en el Estado que lo ejerce a través de las Fuerzas Armadas. De ahí viene la base de toda la teoría del Estado moderno […]. (Maira y Vicario, 1991)
Aun así, no es suficiente el monopolio de la coerción y la existencia de una legitimidad; se requiere también un ordenamiento legal. Por eso el Estado moderno, y en particular el denominado Estado de derecho, tienen su basamento en una normatividad constitucional que les proporciona su estructura jurídica-formal. Ella constituye la norma jurídica fundamental, en el sentido de Kelsen, a la cual los otros textos legislativos son subordinados (Seiler, 1982)2.
Sin embargo, como bien lo anota Ferdinand Lasalle (1984), “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (p. 119). Por ello, en las mismas limitaciones que se realizan en el ordenamiento legal existen dinámicas de poder que reflejan el componente de dominación social ya señalado. Es fundamental señalar esto, dado que se debe reconocer al derecho enmarcado en los límites que se le dan a partir del poder; es decir, el derecho no es justo per se.
Adicionalmente, existe un tercer atributo que tiene esa pretensión monopólica de la coerción que reclama para sí el Estado: la territorialidad. El monopolio de la coerción solo es aplicable para el espacio territorial propio del Estado-nación, porque una vez traspasados los límites de este va a existir otro Estado-nación con las mismas pretensiones. De esta manera, es en buena medida sobre el respeto a ese atributo que las relaciones internacionales entre Estados se materializan, acotándose además al precepto de espacios vacíos, el cual afirma que no hay ningún territorio del mundo que no se encuentre regido por alguna estructura estatal. Esta es la base de lo que varios autores denominan el Estado westfaliano, cuyo fundamento es el ejercicio de la soberanía sobre su territorio.
Al respecto, Armando Borrero (2017) afirma:
El Estado nacional moderno sigue vivo, en medio de su crisis, como el marco regulatorio más importante de la vida social en todo el planeta. Pero ha desaparecido la soberanía excluyente del Estado westfaliano, al compás de la globalización de la economía, la cesión de soberanía a instancias supranacionales y las enormes disparidades de poder entre los Estados. (p. 6)
Sobre esto, es importante rescatar dos elementos descritos por el autor: en primer lugar, el Estado sigue siendo el marco de regulación fundamental en las sociedades actuales. No obstante, y en segundo lugar, hay unas dinámicas de transformación que se deben tener en cuenta y que si bien no le quitan el protagonismo, sí cambian sus características.
Por otro lado, el monopolio de la coerción no es la única pretensión del Estado-nación. Los Estados modernos también aspiran al menos a tres controles monopólicos más: 1) el de la justicia —ellos serán los únicos con potestad, legitimidad y legalidad para aplicar justicia—, 2) el de la tributación —todo Estado aspira a ser el único que impone impuestos que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de los habitantes de ese espacio territorial— y 3) el monopolio del control del territorio, entendiendo como tal no solo la presencia de la fuerza pública (fuerzas militares y policía), sino también de lo que podríamos denominar la “dimensión institucional civil” del Estado, incluyendo la vigencia de la legalidad que, en su conjunto, configuran la presencia del Estado en el territorio y construyen una legitimidad en los pobladores de esos territorios.
Por supuesto, este es un campo importante de controversias, teóricas y analíticas, que se ven materializadas en los debates sobre la evolución doctrinal y organizacional tanto de la fuerza pública como de la institucionalidad civil estatal. Martín Moreno (2017) anota que:
[…] el llamado dominio territorial no es otra cosa que un espacio sometido a un determinado orden jurídico. El ejercicio del poder de unos hombres sobre otros, lo que se entiende por gobierno, solo es concebible mediante la producción y aplicación de una normatividad jurídica preestablecida. (p. 29)
Lo anterior es particularmente relevante en un país como Colombia, donde la complejidad de su geografía y la presencia recurrente a lo largo de la historia de grupos armados privados de diferente naturaleza han puesto en cuestión esa pretensión estatal de control del territorio, situación agravada si se tiene en cuenta que el caso colombiano es el de un Estado en proceso de conformación y consolidación, cuya estructura nunca ha tenido un control pleno de su territorio, lo que es una tarea pendiente.
Adicionalmente, el Estado se materializa (se corporiza o toma forma) en instituciones concretas como la Procuraduría, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ejecutivo, entre otras. Esta dimensión del Estado institucional es la que remite al concepto de régimen político, el cual, como expresión o materialización del Estado institucional, requiere de unos fundamentos de legitimidad. Cuando se habla de legitimidad se hace referencia a la aceptación social de la autoridad que el Estado ejerce sobre la sociedad.
El concepto de legitimidad remite en últimas a los discursos que explican y justifican el ejercicio del poder, los cuales son cambiantes históricamente. La legitimidad está cerca a otro concepto, el de legalidad, que, en sentido amplio, es el conjunto de normas que regulan el orden dentro de una sociedad, algunas escritas, otras no, dependiendo de las distintas sociedades y de qué tan positivizada esté la normatividad en una u otra.
Si se hace una rápida mirada por distintos momentos de la historia, puede encontrarse que en los orígenes del Estado absolutista lo que prima es un discurso eminentemente teocrático, es decir, el poder se supone delegado por un ser superior al emperador o al rey, y ese soberano, en la medida en que es un delegatario de ese ser superior, ejerce el poder, y la sociedad acepta este ejercicio como válido y legítimo. Pero ese discurso, con el desarrollo de la historia, comienza a ser cuestionado y se construyen nuevas disertaciones. Va a ser en los grandes movimientos sociales de la modernidad cuando se desarrolla toda la perspectiva que construye el discurso contractualista: la ficción del contrato social que explica y justifica el Estado.
Por otra parte, entendemos el concepto ciudadanía, en los términos de Guillermo O’Donnell (1984), como una abstracción que permite ubicar a todos los miembros de una sociedad como iguales, despojándolos de sus atributos y, en esa medida, es una mediación entre sociedad y Estado. Por eso las instituciones estatales invocan la ciudadanía, al conjunto de los miembros de la sociedad para ejercer su poder. Lo que buscan todos los discursos políticos, en relación con el poder, es explicar y justificar su ejercicio, es decir, hacer que la sociedad acepte ese poder como legítimo y le permita no tener que recurrir permanentemente al uso de la fuerza sino a la aceptación interiorizada de dicho poder.
Los regímenes políticos están atravesados por una dicotomía aparente: el consenso y la coerción. Es aparente porque en la realidad ningún régimen político puede prescindir de ninguno de los dos; no puede prescindir de la coerción, porque las instituciones estatales son primariamente coercitivas, pero tampoco puede prescindir del consenso porque la sola coerción no le permite mantener un régimen político estable con la mera dominación. Se necesita que los miembros de la sociedad (ciudadanos) acepten ese ejercicio del poder de manera normal y lo interioricen. Eso se expresa de manera práctica cuando el ciudadano sigue las pautas de la ley, paga los impuestos, reconoce la autoridad superior estatal, recurre a las instituciones oficiales y las utiliza para tramitar sus demandas, entre otros aspectos. Con estos actos le está dando legitimidad al Estado, está contribuyendo a que ese Estado institucional no tenga que recurrir a la fuerza.
Desde la perspectiva del criterio de legitimación que predomina, los regímenes políticos tienden a clasificarse dicotómicamente entre regímenes democráticos (en los cuales prima el consenso como sustento de la dominación) y regímenes autoritarios (en los cuales este basamento estaría en la coerción), con distintas modalidades intermedias de regímenes, más o menos democráticos o más o menos autoritarios.
En esta misma dirección, Maurice Duverger (1995) señala que:
[…] las democracias liberales reposan sobre elecciones libres; son regímenes pluralistas; tienden a restringir los derechos de los gobernantes y a desarrollar las libertades de los ciudadanos. Al contrario, los regímenes autoritarios son autocráticos en cuanto a la elección de los gobernantes, unitarios en cuanto a la estructura gubernamental y poco favorables a las libertades de los ciudadanos, salvo en lo que se refiere a las libertades económicas y sociales. (p. 57)
Sin embargo, el problema no es si predomina lo uno o lo otro. En la realidad no es que unos sean solo democráticos y otros solo autoritarios, lo que hay realmente son múltiples combinaciones con tendencias al predominio del uno al otro. Esos dos elementos o pares no son otra cosa que la expresión concentrada de todo un debate en la teoría política, que es el debate sobre qué es la política, en el que se van a encontrar por lo menos dos grandes perspectivas clásicas3.
Una habla de la política como negociación y composición que busca acuerdos, que es la que se conoce por lo general como perspectiva contractualista, de amplia tradición, que se remonta al pensamiento de Locke y Hobbes y permanece en las discusiones de autores contemporáneos. Su expresión máxima es el consenso, entendido como acuerdos mayoritarios, lo cual sería uno de los fundamentos del régimen político.
La otra forma de entender la política surge en la teoría de los autores alemanes, para quienes esta es un ejercicio de contradicción y enfrentamiento. Tal es la perspectiva de autores como Carl Schmitt y Karl Marx, quienes consideran que la expresión máxima de este ejercicio es el uso de la coerción. En últimas, el poder lo ejerce quien tiene la fuerza, sin olvidar que solo tiene poder quien tiene la posibilidad de sancionar.
ACERCA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Una de las instituciones fundamentales para la función de coerción y control del Estado, así como para la credibilidad del propio ordenamiento jurídico en la medida en que le da una capacidad de eficacia, son las fuerzas armadas, quienes, como lo señala el general (r) Paco Moncayo (1995):
[…] son una institución básica de todo Estado, no importa su forma de organización, su nivel de desarrollo, su modo de gobierno o su tradición histórica y cultura […] [Así,] el derecho interno es respaldado por una capacidad de coacción indispensable, la existencia de una administración monopólica de la violencia legítima […] [e incluso,] la propia creación de los Estados se produjo gracias a la obra libertadora de sus ejércitos.
Por ello, la naturaleza de las fuerzas armadas “se deriva de su condición de medio, de recurso de última instancia, para el logro de los fines de la política” (Desportes, 2000). Continuando con la reflexión del coronel francés Desportes (2000), “los militares tienen en su dominio, un rol social particular a jugar porque, más allá de las fluctuaciones políticas, ellos encarnan la conciencia de defensa de la nación […]”; la reflexión se vuelca entonces sobre el rol diferencial de cualquier órgano castrense, dado que en este se intentan ver materializados los verdaderos designios de la nación, más allá de los debates políticos que se producen. Los militares terminan asumiendo una concepción sobre la soberanía, el territorio, la nación, entre otros aspectos fundamentales que son la base de cualquier estructura estatal, concepciones que no son discutidas de forma política.
Todo indica que la construcción progresiva de las fuerzas armadas como institución estable, profesional y especializada está ligada a los procesos mismos de conformación del Estado-nación. Dentro de esta perspectiva, la conscripción cumple un papel fundamental; por ejemplo, Gustavo Adolfo de Suecia fundó el primer ejército moderno por medio de ella (Caillois, 1975). John Keegan (1995) considera que:
[…] la conscripción, por definición, no es un sistema excluyente, ya que acepta a todos los aptos para caminar y combatir independientemente de su riqueza o derechos políticos; por eso nunca ha gozado de las simpatías de regímenes temerosos de que los ciudadanos armados pudieran hacerse con el poder ni de aquellos con dificultades para allegar fondos. La conscripción es para los Estados que dan derechos —o al menos apariencia de derechos— a todos los ciudadanos. (p. 29)
Así, la conscripción significa un avance en cuanto a la construcción del ejército como parte de una nación, bajo el propósito de ir más allá de cualquier distinción social y acercándose a la idea del bien general; significa también una forma de vinculación de diferentes ciudadanos a los ideales que defiende el sector castrense, yendo más allá del debate político.
Pero fue sin duda la Revolución francesa y sus referentes de libertad, igualdad y fraternidad los que contribuyen a marcar un avance en la construcción del Estado-nación y del ejército estable y permanente. La Constituyente francesa de 1789 avanza en la idea de un ejército de ciudadanos:
La República no diferencia los derechos del ciudadano y los derechos del soldado. Desde 1789, Dubois-Crancé proclama que “todo ciudadano debe ser soldado y todo soldado ciudadano” […]. La Revolución estableció el sufragio universal y el servicio militar obligatorio […] el ciudadano participa a partir de ese momento, tanto en la defensa como en la gobernación de la nación. (Caillois, 1975)
Sin embargo esto no significa, de ninguna manera, que la Revolución francesa estuviera orientada por una concepción militarista de la sociedad. Así lo precisa Keegan (1995) cuando afirma:
[…] no es que los franceses decidieran hacer de “todo hombre un soldado”; los ideales de la Revolución eran antimilitaristas, racionales y legalistas, pero para defender el imperio de la razón y de la ley justa —la que abolía los privilegios feudales de una clase aristocrática que, aunque ficticiamente, atribuía su preeminencia social a su pasado guerrero— los ciudadanos de la Revolución habían tenido que recurrir a las armas. Los americanos de las colonias inglesas habían hecho lo propio quince años antes, pero mientras que los colonos americanos habían recurrido para sus fines a un sistema militar existente —el de las milicias creadas para defender sus asentamientos contra los indios y los franceses—, los galos tuvieron que crear un instrumento propio. (p. 40)
Y en esa medida, el ejército comienza a adquirir esas características propias de una institución que es al mismo tiempo jerarquizada e igualitaria:
Por sí mismo, el ejército no es democrático, pero es, indirectamente, igualitario. Como la autoridad debe ser más exacta e indiscutible que en otras partes, también se muestra más exclusiva: la jerarquía militar no soporta otra escala de valores que la limite o contraríe. Solo cuentan los grados: los privilegios, naturales o sociales, no son nada. No se concibe un subalterno que rehúse obedecer a un oficial porque encuentra que es menos rico o menos bien nacido que él. En este sentido, el ejército aparece como la primera formación social en la que la obediencia se conjuga con la igualdad. (Caillois, 1975)
Progresivamente se fue avanzando hacia la idea de un ejército profesional permanente con una estructura burocrática que le permitiera una racionalidad funcional.
Desde el siglo XVII, el soldado no vive ya con los habitantes, sino en un cuartel, propiedad del Estado. El desarrollo de la administración militar lleva a la construcción de arsenales, almacenes, hospitales. El ejército ofrece el primer modelo moderno de una organización compleja a gran escala. Los problemas de producción, transporte, avituallamiento, equipo, el establecimiento de un plan de campaña, la cooperación de diferentes servicios para su ejecución, tienen como consecuencia una hipertrofia sin precedentes de los órganos administrativos, incluso civiles. La estructura centralizada del Estado democrático contemporáneo tiene su origen lejano en el aparato erigido para satisfacer las necesidades militares. (Caillios, 1975)
Lo anterior nos obliga a plantear cómo se entiende la profesionalización militar, para lo que hacemos referencia a lo planteado por Huntington (citado en González Anleo, 1998) sobre el paradigma del profesional militar, al cual le asigna cuatro rasgos específicos:
En primer lugar, el conocimiento especializado de la administración de la violencia y de su tecnología, que en la actualidad ha llegado a ser altamente compleja y de inmensas potencialidades destructivas. En segundo lugar, el clientelismo o dependencia de su principal “patrón”, el Estado. En tercer lugar, el fuerte sentido de identidad corporativa, que los separa de los civiles. Intervienen sobre todo tres factores: los militares suelen tener sus propias academias, asociaciones, publicaciones y costumbres; además, la promoción hacia los niveles superiores está reservada, a diferencia de las empresas, a los que empezaron desde el empleo más bajo de oficial; finalmente, sus contactos y amistades informales propenden a quedar dentro de la esfera militar. En cuarto lugar, la ideología de la mentalidad militar, que ya no se centra en los valores guerreros y la glorificación de la batalla —hoy superfluos o limitados— sino en las actitudes de cooperación, subordinación de los motivos individuales a las demandas del grupo y la primacía del orden y la disciplina. (pp. 42-43)
Esto es fundamental, dado que si bien no son los criterios aceptados en la presente investigación (por lo menos a completitud), sí son el referente investigativo en cuanto a la profesionalización militar más aceptado a nivel internacional. No obstante, se consideran limitados en términos analíticos.
Por otra parte, Berrio Álvarez-Santullano (1998) acepta:
[…] definir la profesión militar como la actividad desarrollada por una parte o sector de la sociedad —los militares profesionales— que, tras una específica y profunda preparación, dedica todos sus esfuerzos al estudio, preparación, desarrollo, manejo y consecuencias del uso de las armas con la finalidad de preservar la paz entre las naciones. Para que fuera completa quizá habría que añadir que por su desempeño sus miembros perciben unos emolumentos en consonancia con la importancia de su cometido y el nivel profesional adquirido, máxime cuando por la especificidad de su preparación y la necesaria plena dedicación exigible, dichos conocimientos solo son aplicables en esta profesión. (p. 42)
Con este apartado se busca comprender que la profesionalización de las fuerzas militares depende de sus características contextuales, es decir, de los factores dados en una determinada sociedad.
Debemos concluir este aparte enfatizando la relación intrínseca entre Estado y fuerzas armadas porque:
El monopolio de la legítima coerción se quedaría en mera amenaza potencial si, para su materialización, el Estado no contase con instrumentos adecuados e igualmente legítimos. Es este el problema de los organismos armados del Estado. Las Fuerzas Militares y de Policía no constituyen una realidad externa del Estado, sino que son, por el contrario, su materialización en cuanto fenómeno de fuerza; son los administradores de la legítima coerción y hacen parte, por lo tanto, de la estructura y de la dinámica del Estado. (Atehortúa y Vélez, 1994)
Así, las fuerzas militares son determinantes para la definición de la capacidad del Estado en términos de que su decisión tenga un sustento de la fuerza. Las instituciones castrenses y policiales terminan siendo una forma de materialización del Estado, de concreción de acciones y de respaldo de decisiones.
LA NATURALEZA DE LA GUERRA
Una perspectiva para entrar a abordar el problema de la guerra es partir del fenómeno de la violencia, porque:
[…] la guerra no es sino una de las expresiones de la violencia práctica: la que contribuye al poder político. Yo puedo distinguirla de esa otra violencia práctica que contribuye al poder privado, y de la violencia pasional que expresa las pulsiones del individuo, aún si, como sabemos el saber-hacer político consiste en encadenar al carro de la guerra las violencias prácticas y las violencias pasionales que están activas o latentes en todos los niveles de organización de una sociedad. (Joxe, 1991, p. 219)
Sin duda es imposible definir un concepto de validez universal acerca de la violencia. Todo tipo de aproximación es limitada y parcialmente subjetiva, al estar condicionada por presupuestos dados y por diferentes criterios de aproximación a fenómenos jurídicos, valorativos e institucionales. En principio, podemos señalar con Michaud (1988) que:
Hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores operan de manera directa o indirecta, inmediata o diseminada, pretendiendo afectar a uno o varios en grados variables, sea en su integridad física, en su integridad moral, en sus posesiones, en sus participaciones simbólicas y culturales.
Lo anterior nos muestra que la violencia puede ser:
• En relación con los actores involucrados: individual o colectiva.
• En cuanto a su origen: una violencia de respuesta o de iniciativa.
• En el quehacer de los destinatarios: puede afectar a la propiedad o a la persona (en sus expresiones individuales o sociales).
• En relación con sus alcances: puede ser contra objetivos específicos o puede extenderse y terminar por envolver a toda la sociedad.
• En cuanto a su distribución temporal: puede ser puntual o diseminada en el tiempo.
• En lo relativo a sus causalidades: puede deberse a pérdida de control o conciencia de los individuos en grupos débilmente socializados, a condicionantes sociales o a utilizar esta como un recurso de poder, como una estrategia a través de la cual un actor pretende derribar la resistencia de su adversario. (Michaud, 1988)
Esta aproximación al concepto de violencia, a nuestro juicio, tiene varias ventajas: 1) involucra los actores de la violencia, que son los elementos subjetivos y dinámicos de esta (es en su proceso de interacción social que la violencia aparece como un recurso); 2) considera los elementos objetivos o más estructurales que están condicionando (no necesariamente explicando o justificando) las prácticas de violencia, es decir, los escenarios en que la violencia se materializa.
Hay una distinción que tiende a ser generalizada, aquella que divide la violencia entre pública (la que involucra a grupos sociales y que está relacionada con el manejo de la sociedad) y privada (la que toca a los individuos personalmente considerados). Dentro de la violencia pública, se considera tradicionalmente la denominada violencia política, la cual:
[…] implica ataques con potencialidad y capacidad destructora llevados a cabo por grupos u organizaciones al interior de una comunidad política y que tienen como adversarios al régimen, sus autoridades, sus instituciones políticas, económicas o sociales y cuyo discurso legitimador pretende estar articulado a demandas sociales, políticas y económicas. (Wieviorka, 1988)
Allí estarían contempladas las diversas modalidades de la violencia política: 1) violencia sociopolítica difusa, 2) violencia contra el poder, 3) violencia desde el poder, 4) guerras civiles, y 5) terrorismo.
Tradicionalmente, la violencia política tuvo su correlato en los denominados delitos políticos, entendiendo por tales los que atentaban contra la estabilidad del Estado, el régimen político, sus instituciones y que se tipificaban en los delitos de rebelión, sedición y asonada. No se podría, en esta perspectiva, considerar como parte de estos aquellos grupos que acuden al uso de métodos delincuenciales con el pretexto de la defensa del Estado, el régimen político o sus instituciones.
Esta distinción conceptual es fundamental, por cuanto establece unos límites acerca de la violencia que es considerada política y éticamente negociable, de aquella otra frente a la cual la única opción que tienen el Estado y sus instituciones es combatirla y someterla al imperio de la normatividad jurídica existente.
Moser (1999) acepta la diferenciación entre tres tipos de violencia, relacionándolas en cada caso con el poder así: 1) política, entendida como actos violentos motivados por el deseo consciente o inconsciente de lograr o retener el poder político; 2) económica, como los actos violentos motivados por el deseo, consciente o inconsciente, de obtener ganancias económicas o lograr retener el poder económico, y 3) social, como aquellos actos violentos motivados por el deseo, consciente o inconsciente, de avanzar socialmente o conquistar o retener el poder social.
Podemos situar la guerra como una de las expresiones de la violencia política. La guerra ha sido objeto de análisis desde diferentes perspectivas y, evidentemente, no es posible encontrar consensos acerca de su entendimiento, aunque podría decirse que “el fenómeno de la guerra entendida como contacto violento a través de la fuerza armada” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1998) pareciera ser una aproximación lo suficientemente genérica y al mismo tiempo delimitada para establecer un campo de análisis. Por su parte, el profesor Malinowsky define la guerra como un “conflicto armado entre dos unidades políticas independientes por medio de fuerzas militares organizadas y entablado como parte de una política tribal o nacional” (Aron, 1997).
Sin embargo, parece más importante señalar algunas características ligadas a una situación de guerra:
i) Una actividad militar; ii) un elevado grado de tensión en la opinión pública; iii) la entrada en vigor de normas jurídicas atípicas respecto de las que rigen en el periodo “de paz”; iv) una progresiva integración política dentro de las estructuras estatales beligerantes. De este modo, la guerra adopta al mismo tiempo la forma de una especie de conflicto, de una especie de violencia, de un fenómeno psicológico-social, de una situación jurídica excepcional y de un proceso de cohesión interna. (Bobbio et al., 1998)
Por su parte, Clausewitz (1999), el filósofo de la guerra, nos dice que:
La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad […] la fuerza, es decir la fuerza física (porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. […] la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de esta por otros medios […] el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra constituye el medio y nunca el medio cabe ser pensado como desposeído de objetivo. (p. 24)
Esta tesis es controvertida por John Keegan (1995), cuando comienza su obra acerca de la historia de la guerra señalando que “la guerra no es la continuación de la política por otros medios”, e indica también que lo realmente planteado por Clausewitz es que “la guerra es la continuación de la ‘relación política’ ‘con la intrusión de otros medios’”. De esta manera, existe una debilidad teórica en el filósofo de la guerra, dado que configura un problema histórico que puede ser delimitado así:
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el concepto de Clausewitz es incompleto, pues implica la existencia de Estados, de intereses de Estado y de cálculos racionales a propósito de cómo se deben lograr. Pero la guerra precede a los Estados, a la diplomacia y a la estrategia en varios milenios. (Keegan, 1995)
Esta crítica tiene una amplia aceptación y se encuentra bien fundamentada, dado que, como ya se ha señalado en el texto, la guerra ha precedido a la organización política estatal. Parcialmente en esa misma dirección, Alain Joxe (1991) anota su posición:
La finalidad de la guerra no es siempre una finalidad de Estado, aunque sí es siempre una finalidad política. La guerra de Estado no parece tener sino dos objetivos posibles (al margen de la gloria que el general trata de derivar del éxito): la destrucción total del adversario o su conquista (seducción o sumisión).
De hecho, las guerras contemporáneas parecen ser predominantemente guerras sin Estado. Jean Meyer (2002) nos dice:
Desde antes del final de la Guerra Fría la teoría clásica había empezado a fallar y los conflictos habían tomado formas muy diversas, que no correspondían a la idea del enfrentamiento entre Estados o sociedades por lo que estos percibían como sus “intereses”. Las guerras actuales tienen un perfil radicalmente diferente, sin principio ni fin, a veces sin racionalidad aparente, sin respeto de las “leyes de la guerra”, con una marcada tendencia a disparar más sobre las poblaciones civiles que sobre adversarios armados. Los Balcanes, África, Chechenia, son algunos ejemplos. Afganistán nos lleva además al problema del terrorismo internacional y de la intervención total en nuestro mundo finito.
Luego Keegan (1995) plantea una estrecha relación entre guerra y cultura, precisando que:
La guerra implica mucho más que la política y siempre es una expresión de cultura, muchas veces un determinante de las formas culturales y, en algunas sociedades, la cultura en sí […] la cultura es una fuerza tan poderosa como la política en la elección de los medios bélicos, y en muchas ocasiones más predominante que la lógica política o militar.
No obstante, en el presente texto se hace énfasis en la guerra asociada al Estado, la cual es entendida por un grupo de científicos alemanes que trabajaron en Hamburgo después de la Segunda Guerra Mundial, según lo propuesto por István Kende, a partir de las siguientes cuatro características principales:
• Son conflictos violentos de masas.
• Implican a dos o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una, sea un ejército regular u otra clase de tropas, tiene que estar al servicio del gobierno.
• En ambos bandos tiene que haber una mínima organización centralizada de la lucha y los combatientes, aunque esto no signifique más que una defensa organizada o ataques calculados.
• Las operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten solo en encontronazos ocasionales, más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia global. (Waldmann y Reinares, 1999)
Ahora bien, la relación entre guerra y política se expresa a su vez en la dupla diplomacia y guerra, las cuales “son históricamente inseparables, ya que los hombres de Estado siempre han considerado la guerra como el recurso supremo de la diplomacia” (Aron, 1997).
Caillois (1975), en una perspectiva histórica, nos muestra cómo a diferentes tipos de sociedades corresponden distintos tipos de formas de realización de la guerra:
La guerra primitiva está emparentada con la caza: el enemigo es una presa a la que se trata de sorprender. La guerra feudal tiene algo de ceremonia y de juego4: la igualdad de oportunidades se respeta cuidadosamente y se busca una victoria más simbólica que real. Al contrario, en la guerra imperial, la partida no está equilibrada: a decir verdad, es la desproporción misma de los recursos y de armamento lo que define esta clase de conflicto. El mejor apertrechado absorbe al más débil, más que combatirlo. Lo asimila. Su tarea es a menudo más administrativa que militar. Por último, en las guerras entre naciones la igualdad se halla restablecida, pero cada uno de los adversarios se lanza a ella hasta el límite de sus fuerzas y trata por todos los medios de reducir al otro a pedir gracia, de manera que no hay matanza que parezca excesiva o bárbara: la guerra se halla constituida por una sucesión de golpes inmisericordes, de los que se exige únicamente que sean eficaces.
Gérard Chalian (2005), gran especialista francés en cuestiones estratégicas, nos dice:
La guerra no nace de la teoría; al contrario, es esta última la que se esfuerza de derivar enseñanzas y una conceptualización de los conflictos armados. La escuela de la guerra, desde siempre, es ante todo la caza y la experiencia del combate […] se puede hacer la guerra sin pensamiento estratégico verdadero.
Es decir, tenemos cambios en la perspectiva histórica acerca de cómo se hace la guerra, sus ritos y modalidades, pero no de su esencia. Al respecto, Desportes (2000) afirma:
Las vías de la guerra, la “gramática de la guerra”, para adoptar la expresión de Clausewitz, cambia[n] gradualmente, no la naturaleza de la guerra. Ella expresa un acto de violencia organizada, legítima, en la cual la moral, lo mental y lo físico, componen el juego de interacciones múltiples que estructuran la confrontación de Fuerzas Armadas.
Para Philippe Delmas (1996), exasesor del gobierno francés en política militar y de defensa, la guerra está ligada históricamente al problema de buscar y construir un orden político:
El paciente esfuerzo de la civilización jamás consiguió dominar la guerra, y la organización de las relaciones entre las potencias se reduce a la sistematización de la guerra […]. La capacidad de desempeñar un rol en la definición del orden y lograr que sus intereses fueran tomados en cuenta, es decir, reconocidos como importantes por otros países, determinaba el poderío de una nación. (p. 15)
Ahora bien, en el desarrollo de la concepción autoritaria del Estado, la guerra termina convirtiéndose, para sectores en el poder, en la razón de ser fundamental, lo cual puede llevar a darle justificaciones a Estados virtualmente terroristas o a concepciones como las conocidas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en América Latina, de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.
Caillois (1975) reafirma:
La tesis defendida por Ludendorff en La guerre totale, cuando reprocha a Clausewitz el haber subordinado la guerra a la política. Para él, por el contrario, es la guerra la que manda y la que justifica cualquier actividad, cualquier ambición. Ella debe obsesionar al ser humano y suministrarle a la vez “su única pasión, su único deleite, su vicio y su deporte: una verdadera posesión”.
Correlativamente, la paz es percibida solamente como un periodo para la preparación de nuevas fases de la guerra:
En cuanto a la paz, no sirve sino para preparar la guerra […]. La paz debe someterse a los imperativos de la guerra. La guerra es la soberana misteriosa de nuestro siglo, la paz significa solo un simple armisticio entre dos guerras. (Caillois, 1975)
Para el general (r) Paco Moncayo (1995), retomando elementos de distintos autores:
La guerra es la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad […]. La guerra es la continuación de la política, con la sola variación de los medios para alcanzar el fin.
En relación con los tipos de guerras, tenemos lo siguiente:
En primer lugar se encontrarían las guerras dirigidas contra el propio régimen, o sea guerras civiles que tienen como finalidad la caída del gobierno establecido y un cambio profundo del orden socioeconómico; en segundo término, las guerras de secesión o desatadas con una finalidad autonomista; tercero, las guerras entre los Estados que se disputan fronteras, recursos naturales o simplemente posiciones de dominio, es decir, las clásicas guerras internacionales; por último, en cuarto lugar, las guerras de descolonización, desarrolladas con la intención de sustraer a un territorio de la soberanía ejercida sobre el mismo por una metrópoli distante. (Waldmann y Reinares, 1999)
El porqué de la guerra es un interrogante que flota permanentemente sobre los analistas políticos y militares; así, evidentemente, encontramos una multiplicidad de respuestas. Philippe Delmas (1996) dice que:
Las guerras pueden obedecer a dos lógicas posibles. Las lógicas de poder, que generan conflictos de soberanía, y las lógicas de sentido, que engendran problemas de legitimidad. Las primeras son las guerras tradicionales de ambición y conquista. Reflejan el deseo de un Estado de apropiarse de parte o de la totalidad de los atributos soberanos de otro: población, territorio, riquezas, etc. […] Las segundas reflejan la dificultad que tienen algunas poblaciones para vivir juntas, o bajo una sola autoridad. (p. 21)
En lo relacionado con las motivaciones que puede tener un Estado para hacer la guerra, lo cual determina a su vez diferentes tipos de guerra, el denominado “científico de la guerra”, el francés Henri Antoine de Jomini (1991), en su obra clásica inicialmente publicada en el siglo XIX, escribe:
Un Estado se ve obligado a hacer la guerra:
Para reivindicar derechos o para defenderlos.
Para satisfacer grandes intereses públicos, como los del comercio, la industria y todo lo referente a la prosperidad de las naciones.
Para ayudar a pueblos vecinos cuya existencia es necesaria para la seguridad del estado o el mantenimiento del equilibrio político.
Para cumplir con estipulaciones de alianzas ofensivas y defensivas.
Para propagar doctrinas, frenarlas o defenderlas.
Para extender su influencia o su poder mediante adquisiciones necesarias para el bien del Estado.
Para salvaguardar la independencia nacional amenazada.
Para vengar el honor ultrajado.
Por afán de conquista o de invadir.
Para el general (r) ecuatoriano Paco Moncayo (1995), hay algunos elementos que permiten explicar el carácter, la complejidad y el tipo de una guerra:
[…] intereses encontrados e incompatibles en diferente grado, dos o más beligerantes, que pueden o no ser Estados, objetivos políticos, medios de fuerza, voluntad del ejercicio violento del poder, causas justificadoras o razones convincentes que, en más de una ocasión, disfrazan la verdadera naturaleza de los objetivos políticos […]. Una guerra solo puede ser total si la contradicción es antagónica, esto es, si está motivada por intereses y objetivos irreconciliables, en los que la misma supervivencia de uno de los actores se percibe que se encuentra en riesgo.
Este recorrido a partir de diferentes posiciones de los autores muestra cómo se ha dado la interrelación entre la política y la guerra, teniendo como una de sus estructuras mediadoras al Estado. Esta dinámica se da de manera histórica y tiene diversas variables que deben ser tenidas en cuenta en el momento de hacer cualquier tipo de acercamiento al objeto de estudio del presente libro.
LA DEMOCRACIA Y LAS FUERZAS ARMADAS
El concepto de democracia encierra una dimensión normativa, del deber ser, y otra de tipo positiva, de las realidades concretas en que se materializa. Ahora bien, la democracia se construye sobre la base del espacio del Estado nacional, aunque los principios democráticos tendieron a expandirse a otros espacios diferentes del Estado (familia, trabajo, educación) (Vargas Velásquez, 2000).
En cuanto al contenido, el discurso democrático pareciera basarse en los dos grandes principios (por momentos tensionantes entre sí), ya considerados como fundamentales desde los clásicos de la política, pero tomados como referentes paradigmáticos por las revoluciones burguesas: la libertad y la igualdad.
Para quienes colocan el énfasis en el primero, la democracia remite, fundamentalmente, al derecho de los individuos de optar libremente (previa la información suficiente sobre las diversas alternativas) por la decisión que consideren más conveniente para organizar su forma de gobierno. Para ellos, la democracia se reclama fundamentalmente del procedimiento. Para los que privilegian el segundo, la democracia remite a priorizar la igualdad en el acceso a la satisfacción de las necesidades y, en esa medida, no hace referencia exclusivamente a lo político, sino a su extensión a otras dimensiones de la vida social.
Para Alain Touraine (1994) hay tres dimensiones de la democracia: “respeto de los derechos fundamentales, ciudadanía y representación de sus dirigentes, que se complementan; es su interdependencia lo que constituye la democracia”. Más adelante, en su obra, plantea el debate entre contenido y forma de la democracia política:
La democracia ha sido definida de dos maneras diferentes. Para algunos, se trata de dar forma a la soberanía popular; para otros, asegurar la libertad del debate político. En el primer caso, la democracia es definida por su substancia, en el segundo, por su procedimiento. (Touraine, 1994)
En este debate, en cuanto a los dos principios fundamentales, entra el rol del concepto de ciudadanía, central respecto al desarrollo de la democracia. Este se modifica a partir de los contextos y está atravesado por múltiples tensiones, como lo anota Sánchez (1999):
[…] debemos cuidarnos de ver la ciudadanía de hoy como producto lineal e inevitable de la ciudadanía de fines de la época colonial […] [porque dentro del desarrollo histórico de la tensión entre libertad e igualdad], una creciente conquista de libertades y derechos civiles no es incompatible con la persistencia de las desigualdades sociales e incluso con su agravamiento.
De acuerdo con lo anterior, la consolidación de la democracia está en estrecha relación con la afirmación de un concepto moderno de ciudadanía asociado al respeto de los derechos, no solo civiles y políticos, sino también de las minorías, entre otros.
Este concepto es la expresión del debate que opone la denominada democracia formal, o la realmente existente en las diversas sociedades, a la democracia sustantiva, o la del deber ser, que por momentos remite a visiones igualitaristas de la sociedad, predicadas en distintos momentos de la historia por diversas corrientes del pensamiento político.
Pero abordar la democracia tan solo desde la dimensión política resulta una mirada estrecha y recortada. Implica solo una dimensión, una manifestación, de la escisión creada entre Estado y sociedad, de la relación de los sujetos sociales con las instituciones estatales. La democracia se puede considerar igualmente en sus dimensiones económicas y sociales, incluyendo la dimensión de lo cotidiano (Vargas Velásquez, 1993).
Las prácticas políticas de los actores sociales están ligadas a un sistema social determinado y, por lo tanto,
[…] la democracia no es solamente una forma o un sistema de gobierno, sino el producto de una relación entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad: relación cambiante, proceso que responde, entre otros, a una concepción del hombre social que evoluciona y se modifica ella también. (Debuyst, 1987)
Adicionalmente, la reproducción de una sociedad implica una perduración en el tiempo de los sujetos sociales, lo cual quiere decir que todos tienen acceso a los bienes necesarios para su proceso reproductivo, lo que se relaciona con el concepto de democracia en su dimensión más económica: es la expresión de otra tensión relacionada con el debate acerca de la democracia, la que opone la democracia política a la denominada democracia social. Con Norberto Bobbio podríamos afirmar, en la perspectiva de ampliar la democracia más allá de lo considerado como tradicionalmente “político”, lo siguiente:
Tras la conquista del sufragio universal, si se puede aún hablar de una extensión del proceso de democratización, esta se debería encontrar no tanto en el tránsito de la democracia representativa a la democracia directa —como suele creerse en general— cuanto en el tránsito de la democracia política a la democracia social […]. Cuando se quiera saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería comprobar si ha aumentado o no el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que le afectan, sino en los espacios en que pueden ejercer este derecho. (Bobbio, 1985)
Hay dos grandes propuestas, desde el punto de vista procedimental, para hacer referencia al problema de la democracia como expresión de las relaciones sociedad-Estado, aunque en la realidad del funcionamiento de las sociedades ninguna opera como tal en forma pura, y tienden más bien a presentarse múltiples combinaciones de estas. Nos referimos, por una parte, a la denominada democracia de mayorías y minorías y, por otra, a la consensual; el analista político norteamericano Robert Dahl (1988) denomina “democracia populista” el primer caso y “democracia madisoniana” el segundo.
Desde el punto de vista procedimental, hay un debate entre las dos vías consideradas como democráticas: la de mayorías y minorías, que se expresaría en sistemas de gobierno del tipo “gobierno-oposición”, pero que según algunos analistas puede transformarse en una “dictadura de las mayorías” que atropelle los intereses de las minorías; y la democracia denominada “madisoniana” o consensual, con fuerte presencia en los discursos contemporáneos y que tiene el riesgo de caer en lo que James Petras denomina el principio totalitario del unanimismo o que bien puede derivar en una “dictadura de las minorías” o en un mecanismo de entrabe para la toma de decisiones.
Touraine (1994) se posiciona en una perspectiva cercana a la de Robert Dahl cuando afirma:
La democracia es el régimen donde la mayoría reconoce los derechos de las minorías, porque ella acepta que la mayoría de hoy puede transformarse en minoría mañana y estar sometida a una ley que representará intereses diferentes de los suyos pero que no le impedirá el ejercicio de sus derechos fundamentales. (Touraine, 1994)
Ligada a la anterior discusión se encuentra la relativa a la democracia representativa y la participativa. Este debate puede llevar a una subvaloración de la representación en la medida en que se consideraría que todas las decisiones (o por lo menos la mayoría de estas) son susceptibles de ser tomadas directamente por los ciudadanos, e igualmente puede llevar a una sobrevaloración e institucionalización de la participación. Sin embargo, otros analistas, con base en algunas experiencias históricas, afirman tajantemente que:
La sustitución de la democracia formal representativa por la democracia sustancial directa ha sido un juego de palabras para ignorar pluripartidismo, autonomía de las organizaciones sociales, libre difusión de ideas, libertades políticas, garantías individuales, es decir, el contenido efectivo de la democracia, cuya realidad no desaparece porque se le llame formal. (Pereyra, 1986, p. 67)
Sin embargo, es pertinente recordar, como lo plantea Touraine (1994), que:
[…] para que haya representatividad, es necesario que haya una fuerte agregación de demandas provenientes de individuos y de sectores de la vida social diversos. Para que la democracia tenga sólidas bases sociales, es necesario colocar este principio al extremo, avanzar hacia una correspondencia entre demandas sociales y ofertas políticas, o más simplemente, entre categorías sociales y partidos políticos.
Muy cercano a este debate se encuentra el de la antinomia entre democracia representativa y directa, en el cual la utopía sería la posibilidad de todos los ciudadanos de participar directamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos públicos. Al respecto, resaltamos lo señalado por Juan Enrique Vega (1992) sobre la confusión presentada entre participación y democracia directa:
La confusión de la idea de participación con la democracia directa conduce, por una parte, al desmérito de las instituciones democráticas que en el mundo actual requieren de las normas y de la representación. Y, por otra, a la formalización de la participación, transformándola en un instrumento de legitimación del poder más que de ampliación y socialización.
A veces los discursos de lo óptimo se pueden transformar en obstaculizadores de lo posible y en esa medida pueden contener, sin proponérselo, un resultado involutivo.
El problema de la democracia, en cuanto a la forma, hace referencia a la construcción y consolidación de un espacio o una esfera considerada como de interés general de la sociedad, un espacio de lo público. Se trata, sin duda, de lograr el ideal de separación clara entre los intereses privados de los individuos o grupos sociales y los intereses públicos o generales que se consideran de administración del Estado.
La legitimidad del poder se sustenta en su naturaleza democrática, la cual se desprende de la “elección” de los gobernantes; entonces, el mecanismo electoral se convierte en el medio para legitimar el poder político y, por lo tanto, en vehículo para sustentar las relaciones de dominación.
Podríamos señalar que la democracia, en su dimensión política, conlleva gobiernos electos periódicamente por la mayoría de los ciudadanos, dentro de un sistema de pluralidad política, que se rigen por un marco jurídico preestablecido, lo que comúnmente se denomina Estado de derecho, en el cual la función de coerción del Estado, a cargo de varias instituciones —en el centro de las cuales se encuentran las fuerzas armadas—, está supeditada a los gobernantes civiles que han sido legalmente electos y que derivan una legitimidad a partir de allí. Así, “históricamente, la monopolización de la fuerza legítima se puso en práctica para obtener un orden social y evitar la dispersión de la violencia, y al mismo tiempo tenía que servir para garantizar las normas de la convivencia social” (Diamint, 1999).
La supremacía del poder civil sobre el poder militar en una democracia se puede entender como:
[…] la capacidad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir la defensa nacional y supervisar la aplicación de la política militar, sin intromisión de los militares […] la supremacía civil lleva a eliminar la incertidumbre respecto de la lealtad de largo plazo de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles. (Diamint, 1999)
Samuel P. Huntington y otros politólogos norteamericanos contemporáneos son reiterativos, en varias de sus obras al respecto, en la necesaria subordinación del poder militar al poder civil como prerrequisito de la democracia; el autor señala que “el primer elemento esencial para todo sistema de control civil es la minimización del poder militar” (citado en Agüero, 1995). Por su parte, Robert Dahl añade a las anteriores formulaciones que “el control civil de las Fuerzas Armadas y la policía es una condición necesaria para la poliarquía” (citado en Agüero, 1995).
El general Charles E. Whilhelm (2000), anterior jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, lo reitera cuando anota:
Su subordinación al liderazgo civil no es un lema vacío o un objetivo distante, es una realidad actual […] la relación entre la democracia y las Fuerzas Militares que la protegen y la sostienen es una relación casi teológica, no se construye sobre relaciones, leyes o procedimientos; su fortaleza está en el carácter e integridad de los líderes civiles y militares y en la confianza entre unos y otros.
Pero la subordinación del poder militar al poder civil conlleva a su vez responsabilidades mutuas que no siempre parecen estar claras. Al respecto menciona Pizarro (1994):
Si uno de los fundamentos centrales de un régimen democrático es el de la subordinación militar al poder civil, este último debe ejercer un papel fundamental en el diseño y la conducción de la política militar, lo cual exige un conocimiento de las fuerzas militares, su historia, sus aspiraciones, su autoimagen.
En el mismo sentido, enfatizando la necesaria responsabilidad que tendrían las élites políticas de orientar la política de defensa y seguridad y, por supuesto, de conducir políticamente la guerra si esta llegare a presentarse, se expresa Desportes (2000):
El derecho del político a conducir la guerra le confiere deberes y responsabilidades: en primer lugar, el de definir finalidades, carácter y medios de la guerra […]. A la política igualmente determinar el carácter del conflicto, su intensidad y la naturaleza de los medios empleados.
Clausewitz (1999), a su vez, plantea con gran claridad la necesaria subordinación de lo militar a lo político:
[…] subordinar el punto de vista político al punto de vista militar sería absurdo, porque es la política la que ha creado la guerra. La política es la guía razonable y la guerra simplemente el instrumento, no a la inversa; no hay otra posibilidad que subordinar el punto de vista militar al punto de vista político.
Lo anterior tiene una lógica explicativa que sintetiza muy bien Desportes (2000) cuando señala que “la política existe antes de la guerra, ella se continúa a través de la guerra en la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas y continúa después de la guerra; en ningún momento su curso es interrumpido”.
Esta perspectiva es compartida por analistas de diversas tendencias y en distintos momentos históricos, y se remonta a un autor clásico como Sun Tzu, quien considera que “la guerra es un sujeto de importancia vital para el Estado […] en la conducción de las operaciones, el buen general no debe buscar su interés personal, sino servir, al contrario, los de sus jefes políticos” (Desportes, 2000).
También los analistas marxistas se ocuparon del asunto y, posteriormente, la doctrina militar soviética:
Lenin y los primeros teóricos revolucionarios adhieren a la idea de la interacción permanente de la política y la guerra […] Lenin considera que “la guerra está en el corazón de la política… ella es parte de un todo y ese todo es la política” […]. “Las cuestiones de estrategia militar, de estrategia política y económica están íntimamente ligadas en un conjunto común”. (Desportes, 2000)
Vincent Desportes (2000) señala cómo esta concepción, que es uno de los fundamentos de la democracia, es generalizada en el pensamiento occidental: “La idea de la subordinación de lo militar a lo político está fuertemente arraigada en el pensamiento occidental; ella constituye en sí misma uno de los fundamentos de la idea democrática”; y, citando a Charles de Gaulle, señala: “El gobierno no debe ni dejar al comando militar asegurar la conducción general de la guerra, ni mezclarse en las operaciones militares, ellas mismas” (Desportes, 2000).
Pero igualmente anota las dificultades inherentes a la subordinación de lo militar a lo civil, tales como:
El control político no se da siempre per se. El peso de la institución, su natural rigidez administrativa, pueden hacer su control difícil. Es decir, el sentimiento generalmente compartido por los militares de ser a la vez herederos y responsables de la perennidad de una herramienta relevante, más para la nación que para el Estado, de una parte, la especificidad de la técnica militar que hace su comprehensión delicada y sus razones difíciles a juzgar por personalidades exteriores, de otra, no facilitan la subordinación política. (Desportes, 2000)
Lo anterior evidencia una de las tensiones siempre presentes en la relación entre poder civil y militar. En síntesis, el poder del Estado se fundamenta en una mezcla de consenso y coerción (cuya expresión máxima, pero no la única, es la guerra), por lo que este debe ser ejercido dentro de un marco legal y con un nivel aceptable de eficacia. Para su materialización, las fuerzas armadas son una institución fundamental, que en un régimen democrático deben estar subordinadas al poder político civil, que tiene el derecho y el deber de orientarlas y conducirlas políticamente en su actuación.
REFERENCIAS
Agüero, F. (1995). Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada. Madrid: Alianza Editorial.
Aron, R. (1997). Las tensiones y las guerras, desde el punto de vista de la sociología histórica, en estudios políticos. Mexico D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Atehortúa Cruz, A. L. y Vélez Ramírez, H. (1994). Estado y Fuerzas Armadas en Colombia. Cali; Bogotá: Tercer Mundo Editores; Pontificia Universidad Javeriana.
Berrio Álvarez-Santullano, F. J. (1998). La profesión militar. En Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales. Madrid: Ministerio de Defensa; Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Bobbio, N. (1985). El futuro de la democracia. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
Bobbio, N., Mateucci, N. y Pasquino, G. (1998). Diccionario de política. México D. F.: Siglo XXI Editores.
Borrero Mansilla, A. (2017). Guerra, política y derecho. Bogotá: Universidad del Bosque.
Caillois, R. (1975). La cuesta de la guerra. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Chaliand, G. (2008). Guerres et civilisations. París: Odile Jacob.
Clausewitz, K. V. (1999). De la guerra. Barcelona: Idea Books.
Dahl, R. A. (1988). Un prefacio a la teoría democrática.
Bogotá: Cerec. Debuyst, F. (1987). Projets alternatifs et democratie. Bélgica: Ciaco Editeur; Louvain-la-Neuve.
Delmas, P. (1996). El brillante porvenir de la guerra. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
Desportes, V. (2000). Comprendre la guerre. París: Editorial Económica.
Diamint, R. (1999). Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas. Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella; Nuevo Hacer; Grupo Editor Latinoamericano.
Duverger, M. (1995). Institutions politiques. Barcelona: Ediciones Ariel.
González, J. (1988). La profesión desde la perspectiva sociológica. En Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales. Madrid: Ministerio de Defensa; Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Jomini, H. A. de. (1991). Compendio del arte de la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa: Secretaría General Técnica.
Joxe, A. (1991). Voyage aux sources de la guerre. París: Presses Universitaires de France.
Keegan, J. (1995). Historia de la guerra. Madrid: Grupo Planeta.
Landa Arroyo, C. (1990). Derecho político. Del gobierno y la oposición democrática. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lasalle, F. (1984). ¿Qué es una Constitución? Barcelona: Editorial Ariel.
Maira, L. y Vicario, G. (1991). Perspectivas de la izquierda latinoamericana. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
Martin Moreno, L. A. (Ed.) (2017). El control territorial en el siglo XXI: fundamentos teóricos. Bogotá: Escuela Superior de Guerra.
Meyer, J. (2002). La guerra y la paz. México: Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE: División de Historia.
Michaud, I. (1988). La violence. París: Presses Universitaires de France.
Moncayo Gallego, P. (1995). Fuerzas Armadas y sociedad. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Corporación Editora Nacional.
Moser, C. (1999). La violencia en Colombia: cómo construir una paz sostenible y fortalecer el capital social. En A. Solimano, F. Sáez, C. Moser y C. y López (eds.), Ensayos sobre paz y desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional (pp. 1-80). Bogotá: Banco Mundial; Tercer Mundo Editores.
O’Donnell, G. (1984). Apuntes para una teoría del Estado. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Pereyra, C. (1986). Sobre la democracia. México D. F.: Pensamiento Democrático de México; Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Sánchez Gómez, G. (1999). Ciudadanía sin democracia o con democracia virtual. En H. Sábato (comp.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México D. F.: El Colegio de México; Fideicomiso Historia de las Américas; Fondo de Cultura Económica.
Seiler, D. (1982). La politique comparée. París: Armand Colin Editeur.
Touraine, A. (1994). Qu’est-ce que la démocratie? París: Librairie Arthème Fayard.
Vargas Velásquez, A. (1993). La democracia en Colombia: ¿al final del túnel o en la mitad del laberinto? En Identidades democráticas y poderes populares. Memorias VI Congreso de Antropología de Colombia (pp. 25-44). Bogotá: CEIS; Departamento de Antropología-Universidad de los Andes.
Vargas Velásquez, A. (1999). Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Bogotá: Almudena Editores.
Vargas Velásquez, A. (2000). Participación social. Una mirada crítica. Bogotá: Almudena Editores.
Vega, J. E. (1992). Ideal democrático y democracia real en América Latina. En M. Dos Santos (coord.), ¿Qué queda de la representación política? (pp. 34- 44) Caracas: Clacso; Editorial Nueva Sociedad.
Waldmann, P. y Reinares, F. (Comp.). (1999). Sociedades en guerra civil. Barcelona: Editorial Paidós.
Weber, M. (1998). Economía y sociedad. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Wieviorka, M. (1988). Societés et terrorisme. París: Librairie Artheme Fayard.
Wilhelm, C. E. (2000). El nuevo rol de las Fuerzas Militares en la democracia. En Memorias de conferencia internacional. El papel de las Fuerzas Militares en una democracia en desarrollo. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional; Escuela Superior de Guerra; Pontificia Universidad Javeriana.
Notas
1 Entre las que se encuentran: Alejo Vargas Velásquez, Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano (Medellín: Editorial La Carreta, 2010); Alejo Vargas Velásquez (ed.), Fuerzas Armadas en la política antidrogas: Bolivia, Colombia y México (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2011); Alejo Vargas Velásquez (coord.), Seguridad en democracia. Un reto a la violencia en América Latina (Buenos Aires: Clacso, 2010); Alejo Vargas Velásquez (ed.), El papel de las Fuerzas Armadas en la Política Antidrogas Colombiana 1985-2006 (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2008); Alejo Vargas Velásquez (comp.), Ensayos sobre seguridad y defensa (Bogotá: Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Unijus-Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional, 2006).
2 Todas las traducciones son del autor.
3 Al respecto se puede encontrar un amplio análisis en Bobbio y Bovero (1984).
4 En similar sentido se refiere John Keegan a los samuráis japoneses: “La ‘elegancia’ era fundamental en el estilo de vida samurái, tanto en la ropa, la armadura y las armas, como en la habilidad para la lucha y el comportamiento en el campo de batalla; en eso no diferían mucho de sus caballerescos contemporáneos de Francia e Inglaterra” (Keegan, 1995).