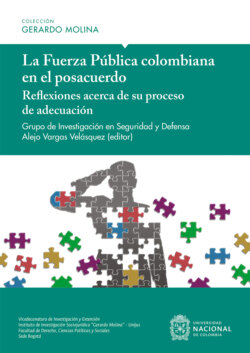Читать книгу La Fuerza Pública colombiana en el posacuerdo - Alejo Vargas Velásquez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La Fuerza Pública colombiana (compuesta por las Fuerzas Militares —Armada Nacional, Fuerza Aérea y Ejército Nacional— y la Policía Nacional) tuvo a lo largo del último medio siglo el mayor desafío que hayan tenido unas fuerzas militares y policiales en la región: enfrentar un conflicto armado interno de larga duración, con la presencia de diversos actores de violencia —guerrillas heterogéneas, grupos de paramilitares, bandas de crimen organizado— y, adicionalmente, la presencia de cultivos de uso ilícito —marihuana, coca, amapola— que complejizaron el escenario. Esto llevó a que, progresivamente y para enfrentar esos grandes desafíos, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía Nacional se fuera dando una orientación hacia fuerzas de tipo contrainsurgente —reflejado esto en la movilidad, la flexibilidad, la inteligencia y el armamento—. Una vez que comienza a otearse en el horizonte la terminación del conflicto interno armado, es obvio que en el interior de las mismas Fuerzas Militares y Policiales se comience a plantear la necesidad de adecuarse a las nuevas realidades.
Históricamente, y en especial en el último decalustro, la Fuerza Pública colombiana, su desarrollo y su contexto, ha estado permeada, en sus relaciones, por diversas contingencias. Estos deben ser reevaluados en unas nuevas circunstancias, dado que la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) supone un parteaguas en la historia de las Fuerzas Armadas colombianas.
El presente texto del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde) de la Universidad Nacional de Colombia, La Fuerza Pública colombiana en el posacuerdo. Reflexiones acerca de su proceso de adecuación, pretende contribuir a la reflexión y al debate actual en nuestro país acerca de qué tipo de Fuerza Pública es la que requerimos en este periodo de posacuerdo con las FARC y cuando las posibilidades de avanzar en conversaciones serias con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) no parecen claras.
En el interior del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa hemos compartido la preocupación académica acerca de qué tipo de fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) requiere nuestro país una vez que se logre cerrar definitivamente el conflicto interno armado, y cuál debe ser el camino más adecuado para avanzar en esa dirección, seguros, como estamos, de que esas transformaciones deben ser más incrementales que rápidas, pero, sobre todo, ser lo más consensuadas posibles; para ello, es fundamental estimular no solo la información dentro de la sociedad (con puntos de vista argumentados y diversos), sino también el debate respetuoso. Nuestro libro pretende ser una contribución en esa dirección.
A lo largo del texto se encuentra una columna conceptual (concretada en el primer capítulo, a partir de las discusiones entre diferentes autores) construida con los preceptos históricos que contextualizan las discusiones sobre las fuerzas públicas.
En ese orden de ideas, el primer concepto es el de Estado, considerado como una figura histórica específica. Dentro de sus características se cuenta la atribución de una soberanía y, por lo tanto, de un control sobre determinado territorio y población; asimismo, busca ser el campo de monopolios tales como el de la coerción, la producción de la moneda y del derecho. Este se reclama como expresión de un “interés general”, sustentando principios institucionales como la igualdad y la libertad y garantizando las relaciones de mercado para el bienestar social (por lo menos en el marco normativo).
El segundo concepto de relevancia es el de fuerzas armadas. Este se encuentra ligado con el anterior, dado que dichas fuerzas son el reflejo de la pretensión estatal por el monopolio de la coerción. Al respecto se tienen que señalar dos aspectos: primero, esta pretensión tiene como fin último el sustento de las decisiones estatales, es decir, la fuerza termina siendo eficaz en el momento de imponer cualquier tipo de agenda en el ámbito nacional. No obstante, lo anterior no implica que el uso de esta sea eficiente, por el contrario, es costoso; así, el segundo aspecto a considerar es la relación de la fuerza legítima con otros ámbitos, a partir de dos acepciones: 1) existe una aceptación por parte de la sociedad y 2) está limitada por un marco normativo.
El tercer concepto base que el lector debe tener en cuenta en el momento de comenzar la lectura de este texto es el de guerra, asumida (un debate desarrollado con mayor amplitud en el capítulo primero) como la continuación de la política por otros medios —bajo una concepción derivada del autor alemán Clausewitz—. La guerra es un ámbito de violencia en el cual se busca la definición de una determinada agenda, en un contexto específico, con actores intervinientes y capacitados. Este concepto termina haciendo referencia al contacto entre dos grupos definidos y legitimados en el ámbito social desde la perspectiva de las fuerzas armadas.
El cuarto concepto es el de democracia, fundamental para cualquier estudio de las fuerzas armadas de un determinado país. En este caso, la democracia se toma como una forma de relacionamiento entre la sociedad y el Estado (específicamente, el gobierno). Este se define a partir de la libertad y participación de los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes, los cuales se articulan buscando un interés nacional. Al respecto, las fuerzas armadas se encuentran subordinadas en términos teóricos a las elecciones que se realicen de forma democrática, dado que estas deben perseguir y proteger el interés común.
Las anteriores aproximaciones son conceptos base que permiten ubicar al lector en el momento de abordar cualquier parte del texto. No obstante, los debates y la profundidad de los conceptos serán desarrollados a profundidad en el primer capítulo.
Sin embargo, es necesario adicionar al anterior marco conceptual supuestos (sustentados en hechos que serán expuestos a lo largo del texto) que unan la columna conceptual. Estos se encuentran centrados en torno a la especificidad del caso de estudio y, dado que son básicos para el entendimiento del lector, son desarrollados y profundizados a partir del objeto de cada artículo.
El primero de ellos es la falta de presencia y control territorial por parte del Estado colombiano, que ha sido uno de los problemas estructurales en términos de la definición de la seguridad en Colombia. Esto llevó a que la Fuerza Pública tuviera misiones, organización, doctrina y, en sí, características diferenciales respecto a sus pares latinoamericanas. Asimismo, el contexto de relación social con y el surgimiento de las amenazas para las Fuerzas se vería de manera diferente.
El segundo supuesto es el de una “militarización” histórica de la Policía Nacional, así como el “policiamiento” de las Fuerzas Militares. Este es uno de los puntos centrales derivados de las características del conflicto armado colombiano, en el cual hay un proceso de adaptación de las fuerzas que se tenían disponibles para hacer frente a los aspectos que se consideraban una amenaza. De este modo, el hecho de que se vislumbre una terminación del conflicto lleva a que se deba pensar una nueva caracterización de la Fuerza Pública en diferentes frentes.
El tercer punto de partida es la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, el cual se da en un escenario de violencia interna (de guerra entre fuerzas beligerantes). Esta va a ser uno de los puntos desarrollados a lo largo del texto y del cual dependen las transformaciones de las Fuerzas Militares y Policiales.
El cuarto aspecto es la existencia de una correlación directa entre lo militar y la democracia del país. La configuración específica de las instituciones militares y civiles colombianas va a conllevar que se den dinámicas concretas en torno a la definición de la democracia en el país. De igual manera, se da una especificación en cuanto a aspectos como la definición de la agenda política, de políticas, de demandas y resultados en torno a la seguridad y defensa, derivados de este contexto.
Con esta base conceptual, se ahonda en que una de las características definitorias del libro es la atención que le presta al periodo posterior al año 1991, dado que en el grupo se considera que con la última Constitución Política (1991) se da una transformación relevante en las Fuerzas a partir de tres factores: primero, un cambio contextual que se encontraba permeado por la violencia del narcotráfico, el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, la creciente relevancia de la seguridad ciudadana y la necesidad de una transformación institucional que permitiera responder al contexto.
Segundo, como ya se ha señalado, existe una configuración histórica en las últimas décadas de las Fuerzas Armadas bajo dinámicas predominantemente contrainsurgentes. No obstante, 1991 va a significar una transformación en esta concepción (por lo menos en los preceptos políticos básicos), dado que a nivel internacional se da la caída de la Unión Soviética. Con este hecho histórico se marca la agenda internacional, siendo afectada dentro de ella Colombia, dado que desaparece el comunismo internacional dando fin a la Guerra Fría; no obstante, las guerrillas serán la materialización de la continuación de este conflicto a nivel interno en el país. Esto es relevante dado que deja espacio para que se dé posteriormente la guerra contra las drogas, de la cual el país va a ser uno de los mayores exponentes.
Tercero, como un factor derivado de los anteriores, está la limitación desde el orden normativo de las instituciones de la Fuerza Pública. El hecho de que se señale de manera expresa la relación de las Fuerzas Armadas, su composición, las funciones de cada una y el papel que desempeñan en el orden institucional colombiano es fundamental para comprender el trasegar posterior que va a tener cada una de ellas. Hay todo un cambio en el aparataje institucional estatal y eso no deja por fuera la necesidad de trasmutar esas transformaciones a las nuevas dinámicas.
En ese orden de ideas, en el orden metodológico el año de 1991 se toma como fundamental en todos los capítulos del texto, dado que marca un punto de inflexión respecto a las dinámicas militares y policiales que se van a desarrollar con posterioridad, tanto por factores internos como externos.
Este es un texto polifónico. Reúne reflexiones diversas de miembros del grupo de investigación y de investigadores asociados extranjeros y nacionales, con los cuales de manera permanente mantenemos un intercambio y una reflexión acerca de esta temática y, en general, sobre todas las que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Pero, a pesar de la diversidad de miradas, todos los textos tienen unos referentes comunes que les permiten dialogar y ser una contribución desde los matices diferenciadores que los definen.
Dentro de estos, en el componente metodológico se debe señalar que los textos fueron desarrollados bajo el marco de revisión documental, tomando fuentes primarias y secundarias necesarias en el momento de analizar cualquier tipo de asunto referente a la seguridad. Para ello se parte de los documentos oficiales de las instituciones colombianas, documentos académicos, revisión de prensa y, en los casos que sean necesarias, entrevistas para hallar más formas de analizar el fenómeno. Este proceso se da por el objeto de estudio específico de la Fuerza Pública, en cuyas instituciones la obtención de información y la aplicación de estudios plantean dificultades técnicas.
No obstante, como forma de análisis se recurre a dos métodos diferentes, aunque complementarios: por un lado, se parte de una posición historiográfica, por medio de la cual se analiza el trasegar histórico de un determinado objeto de estudio, dependiendo del fenómeno en el que el autor se ubique. Por otro, se usa el método comparado como alternativa para encontrar características en común —y por lo tanto formas de análisis— en el momento en que la información sea limitada o acotada respecto a lo que se quiere estudiar.
Cabe resaltar que uno de los supuestos metodológicos es la necesidad de evaluar de maneras diferenciales la Policía y las Fuerzas Militares, dadas las características propias de cada una de ellas. Esto se hace con la salvedad de que se reconocen las conexiones históricas y operativas de ambas estructuras armadas, pero para hacer un estudio diferencial al respecto es necesario que se vean a partir de su singularidad.
En lo relacionado con el contenido del texto, podríamos diferenciarlo en tres bloques. El primero inicia con unas breves reflexiones conceptuales del profesor Alejo Vargas Velásquez acerca de cómo entender el Estado, las fuerzas armadas y el control territorial dentro de la perspectiva conceptual que ha acompañado las reflexiones e investigaciones de nuestro grupo de investigación, desde sus inicios, como un referente para las demás contribuciones. Este capítulo resulta ser una de las piedras angulares para la comprensión del texto en su conjunto, dado que se abordan los debates que se dan en el campo teórico a trabajar.
Posteriormente, se da una reflexión del profesor brasilero-argentino Héctor Luis Saint-Pierre y de Matías Ferrey Wachholtz, desde la perspectiva internacional, en la cual, además de dar también algunos elementos conceptuales, se proporciona una mirada comparada teniendo como referente modelos de fuerza pública en la región latinoamericana. Lo interesante de esta disertación es que otorga al lector una posición para comenzar a mirar las transformaciones de las Fuerzas Armadas colombianas desde la posición de su caso especial, y ver así las posibles salidas en medio de su especificidad.
En el segundo bloque contamos con dos capítulos elaborados por jóvenes investigadores del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa: el primero elaborado por Farid Camilo Rondón Raigoza sobre la doctrina de la Policía Nacional de Colombia en el periodo 1991-2017, en el cual analiza cómo se ha evolucionado de una doctrina policial influida por la doctrina de seguridad nacional, que tenía como centro la seguridad del Estado, a una influenciada por la doctrina de seguridad ciudadana, en la cual la centralidad de la seguridad está en el ciudadano, planteando también cuáles son los desafíos del posacuerdo. Este artículo busca entender el actuar policial y las dinámicas en el interior de la institución, así como reconocer las prácticas que se presentan en sus contextos.
El segundo, escrito por los jóvenes investigadores Kelly Tatiana Paloma Culma, Aurora Yezzenia Ávila Quintero y Ronal Iván Murcia Páez, trata sobre la evolución de la doctrina militar; además de hacer un rápido recorrido histórico, analiza los cambios a partir de la reforma militar del gobierno Pastrana y los últimos desarrollos en el contexto en que se desarrollaron las conversaciones de La Habana entre el gobierno Santos y las FARC. Este texto acerca al lector a las miradas de la doctrina en las Fuerzas Militares, aportando herramientas de análisis y deduciendo conclusiones respecto a los retos que tiene la institución castrense.
A continuación, se ofrece una reflexión del proceso de cambio y adecuación derivado del acuerdo entre el Gobierno y las FARC y otras transformaciones vividas en el interior de las Fuerzas Militares, vista desde la Armada Nacional y realizada por la teniente de navío Andrea del Pilar Escobar Gómez, politóloga de la Universidad Nacional y una de las fundadoras del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Esta mirada es importante y enriquecedora, dado que expone cómo la Armada contribuye de maneras diferentes a la defensa de la soberanía nacional y plantea cuál ha de ser su preparación para responder a nuevos retos en un escenario de posacuerdo.
Igualmente, se incluye un capítulo sobre organización policial, derivado de los cambios en el campo doctrinal, elaborado por Farid Camilo Rondón Raigoza. En este se reconstruyen las principales evoluciones que ha tenido la Policía Nacional, enfocándose en las estructuras y en la búsqueda de una consolidación para la construcción de la paz. Este capítulo busca enfocar a los lectores en las discusiones actuales y en los retos de la institución policial, de modo que llega a conclusiones derivadas de esas transformaciones que se han dado en los últimos años.
Cierra este bloque el análisis realizado por los jóvenes investigadores Camilo Andrés Rodríguez Coneo, Gabriel Ricardo López Lozano y David Mauricio Martín Espitia acerca de la pertinencia de la reforma en la Fuerza Pública. En este capítulo se aborda la discusión desde el sector de la seguridad, en el cual existen diversas concepciones respecto a si es necesario y cómo efectuar transformaciones. Los investigadores contribuyen en este debate identificando puntos clave que se requieren en esta discusión.
El tercer bloque lo componen dos artículos. El primero, elaborado por los jóvenes investigadores del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, la internacionalista Lina Facio Lince Betancourt y el politólogo Alexander Emilio Madrigal Garzón, junto con los estudiantes auxiliares María Alejandra Ronchaquira Gamboa y Manuel José Huertas Guevara, a propósito de los desafíos de educación para la paz de la Fuerza Pública colombiana dentro de un escenario de construcción de paz.
El segundo, con el cual nuestro libro concluye, es una importante contribución de la internacionalista, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, especialista en Estudios Europeos y en Gerencia de Proyectos, Rocío del Pilar Pachón Pinzón, quien hace un análisis de las contribuciones internacionales que ha vivido y tenido el proceso de transformación de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, hacia lo que el actual comandante de las Fuerzas Militares denomina un “ejército multimisión”.
No hay duda de que la diversidad de miradas que contiene este libro, que combina análisis de investigadores con amplia experiencia en el campo y las contribuciones de jóvenes —pero muy serios— investigadores, es no solo un gran aporte a la comprensión del proceso de adecuación y cambio de la Fuerza Pública colombiana, sino, de igual forma, un insumo para el necesario debate que nuestra sociedad, en particular en el mundo académico y de los especialistas, debe entablar al respecto. Especialmente porque, como se señala en varios de los textos, con la firma de los acuerdos de terminación del conflicto armado no se termina con los riesgos y las amenazas a la seguridad —ciudadana o nacional—, más bien se esperan procesos de mutación de algunos de ellos y, por consiguiente, la Fuerza Pública, que tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos y sus instituciones, debe estar preparada para dar la respuesta adecuada a dichos desafíos.
Alejo Vargas Velásquez
Bogotá, segundo semestre de 2020