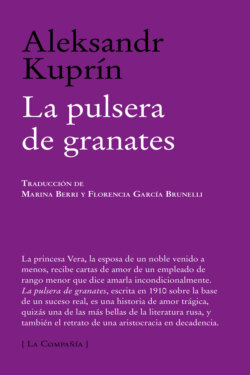Читать книгу La pulsera de granates - Александр Куприн, Николай Семёнович Лесков, Антон Павлович Чехов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
Оглавление—¡Dios mío, qué bien se está en su casa! ¡Pero qué bien! —dijo Anna dando pasos cortos y rápidos por el sendero junto a su hermana—. Si podemos, sentémonos un rato en el banquito del acantilado. Hace tanto que no veo el mar. Y qué aire maravilloso: respiras y el corazón se alegra. En Crimea, en Misjor, el verano pasado descubrí algo asombroso. ¿Sabes a qué huele el agua de mar durante la marejada? Imagínate: a planta de reseda.
Vera esbozó una sonrisa cariñosa y condescendiente:
—Tienes mucha fantasía.
—No, no. Recuerdo también esa vez en que todos se rieron de mí cuando dije que había cierto tinte rosado en la luz de la luna. Bueno, hace unos días Boritski, el pintor que me está retratando, dijo que tenía razón y que los pintores lo saben desde hace mucho.
—¿El pintor es tu nueva afición?
—¡Siempre estás inventando! —se echó a reír Anna, y, acercándose de prisa al borde mismo del acantilado, que como un muro caía honda y abruptamente al mar, miró hacia abajo, gritó de repente horrorizada y retrocedió con la cara pálida.
—Uy, ¡qué alto! —dijo con voz débil y temblorosa—. Cuando miro desde una altura semejante siempre siento un dulce y repugnante cosquilleo en el pecho… y un hormigueo en los pies… en los dedos de los pies… Y, sin embargo, me atrae, me atrae…
Quiso inclinarse otra vez sobre el acantilado, pero su hermana la detuvo.
—Anna, querida, ¡por Dios! Hasta yo me mareo cuando te acercas. Por favor, siéntate.
—Bueno, bueno, ya me senté… Solo mira qué belleza, qué alegría; los ojos no se cansan. Si supieras cómo le agradezco a Dios todas las maravillas que ha creado para nosotros.
Ambas quedaron pensativas un momento. Abajo, muy abajo de ellas, descansaba el mar. Desde el banquito no se veía la costa y por eso la sensación de infinitud y grandeza del vasto mar era más intensa. El agua lucía suave, tranquila y de un alegre azul; solo brillaban unas franjas lisas y oblicuas por donde pasaba la corriente; en dirección al horizonte, el agua se tornaba de un azul oscuro y profundo.
Los botes de los pescadores, apenas distinguibles —tan pequeños parecían—, dormitaban inmóviles sobre la superficie del mar, cerca de la costa. Y más allá, como suspendida en el aire y sin moverse hacia adelante, había una embarcación de tres mástiles cubierta de arriba abajo por esbeltas e idénticas velas blancas infladas por el viento.
—Te entiendo —dijo pensativa la hermana mayor—, pero de alguna manera no me pasa lo mismo que a ti. Cuando veo el mar por primera vez después de mucho tiempo, me inquieta, me alegra y me sorprende, como si viera por primera vez un milagro inmenso y solemne. Pero luego, cuando me acostumbro, comienza a agobiarme con su plana vacuidad… Al contemplarlo me aburro y entonces trato de no mirarlo más. Me hastía.
Anna sonrió.
—¿Por qué te sonríes? —preguntó su hermana.
—El verano pasado —dijo Anna con picardía— hicimos una gran cabalgata desde Yalta hasta Uch-Kosh.(2) El lugar se encuentra detrás de un bosque, sobre una catarata. Primero dimos con una nube, había mucha humedad y se veía mal, pero seguimos subiendo entre los pinos por un sendero escarpado. Y de pronto fue como si el bosque se terminara y salimos de la niebla. Imagínate: un estrecho paso en la roca y, ante nuestros pies, el abismo. Abajo los árboles parecen no más grandes que una cajita de fósforos; los bosques y los jardines, una ínfima brizna de hierba. Todo el terreno desciende hacia el mar, como un mapa. Y allí, más adelante, ¡el mar! Unas cincuenta, unas cien verstas adelante. Me sentí suspendida en el aire y a punto de salir volando. ¡Qué belleza, qué levedad! Me doy vuelta y le digo extasiada al guía: «¿Qué tal? ¿Verdad que es bello, Seid-Ogly?». Él se limitó a chasquear la lengua: «Ay, señora, cómo a mí cansa todo esto. Lo vemos todos los días».
—Te agradezco la comparación —se rio Vera—; no, yo solo pienso que nosotros, los siberianos, nunca podremos comprender los encantos del mar. Adoro el bosque. ¿Te acuerdas de nuestro bosque en Egórovskoie?… ¿Acaso puede llegar a aburrir?… ¡Los pinos!… ¡El musgo!… ¡Los hongos amanita! Como de raso rojo y bordados con cuentas blancas de collar. Una calma tan profunda… un frío.
—Me es igual, me gusta todo —respondió Anna—. Pero lo que más me gusta es mi hermanita, mi sensata Viérenka. Porque tú y yo no tenemos a nadie más en el mundo.
Anna abrazó a su hermana mayor y se estrechó contra ella, mejilla con mejilla. Y de repente cayó en la cuenta de algo:
—¡No! Pero ¡qué tonta soy! Las dos aquí sentadas conversando acerca de la naturaleza, ¡y me olvidé por completo de mi regalo! Mira, aquí está. Solo temo que no te guste.
Sacó de su bolsa de mano una pequeña libreta de notas con una encuadernación asombrosa: sobre el terciopelo viejo y azul, desgastado y agrisado por el tiempo, se enredaba un dibujo hecho en filigrana, dorado y opaco, de rara complejidad, acabado y belleza. Evidentemente era una obra hecha con amor por las manos expertas y pacientes de un artista. La libreta estaba sujeta a una cadena de oro, fina como un hilo, y las hojas del medio habían sido reemplazadas por unas tablitas de marfil.
—¡Qué cosa hermosa! ¡Qué preciosura! —exclamó Vera y besó a la hermana—. Gracias. ¿Dónde conseguiste semejante tesoro?
—En un anticuario. Ya conoces mi debilidad por escudriñar entre trastos viejos. Y así encontré este libro de oraciones. Mira, ¿ves cómo la ornamentación forma aquí una cruz? Es cierto, encontré solo el lomo; hubo que idear el resto: las hojitas, los broches, el lápiz. Pero Molinié no quiso entenderme, sin importar cuántas explicaciones le diera. Los broches tenían que seguir el estilo de todo el dibujo: color mate, de un dorado viejo y de un fileteado sutil, y él hizo vaya a saber Dios qué. Pero la cadenita es auténticamente veneciana, muy antigua.
Vera acarició con ternura la hermosa encuadernación.
—¡Qué objeto más antiguo!… ¿Cuántos años puede tener esta libreta? —preguntó.
—No me arriesgaría a dar una fecha precisa. Será aproximadamente de fines del siglo XVII, mediados del XVIII…
—Qué raro —dijo Vera con una sonrisa pensativa—. Sostengo ahora en mis manos una cosa que quizá tocaron las manos de la marquesa Pompadour o la misma reina Antonieta… Pero sabes, Anna, solamente a ti se te podía ocurrir la extravagante idea de restaurar un libro de oraciones como carnet (3) de dama. En fin, vayamos a ver qué están haciendo en casa.
Caminaron hasta la casa a través de la gran terraza de piedra, completamente cercada por espesas hileras de viñas Isabella. Exuberantes racimos negros exhalaban un débil aroma a frutilla y colgaban, pesados, entre las oscuras y verdes hojas que el sol había dorado en algunas partes. Los rostros de las mujeres palidecieron bajo la media luz verdosa que inundaba la terraza.
—¿Ordenarás poner la mesa aquí? —preguntó Anna.
—Así lo había pensado… Pero ahora las noches son tan frías. Será mejor en el comedor, y que los hombres vengan a fumar aquí.
—¿Habrá alguien interesante?
—No sé todavía. Solo sé que vendrá el abuelo.
—¡Ah, nuestro querido abuelo! ¡Qué alegría! —exclamó Anna levantando las manos—. Hace siglos que no lo veo.
—Estará nuestra prima Vasi y también parece que vendrá el profesor Spiéshnikov. Yo ayer, Ánnienka, perdí la cabeza. Sabes que a ambos, al abuelo y al profesor, les encanta comer. Pero ni aquí ni en la ciudad encuentras nada, no importa cuánto estés dispuesta a gastar. Luká consiguió codornices en algún lado —se las encargó a un cazador que conoce— y se las ingeniará para hacer algo con ellas. Consiguieron un roast beef bastante bueno para lo que se puede encontrar aquí, pero por desgracia siempre comemos roast beef. Habrá cangrejos también, y muy buenos.
—Bueno, no está tan mal. No te preocupes. Por lo demás, entre nosotras, comer bien es tu debilidad.
—Pero igual serviremos alguna rareza. Hoy a la mañana un pescador trajo un rubio. Lo vi con mis propios ojos. Es un verdadero monstruo. Hasta da miedo.
Anna, de una curiosidad insaciable, tanto por todo aquello que le concerniera como por lo que no, exigió que le trajeran de inmediato el rubio.
El cocinero Luká, un hombre alto, afeitado y de rostro amarillento, trajo un barril grande, blanco y largo que sostenía con dificultad y cuidado de las asas por temor a salpicar con agua el parqué.
—Doce libras y media, su excelencia —dijo con singular orgullo de cocinero—. Acabamos de pesarlo.
El pez era demasiado grande para el barril y yacía en el fondo, con la cola doblada. Sus escamas se irisaban como el oro, las aletas eran de un vivo color rojo y de sus fauces salían hacia ambos lados dos largas alas con pliegues, como un abanico celeste pálido. El rubio todavía estaba vivo y se esforzaba por respirar con las branquias.
La hermana menor tocó cuidadosamente con el meñique la cabeza del pez. Pero el rubio sacudió la cola de repente y Anna sacó la mano con un chillido.
—No se preocupe, su excelencia, dispondremos todo de la mejor manera posible —dijo el cocinero, que por lo visto entendía la inquietud de Anna—. El búlgaro acaba de traer dos melones ananá. Son algo así como dos melones cantalupos, solo que mucho más aromáticos. Me tomo el atrevimiento de preguntarle a su excelencia qué salsa ordena servir para el rubio: ¿tártara o polaca, o solo pan tostado con manteca?
—Prepáralo como tú quieras. ¡Vamos! —ordenó la princesa.
2. Desfiladero de Crimea (del turco utch, «tres», y del indoario koch, «pico»). (N. de las TT.)
3. En francés en el original. (N. de las TT.)