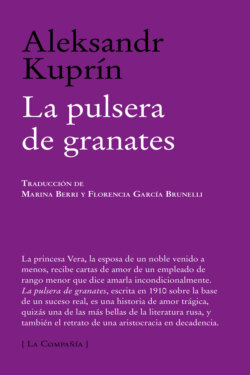Читать книгу La pulsera de granates - Александр Куприн, Николай Семёнович Лесков, Антон Павлович Чехов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеA mediados de agosto, antes de la luna nueva, el tiempo desmejoró de repente como suele ocurrir en la costa norte del mar Negro. Ora durante días enteros una densa niebla se extendía pesadamente sobre la tierra y el mar y una sirena ensordecedora aullaba día y noche en el faro como un toro rabioso; ora de una mañana a otra caía sin cesar una lluviecita fina, un polvo de agua que convertía los caminos y senderos arcillosos en un espeso y denso lodazal, en el que carros y carretas quedaban atascados largo rato; ora arreciaba desde el noroeste de la estepa un furioso huracán por el cual las copas de los árboles se balanceaban, encorvaban y enderezaban como olas en una tempestad, los techos metálicos de las dachas tronaban por las noches y parecía que alguien con botas herradas corría sobre ellos, los marcos de las ventanas se estremecían, las puertas golpeaban y las chimeneas aullaban salvajemente. Algunos botes pesqueros habían perdido el rumbo en el mar y dos jamás regresaron: recién al cabo de una semana las olas arrojaron los cuerpos de los pescadores en diferentes sitios de la costa.
Los habitantes del balneario ubicado en las afueras —en su mayor parte griegos y judíos, amantes de la vida y recelosos como todos los sureños— se trasladaban apurados a la ciudad. Por el camino deshecho se sucedía un sinfín de carretas abarrotadas de todo tipo de enseres domésticos: jergones, sillones, baúles, sillas, palanganas, samovares. Era penoso, triste y repulsivo contemplar a través de la turbia muselina de la lluvia aquellos lastimosos bártulos que lucían tan raídos, sucios y miserables; a las criadas y cocineras que iban sentadas en carretas sobre lonas húmedas sosteniendo planchas, latas y canastitas, o encima de caballos transpirados y extenuados que a cada paso se detenían con las rodillas trémulas, echando humo por la nariz y respirando pesadamente; a los carreteros, que regañaban a los caballos con voz ronca y se guarecían de la lluvia con mantas de arpillera. Todavía más triste era mirar las dachas abandonadas, que de repente se veían amplias, vacías y desnudas, con los canteros estropeados, los vidrios rotos, los perros librados a su suerte y todo tipo de residuos propios de las casas de verano: colillas, papelitos, pequeños pedazos de vasijas, cajitas y frasquitos de farmacia.
Pero, a principios de septiembre, el tiempo de pronto cambió brusca e inesperadamente. Vinieron enseguida días calmos y despejados, incluso más diáfanos, soleados y cálidos que los de julio. En los campos resecos y segados, sobre las espinosas cerdas amarillas, comenzaron a brillar con destellos de mica las típicas telarañas del otoño. Los árboles, ya serenos, dejaban caer sus hojas amarillas silenciosa y resignadamente.
La princesa Vera Nikoláievna Sheina, esposa del decano de la nobleza, no había podido abandonar la dacha porque en su casa de la ciudad todavía no se habían terminado los arreglos. Y ahora se alegraba mucho por estos días deliciosos, por la calma, la soledad, el aire puro, el gorjeo de las golondrinas que se posaban en los cables del telégrafo y se reunían para migrar, y por la suave y salobre brisa que soplaba débilmente desde el mar.