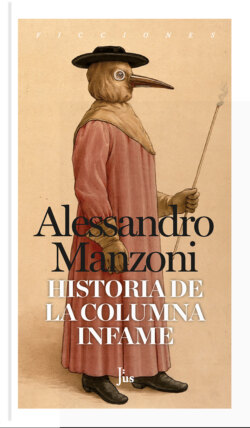Читать книгу Historia de la columna infame - Alessandro Manzoni - Страница 6
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеA los jueces que en 1630 condenaron en Milán a suplicios atroces a algunos acusados de haber propagado la peste con ciertos inventos tan toscos como horribles, les pareció que habían tenido una actuación tan memorable que, en la propia sentencia, después de decretar, además de los suplicios, la demolición de la casa de uno de aquellos desventurados, mandaron que en aquel lugar se elevase una columna que debería llamarse infame, con una inscripción que transmitiese a la posteridad la noticia del delito y de la pena. Y no se engañaron: aquel juicio fue sin duda memorable.
En una obra anterior,1 el autor había manifestado la intención de publicar la historia; y es esta la que presenta al público, no sin cierta vergüenza, consciente de que otros la suponían obra de vasta materia y de proporcionado volumen. Pero si el ridículo del desengaño debe caer sobre sus hombros, que le sea concedido al menos declarar que no es responsable del equívoco: que si lo que da a luz es un ratón, él no había anunciado el parto de los montes. Solo aseguró que, como episodio, tal historia resultaría demasiado larga y que, si bien el tema fue tratado por un escritor justamente célebre (Pietro Verri, Observaciones sobre la tortura), consideró que podía ser tratado de nuevo, pero con otra intención. Bastará un breve apunte sobre tal diferencia para que se comprenda el propósito del nuevo trabajo. Ojalá pudiera mencionarse también su utilidad, que, por desgracia, depende mucho más de la ejecución que del propósito.
Pietro Verri se propuso, como indica el título mismo de su opúsculo, recabar de aquel suceso un argumento contra la tortura, demostrando cómo esta pudo arrancar la confesión de un delito física y moralmente imposible. La argumentación era tan convincente como noble y humano el propósito.
Pero de la crónica, por breve que sea, de un acontecimiento complejo, de un gran daño perpetrado sin razón por unos hombres contra otros hombres, deberían extraerse observaciones más generales y de utilidad, si no inmediata, al menos innegable. Más aún; si uno se contenta con las que sirven especialmente a aquel propósito determinado, existe el peligro de formarse una noción, no solo parcial, sino falsa, del hecho, y de atribuir los motivos a la ignorancia de los tiempos y a la barbarie de la jurisprudencia, y de verlo casi como un acontecimiento fatal y necesario; lo que supondría deducir un equívoco pernicioso de donde se podría haber sacado una enseñanza útil. La ignorancia de la física puede producir inconvenientes, pero no iniquidades; tampoco una mala institución funciona por sí sola. Ciertamente, la creencia en la eficacia de las unturas pestíferas no tenía como efecto necesario la creencia de que Guglielmo Piazza y Giangiacomo Mora las habían llevado a cabo, como tampoco el hecho de que la tortura estuviera en vigor tenía como consecuencia necesaria que se aplicara a todos los acusados, ni que todos los que la padecían fueran declarados culpables. Verdad que puede parecer idiota por demasiado evidente, pero no escasean las verdades obvias que deberían sobreentenderse y que, en cambio, se olvidan. Y de no olvidar esta depende que se dictamine con rectitud aquel atroz juicio. Hemos procurado sacarla a la luz, constatar que unos inocentes fueron condenados por jueces que, aun firmemente convencidos de la eficacia de las unturas, aun amparados por una legislación que admitía la tortura, podían reconocerlos inocentes; y más aún, que para considerarlos culpables, para rechazar la verdad que aparecía en todo momento, en mil formas, desde mil vertientes, con caracteres tan claros entonces como ahora, y como siempre, tuvieron que forzar constantemente su ingenio y recurrir a expedientes cuya injusticia no podían ignorar. No queremos ciertamente (sería una penosa empresa) escamotear la parte que en aquellos hechos horribles corresponde a la ignorancia y a la tortura: la primera fue una circunstancia deplorable y la otra un medio cruel y eficaz, aunque sin duda no el único ni el fundamental. Sin embargo creemos que conviene reconocer los motivos verdaderos y efectivos: que fueron actos inicuos provocados… ¿por qué sino por pasiones perversas?
Solo Dios puede distinguir qué pasión dominó más y cuál menos el corazón de aquellos jueces al someter sus voluntades: si la cólera contra oscuros peligros que, impaciente por encontrar un objeto, se aferraba a lo que le ponían delante, que recibió una noticia esperada y no quiso darla por falsa, que dijo ¡por fin! y se negó a decir: estamos como al principio; la cólera que un miedo prolongado había vuelto despiadada hasta convertirla en odio y empecinamiento contra los desventurados que trataban de escapárseles de las manos, o bien el temor de decepcionar una expectativa general tan evidente como resuelta, de parecer más ineptos si los descubiertos eran inocentes, de desoír los gritos de la multitud y que se volvieran contra ellos, y quizá también el temor a que pudiesen sobrevenir graves desórdenes públicos: temor en apariencia menos turbio, pero igualmente perverso y no menos miserable por cuanto debilita el miedo verdaderamente noble y sabio de cometer una injusticia. Solo Dios sabe si aquellos magistrados, al dar con los culpables de un falso delito que se quería auténtico,2 fueron más cómplices que portavoces de una multitud cegada no por la ignorancia, sino por la malignidad y la ira, que violaba con aquellos gritos los preceptos más indiscutibles de la ley divina, de la que se jactaba ser seguidora. Pero la mentira, el abuso de poder, la violación de las leyes y de las reglas más conocidas y aceptadas, el empleo de la doble moral y del doble juicio son cosas que los hombres pueden reconocer en los actos humanos y que al reconocerlas no pueden asociar más que a pasiones pervertidoras de la voluntad. Tampoco para explicar los actos de manifiesta iniquidad de aquel juicio se podría encontrar algo más natural y menos triste que aquella ira y aquel miedo.
Ahora bien, por desgracia tales causas no fueron comunes a una época, ni fue solo por ignorancia de la física y por la tortura que aquellas pasiones, como otras, incitaran a hombres, que no eran ni mucho menos malhechores profesionales, a cometer maldades tanto en los clamorosos acontecimientos públicos como en las más oscuras relaciones privadas.
«Si una sola tortura se evitase –escribe el autor anteriormente citado– gracias al horror que expongo, daré por bien empleado el doloroso sentimiento que siento, y la esperanza de obtenerlo me recompensa.»3 Nosotros, al proponer al paciente lector que examine de nuevo horrores ya conocidos, lo hacemos en la creencia de obtener un nuevo y no desdeñable fruto si la indignación y la repugnancia que se sienten cada vez que se leen, se dirigen también, y sobre todo, contra pasiones que no se pueden desterrar como los falsos sistemas ni abolir como las malas instituciones, pero sí reducir su intensidad y su malignidad, porque al reconocer sus efectos, se detestan.
Y no nos atemoriza añadir que eso puede ser un consuelo entre tan dolorosos sentimientos. Si en un conjunto de hechos atroces del hombre contra el hombre nos parece ver un efecto de los tiempos y de las circunstancias, junto con el horror y la compasión también sentimos desánimo, una cierta consternación. Nos parece ver a la naturaleza humana empujada irremisiblemente hacia el mal por razones que escapan a su albedrío, como dominada por un sueño perverso y vehemente del que no puede librarse, del que ni siquiera advierte su existencia. No nos parece razonable sentir un arrebato de indignación contra los autores de aquellos hechos y que al mismo tiempo ese arrebato nos parezca muy noble y muy santo: permanece el horror y desaparece la culpa. Y, en la búsqueda de un culpable contra quien indignarse con razón, el pensamiento se encuentra, con horror, conducido a dudar entre dos blasfemias, que son dos delirios: negar la Providencia o acusarla. Sin embargo, cuando se observan aquellos hechos con mayor atención, descubrimos una injusticia que también podían ver los que la cometían, una transgresión de las reglas que incluso ellos admitían, unas acciones que eran contrarias a las luces que no solo se daban en su tiempo, sino que ellos mismos, en circunstancias similares, demostraron tener. Es un consuelo pensar que si no sabían lo que hacían fue porque no querían saberlo, por esa ignorancia que el hombre asume o pierde a voluntad pero que no es excusa sino culpa, y más aún, que de tales hechos se puede ser víctima forzada, pero no autor.
Con esto no he querido decir que el ilustre escritor mencionado no viera en absoluto, de ninguna manera, entre otros horrores del juicio, la injusticia personal y voluntaria de los jueces. Solo he querido decir que no se propuso observar cuál fue y cuánta su responsabilidad, y mucho menos demostrar cuál fue la principal causa; mejor dicho, para hablar con precisión, la única causa. Y digo más, no lo habría podido hacer sin dañar su propósito específico. Los partidarios de la tortura (hasta las instituciones más absurdas los tienen hasta que mueren del todo, y a menudo también después, por razones semejantes a las que las mantienen con vida) habrían dado con una justificación. «¿Lo véis? –podrían decir–, la culpa es del abuso, y no de la institución en sí.» Sería ciertamente una curiosa justificación sugerir, sin tener en cuenta lo absurdo de la propia institución, que esta pudo en algún caso concreto servir de instrumento a las pasiones para cometer hechos tan extremadamente absurdos y atroces. Pero así funcionan las opiniones inflexibles. Por otra parte, los que como Verri pretendían la abolición de la tortura, se habrían sentido contrariados si las causas se hubieran embrollado con matices y si hallando otros responsables hubiera mermado el horror por la tortura. Al menos así sucede casi siempre: quien desea plantear una verdad contrastable encuentra tanto en los partidarios como en los detractores un obstáculo para exponerla con sinceridad. Aunque es evidente que les queda la gran masa de hombres apolíticos, despreocupados, desapasionados, que no desean conocerla en absoluto.
En cuanto al material que hemos utilizado para compilar esta breve historia, diremos de entrada que nuestras investigaciones para localizar el proceso original, aunque facilitadas, e incluso favorecidas, por la más amable y eficiente gentileza, han servido para persuadirnos de que el proceso se ha perdido irremediablemente. Pero existe, ya veréis cómo, una copia de buena parte del proceso: entre los infortunados imputados había, desgraciadamente por culpa de alguno de ellos, una persona principal, don Juan Cayetano de Padilla, caballero de Santiago y capitán de caballería, hijo del comandante del castillo de Milán, quien mandó imprimir su defensa y añadió un extracto del proceso que le fue comunicado por ser reo constituido. Es evidente que los jueces no comprendieron entonces que permitían a un impresor hacer un monumento más autorizado y duradero que el que encargaron a un arquitecto.
Hay además una copia manuscrita de este extracto, acortada en algunos puntos y ampliada en otros, que perteneció al conde Pietro Verri, y fue su muy honorable hijo, el señor conde Gabriele, quien con liberal y paciente cortesía la puso a nuestra disposición. Esta copia, que sirvió al ilustre escritor para realizar el opúsculo citado, está llena de apostillas, a veces ligeras reflexiones, otras, repentinos desahogos de dolida piedad y de santa indignación. Lleva por título Summarium offensivi contra Don Johannem Cajetanum de Padilla y en ella aparecen ampliadas partes que en el extracto impreso no son más que un resumen. Anotados al margen aparecen los folios del proceso original de los que se han extraído los diferentes fragmentos. También está llena de breves anotaciones latinas, con la misma caligrafía del texto: Detentio Morae; Descriptio Domini Johannis; Adversatur Commissario; Inverisimile; Subgestio, y otras similares, que evidentemente son apuntes para la defensa tomados por el abogado de Padilla. Parece evidente que se trata de una copia literal de la comunicación original que se dio al defensor y que este al ordenar la impresión omitió algunos puntos que le parecieron menos importantes y otros se limitó a mencionarlos. Pero ¿cómo es que en el ejemplar impreso se encuentran fragmentos que faltan en el manuscrito? Probablemente el defensor expurgó de nuevo el proceso original e hizo otra selección de lo que le pareció útil para la defensa de su cliente.
Como es natural, hemos elegido el más extenso, y como el primero, que antes era difícil de encontrar, se ha vuelto a imprimir hace poco, el lector podrá, si lo desea, compararlo con aquel para reconocer los fragmentos que se tomaron de la copia manuscrita.
La mencionada defensa también nos ha aportado diversos hechos y materia para alguna observación, y como nunca se volvieron a imprimir y los ejemplares son escasísimos, no olvidaremos citarlos cada vez que tengamos ocasión de servirnos de ellos.
Para concluir, algunos fragmentos hemos logrado pescar de los escasos y desorganizados documentos auténticos que han quedado de aquella época de confusión y dispersión, y que se conservan en el archivo varias veces citado en el escrito precedente.
Hemos pensado que sería oportuno, al finalizar la breve historia del proceso, explicar aún más brevemente la opinión que circulaba hasta llegar a Verri, es decir, durante más o menos siglo y medio. Me refiero a la opinión expresada en los libros que es, poco más o menos, la única que ha llegado a la posteridad y que tiene, en todos los casos, su importancia. En el nuestro, nos ha parecido que podría resultar curioso observar a una ristra de escritores desfilar uno tras otro como los corderitos de Dante sin pensar en informarse de un hecho del que se consideraban obligados a hablar. No tiene ninguna gracia, porque después de ver aquel cruento combate, después de ver la horrenda victoria del error sobre la verdad y del desatado furor sobre la inocencia desarmada, solo pueden provocarnos desagrado, si no rabia, esas palabras, sean de quienes fueren, que confirman y exaltan el error, esas afirmaciones tan seguras basadas en convicciones insustanciales, esos insultos contra las víctimas, esa indignación mal dirigida. Pero tal irritación tiene una ventaja porque aumenta la aversión y la desconfianza hacia esa vieja costumbre, nunca lo bastante desacreditada, de repetir sin contrastar y, si se nos permite la expresión, servir al público su propio vino y a veces incluso el que ya se le ha subido a la cabeza.
Con esta finalidad pensamos al principio presentar al lector la recopilación de todas las opiniones sobre los hechos que era posible encontrar en cualquier libro. Pero después, temiendo poner a prueba su paciencia en exceso, nos hemos limitado a pocos escritores, ninguno desconocido, la mayoría renombrados: es decir, aquellos cuyos errores son más instructivos cuando ya no pueden ser contagiosos.
________________
1. Los novios, que en la edición de 1842 llevaba como apéndice la «Historia de la columna infame» (N. de la T.)
2. Ut mos vulgo, quamvis falsis, reum subdere, Tácito, Anales, I, 39.
3. Verri, Observaciones sobre la tortura, § VI.