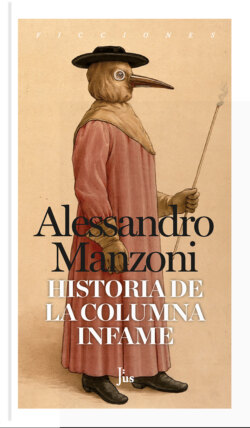Читать книгу Historia de la columna infame - Alessandro Manzoni - Страница 7
1
ОглавлениеLa mañana del 21 de junio de 1630, hacia las cuatro y media, una mujerzuela llamada Caterina Rosa se encontraba, por desgracia, en la ventana de la pasarela que había por entonces a la entrada de la calle de la Vetra de’ Cittadini por la parte que da a la avenida de Porta Ticinese (casi frente a las columnas de San Lorenzo) y vio acercarse a un hombre con capa negra, el sombrero sobre los ojos y un papel en la mano, sobre el cual –dijo ella en su declaración– apoyaba las manos como si estuviera escribiendo. Le dio la impresión de que al entrar en la calle, se arrimaba al muro de las casas que hay nada más doblar la esquina y que a trechos alargaba las manos al muro. Entonces –añade– se me ocurrió si no sería uno de esos que hacía unos días andaban untando los muros. Presa de tales sospechas, pasó a otra estancia que daba a la calle para no perder de vista al desconocido que avanzaba por allí. Y vi –dijo– que tocaba el mentado muro con las manos.
En la ventana de una casa de la misma calle había otra espectadora llamada Ottavia Bono, que no podemos asegurar si concibió la misma sospecha por iniciativa propia o solo cuando la otra ventiló el rumor. Interrogada también, declaró que lo había visto desde el momento en que entró en la calle, pero no menciona muros tocados al caminar. Vi –dice– que se detuvo aquí al final del muro del jardín de la casa de los Crivelli… y vi que el tal tenía un papel en la mano sobre el que puso la mano derecha, para mí como si estuviera escribiendo, y vi después que apartó la mano del papel y la frotó contra el muro de dicho jardín, en la parte blanqueada. Probablemente fue para limpiarse los dedos manchados de tinta, ya que al parecer escribió de verdad. De hecho, cuando en la comparecencia del día siguiente se le preguntó si para las actividades que hizo aquella mañana necesitó escribir, contestó: sí, señor. Y en cuanto a caminar rozando el muro, si para semejante cosa se necesitara una razón, la razón era que llovía, como señaló la misma Caterina, aunque fue para extraer una deducción de esta especie: es grande cosa: ayer, mientras el tal se dedicaba a eso de untar, llovía, y bien que le venía el tiempo lluvioso para que más personas se embadurnaran la ropa al andar por ahí y ponerse a cubierto.
Tras aquella parada, el hombre volvió sobre sus pasos, rehizo el mismo camino, llegó a la esquina, e iba a desaparecer cuando, en otro golpe de mala suerte, fue a toparse con uno que entraba en la calle y que lo saludó. La tal Caterina, que para no perder de vista al ungidor hasta donde le fuera posible, había vuelto a la primera ventana, preguntó al otro quién era ese que había saludado. El otro, como declaró después, lo conocía de vista e ignoraba su nombre, dijo lo que sabía, que era un comisario de Sanidad. Y yo le dije a ese tal –sigue declarando Caterina– que le vi hacer ciertos movimientos que no me gustaban nada. Enseguida se divulgó este asunto, es decir, que fue ella sobre todo quien lo divulgó, y salieron de las puertas y vieron los muros embadurnados con una especie de unto que parece graso y tira al amarillo. Y sobre todo los del Tradate dijeron que habían encontrado embadurnados los muros del zaguán de su puerta. La otra mujer declaró lo mismo. Cuando se le preguntó si sabía con qué intención el hombre frotaba el muro con la mano, contestó: luego se encontró unto en los muros, sobre todo en la puerta del Tradate.
Hay cosas que en una novela se tacharían de inverosímiles, pero que por desgracia la ceguera de la rabia basta para explicar: ni a la una ni a la otra se les ocurrió que aunque habían descrito paso a paso, sobre todo la primera, el itinerario que el tal individuo hizo en la calle, no pudieron decir que entrara en el zaguán. No les pareció grande cosa en verdad que él, ya que había esperado que rayara el día para llevar a cabo semejante trabajo, no anduviera al menos con cuidado o siquiera echase una ojeada a las ventanas, ni que volviese tranquilamente sobre sus pasos por la misma calle como si fuese costumbre de los malhechores entretenerse más de lo necesario en el lugar del delito, ni tampoco que utilizase impunemente una sustancia que mataría a quienes se embadurnaran la ropa con ella, ni otras muchas inverosimilitudes igualmente extrañas. Pero lo más extraño y lo más atroz es que no se lo parecieran ni siquiera al interrogador y que no les pidiese explicación alguna. O si lo hizo, todavía sería peor por no haberlo mencionado durante el proceso.
Los vecinos, a los que el miedo hizo descubrir quién sabe cuánta suciedad que probablemente tenían a la vista desde quién sabe cuándo, se aprestaron, deprisa y corriendo, a quemarla con paja encendida. Al barbero Giangiacomo Mora, que vivía en la esquina, le pareció como a los otros que habían embadurnado los muros de su casa. Y el infeliz no sabía que se cernía sobre él otro peligro que procedía del propio comisario, tan infeliz como él.
El relato de las mujeres se enriqueció de inmediato con nuevos detalles, o quizá lo que contaron enseguida a los vecinos no fue exactamente igual a lo que dijeron después al capitán de justicia. Al hijo del pobre Mora, cuando más tarde le preguntaron si sabe o ha oído decir cómo el mencionado comisario untaba los mencionados muros y casas, contestó: oí que una mujer, que no sé cómo se llama, de las que están encima del soportal que atraviesa la llamada Vetra, dijo que el mentado comisario untaba con una pluma mientras sostenía un tarrito en la mano. Muy bien podría ser que hablara de una pluma que había visto de verdad en la mano del desconocido, y cualquiera puede adivinar fácilmente qué otra cosa podía ser lo que ella bautizaba como tarrito. Porque en una mente que no veía más que untos, una pluma debía de tener una relación mucho más inmediata y más estrecha con un tarrito que con un tintero.
Por desgracia, en aquel alboroto de habladurías, no se perdió una circunstancia real: que el hombre era comisario de Sanidad. Con este indicio, enseguida supieron que se trataba de un tal Guglielmo Piazza, yerno de la comadre Paola, que debía de ser una partera muy conocida en los alrededores. La noticia se fue propagando por otros barrios y también la llevó alguno que acertó a caer por allí en el momento del tumulto. Uno de estos rumores se comentó en el Senado, que ordenó al capitán de justicia que se presentara allí de inmediato para recabar información y proceder según el caso.
Se ha transmitido al Senado que en la mañana de ayer se untaron con untos mortíferos los muros y las puertas de las casas de la Vetra de’ Cittadini, dijo el capitán de justicia al notario de lo criminal que llevó consigo en aquella expedición. Y con estas palabras, repletas ya de una convicción deplorable, y pasadas sin corrección alguna de la boca del pueblo a la de los magistrados, se abre el proceso.
Cuando observamos esta firme certidumbre, este miedo enloquecido a un atentado quimérico, no podemos evitar acordarnos de lo que sucedió en varios puntos de Europa hace pocos años, en tiempos del cólera. Solo que en esa ocasión, las gentes más o menos instruidas, salvo algunas excepciones, no participaron en la irresponsable creencia, sino que por contra la mayoría hizo lo que pudo para combatirla. Y no se encontró tribunal que echara mano a imputados de esa especie, como no fuera para sustraerlos al furor de la multitud. Es ciertamente un gran avance, pero aunque fuese mayor, aunque pudiésemos estar seguros de que en una circunstancia parecida no hubiera ya nadie que fantaseara con atentados del mismo tipo, no por ello debería creerse que ha cesado el peligro de errores parecidos en la forma, aunque no lo sean en el fondo. Por desgracia, el hombre puede engañarse, y engañarse terriblemente, sin tantos disparates. Esa sospecha y esa misma exasperación surgen también de los males que muy bien pueden ser, y lo son en efecto a veces, provocados por la maldad humana. Y la sospecha y la exasperación, cuando la razón y la compasión no las frena, tienen la triste virtud de considerar culpables a pobres desgraciados basándose en los más vagos indicios y las más absurdas afirmaciones. Por citar un ejemplo, tampoco muy lejano, algo anterior al del cólera: cuando eran tan frecuentes los incendios en Normandía, ¿qué se requería para que la multitud creyera inmediatamente que un hombre había sido su autor? Ser el primero que encontraran por allí o por los alrededores; ser un desconocido y no dar razón satisfactoria de su identidad, cosa doblemente difícil cuando el interrogado está asustado y furiosos los interrogadores; ser acusado por una mujer como Caterina Rosa o por un muchacho sospechoso él mismo debido a la maldad de los otros y que se ve obligado a confesar quién le ordenó prender el fuego y suelta un nombre al azar. Cuán meritorios fueron los jurados ante los que comparecieron tales imputados (sin olvidar que más de una vez la multitud ejecutó su propia sentencia); cuán meritorios los jurados si entraron en la sala persuadidos de que aún no sabían nada, si no guardaban en la mente eco alguno del fragor externo, y si pensaron, no que ellos eran el pueblo –como a menudo se dice, repitiendo la versión de aquellos que logran que se pierda de vista el carácter propio y esencial del asunto, una versión cruel y siniestra en los casos en los que el pueblo ya se ha formado un juicio sin tener medios para ello–, sino que eran hombres investidos exclusivamente de la autoridad sagrada, necesaria y terrible de decidir si otros hombres son culpables o inocentes.
La persona que señalaron al capitán de justicia para obtener información no podía decir más que lo que vio el día antes al pasar por la calle de la Vetra: que estaban chamuscando los muros y que oyó decir que aquella mañana los había untado el yerno de la comadre Paola. El capitán de justicia y el notario se dirigieron a aquella calle y vieron muros ahumados, y uno de ellos, el del barbero Mora, recién blanqueado. También a ellos les dijeron algunos que allí se encontraban que lo habían hecho porque vieron que estaban untados, como también el mentado señor capitán y yo mismo, el notario –escribió este–, hemos visto en los lugares chamuscados algunas marcas de materia untosa amarillenta, como esparcida con los dedos. ¡Menudo reconocimiento del cuerpo del delito!
Interrogada una mujer de la casa de los Tradati, dijo que habían encontrado las paredes de la entrada embadurnadas con una cosa amarilla, y en gran cantidad. Interrogaron a las dos mujeres cuya declaración ya hemos referido; a alguna otra persona que no añadió nada nuevo y, entre otros, al hombre que había saludado al comisario. Al insistirle si al pasar él por la Vetra de’ Cittadini vio las paredes embadurnadas, respondió: no sospeché nada, porque hasta entonces no se había dicho cosa alguna.
Ya se había dado la orden de arrestar a Piazza, y no costó gran cosa. El mismo día 22… el soldado de infantería de la compañía del Baricello di Campagna informa al mentado señor capitán, que iba todavía en coche camino de su casa, de que al pasar por la casa del señor senador Monti, presidente de la Sanidad, encontró delante de aquella puerta al mencionado comisario Guglielmo, y en ejecución de la orden recibida, lo condujo a prisión.
La ignorancia de aquellos tiempos no basta, ciertamente, para explicar por qué la despreocupación del desventurado no redujo la prevención de los jueces. Consideraban indicio de culpabilidad la fuga del imputado, ¡y que de ahí no dedujeran que quedarse –semejante manera de quedarse– tenía que ser indicio de todo lo contrario! Pero sería ridículo pretender demostrar que esos hombres podían ver cosas que un hombre no puede dejar de ver, y sí en cambio no querer prestarles atención.
Enseguida acudieron a la casa del tal Piazza e hicieron un registro a fondo in omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis buscando tarros para untos o dinero, pero no había nada: nihil penitus compertum fuit. Y ni siquiera eso lo benefició en absoluto, como desgraciadamente se observa en el primer interrogatorio que le hizo aquel día el capitán de justicia asistido por un juez, probablemente el del tribunal de Sanidad.
Le interrogan sobre su profesión, su rutina habitual, el recorrido que hizo el día anterior, la ropa que llevaba, y por fin le preguntan si sabe que se han encontrado untadas las paredes de las casas de esta ciudad, sobre todo en Porta Ticinese. Contesta: yo no lo sé, porque nunca me detengo en Porta Ticinese. Se le replica que esto no es verosímil; se pretende demostrar que lo tenía que saber. Tras repetirle cuatro veces la misma pregunta contesta cuatro veces lo mismo con otras palabras. Y pasan a otra cosa, pero con el mismo objetivo. Veremos más adelante para qué se insistió con perversa mala intención en esta pretendida falta de verosimilitud, y cómo anduvieron a la caza de alguna otra.
Entre otros hechos de la jornada precedente, Piazza mencionó que se había encontrado con los comisionados de una parroquia. (Eran gentilhombres elegidos en cada una de ellas por el tribunal de Sanidad para recorrer la ciudad y velar por la ejecución de sus órdenes.) Se le preguntó quiénes eran aquellos con los que se encontró; respondió que los conocía solo de vista pero no de nombre. Y también entonces se le dijo no es verosímil. Término terrible: para comprender su importancia son necesarias algunas aclaraciones generales, que por desgracia no podrán ser muy breves, sobre la práctica jurídica de lo criminal por aquellos tiempos.