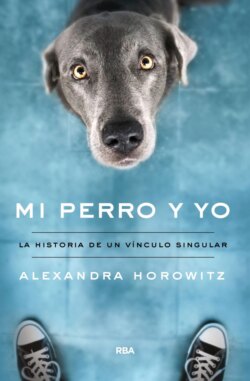Читать книгу Mi perro y yo - Alexandra Horowitz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TENER UN PERRO
ОглавлениеTienes un perro. Es una de las muchas cosas que tienes. Entre ellas, quizá, la silla en que te sientas, el coche que conduces, la ropa, el reloj o las gafas que te pones, así como este libro que tienes en las manos (los de la biblioteca no cuentan). Decir que posees una silla significa decir que tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con ella. Puedes sentarte, ponerla patas arriba, pintarla de color violeta anaranjado, guardarla veinte años en el sótano sin jamás utilizarla o tirarla. La silla nada tiene que decir al respecto. No puede quejarse, demandarte ni, por tanto, tomar ninguna decisión. Si le cortas las patas o la tapizas o la revistes con un caftán, no tiene más opción que aguantarse.
Pensamos que los perros son parte de la familia, no son muebles;* sin embargo, ocurre con ellos más o menos lo mismo que con tu silla. Los perros, a diferencia de las sillas, toman decisiones, sienten dolor, sufren cuando se los abandona, disfrutan revolcándose en la hojarasca y la nieve. Además, es de suponer que no quieren que se les sienten en la espalda ni los vistan con un caftán; sin embargo, no tienen ningún derecho relacionado con todas estas circunstancias. Nuestro comportamiento con los perros tiene algunas limitaciones: leyes que regulan la crueldad contra los animales y que prohíben hacerles daño y tirarlos. Sin embargo, los asteriscos aclaratorios sobre ambas reconvenciones son incontables: está permitido hacer daño al perro si está «justificado»; igualmente se puede tirar, si se hace en dirección a otros brazos (por ejemplo, cederlos a un refugio). Y cuando el comportamiento cruel supone un delito, las penas son manifiestamente menores. A ojos de la ley, un perro es casi como una silla. Y una silla de poca monta.
La ley, efectivamente, se ocupa de los perros. Se los trata, como a las sillas, con más o menos poca seriedad cuando intervienen en cuestiones legales. En los casos de divorcio en los que la pareja se disputa al perro, el juez suele resolver la disputa sentenciado satisfecho algo así: «Bueno, dicho y hecho todo lo preceptivo, un perro es un perro.2 No vuelvan a plantearme problemas estúpidos como este», respondió un juez ante la posibilidad de un régimen de custodia compartida de una mascota. «Váyanse y cómprense otro perro».3
En este tipo de disputas, los perros son una «propiedad asignable».4 Así pues, se pueden dar a un cónyuge o el otro, junto con las otras pertenencias domésticas, atendiendo a las leyes de «reparto equitativo» del estado en que resida el perro. Un juez decidió, por ejemplo, que un labrador color chocolate de cinco años era «propiedad marital»; es decir, un bien «mueble».5 Exigir la custodia o el derecho de visita de Barney, un perro maltratado y rescatado, equivale, según otro juez, a establecer un programa de «visitas para una mesa o una lámpara».6 A Gracie (una perra de once años con problemas en el hombro y con cataratas) y a Roxy (que sufría la separación de sus padres) se los declaró propiedad de un miembro de la pareja porque era quien los «alojaba» últimamente. La edad de Gracie, su estado de salud o su preferencia no tenían importancia; sencillamente, era propiedad de una persona.7
En respuesta a la solicitud de «posesión temporal exclusiva» de Kanya y Willow, de nueve y dos años, el juez señaló que los perros eran como la cubertería. Así pues, la petición era tan absurda como exigir la propiedad exclusiva de los cubiertos. Su señoría preguntó con sarcasmo si algún juez reconocería la propiedad de «los cuchillos de mantequilla», pero, debido al profundo apego tanto a la mantequilla como a esos cuchillos, ordenaría que la otra parte tuviera acceso limitado a esos cuchillos durante una hora y media a la semana para poder untarse su tostada.8
Habrá que pensar que ese juez no vive con perros. De hecho, el efecto de la propiedad del perro en el poder judicial no es insignificante. En el caso de un joven teckel llamado Joey, que vivía en Nueva York con sus padres en pleno proceso de divorcio, el juez dictaminó que, pese a la «maravilla» que son los perros, su destino no tenía «el mismo grado de importancia» que el caso de la custodia de un hijo. (El juez mencionó a su propio pitbull mezclado llamado Peaches como representante de tal maravilla). Los casos de custodia de perros serían una «sangría de recursos judiciales», afirmó. Sin embargo, aceptó celebrar una breve vista oral, que no se extendiera más de un día, para determinar qué sería lo mejor «para todos los afectados» por el destino de Joey, incluido para el animal, aunque no exclusivamente.9
Prácticamente, no existen casos que se diriman desde la perspectiva del perro. Cuando se considera que este es algo más que un cuchillo de la mantequilla, hay innumerables factores contingentes —como la posesión reciente del perro (quién se lo llevó al separarse), la propiedad original del perro (quién fue impulsivamente al refugio o visitó al criador ese día y salió con un nuevo animal, con los ojos abiertos de par en par, atado a una correa), o incluso quién había llevado al perro a las clases de adiestramiento (donde no se explicita qué se entiende por «clase» ni la utilidad que pueda tener)— que determinan la correcta «disposición» de esa propiedad de sangre caliente, babosa, noble y cariñosa. Un cuento ejemplar del siglo XIII habla de la disputa entre dos personas por la propiedad de un perro que se resolvió observando a quién de las dos acudía este cuando lo llamaban.10 Algo que está un paso jurídico por delante de las leyes del siglo XXI.
Ya antes de que decenas de millones de familias estadounidenses tuvieran perros en su casa, los litigios por su propiedad entre los miembros de la familia llegaban a los tribunales. En 1944, un juez ventiló un caso sobre la correcta asignación de un bull terrier de Boston sin nombre cuyo valor se estimó en veinticinco dólares, cuando sus padres se separaron. Al determinar la edad del perro, su señoría se explayó en consideraciones antropomorfas: «Es evidente que está a punto de entrar en los apacibles años en que las cualidades que más se aprecian en un perro están en su mejor momento, y cuando decae la primigenia inclinación natural a vagabundear, común en todos los machos de cualquier especie». A pesar de todo ello, la sentencia dictaminaba que la edad del perro y algunos otros detalles eran irrelevantes, porque solo era un objeto más (atemporal) de los que había que repartir entre la pareja.11
Hay que admitir que cuando se deja que los propietarios acuerden quién se queda con el perro y que justifiquen los motivos, su testimonio a veces no es menos incoherente que la propia ley. Uno de los miembros de una pareja que se estaba divorciando (en Tennessee) reclamaba la custodia de su Debie, un perro perdiguero mezclado. Según explicaba, lo había alejado de «perras de mala raza». La prestancia moral de su perro resaltaba aún más por su asistencia a las clases de estudio de la Biblia, que la mujer organizaba en su casa. Al mismo tiempo, vigilaba que nadie tomara alcohol en su presencia. Por su parte, el marido reclamaba la custodia basándose en que había enseñado muchas cosas al perro, entre ellas a montar en motocicleta; además, decía que en su presencia se había abstenido, bastante, de beber cerveza. El juez decretó la propiedad conjunta, pero la mujer se fugó con el perro: la encontraron en otro estado, concretamente, en una cervecería.12
En estas consideraciones, se habla de modo informal de propiedad. Poseemos sillas, coches, cuchillos de mantequilla y perros. Pero ¿cabe decir aún que somos los propietarios de nuestros perros del mismo modo que lo somos de las sillas, los coches y los cuchillos de mantequilla? ¿O somos sus padres…, o ellos, nuestros hermanos, hermanas, tíos y primos nietos? ¿Somos su amo, su amigo o colega? ¿Son nuestros compañeros? ¿O solo son cosas nuestras?
La ley dice que son cosas; mi corazón no. Y antepongo lo que me diga mi órgano cardiaco a lo que dicte el órgano de gobierno. Observo a los perros que están conmigo en la habitación (me fijo detenidamente en su forma, enroscados encima de los almohadones sobre la alfombra, compartiendo el espacio con mi hijo): es evidente que se parecen más a mi hijo que a los cojines. Los perros, como los niños, tienen intereses, sentimientos y experiencias. El niño no sabe expresar lo que quiere; sin embargo, asumimos la importancia de imaginar qué quiere y se lo damos. No puede ser responsable de sí mismo, evidentemente, pero tenemos obligaciones con él. Lo mismo ocurre con los perros. Son de la familia, aunque no exista un término familiar para referirse al puesto que ocupan en ella.13
La inadecuación del estatus legal del perro en Estados Unidos en el siglo XXI como una propiedad es evidente. Los perros son de la familia no solo para mí, sino para el noventa y cinco por ciento de los estadounidenses encuestados: para los millones de personas que comparten fiestas, vacaciones, camas, cumpleaños y juegos con los perros. Eso es algo que no hacemos con las sillas,* por muy bonito que le quede ese tono de verde y por muy mullido que sea el asiento (gracias, de todos modos, a mi robusto y rechoncho sillón verde; gracias por todo lo que haces por mí).
Nuestras leyes, reflejo de la cultura y reflejadas en ella, expresan este sentir. Y de ahí el trato disonante que dan a los perros. Nuestra sociedad abandona, legalmente, a millones de perros en los refugios todos los años. De hecho, en algunos estados, puedes abandonar legalmente a tu perro en la calle. En cambio, la ley prohíbe que abandones tu coche. Dice el bioeticista Bernard Rollin que, al principio de su carrera, allá por los años sesenta, no era raro que la gente les practicara la eutanasia a sus perros antes de irse de vacaciones, porque era más barato que llevarlos a algún tipo de internado.* Y era completamente legal.14 Incluso en la década de los noventa, cuando yo vivía en una zona rural, un veterinario señaló que una posible solución a la ansiedad que la separación le provocaba a mi joven Pumpernickel era «sacrificarlo». No tardó en dejar de ser mi veterinario, menos de lo que he tardado en redactar esta frase. Actualmente, la idea de acabar con la vida del perro cuando así le conviene a su propietario es abominable, pero no es delito.
En realidad, el estatus legal de los perros permite conductas que van desde el simple abandono al trato inhumano. Decimos que los perros son miembros de la familia, pero se nos permite tratarlos como si no lo fueran. Es evidente que actualmente hay mucha menos «eutanasia por vacaciones». Pero lo habitual es que, desde su infancia, dejemos a los perros solos (una experiencia cotidiana para la mayoría de ellos). No sabemos estimularlos todo lo que sería necesario (dejando que se ocupen de otras de nuestras pertenencias en nuestra ausencia). Y, en casos flagrantes pero no infrecuentes, los maltratamos, abandonamos o matamos.* El estatus infantil de los perros hace que el trato que se les da sea especialmente hiriente. Muchos propietarios consideran que su perro es como sus hijos. Además, creen que la capacidad del perro de cuidar de sí mismo es, en el mejor de los casos, como la que puedan tener los niños. Los perros dependen completamente de nosotros y deben aceptar sumisos la vida que les demos. Nos aprovechamos de su espíritu de cooperación para ignorar, en gran medida, las que consideramos que son necesidades suyas no apremiantes, o para deshacernos de ellos cuando nos molestan.
Tengo muy claro cuál es el siguiente paso: averiguar cómo llegamos a esta paradójica situación y cómo podemos adecuar el trato que nuestra cultura, con sus leyes y costumbres, da a los perros a lo que pensamos de ellos.* ¿Por qué consideramos que nuestra familia es una propiedad? ¿Y cómo podemos conseguir que esta hidra de dos cabezas pase a tener solo una?
Para ello, vamos a retroceder en el tiempo. Nuestras costumbres actuales son fruto de las de ayer y anteayer. La incoherencia del actual estatus legal de los perros en un país donde se los viste con chaquetitas de punto que valen más que el propio perro, se puede rastrear ininterrumpidamente hasta las primeras ideas elaboradas sobre los perros y nuestro sistema legal. Este evolucionó a partir del derecho común inglés, que data de la Edad Media, y del derecho civil, que refleja la influencia del derecho romano. El uso que hacemos de los animales no es objeto de reconsideración todos los meses, sino consecuencia evidente del uso que les dábamos anteriormente (como animales de labor o perros recreativos destinados a exposiciones caninas), pensando siempre en las necesidades de nuestro trabajo y nuestro indolente esparcimiento. Su capacidad de ser «utilizados» no puede rastrearse hasta las primeras ideas sobre el lugar del ser humano entre los animales y su historia natural.
Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y dominad a los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.*
Gran parte de la actitud en Occidente hacia los animales, en el ámbito legal y, más en general, en el cultural, se basa en la idea de dominación. La convicción de que los animales están al servicio de las personas, que existen para que los utilicemos, aún resuena claramente en las leyes actuales. Curiosamente, como señala el escritor Matthew Scully, el versículo del Génesis que sigue al del famoso «dominad» nos dice a los humanos que el «alimento» son los frutos y las semillas de las plantas, y no esos animales vivos y que se mueven, algo que se suele olvidar.15 En otros pasajes del Antiguo Testamento, se habla del deber de los humanos de comportarse responsablemente con los animales. Y asegura que «el hombre justo aprecia la vida de sus bestias», y hasta explica el «pacto» del ser humano con los animales («haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra»).16 Todas estas ideas de deber, atención e integración no han tenido el mismo eco histórico que la de dominación. Nos ceñimos a esta palabra e ignoramos las llamadas a una interpretación más amplia.
El historiador Keith Thomas explica que en la Inglaterra moderna hasta la propia docilidad (la facilidad de trato y la buena disposición) de los animales se entendía como una prueba del dominio humano: podemos domesticarlos; por tanto, tenemos que ser superiores. En el siglo XVIII, se pensaba que la domesticación era buena para los animales: los «civilizaba» y hacía que aumentara su población.17 El lenguaje de la «dominación» del amo humano sobre los perros, como suele decirse, evoca de nuevo ese dominio,18 y ambas palabras tienen la misma raíz latina.* La entrada «crueldad animal» de la Catholic Encyclopedia especifica que los humanos podemos «usar legalmente [los animales] para satisfacer nuestras necesidades razonables y para nuestro bienestar, aunque tal uso necesariamente les inflija dolor».
El derecho a utilizar los animales se nos reconoció en el Antiguo Testamento, pero lo que pensamos de las cosas naturales procede, legalmente, del derecho romano. Para los antiguos griegos y romanos, el mundo estaba diseñado para los humanos. Y toda ley, dice el estudioso del derecho y fiscal Steven Wise, «se establecía en beneficio de los hombres».19 Y por «hombres» se entendía los hombres; concretamente, los hombres blancos: las mujeres, los niños, los esclavos, los no humanos y los dementes podían ser propiedades de los hombres. Estos tenían derechos y podían ser propietarios. No así quienes eran propiedades. Wise subraya que el estatus legal de los perros en el actual derecho estadounidense es exactamente el mismo que el que tenían hace dos mil años en Roma.20
En este marco, los filósofos (primero) y los científicos (finalmente) se han planteado si esas primeras distinciones entre humanos y no humanos tienen sentido. Descartes pensaba que sí: los animales son como «autómatas o máquinas móviles», decía. No sienten, aseguraba. Para Descartes y otros de similar catadura ideológica, el perro que aullaba y se retorcía de dolor mientras lo abrían en canal para observar sus entrañas era como la rueda que chirría, el cuerno que se rompe o el muelle que se suelta. Kant, más de un siglo después, reconocía la capacidad de sentir de los animales, pero sostenía que no merecían consideración alguna, dada su manifiesta irracionalidad y su falta de autoconciencia.21
En el siglo XX, los científicos empezaron a cuestionar estas afirmaciones tan categóricas sobre los animales. Después de que Darwin postulara la idea de la evolución de las especies («las diferencias mentales entre el hombre y los animales superiores, aunque grandes, son diferencias de grado, no de clase», escribió), se abrió una fisura por la que se podía vislumbrar que los animales humanos no eran sino versiones de los animales, y que en cierto grado cabía esperar ver reflejadas en ellos nuestras capacidades.22 En los últimos cincuenta años, se ha planteado la pregunta sobre el dolor animal (que lo sienten), la racionalidad y la autoconciencia (algunos demuestran tenerla), y se le ha dado una respuesta científica. La ley, lamentablemente, no refleja gran parte de lo que hoy sabemos.
Antes del siglo XIX, el derecho angloamericano y la cultura occidental no consideraban a los animales por sí mismos; solo eran «cosas» o «instrumentos del hombre». La pregunta de si había una forma mejor o peor de tratar al perro no estaba en el aire. Los perros no eran agentes morales, su estatus moral «no se diferenciaba del de los objetos inanimados», como dice el filósofo Gary Francione.23
Paradójicamente, a los perros se les reconocía mayor capacidad de discernimiento y de actuación que a un objeto en un caso: cuando se comportaban mal, y mataban o mutilaban a otro animal o a una persona. Al perro que hacía tal cosa se le consideraba peligroso, culpable de un delito, y se le ejecutaba sumariamente. Sin embargo, no se creía que el perro, en razón de su estatus, fuera la parte moralmente responsable: el culpable era su dueño, a quien se le imponía una multa.* A los propietarios de los perros acusados se les tenía por «desviados sociales»,24 partícipes de las supuestas «inclinaciones violentas» de los perros manifiestamente violentos. Lo mismo ocurría en la Inglaterra del siglo XIX cuando se producía una epidemia de rabia y a cualquier perro de aspecto sospechoso se lo apresaba y se lo mataba, por si era portador de la enfermedad. Tener un perro así era poco seguro y despertaba sospechas sobre el propietario: se consideraba que las personas eran responsables de formar el carácter de sus perros, en especial de los feroces o peligrosos.25
Con todas estas ideas sobre la posición, el uso y la naturaleza de los animales cociéndose a fuego lento, la sociedad occidental hizo de ellos un revoltijo. La crueldad se extendió por doquier. No se señalaba especialmente a los perros por ser un incordio, provocar daños o causar la muerte de alguien. La crueldad se cebaba con todos los animales. Los perros eran animales de compañía, guardianes, pero sobre todo los perros estaban alrededor, y no entre.* La primera aparición importante del perro en la historia del derecho estadounidense fue en las leyes sobre la crueldad contra los animales, pero no antes de que lo hicieran otros animales. Las leyes sobre el bienestar de los animales datan del siglo XIX, con algunos estatutos referentes a la protección contra el maltrato intencionado de caballos, vacas y bueyes, ovejas y cerdos. Eran leyes inspiradas en la convicción del filósofo Jeremy Bentham de que la capacidad de sufrir de los animales exige que se los trate con humanidad. Lamentaba que «por haber hecho caso omiso de sus intereses por la insensibilidad de los antiguos juristas, han sido degradados a la condición de cosas», en lugar de ser equiparados con los seres humanos. E imaginaba: «Llegará el día en que el resto de la creación animal pueda alcanzar estos derechos que nunca les deberían haber sido arrebatados por la mano de la tiranía».26
No llegó ese día en el siglo siguiente. En un primer momento, se puede hablar del impulso del «bienestar animal» en el siglo XIX. Es una declaración que, sin embargo, no resiste el mínimo escrutinio. Hay que señalar que animales seleccionados eran protegidos contra el maltrato intencionado, pero no del maltrato en general. Las primeras leyes promulgadas en Estados Unidos, en 1821 en Maine, establecían que «pegar con crueldad» a vacas, bueyes y caballos era un delito. Implícitamente, la ley reconocía que se podía infligir cualquier otro tipo de daño a los animales: mutilarlos, por ejemplo, o matarlos. Y eso era lo que se les hacía: se los mutilaba y se los mataba.
En 1829, Nueva York aprobó una ley un tanto más estricta que prohibía «matar, mutilar o herir maliciosamente a cualquier caballo, buey o ganado de otro tipo y oveja, que sean propiedad de otra persona», y «pegar o torturar maliciosa y cruelmente a cualquiera de esos animales, sean propios o de otro». Es decir, la ley permitía que una persona matara, mutilara o hiriera a su caballo o a su buey (siempre que no fuera a palos).
En ambas leyes, el adverbio es determinante. Define y traza los límites de la crueldad: se prohíbe pegar «cruelmente» o «maliciosamente», pero no pegar en sí mismo. Además, solo se prohíbe «causar dolor injustificado», sin ninguna «finalidad razonable», pero no el hecho de hacer daño.27 Es un mandato casi sinónimo del lenguaje de las leyes actuales sobre la crueldad contra los animales. La centralidad humana de la ley es flagrante: quizá se diera por supuesto que el interés económico humano por el animal haría que la conducta de su propietario animal nunca fuera maliciosa.28
En aquellos tiempos, en Nueva York, había perros vagando por todas las calles, agazapados debajo de los carros, robando comida y evitando que la gente los apresara. En aquellos tiempos, los caballos eran los que tiraban de las personas y del comercio, cuando los orinales se vaciaban por la ventana y los cerdos merodeaban por las calles alimentándose de todo tipo de basura que se tiraba desde las casas. Eran los tiempos en los que, desde un barco que se aproximaba a la ciudad, antes se podía olerla que divisarla. En los zoológicos había elefantes en jaulas apenas mayores que ellos. A los caballos tullidos, muchas veces se les dejaba morir en la calle. No se protegía ni a los perros, ni a otras mascotas ni a los animales salvajes. Solo se protegían los que tenían algún valor comercial para las personas: animales para el campo y el trabajo. Dicho esto, el lenguaje jurídico se refería deliberadamente menos a proteger de verdad a los animales que a proteger a sus dueños de la pérdida de tal propiedad material (de modo que los animales salvajes que no tenían dueño quedaban excluidos).29 En esa época, los perros no tenían «valor socialmente reconocido». Uno podía tirarlos, rechazarlos, robarlos, abandonarlos y pegarles.30
Pese a todo, la promulgación de una ley de protección de los animales supuso un gran avance. En este sentido, se empezaron a usar palabras como «cruel» referidas a los animales, así como a considerar, jurídicamente, que había que frenar determinados comportamientos humanos. Al final, gracias a la dirección y el entusiasmo del diplomático y filántropo Henry Bergh, fundador de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA en sus siglas inglesas), se cambió y se amplió la ley:31 en 1867, incluía a todos los animales, no solo a los que tenían algún valor comercial. Los tipos de crueldad castigados se ampliaron al abuso de horas de trabajo o al exceso de carga, a la tortura y a la mutilación innecesaria. Pero se empleaban muchos adverbios para matizar el comportamiento cruel: quedaba prohibido provocar daño «innecesariamente». Pero, claro, quien determinaba la «necesidad» manifiesta era el ser humano, no el animal. Así pues, si «había» que fustigar a los animales para que se movieran, pues adelante. Además, se permitía matar al animal cuyo mal estado de salud lo hiciera inútil para el trabajo. No obstante, el espíritu de la ley, que con el tiempo se extendió más allá de Nueva York, hizo progresos:32 la ley incluía artículos que prohibían el uso de animales en peleas o espectáculos similares en que se los torturara.* Asimismo, castigaba como delito el abandono de animales impedidos, viejos o enfermos. Además, establecía la obligación no solo de evitar la crueldad, sino de cuidar expresamente de los animales propios dándoles comida y agua. Por fin, empezaban a reconocerse las obligaciones para con los animales. La ley establecía que los perros (y otros animales) tenían derecho a una vida sin dolor ni sufrimientos innecesarios.*
Curiosamente, fue a partir de esas leyes cuando, a principios del siglo XX, los perros obtuvieron un estatus jurídico: el de propiedad. Anteriormente, solo los animales de granja o los que eran «útiles» podían ser una propiedad, por lo que había que protegerlos. En algunos estados, tal designación tardó mucho en llegar. En Virginia no fue hasta 1984 cuando se empezó a llamar propiedad privada a los perros (y a los gatos).35 Como el de los animales de granja antes que el suyo, el estatus jurídico de los perros pretendía proteger contra la pérdida de la propiedad: robar un perro era un delito cometido contra el propietario de ese perro.
Sin embargo, para el perro, el hecho de convertirse en una propiedad según la ley no significa necesariamente mejorar de condición. Con la nueva designación, los perros pasaron a ser equivalentes a los muebles. Un mueble al que no se puede pegar hasta causarle la muerte, pero un mueble.
Así pues, las leyes actuales no representan una mejora definitiva para el bienestar del perro. Las del estado de Nueva York,36 en gran medida representativas de las de gran parte de los estados, amplían las primeras disposiciones de forma que da fe del estrafalario comportamiento humano: hoy los tatuajes y los piercings están limitados, se prohíbe tener a los perros al aire libre en situaciones meteorológicas inclementes, así como cortarles el rabo sin anestesia.* Sin embargo, los principales capítulos en que se detallan las actuaciones prohibidas respecto de los perros (y algunos otros animales) siguen siendo prácticamente idénticos a las reglamentaciones de hace casi doscientos años. Toda persona que «use desmedidamente, sobrecargue, torture o pegue con crueldad, o hiera, desfigure, mutile o mate injustificadamente» a un perro, o le prive del «necesario cuidado, comida y bebida» es culpable de un delito menor. La pena es una multa, y tiene una consideración delictiva similar a robar una bolsa de caramelos en una tienda. Está, como dicen los estudiosos David Favre y Vivien Tsang, «en el umbral del delito». En esa época, la actitud cultural sobre dónde deben descansar los perros por la noche cambió. Se pasó de pensar que había que dejarlos en la calle o encadenarlos, a aceptarlos en el mullido collón y las sábanas exquisitamente bordadas de la cama de su propietario (o, como mínimo, en una cama también bordada, aunque no con tanto primor, para perros).
Hoy es delito una categoría más reciente de «crueldad agravada». Es el caso de alguien que, «sin un fin justificable», «mate intencionadamente, o no intencionadamente provoque un grave daño físico» al perro (es decir, sin intención de provocarle un dolor extremo y sin que lo haga «de modo especialmente depravado y sádico»). No puedo imaginar siquiera qué clase de comportamiento pueda considerarse crueldad agravada contra cualquiera de los perros que he conocido. En el estado de Nueva York, la pena por este tipo de delitos son dos años de cárcel, que se cumplen fuera de ella. Y, en la mayoría de los casos, el tiempo de prisión se reduce considerablemente.
Hay que señalar que el lenguaje de todas estas leyes, en especial, los adverbios («intencionadamente») y las aclaraciones («sin un fin justificable»), sigue permitiendo la crueldad…, si las personas creen que se puede explicar de algún modo. Pegar y castigar físicamente al perro que no responde cuando se le dice sit (se considera una disciplina necesaria y justificada) se acepta sin más reservas. Los Monjes de New Skete, una de las autoridades más prestigiosas de Estados Unidos en adiestramiento de perros y autores de muchos libros sobre el tema, en sus consejos para castigar al perro «indisciplinado», preguntan: «¿Con qué fuerza pega usted a su perro?». «Una buena regla general es que si no consigue que reaccione debidamente, o si, después del primer golpe, aúlla o muestra cualquier otra actitud similar, es porque no le ha pegado con la fuerza necesaria».37 Los tribunales entienden que «maltrato» deliberado significa «algo peor que unas buenas intenciones unidas a un mal juicio». «Las leyes dictadas para proteger de la crueldad a los animales no pretendían fijar restricciones irracionales a la provocación del dolor que fuera necesario para adiestrar o disciplinar a un animal», decía uno de ellos. Según esta interpretación, solo «la intención perversa» demuestra malicia.38 Para justificar la crueldad, se puede alegar olvido, ignorancia o descuido: todo vale.
Además, en todas estas leyes, se dedica el mismo espacio a las numerosas excepciones que a detallar las actuaciones prohibidas. No se puede acusar de crueldad agravada a quien se acerque con un arma a un perro que a su entender esté enfermo o suponga un peligro; es decir, puede matarlo. Tampoco se puede acusar a los investigadores que en sus experimentos científicos utilicen perros: se puede investigar con perros vivos, lo cual, se mire como se mire, es de una crueldad inadmisible.
Exactamente igual que en el siglo XIX, la crueldad contra los animales que se contempla en esas leyes se refiere al uso que de ellos hagan las personas, no a la salud ni la felicidad de los animales por sí mismos. En este sentido, no existe ninguna ley federal.* Recientemente, el FBI empezó a recabar información sobre casos de crueldad contra los animales. Pero lo que interesa no es el animal, sino la persona que actúa con crueldad. Porque suele ocurrir que esa misma persona pasa a cometer delitos de asesinato o de sadismo contra las personas.41
Tales normas existen en el marco jurídico general de los perros: como una propiedad. Los estudiosos del derecho, como David Favre, consideran que la ley de la propiedad es fundamental en el sistema jurídico, por el pertinaz interés de las personas por «controlar, dirigir o consumir cosas».42 De este impulso deriva una división conceptual muy sencilla: para la ley, las cosas pueden ser propiedades o pueden ser personas.
Pues bien: los perros no son personas.
Todavía.
Esta grotesca idea del perro como objeto de propiedad asoma siempre que se habla o se legisla sobre lo que uno pueda hacer con sus cosas. «Traiga consigo su bicicleta, su mascota o sus palos de golf»,43 sugiere jovialmente Amtrak, la compañía ferroviaria, cuando compras los billetes. Y, por cierto, el perro ha de ser «inodoro e inocuo, no debe molestar ni requerir atención durante el viaje.44 Además, tiene que viajar en su portador en el suelo o debajo del asiento. Es la explicación perfecta de cómo llevar y colocar el equipaje (yo siempre procuro que el mío no huela),* pero que resulta cómica referida a un ser vivo. «Prepare su perro para el invierno», dice The New York Times, que, amablemente, añade a los perros a la lista de objetos, como el maletero o el coche, que conviene preparar para el invierno.45 Ikea dispuso una zona de aparcamiento para perros en sus tiendas de Alemania (algo que la inauguración de Manland, una zona de recreo para los miembros varones no compradores de la pareja, en las tiendas de Australia, hizo menos irritante).46 La equiparación de seres de sangre caliente y personalidad propia con los que conocemos que van con sus palos de golf o los coches es completamente inadecuada. Yo guardo la bicicleta colgada cabeza abajo y con las ruedas deshinchadas contra el suelo, en un sótano cerrado con llave y cubierto de polvo. Mi perro acaba de zamparse un plato de huevos revueltos en nuestro apartamento perfectamente caldeado.
Algunas de las consecuencias del estatus del perro como propiedad son sorprendentes. Los perros pueden ser moneda de cambio. Un labradoodle caro puede servir de aval para un préstamo, porque es una propiedad.* No existe todavía un mercado de futuros de razas de diseño, pero podría haberlo.48
En efecto, el valor del perro como producto (el valor de cría) es elevado. La amplitud del mercado de venta de perros, como señala Patrick Basteson en un estudio de 2010 sobre la cría de perros en el Reino Unido, es «increíble».49 Las granjas de cría pueden producir miles de perros al año. En el diminuto Gales, de solo tres millones de habitantes, hay casi mil criadores conocidos de perros, lo cual puede implicar un millón de perros nuevos galeses. Esta densidad equivaldría más o menos a tener tres mil granjas de perros solo en la ciudad de Nueva York: mil trescientos criadores de perros más que centros de enseñanza públicos. La inmensa mayoría de los criadores de perros del Reino Unido (y Estados Unidos) están exentos de atenerse a ningún estándar de bienestar específico para los negocios con animales, incluidos los de atención veterinaria. Y los que sí deben seguir unas normas simplemente necesitan una licencia, atención e informes veterinarios, y una «ley limón»* que garantice poder devolver cualquier cachorro «defectuoso». La venta de perros es un negocio básicamente sin supervisión. Como ocurre con todos los perros propiedad de alguien, las crueldades que no pueda atestiguar otro que no sea el propietario quedan impunes.50
Para el estado, el valor del perro, una vez que entra en tu casa, es prácticamente nulo (no confíes en usarlo como aval). El «valor de mercado» del perro es una especie de valor de reposición: lo que se haya pagado por él.51 Si se compró a un criador que exagera el precio de los cachorros de diseño, tal vez valga unos miles de dólares. Si el perro es rescatado, su valor es lo que se pagará por adoptarlo (probablemente menos de cien dólares). Además, se pueden recuperar los costes de esterilización-castración, vacunación y adiestramiento. En otras palabras, el «valor» oficial del perro incluye todo lo que nada tiene de canino. En contra de toda lógica, el valor de «reposición» no contempla la reposición del animal individual real: no tiene nada que ver con el Finnegan que me mira con actitud amenazante hasta que dejo que se me suba a la cama por la noche, o que se pone a bailar frenéticamente cuando se percata de que vamos a salir a correr. Algo, todo ello, que no se puede pagar con dinero, lo cual no significa que no tenga valor. No sé cuál podría ser el «valor de reposición», pero tengo muy claro que no sería cero.
El destino de las sillas revela otra consecuencia de ser propiedad: se pueden utilizar. En Estados Unidos, todos los años se emplean millones de animales para investigación básica, test de productos, experimentos médicos y en las aulas.52 Son, en su mayor parte, ratas, ratones y aves (unas criaturas que, a los efectos de su bienestar, ni siquiera se las considera animales),53 pero también una cantidad no desdeñable de perros.54 Una tradición que se remonta en el tiempo. A Iván Pávlov no se le conoce precisamente por su delicadeza al experimentar con perros (recordemos que los operaba sin anestesia), pero, en comparación con los fisiólogos de la época, era exquisitamente considerado. Claude Bernard, casi contemporáneo suyo, practicaba la vivisección con extraordinaria destreza. Pensaba que era correcto experimentar con animales vivos que sirvieran de espejo. Sus clases de fisiología animal en la universidad incluían demostraciones con perros vivos, a los que, para empezar, cortaba las cuerdas vocales para, a continuación, extraerles los órganos internos y observar el resultado, hasta que el animal, inevitablemente, moría. De esta forma, Bernard y sus colegas acabaron con innumerables perros.55
¿Cuántos exactamente? ¿Importa? ¿O es que un solo perro, un perrito de expresión dulce, orejas flexibles y un rabo que se mueve al ver la mano amiga que lo alcanza entre los barrotes de la jaula, no es ya demasiado?
Hay un perro, conocido como «perro marrón», al que se practicó la vivisección varias veces durante más de dos meses antes de que por fin falleciera. En su memoria, se erigió la estatua que hoy puede verse en Battersea Park, en Londres.56 La estatua del perro es familiar:* la mirada atenta e inquisitiva, y las clásicas orejas flácidas. El pelo, aunque esculpido en piedra, parece desaliñado. Está sentado en una posición extraña. Es la mascota de alguien. «Hombres y mujeres de Inglaterra, ¿hasta cuándo van a ocurrir estas cosas?», se leía en la placa original.
Sí, hasta cuándo. La situación de los perros para la investigación es bien conocida, porque los investigadores intentan justificar su responsabilidad moral, pero hay otras personas a las que se les ocurren otras formas nuevas y distintas de utilizar a los perros. Se ha creado una industria de perros de granja. No para carne ni productos animales, sino para sus óvulos o su útero: como actores de un nuevo modelo de negocio de clonación de perros. Si Barbra Streisand añora a su perra fallecida (Samantha, una cotón de tuléar), puede recurrir a una transacción comercial (por la considerable suma de cincuenta mil dólares) para intentar conseguir de nuevo un simulacro.57 La propiedad del primer perro se traduce no solo en la propiedad del segundo (completamente distinto del primero), sino también en la existencia de otros muchos perros. Los perros se usan como donantes y como madres subrogadas a las que se implantan los óvulos con el material genético del perro que se desea. Estos no aparecen en escena, están entre bambalinas, en el laboratorio: no son de nadie. No se van a casa con Barbara. En el proceso de clonación, se producen innumerables perros que no son viables, que mueren al cabo de poco tiempo o que, sencillamente, no son lo bastante parecidos al original para que se puedan aceptar. Se acaba con ellos de cualquier otra forma.
O, tal vez, podríamos intentar no usar así a los perros.
Todos los años, por el mes de abril, en el noroeste de Estados Unidos, convergen el clima y la mente. Cuando el frío va perdiendo intensidad, dejas de subirte la cremallera de la chaqueta. De vez en cuando, expones las piernas al sol y liberas la cabeza de las ataduras del gorro de lana. Aligeras el paso. Después de semanas al acecho, asoman los brotes nuevos y radiantes, entre los restos del invierno. Los niños corren. Los viandantes sonríen.
Y algo ocurre también en el espacio intermedio que va de oreja a oreja. Cuando la brisa cálida se te mete por el pelo suelto y el dobladillo de la falda, sientes que también se te aligera la mente. Tienes perspectivas: terminar ese libro, empezar con los ejercicios de yoga, sacar de los armarios y del sótano todos los trastos que ya no se aprovechan. Hay posibilidad de cambio.
En la universidad donde imparto clases, está terminando el semestre. Doy las últimas de mi seminario sobre cognición canina en un aula cada vez más sofocante de un edificio construido para conservar el calor, no para que el pensamiento fluya libremente. Resumen catorce semanas de aprendizaje sobre la historia, la genética, la fisiología, la conducta y la mente del perro. Les pido a los alumnos que consideren una última cuestión: el futuro de la especie. ¿Qué deberíamos hacer por el perro?, pregunto. Es un animal que observa con reverencia y atención nuestras idas y venidas (y lo que queda entremedio), con la que contamos para que nos haga compañía, para que nos sirva de apoyo emocional e incluso como remedio para nuestros achaques físicos. Así pues, ¿qué deberíamos hacer, a cambio, por esta especie?
El aula se queda en silencio. Quizás, aventura una voz, no deberíamos tener mascotas. Un airado murmullo de desaprobación recorre el aula. Miradas a todas partes, buscando otras que confirmen que es una broma. Todos hemos leído sobre los trastornos hereditarios, las habilidades sociales y emocionales de los perros, su disposición innata a cooperar o la idea equivocada que tenemos de ellos: el perro como tema de estudio. Los hemos estudiado dando por supuesto que siempre podremos vivir con ellos.
Se oye otra voz: es evidente que el modo en que tratamos a este animal privilegiado tiene defectos que podemos eliminar hoy mismo. Acabemos con la peligrosa endogamia. No aislemos ni dejemos solo a nuestro perro la mayor parte de su vida. Aprendamos a interpretar el comportamiento del perro para entender cuándo pide algo, tiene miedo, siente dolor o está desorientado. A todos nos relaja una caricia. Esto es lo que deberíamos hacer.
¿Y lo que proponen un estudiante valiente y algunos otros? ¿Y si los perros no fueran propiedad nuestra? ¿Y si no fuéramos los propietarios de nuestros perros? No deberíamos serlo porque no es propio de seres humanos dejar que otros sufran. Pero tampoco deberíamos ser sus propietarios porque… tal vez los perros no deberían ser una propiedad, apropiables.
El filósofo Gary Francione propone que dejemos de vivir con los perros, o, más exactamente, que dejemos de tener que vivir con ellos, porque no hemos dejado que se sigan reproduciendo con libertad. En su opinión, la abolición del uso de los animales, incluida su utilización como mascotas, es la única acción justificable que puede asumir la sociedad, una vez que reconozcamos el estatus moral de los animales: que merecen consideración moral. Se convierten en agentes morales, animales a quienes las cosas les importan, porque sabemos que sienten y pueden experimentar dolor y sufrimiento. Francione opina que el estatus legal de los animales no solo ignora tal realidad, sino que contribuye a que se nos vaya de las manos.
Según él, en nuestra relación con los animales, debido a su estatus de propiedad, padecemos «esquizofrenia moral». Por su condición de bienes muebles, el estándar de bienestar animal siempre será muy bajo. «Proteger los intereses de los animales cuesta dinero —dice—, lo cual significa que esos intereses, en su mayor parte, solo serán protegidos en aquellas situaciones en que hacerlo genere algún beneficio económico».58 En su opinión, las leyes reguladoras, como la que se ocupa de la crueldad contra los animales, sirven para consolidar su estatus de propiedad, sometidos al uso («justificable») que queramos darles. Y no dicen que haya que tratar al perro con respeto y sin crueldad por sí mismo, sino para evitar que se nos sancione. Piensa, pues, que debemos dejar de utilizarlos.
Según tal razonamiento, no debemos abandonar a los perros actuales a su suerte, sino seguir viviendo con ellos y tratarlos con dignidad. Fuimos los seres humanos quienes los apartamos de la mesa, por lo que debemos permitirles que se sienten a ella. En opinión de Francione, «para justificar casi cualquier uso de los animales basta alegar la costumbre, la convención, el entretenimiento, la conveniencia o el placer».59
El razonamiento de Francione es perfectamente lógico, pero la conclusión es desalentadora. Cualquier actuación que prohíba terminantemente vivir con los perros me produce un rechazo visceral. Y, además, me preocupa el tipo de «no» domesticación que propone. Si erramos al domesticar a los perros y otros animales, como parece señalar, ¿podemos afirmar con seguridad qué será lo mejor para los animales a partir de ahora? No solo no se nos da bien planificar el futuro de las especies, sino que ni siquiera sabemos determinar debidamente qué quieren los perros y otros animales en este momento, cuando los tenemos delante de nuestras narices.60
Además, la abolición llevaría finalmente a la extinción de los perros tal como hoy los conocemos. No quiero vivir en un mundo sin perros.
Entiendo la indignación de Francione ante el trato que se dispensa a los animales por su condición de «propiedad», pero no comparto la solución que propone. Si es imposible conciliar la condición de familiar con la de propiedad, pues cambiemos la segunda. La propuesta de Francione va en contra de los tiempos y ya no refleja la cultura ni la ciencia imperantes de los perros.
Hay dos tipos de propuestas: las que respetan el sistema actual y las que lo amplían. El abogado Steven Wise es partidario de las primeras, pero cuestiona la forma de entender los términos que definen el sistema. Tal vez sea más conocido por defender que a los chimpancés se les considere personas jurídicas. Con su organización Nonhuman Rights Project (Proyecto de los Derechos no Humanos) interpuso ante al estado de Nueva York un recurso de habeas corpus (normalmente utilizado en casos de encarcelamiento para evitar que este sea injusto) en nombre de un chimpancé llamado Tommy,61 propiedad de una persona que lo tiene en una jaula de cemento y acero fuera de su caravana en el norte del estado de Nueva York.*
Considerar que los chimpancés (o los delfines, los elefantes o los perros) son personas no es tan peculiar como parece. Para la ley, ser miembros de la especie Homo sapiens no es lo que nos convierte en personas jurídicas. Las empresas también pueden serlo. Las sociedades anónimas, los fideicomisos, los consorcios, las sociedades, las organizaciones no constituidas, las asociaciones, las sociedades por acciones o, en términos jurídicos, «de cualquier otra naturaleza» pueden ser personas.62 Ser persona no significa serlo literalmente, sino que uno tiene ciertos intereses importantes.63
A partir del derecho romano, las «personas» tuvieron derechos e intereses; las «cosas» eran propiedad de las «personas», y no tenían ningún derecho.64 No hubo ningún momento en que solo los humanos fueran personas (y, durante demasiado tiempo, a muchos humanos no se los consideró como tales).65 Sin embargo, ya desde la antigua Roma, ha habido confusiones sobre la distinción entre humano y persona. «No existen derechos comunes del hombre y de las bestias», escribió Cicerón, citando a otro filósofo estoico para quien «los hombres pueden utilizar a las bestias para sus propios fines sin que haya en ello injusticia alguna».66 La confusión nació de las disquisiciones sobre quién o qué se entendía que era el depositario de los derechos. Wise ve en ello una base para su argumentación. En su exposición cita, en primer lugar, la demostrada complejidad cognitiva social de los chimpancés (y su parecido con las personas). Al fin y al cabo, los chimpancés son genéticamente casi humanos. Y Wise aprovecha el recurso legal de habeas corpus,67 utilizado para evitar la cárcel mientras no se justifique debidamente, pero que a lo largo de la historia se ha utilizado de formas disparatadas que nada tienen que ver con su uso actual. Su flexibilidad hace que Wise cuestioné el estatus jurídico de los chimpancés de «cosas» que se pueden poseer.
Los tribunales han rechazado el recurso.* Tommy sigue cautivo. Sin embargo, en 2016, a una chimpancé llamada Cecilia (de un zoológico argentino) se la declaró persona jurídica no humana. Además, se ordenó que se la liberara en un santuario.69
¿Reconocer el estatus de persona a los perros haría que acabara su condición de cosa? «A lo largo de la historia del derecho —dice Cristopher Stone, al preguntar si los árboles tienen derechos—, cada sucesiva extensión de los derechos a algún ente nuevo era, hasta ese momento, más o menos impensable. Somos dados a suponer que la carencia de derechos de las “cosas” es una ley natural, y no una convención jurídica que actúa en defensa del statu quo».70 En 2017, se reconoció el estatus de persona al río Whanganui de Nueva Zelanda. Poco después, el Ganges y uno de sus afluentes, el Tamuna, en la India, se convirtieron en personas jurídicas.71
Otra posibilidad es revisar los términos y considerar otras circunstancias. David Favre ha introducido la idea de «propiedad viva», una revisión sutil pero profunda. La idea del animal como persona, me dijo, «intenta derribar el muro», mientras que la de propiedad viva solo quita «algunas piedras». Se remonta a la división conceptual de los objetos como propiedad o personas jurídicas. Además, sugiere que la idea de que todos los objetos, animados o no, pertenecen a una de dos categorías es restrictiva.72 Los seres humanos encajan perfectamente en la categoría de «personas», pero es evidente que no se puede decir lo mismo de la pretensión de meter todo lo demás en la categoría de «propiedad». Por ejemplo, no todas las cosas son claramente propiedad de algo, porque ser propiedad es una relación entre los objetos y las personas. El Sol, la Luna y la gigantesca secuoya no son propiedad de nadie. Claro que… la secuoya puede estar en un parque nacional. En ese caso, a pesar de que ya viviera cientos de años antes de que naciera nuestro país, lo calificamos de propiedad del estado.* A Favre le interesa que estas divisiones son constructos humanos. No son características propias e inexcusables del Sol o la secuoya. Por tal cosa, la asignación a una u otra categoría se puede ajustar. En este sentido, también se pueden ajustar las propias categorías.
Por ejemplo, en ese árbol monumental, puede haber un pájaro carpintero de cabeza blanca (Picoides albolarvatus), que tiene ahí su hábitat. ¿Es el pájaro propiedad de la secuoya? Evidentemente, no, porque la propiedad es cosa de las personas. Y la secuoya no es una persona. ¿Es el pájaro propiedad del parque? Pudiera ser. Pero Favre argumenta que, mientras esté en el parque, la mejor forma de describir al carpintero cabeciblanco, al que nadie controla, es como «dueño de sí mismo». Los administradores del parque tendrán la responsabilidad de procurar el bienestar general del pájaro carpintero: protegerlo de la caza o intentar conservar su medio. Del mismo modo, los padres del bebé recién nacido, cuya responsabilidad es plena, no son sus propietarios. Pero el bebé no es una persona jurídica autónoma, en el sentido de que es incapaz de controlar su propio cuerpo. Puede ser, también, «dueño de sí mismo». Sus padres pondrán límites, gestionarán su conducta y tomarán muchas decisiones sobre él. El bebé no es completamente libre, ni debe serlo.
Y así llegamos al perro. Favre señala que es mejor considerarlos como al pájaro carpintero y al recién nacido que como a la secuoya. Es decir, como dueños de sí mismos, aunque, a los ojos binarios de la ley, sigan siendo propiedad de otro. Hoy en día, los perros son más secuoyas que bebés recién nacidos. Por magnífica que sea la conífera, no pensamos de ella lo mismo que pensamos de ese magnífico ser peludo que me está husmeando. Sería mejor hablar de «custodia». En algunas ciudades, ya se habla de «custodio» o «tutor» (entre ellas Boulder, San Francisco y Amberst) para referirse a la relación entre el ser humano y el perro.* Solo queda que el estatus legal se ponga al día en relación con estos términos.
El primer ser vivo que veo esta mañana, antes que a mi marido y a mi hijo, es mi perro Upton. Observa que me muevo. Con la pata, me indica que le rasque el vientre. Al otro lado de la cama, Finnegan reacciona a mi mirada soñolienta levantándose, sacudiéndose de la cabeza a la cola y acercándose a saludarme. Los dos se quedan retozando en la cama hasta que me levanto; me siguen y bajan conmigo al salón, me ofrecen sus juguetes, se comunican con el gato, se acercan a mi hijo con la vista puesta en su desayuno y siguen con sus estiramientos matutinos. Serán parte de la jornada familiar. Por la tarde, conozco perros nuevos. Participan en un estudio de mi laboratorio, al que han llegado bajo la atenta mirada de sus personas. Todos llegan inquietos, alegres o curiosos, se sientan con sus personas con actitud de colaboración, olisquean y examinan lo que les muestro, dando prueba de sus respectivas personalidades; por último, al acabar, miran a su persona. Al final del día, cenaré con la familia (los perros lo hacen con el gato), y nos retiraremos todos a la alfombra o al sofá a leer, a jugar (a Finnegan le gusta en especial un pelotita que cruje, Upton está ahora con un cerdito de peluche), a ver alguna película, a pelearse (Upton compite con cualquiera que se tumbe con él en la alfombra; Finnegan es más un jugador de banquillo, y solo interviene cuando el juego se pone interesante). O, sencillamente, nos sentaremos, juntos y en contacto (Finnegan siempre quiere estar más cerca).
Viendo esta escena, el actual estatus de propiedad (de bien mueble) del perro es completamente inadecuado. Mis perros son como las personas: individuos.* Solo nos distingue la especie: yo soy su persona; ellos son mis perros. Si hay algún tipo de propiedad, es mutua: ellos son nuestros, y nosotros somos suyos.
Las leyes cambian para adecuarse a los tiempos. Dos estados (Alaska e Illinois) incluyeron hace poco en sus estatutos el «bienestar» del perro como circunstancia relevante para determinar con quién ha de quedarse el animal cuando sus personas se divorcian.74 Así, se puede tener en cuenta con quién tiene el perro un vínculo más fuerte, o el estrés que el cambio de casa o la pérdida de los amigos puedan causarle al animal, su edad y su estado de salud, o las responsabilidades que hayan asumido cada uno de los cónyuges. Este tipo de cambios legales corroboran sutilmente algo propio de los perros que nada tiene de sutil: son seres vivos, están vivos y tienen su vida.
¿Qué supondría, pues, reconocer a los perros el estatus de «propiedad viva», como sugiere Favre? Obligaría a mejorar la vida de los perros, representaría, en mi opinión, la plena demostración de un auténtico interés por su bienestar. Deberíamos tener siempre en cuenta los intereses del perro, lo cual no solo es razonable, sino que pone en evidencia la peculiar circunstancia de que no hayamos tenido que pensar en ellos hasta ahora.
Ya reconocemos que tenemos alguna obligación con los perros: como mínimo, la de no tratarlos con crueldad (como igualmente establecen las leyes), pero también la de comportarnos con ellos de forma responsable. El estatus de propiedad viva refleja la idea de sentido común de qué significa la «responsabilidad» con algo que tiene vida (con todo lo que esto implica) y experiencia, y cuya propia existencia mejora enormemente el vivir de los seres humanos. No tenemos ninguna obligación con las cosas inanimadas: por muy bonita y cómoda que sea mi silla, no he de cumplir con ella deber alguno. Sí hemos de hacerlo con los perros. Además, el deber lo tenemos con los perros individuales, no con el estado, como sucede con las leyes contra la crueldad.75 Todo perro tiene derecho a ser perro. «A estas alturas de la historia —dice Favre—, los animales no humanos de la Tierra no son nuestros hermanos, ni nuestros iguales, sino más bien nuestros hijos».
Deberíamos prestar atención a lo que es importante para los perros: así lo sería también para nosotros. Las leyes contra la crueldad pretenden evitar que los perros experimenten determinadas formas de sufrimiento (o, más exactamente, están pensadas para castigar a quienes se lo provocan). En algunos estados, se han regulado, más o menos, las «condiciones sanitarias», el ejercicio periódico y la atención veterinaria cuando sea necesaria.76 Pero contentarse con ello significa que por vivo y vivir se entiende que no exista abandono. Vivir, para los humanos y los no humanos, no es una cuestión de evitar el sufrimiento. Se trata de dar sentido a la vida, ser feliz y asumir compromisos.
Al perro se le debe permitir (se le tiene que posibilitar) que experimente todo el potencial de la especie: la plena condición canina. El ave ha de poder volar; el cerdo, husmear en la basura; a los perros hay que dejarles:77
jugar
perseguir
buscar
correr
descansar
cazar
morder
rodar
revolcarse
trepar
moquear
tocar
hurgar
oler el mundo a su aire
Deben estar con y entre perros, con y entre personas. Observar sitios nuevos, conocer perros nuevos, realizar actividades nuevas. Hay que dejar que decidan, que no quieran participar en una actividad impuesta: que participen en la dirección de su propia vida.
Es verdad que ciertas conductas naturales de los perros sonrojan a sus amos: James Serpell, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, destaca su «gusto por la basura, su promiscuidad sexual, sus inquietudes olfatorias, sus hábitos de higiene personal, y alguna que otra hostilidad manifiesta hacia extraños y visitantes».78 Nuestra disposición a permitirles su comportamiento suele limitarse a aquellas conductas que no nos incomodan ni repugnan. Acepto que no dejemos que los perros monten a cualquier invitado que les robe el corazón, pero me pregunto qué clase de animal pensamos que es el perro. Afirmamos que lo queremos, pero al parecer su condición de animal nos desespera.
Debemos considerar que el perro necesita ser perro, atender a su esencia. Pese a que la industria de las mascotas ha insistido durante años respecto de que tales elementos son, más o menos, adiestrarlo, darle de comer y sacarlo a pasear, tales exigencias son superficiales y completamente inadecuadas. Además, la relativa facilidad con que se pueden atender estas consideraciones (unas cuantas clases, un poco de pienso equilibrado, la correa para dar la vuelta a la manzana) es una peligrosa demostración de la inadecuación de esta experiencia vital para una criatura sintiente. No hay por qué imaginar qué puede querer o necesitar el perro (y menos aún, dárselo), ni siquiera qué puede hacer.
En los últimos veinte años, lo que era un goteo de estudios sobre la cognición canina se ha convertido en un río. Y sus resultados sirven para determinar qué pueden hacer los perros y qué hay que permitirles que hagan. Es verdad que determinadas razas sienten predisposición a perseguir, azuzar y acompañar a otros animales (a las ovejas o, a falta de ellas, a los niños), que otras salen disparadas a la vista de algo que vuele y corren con todas sus fuerzas en su persecución, mientras que otras tienen la respiración pesada y les va mejor el paseo moderado, con muchos descansos, y que el hocico largo incita a una mejor observación del horizonte (lo cual sirve para seguir la pelota que va rebotando), mientras que el hocico corto favorece la visión de lo que queda en el centro de los ojos (para enfocarlos a cualquier rostro humano que pueda haber cerca). En definitiva, todo ello conforma el mundo del perro, y con todo hay que contar. Hoy en día, sabemos que los perros tienen una gran habilidad para discernir los olores, y disfrutarlos, que identifican a las personas y otros perros por el olor, y que si los apartamos de los olores es posible que pierdan parte de esta habilidad. ¿Cómo, pues, vamos a impedirles que husmeen? Comprendemos la importancia de la compañía social, sea humana o canina. ¿Cómo, pues, no vamos a darles compañía? Debemos tener en cuenta que los perros pueden ser diestros o zurdos (y, por tanto, tener tendencias que tal vez no atendamos), que no les gustan que los toquen del mismo modo en todas las partes del cuerpo (y por ello aguantan con buen humor las palmaditas a la cabeza y que los rasquen con fuerza…, hasta que se hartan): en resumen, que son individuos y que, efectivamente, tienen formas propias de sentir.
Establecer que el perro es un derecho (o un privilegio) que podemos perder implica cambios en su propiedad. Tenemos derecho a tener perros, pero no si los tratamos como se hacía antes. Si una persona demuestra que es incapaz de proporcionar una vida adecuada al perro, el animal debería poder pasar al cuidado y la propiedad de otra persona. Es lo que hoy hacemos con quienes se dedican a acumular animales si se muestran completamente ineptos para atenderlos como se debe.
Además, no todas las personas jurídicas pueden ser «propietarias apropiadas», como dice Favre. Algunas (como las empresas) «no tienen interés en cuidar de su propiedad ni capacidad para hacerlo». Las granjas de cachorros encajan perfectamente en esta categoría. Al criador a gran escala, las peculiaridades de la vida de los cachorros o los padres le importan en la medida en que sigan reportándole beneficios. El perro «importa», pero solo comercialmente, como producto; no como perro per se. Si es más fácil tener muchos perros en una jaula pequeña, separar antes de hora a los cachorros de su madre o aislar a los perros a conveniencia, el criador no duda en hacerlo. Todo posible bienestar del perro está sometido al negocio.
¿Qué ocurriría si, por su condición de propiedad viva, dejara de considerarse a los perros como moneda corriente? Prohibir la venta de perros no supondría ningún golpe para la economía. Se acabaría la superpoblación de mascotas, debida en parte a los grandes criadores comerciales de perros. De la cría se encargarían personas que no tuvieran interés comercial en ellos; gente que realizaría ese trabajo con la dedicación personal y con todo el tiempo que su naturaleza exige. Podría desalentar a todos menos a quienes ya se preocupan por el bienestar de los perros por sí mismos. La cría y la distribución de criaturas sintientes cuya población supera la capacidad de nuestra sociedad para cuidar de ellas no debería reportar ningún beneficio económico.
Si hay dinero de por medio, se puede obligar a otro tipo de distribución. Si los perros se usan de forma productiva (como «empleados»), deben recibir su parte de todo valor monetario de su trabajo. Si, por ejemplo, se emplean para investigar alguna enfermedad, un porcentaje de los beneficios debería dedicarse a su mejor atención y a su bienestar.
Al asumir la necesidad de revisar ciertas ideas jurídicas anticuadas sobre los animales, acompañamos a los perros a un mundo distinto, que ha de ser mejor para ellos. Se podría limitar el propio «uso» de los perros, uno de los términos jurídicos que nos llevaron a esta paradójica relación actual con ellos. Podríamos ser propietarios de los perros, pero no practicarles la vivisección. Podríamos tenerlos, pero no si nos limitamos a mantenerlos vivos. Si a un perro se le diera un uso que no le corresponde, se le quitaría a su amo. Esto no daría rienda suelta a los perros, sino que ataría en corto nuestra libertad de tratarlos como se nos antoje. Con ello ganarían los perros, sin que para nosotros supusiera una verdadera pérdida (para quienes no se benefician del maltrato del perro ni alardean de ello, claro). No es un juego de suma cero.
Mi perro, noble y cariñoso, está sentado en mi mullido y cómodo sillón. Y yo puedo ver la diferencia que hay entre uno y otro. Nuestros perros nos miran. Nos observan. Quiero que mis actos y nuestra cultura sean dignos de esa mirada.