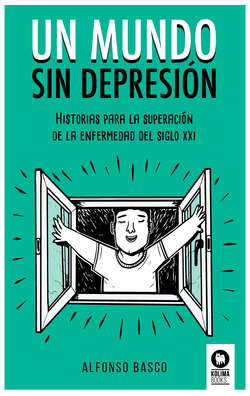Читать книгу Un mundo sin depresión - Alfonso Basco - Страница 9
Оглавление1. Historias reales y exitosas de superación de la depresión
«La vida me dio una nueva oportunidad que no debía desaprovechar»
La historia de Javier
Ya desde niño sabía que era diferente. Había algo dentro de mí que no era lo «correcto», lo «normal». Me crié en una familia conservadora con un padre autoritario y con una madre y dos hermanas, y siempre se me notaban esas «maneras» que me hacían algo distinto; todos lo notaban pero callaban, y yo a su vez sabía que todos lo sabían, o al menos lo intuían, pero supongo que pensaban que se me pasaría y que era cosa de la edad.
Desde muy pequeño sentía atracción por mis compañeros de clase, los chicos, pero la bloqueaba inmediatamente. No podía permitirme ser así; los míos me «matarían» si se enteraban. Era el hazmerreír de la clase, el «maricón» con el que todos se metían. Todos los días sin excepción me hacían lo que hoy se conoce como «bullying».
Ante esa situación, los profesores me miraban condescendientes, con pena, y ponían esa media sonrisa que me indicaba que nada podían hacer, que me ofrecían su apoyo pero a su vez no daban la cara por mí, y yo, desesperado, me iba a mi casa y seguía siendo ese pequeño «sonriente y feliz» que se sentía solo y tenía que seguir fingiendo porque el raro era él y no los demás, y se merecía todo lo que le estaba pasando.
Todos pensaban que era un niño feliz, y en realidad lo era porque lo tenía todo: amor de mi familia, algún amiguito (con poco me conformaba), caprichos, los mejores colegios… Pero ¿de qué me servía todo eso si me sentía tan solo? ¿Cómo un niño tan pequeño puede sentirse tan solo y por qué tiene que sufrir esas cosas a tan corta edad cuando aún no se ha formado ni tiene fortaleza para sobrevivir ante la adversidad?
Este niño desesperado tenía una vía de escape: el chalet familiar en la sierra de Madrid donde nuestra familia pasaba los veranos, los fines de semana y los festivos en general. Allí creé un grupo de amigos de verdad, hallé cierta protección y esa desesperanza tan profunda encontraba algo de luz. Solo quería estar allí: odiaba Madrid, odiaba el colegio y cada vez que pasaba el verano y comenzaba un nuevo curso entraba en pánico y volvía a caer en lo más profundo porque sabía a ciencia cierta que desde el primer día hasta el último me iban a machacar.
Y así estuve años ocultando mi verdadero yo, fingiendo que era el más macho, con miedo a todo y todos, sintiendo esa soledad abrumadora… razones suficientes por las que un niño de esa edad puede caer en una depresión, como así acabó ocurriendo. La causa principal… el «bullying». Otras causas podrían ser sentirme solo, sentir que nadie me ayudaba aun sabiendo lo que me pasaba, no poder crecer con mi yo auténtico, sentirme continuamente humillado, sentir vergüenza por el qué dirán, sentir culpa… mucha culpa.
Pasaron los años y llegó la adolescencia, esa fase en la que se forma tu identidad y aparecen esos conflictos que te hacen sentir peor por no ser quien debes ser; donde todos te preguntan «bueno qué, ¿tienes novia?», la eterna pregunta a la que no sabes qué contestar y siempre acabas contestando: «tengo muchos rollos…». Uf, qué patético. ¡¡¡Quería gritar!!! ¿Cómo saldría de esta, cómo ser quien yo quería ser?
Es cierto que me echaba novias para intentar que me gustaran las mujeres; yo también tenía mis dudas y pensaba que quizás todo era un problema hormonal, que sería cuestión de tiempo el sentirme atraído por una mujer, casarme y tener hijos, con lo que en esa frase adolescente sí tuve esperanzas de poder «sanar» de esa «enfermedad» que yo pensaba que tenía y que la sociedad consideraba como tal…
Pero no, eso nunca pasó; las novias no me duraban ni un mes, no me «ponían», me gustaban más los novios de mis amigas que ellas. ¡Dios mío! Volvía a estar en la misma situación pero peor porque ya casi era un hombrecito; todos los de mi edad empezaban a tener novia menos yo.
Qué lío ¿verdad? Pues sí, ese lío es el que se forma en tu cabeza cuando quieres ser tú y no se te permite.
Y a esa edad en la que se forma esa identidad que te definirá como adulto tuve que reprimir aún más mis deseos, mis sentimientos, mi todo, con lo que la desesperanza que me acompañaba desde niño era cada vez mayor.
A los dieciocho años, un día de verano justo antes de entrar en la universidad, los amigos de la sierra, con los que me sentía tan bien en mi infancia cruel, me hicieron «la putada de mi vida». Uno de ellos extendió el rumor de que yo había intentado abusar de él, que era un monstruo y que se anduvieran con cuidado conmigo. Mis amigos me dejaron de hablar, haciéndome un vacío tal que hizo que me rompiera en dos; toda esa torre de fortaleza sobre la que me apoyaba se derrumbó en ese instante.
Y, sin rumbo, caí en la más absoluta tristeza, en una gran depresión, sabiendo que era la comidilla, que todos hablaban de eso. Que todos me miraban y juzgaban como la peor persona del mundo… Incluso llegó a oídos de mi familia… Sufrí la mayor de las humillaciones.
Esa fue la gota que colmó el vaso de verdad; jamás pensé que aquellos amigos del alma me harían algo así, ¡jamás!
Mientras todo esto pasaba sufrí el más absoluto rechazo por parte de un familiar directo muy cercano, uno de mis referentes, uno de mis protectores, que de repente dejó de serlo; sentí que perdía otra de mis fortalezas de vida, mi hogar… otra cuchillada más a mi alma ya herida…
Comencé la universidad con un miedo aterrador y con la autoestima por los suelos después de lo que me acababa de pasar, no podía confiar en nadie.
Distraía ese dolor emborrachándome los fines de semana; la universidad y su gente eran mi vía de escape; al fin y al cabo ellos no sabían nada y no me juzgaban. Les caía bien y me trataban bien, pero yo llevaba la procesión por dentro. Hasta un día, cuando me llegó que me llamaban «violador». Mi alma no pudo más y fue cuando hice la cosa más absurda y dolorosa de mi vida…
Llegué a mi casa borracho y roto de dolor; estaba solo y me vino a la cabeza mi infancia y mi adolescencia, me vino todo de golpe, las humillaciones, los insultos, la crueldad… Mi mente me jugó una muy mala pasada porque tanta información cruel que hizo que, sin pensarlo, fuera al baño de mis padres y me tomara decenas de pastillas que encontré; me daba igual cuántas y cuáles eran; yo solo quería que todo acabase de una vez.
¿Qué había hecho yo mal para merecer todo eso durante tantos años? me preguntaba…
«Ah sí –me decía–, eres maricón, das asco, estás enfermo y todos se avergüenzan de ti…». Sí, eso es lo que pensaba y me repetía a mí mismo mientras hacía lo que nunca debí hacer… Terrorífico ¿no?
Cuánto daño puede hacer el ser humano pienso mientras escribo estas palabras… Uf, qué duro recordar esto…
Me senté en el sofá, solo y derrotado, esperando el fin de ese dolor…
Empecé a sentir malestar; me dolía mucho el estómago y comencé a quedarme dormido y a sufrir convulsiones. Me asusté, y mucho… y entonces fue cuando pensé en mi madre… en mi familia… ¡¡en mí!!
«¡Dios mío, qué has hecho! –me decía–. ¡Vas a destrozar a tu madre, a tu familia!».
Y en uno de esos ataques de lucidez, entre la somnolencia y las convulsiones cada vez más frecuentes llamé a unos familiares que sabía que estaban en Madrid (era verano y todos estaban de vacaciones).
Me dio tiempo a decirles lo que había hecho, que me estaba quedando dormido y que pidieran las llaves al portero porque no aguantaría despierto; ahí es cuando tuve miedo de verdad… ¿Y si no llegaban a tiempo? ¿Y si no podían abrir la puerta porque el portero no tuviera las llaves por la razón que fuera? Yo perdía fuerzas por momentos y empezaba a sentir que me desmayaba, y…
Me desperté en el hospital lleno de tubos por todos lados, muerto de miedo y sin saber qué había pasado. Vi a mi madre a mi lado, llorando, preguntándome: «¿Por qué lo has hecho, mi niño? ¿por qué lo has hecho, mi ángel? ¿por qué?».
Yo estaba desconcertado; me mataba ver a mi madre así. ¿Qué había pasado?; de verdad que no me acordaba de nada y me dormí de nuevo…
Esta vez me desperté en planta con un médico joven sentado a mi lado observándome.
Yo ya empezaba a recordar todo, me encontraba mucho mejor y sentía mi cuerpo, tenía fuerzas para moverme y hablar… Dios mío, ¡sentía una culpabilidad tan grande! ¡pero qué había hecho!
De repente, el médico se echó a llorar en silencio mientras me miraba (imaginaos mi cara de asombro…) y me contó su historia, su terrible historia… Entre lágrimas, y sin apenas voz, me dijo:
«Hace unas semanas murieron mi mujer y mi hijo de dos años en un accidente de tráfico; mi relación era idílica, de amor verdadero, de felicidad; nos habíamos casado hacía poco y todo era perfecto hasta que un día recibo la peor llamada de mi vida… ¿Tú crees que esa no es razón suficiente para quitarme la vida? ¿Cómo crees que me siento después de haber perdido todo? ¿Tú crees que yo no me he planteado hacer lo que has hecho…? ¡Pero no! Esa no es la solución porque ¿sabes qué? La vida es de los valientes, de los que luchan ¡y yo soy de esos! Sé que la vida me va a dar otras muchas cosas, que hay que seguir y que hay mucha gente que me quiere y me necesita… ¿Qué diría esa gente si me quito de en medio? Y vas tú y te intentas matar así sin más… ¿Cómo se te ocurre? ¡No vuelvas a hacer algo así! ¿Sabes cómo estaba tu madre? ¿Tu familia? ¿Se merecen algo así? ¡Piénsalo!». Lo recuerdo perfectamente. Así, literal de lo que me impactó…
Esas palabras hicieron «click» en mi cabeza. Yo no sabía qué decir; solo lloraba por él, por su desgracia, por la vergüenza que sentía por lo que había hecho porque no era justo lo que le había hecho a mi familia pero sobre todo a mí mismo.
Ese médico y esas palabras cambiaron mi vida, y lo digo de corazón. En ese momento no pude tener más claras las cosas: tenía tantas ganas de vivir, tenía tantas ganas de ser feliz, de disfrutar de las cosas que tenía, y sobre todo de dar gracias a la vida por tantas cosas…
Estuvimos hablando un buen rato. Me escuchó, me dio calor y me ayudó a pensar.
Yo admiré su generosidad al haberse abierto de esa manera contándome su historia, su fortaleza y sus ganas de vivir, porque en el fondo, a pesar de su tristeza, él quería vivir. ¡Qué lección me dio!
Parecerá una tontería pero ese «ángel» fue el que hizo que de repente yo saliera de ese pozo, que me diera cuenta de que en la vida hay cosas más importantes que el que te llamen «maricón», que las cosas duelen y hay que buscar la vía para afrontar ese dolor; en definitiva: hay que ser fuerte y no compadecerse tanto de uno mismo… Siempre hay alguien que seguro te puede ayudar, el que menos te esperas incluso.
Los siguientes años fueron felices. Por fin era yo mismo, lograba mis objetivos y, lo más curioso, desde que me quise y respeté a mí mismo los demás también lo hicieron; jamás volví a recibir un insulto ni una falta de respeto. Creo que esa seguridad y alegría que transmitía hacían que las cosas fueran bien y simplemente fluyeran.
En esos años, algunos de los que me habían hecho ese vacío incluso me pidieron perdón de forma sincera.
¿Cómo es que de repente todo iba tan bien? ¿Cómo es que los que me habían machacado parecían avergonzados y suplicaban mi perdón? ¿Cómo es que la vida me sonreía tanto después de lo vivido? No daba crédito pero no pensaba; simplemente la vida me estaba haciendo un regalo y yo me dejé querer, me dejé querer mucho…
De repente, ese familiar que tanto me había rechazado enfermó y quedaba poco tiempo. Dentro de toda esa felicidad estaba ese asunto que me quedaba por resolver, porque llevaba muy mal ese tema y la poca rabia que me quedaba era toda para él. Y justo antes de que partiera a mejor vida, me llamaron. ¡Quería hablar conmigo! ¡Pedirme perdón por el daño causado! Quería verme antes de marcharse. Salí corriendo al hospital pero llegué tarde… Pero no pasa nada porque me quedo con la intención, me quedo con que le perdoné y por fin hallé la paz.
Quizás no tenga una respuesta exacta de cuál fue la causa real que me hizo salir de ese pozo porque fueron muchas cosas… Quizás la experiencia que viví, esa conversación, ese perdón, no sé… Solo sé que algo ese día hizo ese «click» en mi cabeza de repente… Y en el fondo sé que todos ansiamos la vida porque vivir es muy bonito; solo hay que saber encontrarse a uno mismo, escucharse, quererse, ignorar a los que te hacen daño, aprender a vivir en soledad sin dependencias ni apegos extremos y aprovechar la vida que se nos ha dado porque muchos no tienen la suerte de tenerla… Pensando bien en todo eso, desde mi humilde opinión creo que se sale de cualquier pozo.
Sé que arrastraba mucha desesperanza y tristeza desde la infancia, demasiados años con esa oscuridad interior fingiendo que todo estaba bien; sé que es muy duro que un niño deba pasar por eso, pero ahora me doy cuenta de lo fuerte que aquella experiencia me hizo. Me enseñó a quererme, a aceptarme, a perdonarme, a perdonar y, sobre todo, me enseñó a vivir. Me he dado cuenta de que en el otro extremo de ese dolor hay una vida maravillosa; sin sentir dolor, no puedes saber qué es la felicidad. Es como un aprendizaje de vida y me lo tomo como tal.
Eso no quita que cuando lo recuerdo me duela y mucho porque fue una etapa aterradora. Pero todo pasa… de verdad… todo acaba pasando…
La vida me dio una nueva oportunidad que no debía desaprovechar, y así fue. En efecto, mi vida cambió. Hasta mi madre me decía que parecía otra persona, que no me reconocía porque de repente estaba feliz. Siempre he pensado que cuando transmites positividad esta se te devuelve multiplicada por tres y así lo he vivido yo.
Superado esto, queriéndome mucho y creyendo en mí, he conseguido todo lo que he querido en la vida:
Terminé mi carrera, me especialicé y ahora estoy terminando mi segunda carrera (y pensando en hacer mucho más…)
Tengo trabajo, y no uno sino varios, con jefes y compañeros maravillosos, y sobre todo trabajando en lo que me gusta.
Tengo amor, un amor desde hace diecisiete años que me llena de vida y que sé que es para siempre.
Tengo amigos, los mejores que uno puede tener, que me cuidan, me quieren y me llenan de vida.
Tengo a mi familia… esa maravilla que siempre estuvo ahí en lo peor y ahora en lo mejor: son mi vida entera.
¿Quién me iba a decir cuando estaba en lo más profundo que tenía tantas cosas bonitas esperándome ahí fuera…? ¿Y si me hubiera salido mal la jugada? Me habría perdido taaaaantas cosas…
Perdóname vida porque te desafié y tú, generosa, me diste la oportunidad que necesitaba para darme cuenta de que eres maravillosa.
Por eso te doy las gracias cada día, por todo, sin más, sin especificar… Simplemente soy agradecido y estoy seguro de que con esta actitud las cosas siempre me irán bien.
«Llegar a donde uno quiere es posible»
La historia de Marta
Si respondiera a qué me llevó a la depresión, me doy cuenta de que había varios ingredientes. Digamos que mi depresión la podría llamar «ausencia de perfección». Si la depresión fuera un tipo de pastel, mi pastel se llamaría así. Los ingredientes que lo componían eran: sentirme fea, gorda, tonta, rara, diferente, que no encajaba… Con ese pastel tan pesado, ¿qué podía hacer?
Todo empezó a los trece años. Estudiaba mucho para sacar buenas notas, para alegrar a mis padres, para ser la niña buena, perfecta, modelo, obedecer, hacer lo que yo creía que se esperaba de mí. Pero vomitaba la comida y hacía mucho deporte porque creía que teniendo un cuerpo bonito llamaría la atención de los chicos y así tendría pareja y sería feliz, completa, estaría acompañada.
Con esfuerzo conseguí perder unos veinte kilos. Dirás, ¡qué barbaridad! Pues yo me veía igual. En alguna parte de mi cerebro se quedó grabada la imagen de mi cuerpo con 65 kilos y nunca llegué a verme con 45 kilos. Sé que los tuve porque la báscula lo marcaba. Lo único que no conseguí fue gustar a ningún chico… o si lo hice no me enteré. Demasiado trabajo tenía yo con mi pastel de «ausencia de perfección» como para dedicar tiempo a otra cosa. Tiempo que no dedicaba ni a mis amigas porque me sentía incomprendida. Ellas pensaban que yo lo hacía para llamar la atención… Y yo pensaba que si fuera para eso lo haría todo a plena luz del día, no me escondería para devolver, no cerraría la puerta. Lo hubiera contado, lo diría. No tendría necesidad de comer, pesarme, hacer deporte a escondidas. Ahora entiendo que ellas construían otro pastel, con más amor propio, con el tonteo, con experimentar con drogas, tabaco, alcohol. Cada grupo de amigos tenía unas preferencias. Dudo que si alguno hubiera estado elaborando un pastel como el mío lo hubiéramos construidos juntos. Era como una necesidad de hacerlo sola y al mismo tiempo gritaba en silencio, ¡ayuda!
No recuerdo muy bien qué más factores me llevaron a acabar así… Recuerdo que la primera vez que devolví fue después de enterarme de que mi mejor amiga tenía novio. Es como que me sentía inferior y a la vez tenía miedo de que se fuera con él, miedo a que me dejase de elegir a mí, miedo a distanciarnos, a perderla. La idea de devolver llevaba rondando mi cabeza unos meses pero ese fue el detonante. Recuerdo mi primer vómito como si fuera ayer, el lugar, mi ropa…
A partir de esa primera vez, hubo muchas más. Al principio fue esporádicamente; solo devolvía cuando consideraba que me pasaba comiendo o que comía mal. Luego pasé a devolver cualquier comida, incluso una manzana, y por último devolvía hasta el agua. El agua solo cuando sentía que estaba hinchada, cuando sentía sensación de pesadez. Recuerdo que se me retiró la regla y la doctora me dijo que tenía los ovarios inmaduros. No me hicieron más pruebas, ni una pregunta, ni un comentario sobre mi peso. Imagino que era bajo pero normal para mi edad y constitución. El diagnóstico de esa doctora fue otra excusa para seguir con mi plan. Sentía que me estaba matando poco a poco a escondidas. Sentía que yo misma me había generado un problema «de la nada» y al mismo tiempo no podía parar. Era como si una fuerza más grande que yo me empujase a devolver y a ir al gimnasio a hacer deporte varias horas al día. Prefería morir a estar obesa, odiaba la sensación de pesadez, el imaginarme gorda y no poderme mover. Prefería morir a que la piel, la grasa, me colgasen. Prefería morir a que el pantalón o el cinturón no me abrocharan o me apretasen. Prefería morir a ser imperfecta.
La depresión realmente vino cuando después de conseguir todo lo que conseguí, el peso deseado, las buenas notas, el saber hacerlo «todo sola», las cosas seguían igual o incluso peor. Ese fue un momento de gran bajón. Había asociado el conseguir todas esas metas con la perfección, con ser feliz, y cuando llegué… no había nada. Es como en las novelas o las películas, cuando dicen que al llegar a la cima allí estará el tesoro y ya no tendrás que esforzarte más y serás feliz… Fue exactamente así pero sin tesoro en la cima. Bueno sí, conseguí ganar a la báscula y a los exámenes; ahora, ¿a qué precio? Perdí amigos, salidas, experiencias de adolescente, pasé muchas horas encerrada sola en mi habitación, en el gimnasio… Y nada cambió. Mi madre lloraba en la cama, mi padre leía libros sobre cómo ayudarme, los vecinos me ofrecían comer en sus casas… Pero nadie vino a hablar conmigo, a ver qué necesitaba, qué ocurría, cuándo pensaba poner fin a esa carrera sin fondo, dejar de perseguir la cima cuando la vida era más sencilla y confortable en el valle. Y yo tampoco lo hablaba con nadie, para mí lo que hacía era normal… Claro que nadie sabía realmente lo que sucedía, solo lo sospechaban al verme tan delgada. Imagino que porque la verdad era más dolorosa que la sospecha. Imagino que el no hablar del tema era hacer como que no existía. Yo por mi parte era como si no llegase a ser consciente de lo que pasaba porque ser bulímica lo relacionaba con devolver todo, todos los días y ser un esqueleto andante. Y yo, esqueleto, esqueleto… tampoco me veía.
Hubo otro punto de inflexión… A los dieciocho años, y tras años devolviendo a escondidas, un día mi padre vino a casa en la hora de la comida, algo raro; él comía siempre fuera de casa. Pero ese día su objetivo no era venir a comer a casa; creo que se quedó sin comer por hablar conmigo. Ese día me había pillado devolviendo el desayuno. No sé por qué no me lo dijo en el momento, sino que esperó a la hora de la comida. Me amenazó, me dijo que si seguía devolviendo iría a un centro de día con chicas que hacían lo mismo que yo, devolver. Después de cinco años fue la primera vez que me planteé dejar de vomitar. Fue la primera vez que me planteé hacer algo diferente. Fue un jarro de agua fría que te despierta de esa ensoñación y te trae el presente. Y desde ahí miré en perspectiva dónde estaba, a dónde había llegado, y dije, ¿para qué? Puedo seguir sacando buenas notas; el cuerpo perfecto es relativo y yo me veo igual aunque la báscula indique otro peso. ¿Qué estoy haciendo?
A partir de ahí hice un trato conmigo misma: solo devolvería cosas con mucha grasa y con mucho dulce, y si hacía más de dos horas de deporte al día, esa comida se quedaría en mi interior. No te voy a engañar, no fue fácil. Hubo días que rompí ese trato conmigo misma. Lo que sí te puedo decir es que seguí con esa idea en la cabeza, aunque sabía que el objetivo final era comer sano y no vomitar. Pero como primer tramo del trayecto me parecía motivador. Seguí comiendo mucho dulce, sentía que me envenenaba. Y cuando digo mucho es mucho: un paquete de galletas al día, tres palmeras grandes de chocolate, cualquier cosa con chocolate… Era como si nunca fuera suficiente, como si no hubiera suficiente dulce para llenar el vacío, la soledad, el malestar que sentía. Es como si el dulce me anestesiara por un rato. Y por unos momentos tenía muy claro lo que hacer: vomitar.
Y seguí así, con esas «rutinas» que poco a poco me fueron aislando. Supe que tenía depresión cuando, aproximadamente a los veinte años, ya no me apetecía relacionarme con nadie. Me sentía un bicho raro, como si no fuera de este planeta y no encajase en este mundo. Me di cuenta de que tenía un problema cuando me apetecía más estar sola en mi habitación que en el cumpleaños de mis amigas. ¿Cuándo perdí la felicidad, las ganas de vivir? Yo creo que a los dos años de que este proceso empezara; no sabría señalar un evento o un momento concreto. Porque me fui metiendo poco a poco en el pastel «ausencia de perfección» y me di cuenta tarde de que estaba metida. De hecho, hasta que no salí de allí no empecé a darme cuenta de que había estado allí. Puede parecer broma o sonar a chiste, pero fue así. Me costó mucho reconocer la bulimia y la anorexia. Y aún a día de hoy, más de diez años después, me cuesta reconocer la depresión. No uso esa palabra en mi vocabulario. Supongo que esa palabra me hubiese acercado a los médicos y/o psicólogos, un territorio del que huía.
Claro que en esos años me irritaba todo para saltar con furia o encogerme como un caracol. Estaba en extremos: o muy eufórica, imagino que de comer tanto dulce, o muy de bajón, triste. Más que llorar me recuerdo cabizbaja, pensativa. Pensando que en algún momento todo eso pasaría por arte de magia, que era una época pasajera. Pero claro, desde ese estado de tristeza incluso un arcoíris me parecía gris. Sí, en ocasiones recuerdo ver a gente reírse y pensar «¿qué les hará estar así?». Como si me molestara verles así. Como si yo no tuviera permiso para disfrutar o pasármelo bien. Como si toda mi vida fuera «la búsqueda de la perfección» y lo demás no importara, no tuviera sentido. Recuerdo estar ausente; no me importaba nada, ni nadie. Bastante tenía yo con lo mío. Aunque quisiera ayudar, no tenía fuerzas suficientes para concentrarme en las conversaciones o darme cuenta de las necesidades que tenía el de enfrente. Era como si la voz de mi cabeza sonara más fuerte que las voces del exterior.
Viví la depresión como si fuera un bache. Un bache que duró unos cinco años. Y cuando por fin parecía estar un poco estable, mi padre enfermó de cáncer… y falleció. Eso sí dolió, eso sí fue un golpe. En ese caso sí identifico más señales corporales como apretar las mandíbulas, pasarme el día diciendo que no con la cabeza, la respiración entrecortada, agotamiento, desgana, no ver motivos para salir de la cama, darme igual conducir a cierta velocidad o sin control.
Aquella fue una época difícil. Cuando parecía que había pasado lo peor llegó ese golpe, que fue incluso más duro que todo lo que había vivido anteriormente. Antes de aquella terrible noticia sentía que veía la luz de la salida del pozo y esa muerte me volvió a llevar a la mitad del camino. Si la vida me daba igual hasta ese momento, con la pérdida de mi padre me daba aún más igual. Es como si en ese momento la vida careciera de valor. Qué triste; mientras unos luchan por vivir (mi padre con su enfermedad sin ir más lejos), yo jugaba con mi vida sin apreciarla. No llegué a pensar en el suicidio, pero tampoco me sorprendía que la gente lo hiciera. ¿Cómo no pensarlo con lo duro que parecía todo? Yo tenía veintidós años; fue un golpe durísimo… aunque seguí luchando.
¿Qué es lo peor de aquella época? Que durante todos esos años con depresión creí que eso era vivir, que era lo normal. Que todo el mundo se sentía como yo… Pero nada más lejos de la realidad. Sí, a mi alrededor había gente que se emocionaba un montón y gente mucho más seria, pero eran momentos y estados de ánimo, como les ocurre a la mayoría. Yo en aquel entonces creía ser una persona emocionalmente estable, y lo que estaba era «dormida»; vivía la vida de forma comparable al estado de «duermevela», cuando estás a punto de dormirte. Pero poco a poco empecé a despertar. Por ejemplo, al empezar a salir con mi primera pareja descubrí que discutíamos una vez al mes y… ¡qué casualidad! Coincidía con la regla. Así me di cuenta de que también tenía cambios de humor, que me irritaban cosas de la gente de mi alrededor. Cambios emocionales absolutamente normales y que no había nada malo en ello.
Volviendo atrás, si pudiera nombrar una primera razón por la que poco a poco salí de la depresión fue gracias a aquel día en el que mi padre encontró las huellas «del delito»… y me escuchó devolviendo. Recuerdo como si fuera ayer sus palabras, firmes, tajantes «como sigas devolviendo te encierro en un centro». Más que una amenaza, sonó a causa-efecto. Si haces esto el resultado es encerrarte.
A día de hoy me doy cuenta de que mi padre me tocó en mi valor principal: «la libertad». Y fue por ahí por donde poco a poco comencé a salir de la enfermedad. Nada merece perder mi libertad, el ir donde yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera y comer lo que me apetezca, más o menos saludable, en mayor o menor cantidad. Las palabras de mi padre cambiaron algo mi chip. Sentí que no podía seguir así, que tenía que hacer algo diferente. Además, mis padres me propusieron pedir ayuda. Ir al hospital a que me vieran un endocrino, un psiquiatra y un psicólogo. Y acepté. Pero no fue bien. Fue casi más deprimente ir… La endocrina me dijo que me ayudaría a no pesar más de 60 kilos. Llegué a los 65 kilos y no hizo nada. Ni dieta, ni consejos, ni pastillas… nada. En cuanto a los psicólogos, los recuerdo sentados con bata blanca, serios, muy lejos de mí y callados. Recuerdo llorar y limpiarme los mocos en la manga. Creo que no llegamos a conectar. En cuanto al psiquiatra, me hizo hacer un dibujo y rellenar unas preguntas, con mi madre delante por cierto. ¿Todavía no sabían que era una de las personas de las que me escondía? Sobre aquel dibujo recuerdo hacer la típica casa y a los componentes de la familia, como en las películas. Para mí fue una «tomadura de pelo». Me prohibió comer dulce y yo pensé: «una cosa es que sea lo que más me gusta, y otra que el resto de las cosas no las coma en igual cantidad y las vomite igualmente».
Con ese panorama pensé, «o sales tú sola o nadie te va a ayudar». De hecho, hoy en día agradezco a ese equipo de profesionales su modo de actuar porque de alguna forma me obligaron a llevar la mirada hacia mi interior y buscar mis propias estrategias para salir de ese agujero negro. Así me di cuenta de que yo tenía las respuestas. Me di cuenta de que si había llegado a esa situación sola sabía el camino de vuelta. Claro que para la vuelta estaba más cansada y menos motivada, pero sabía cómo había llegado hasta allí. Me costó salir, no fue nada fácil… Recuerdo motivarme a mí misma con la misma idea cada día, fijarme el objetivo de dejar de devolver independientemente del peso que alcanzara. Me dejé de pesar y empecé a comer lo que quería y en la cantidad que quería. Y así poco a poco, día tras día, fui dejando los vómitos atrás. También me comprometí conmigo misma a reducir las horas de deporte; si iba por la mañana al gimnasio, no iba por la tarde. Si comía un paquete de galletas un día, no podía comprar otro al día siguiente. No cumplí todos los días esos compromisos conmigo misma, pero sí siguieron en mi mente, como una brújula indicándome la dirección. Que me parase puntualmente no significaba que no fuera a llegar. La buena noticia es que el camino de vuelta lo hice en menos de los cinco años que me había costado hacerlo de ida, que fue lo que duró mi depresión. En ese camino me ayudó un curso para entender cómo funciona la mente y enfocarme en el deporte como vía de escape de esa tristeza y soledad. El deporte me enseñó a interaccionar con la gente sin tener que «conectar», me aportó equilibrio para salir de mi cueva sin llegarme a «fusionar» con el otro. También a ir superándome a mí misma, ver que cada día tenía más resistencia, más coordinación, que aprendía más rápido que algunos de mis compañeros. Me ayudó a plantearme que lo mismo no era tan torpe como yo pensaba. Y, sobre todo, me ayudó a ir pactando pequeños logros conmigo misma y encontrar una ilusión: bailar. La música me permitió reducir el volumen de mi voz interior; incluso en algunos momentos solo existía el momento presente, ese baile con esa música. Y bailar con fuerza me permitía transformar mi rabia en vida, en fuerza, en descanso. Encontré así una «zona segura», un grupo de personas con las que compartir una afición sin exigencias, sin tener que estar delgada o gorda, sin tener que hacerlo mejor o peor.
La principal señal que identifiqué para saber que estaba ya de vuelta es que empecé a contarme «por trocitos» lo que había vivido internamente. Luego empecé a contar en algún grupo que había vomitado la comida; incluso me atreví a pronunciar la palabra «bulimia». El día en que lo reconocí, que lo dije en alto, sentí que algo se había colocado en mi interior. Que esa etapa estaba llegando a su fin, que se estaba quedando en una anécdota y se estaba desligando del sufrimiento, el dolor, de esconderse, de la vergüenza. Me he dado cuenta de que tanto la bulimia como el duelo de mi padre estaban conectados y hoy por hoy, cuando hablo de ello, ya no me tiembla ni se me entrecorta la voz. Incluso cuando veo alguna película, anuncio… donde alguien ha pasado por alguno de esos acontecimientos, puedo mantener mi atención en ello sin que broten de mis ojos lágrimas o sin generarme el malestar que viví. Al contrario; siento empuje y fuerza para poder aportar con mi historia a otras personas. También sé que he salido de la bulimia porque la idea de devolver la comida ya no aparece por mi mente. Porque cuando compro ropa me da igual la talla, solo miro que me quede como me gusta. Porque puedo ir a comer fuera y elijo libremente sin pensar en grasas, azúcares, hinchazón, peso, etc. Sé que es un tema sanado porque puedo hablar de él.
En la actualidad, a mis treinta y dos años, soy una persona feliz, muy emprendedora, disfruto mucho de cada momento, siento que «soy dueña de mi vida», tengo mucha ilusión por vivir, estoy descubriendo y aprendiendo muchas cosas, estoy muy cómoda. Hoy día me alegro tanto de la ida como de la vuelta, de la carrera de fondo, del pozo... Aprendí mucho sobre mí misma. No puedo decir que esté encantada de haber vivido algunos episodios de mi pasado, pero tampoco me arrepiento. Salir de ahí me ha dado mucha seguridad en mí misma. A día de hoy ayudo a otras personas a raíz de lo que yo viví. Estudié la carrera de nutrición y seguí estudios de cómo funciona la mente. Y todo eso me ha dado muchas pistas sobre lo que viví.
Ya no busco el dulzor en el dulce, ni la aprobación de los hombres u otras personas para verificar mi valor. Ya no temo contarles a mis amigas cómo me siento; soy capaz de comunicarles si necesito su ayuda o que me escuchen o me apoyen en algo. Ya no pretendo que «me lean la mente» sobre cómo me siento, ni pretendo que sean como yo creo que deben ser conmigo. Ya sé que merezco respeto, amor y disfrutar de la vida… independientemente de que otros aprueben o no mi manera de ver y estar en el mundo. Ya no necesito ser perfecta. Simplemente trato de ser mejor que ayer, y de hacerlo cada día mejor. ¿Cómo? Practicando. He aprendido a dar las gracias y a pedir perdón. Y esas dos palabras me generan mucha paz interior. Dar las gracias por lo vivido, por los aprendizajes. Y perdón por el sufrimiento que causé a los que estaban a mi alrededor.
Unos años más tarde es cuando siento que por fin voy pisando tierra firme. Siento que se van colocando las cosas a mi alrededor, o que por fin estoy capacitada para percibir que están colocadas. Ahora la comida es una cosa más del día a día y la báscula otro «mueble» más del baño. Puedo comer lo que me apetece, cuando me apetece, y aprecio más mi cuerpo. Lo cuido como el vehículo que me ayuda a sostenerme cada día, mi compañero de viaje. Cada día lo aprecio más y reconozco su perfección, reconozco que todo lo que tiene es útil. Y cuantos más casos de enfermedad escucho en consulta, más entiendo la frase de «uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde». Por poner un ejemplo sencillo, el olfato. Me encanta oler, y hasta que no se me tapona la nariz y siento congestión… no digo, «qué afortunada soy, todo lo que me aporta la nariz y yo sin apreciarlo por considerarlo normal, por considerar que es su obligación oler correctamente y mantenerse despejada». Disfruto mucho más cada momento, cada cosa que hago porque sé que todos ellos son únicos y ningún minuto vuelve una vez pasado. Cada día descubro más capacidades del ser humano y lo lejos que una persona puede llegar cuando confía en sí misma. Y los días que siento que la fuerza decae, me esfuerzo en volver a conseguirla. Por ejemplo miro vídeos de YouTube de gente que disfruta haciendo lo que hace: cantantes, monólogos, castings… Y vuelvo a recordar que llegar a donde uno quiere es posible, y me permito contagiarme de la energía que desprenden los demás.
Hoy día me definiría como una persona alegre, positiva, con fuerza, energía y dirección. Con una relación sana con la comida, con mi cuerpo y con los demás. Ya no me asustan los cumpleaños, comer fuera de casa, estar sola en casa, los atracones, el dulce… Ya no me asustan esos escenarios que antes eran un torbellino emocional para mí. Durante un tiempo temí que se volvieran a reproducir. Me preocupaba que «la curación» fuera un ciclo, y que lo normal para mí fuera el estar en el pozo. Tras llevar más de diez años sin vomitar siento confianza en que eso quedó atrás. Que esos monstruos del pasado ya no tienen espacio en mi futuro ni en mi presente. Ahora, por muchos pozos que puedan aparecer, sé identificarlos antes de caer, y, si cayese, tengo muchas herramientas para salir con mucho menos esfuerzo y más rápido. Me siento fuerte. Yo creí que lo mío no tenía cura, que sería para toda la vida, que tendría altibajos, que quedarían secuelas. Hoy me doy cuenta de que hay cicatrices que desaparecen y otras, aunque las vea, ni recuerdo de dónde vienen.
Cada día siento que voy conectando más con las personas de mi alrededor y que he dejado de vivir en alerta. Que los momentos de cambios de humor son los menos, que prefiero vivir algo de dolor a estar ausente y también a perderme las alegrías. Tengo ilusión por construir mi futuro, que en mi futuro estén las personas a las que quiero, y que se unan otras más. Porque ahora sé que la gente, los ambientes… no son tóxicos «porque sí» como las setas venenosas, sino que son perjudiciales para mí o no en función de cómo las trate y de cómo esté yo. Cuanta más fuerza y más equilibrio interior siento, menos me contagio de esa toxicidad y más sencillo me resulta salir de ella. Ahora sé que en la vida unas cosas cuestan poco y otras las aprendes en un poco más de tiempo. Que ante la misma vivencia unas personas salen en unos segundos y otras tardan más. Entender que cada persona tiene sus ritmos me ayuda a mantener mi paz interior. ¿Esto quiere decir que todos los días estoy alegre y positiva? No. Quiere decir que cada vez entro menos en estados de tristeza y que cuando entro estoy menos tiempo en ellos, me es más sencillo salir. Porque cuando superas tu primera carrera de fondo, subes tu primera cima, sales del primer pozo… es más fácil salir en los siguientes. Y a veces, ver que otros han salido es suficiente para tener fuerza y salir tú mismo.
Te animo a buscar y encontrar vías, salidas, soluciones. A creer que hay mil formas posibles de hacer todo. Y miles de personas que estarían encantadas de tenderte una mano, incluso los dos brazos.
«El cambio está en uno mismo»
La historia de Elisa
Me llamo Elisa, tengo 36 años y nací en Argentina. He pasado los últimos diez años en Madrid desde que me casé. Me considero una persona introvertida, empática, amable, familiar y algo tímida. Tengo cuatro hermanas; soy la más pequeña de todas por cinco minutos, ya que una de ellas es mi melliza. Debido a que tengo una hermana melliza crecí compartiendo todo el tiempo y por eso busco habitualmente el apoyo de la otra persona para tomar decisiones o llegar a un acuerdo. Mis hermanas sacaron más bien el carácter de mi padre, mientras que yo soy la única que sacó el carácter de mi madre. Mi madre es una mujer amorosa, que nunca quiso tener conflictos con nadie, muy dedicada a sus hijas y a su marido, como la gran mayoría de las mujeres de aquella época. Siempre ha sido ama de casa, lo que implicaba tener independencia económica nula e inculcaba a sus hijas a ser buenas amas de casa, es decir, a saber limpiar, recoger, planchar, cocinar… en definitiva, a tratar bien a su marido, porque, en su realidad no cabía otra opción distinta. Por otro lado, mi padre era un hombre muy trabajador, exigente, temperamental y machista. Había que seguir sus órdenes porque de otra manera se enfadaba, y se enfadaba mucho… Y si además estaba borracho (algo muy frecuente los fines de semana); entonces su enfado se volvía maltrato hacia sus hijas y su esposa.
El origen de mi depresión fue el maltrato por parte de mi ex pareja. Fue una situación que duró unos doce años y que yo no podía (¿o no quería?) ver debido a que es algo muy sutil que cuesta distinguir, ya que tu autoestima es literalmente minada a través de pensamientos muy destructivos que el maltratador va introduciendo en tu mente lentamente de forma muy astuta para que tú te vuelvas cada vez más dependiente de él. Muchas personas caen en la creencia de que el maltrato es algo muy intenso, agresivo y espontáneo, como se muestra en las películas, pero nada más lejos de la realidad. Según mi experiencia, el maltrato es algo que se va alimentando poco a poco; es como si te introdujeran un virus en tu cabeza sin que tú lo notes. Comienza con pequeños e imperceptibles controles y abusos de poder.
Y aunque sí que pude detectar algo raro al comienzo de nuestra relación, con el tiempo me fui durmiendo. No podía ver, estaba ciega, no podía detectar lo que mi pareja me hacía, el daño psicológico. Las relaciones sexuales eran muy enfermas, pero la manipulación es tal que no eres capaz de ver que lo tuyo no es normal.
Quizá si las personas habláramos más sobre sexo, sobre qué es una relación sexual sana, sobre lo peligrosos que son los vídeos en Internet dirigidos específicamente a hombres donde se muestra a las mujeres como objetos y se las denigra explícitamente... sería mejor para todos. ¿Por qué no dejamos claro que eso que se muestra no es una relación sexual sana? Eso a mí seguramente me habría ayudado, y mucho, y mi autoestima no se habría dañado hasta el punto de no poder mantener sexo con un hombre durante los dos años siguientes al divorcio.
Esta relación de dominación o sumisión generó consecuencias negativas en mi salud mental. Leyendo sobre el tema descubrí que hasta tiene un nombre: «depresión de género».
Las causas de la depresión de género no son biológicas, genéticas ni hereditarias. Se asemeja a una depresión producida después de cualquier situación difícil que se produce en la vida de las personas: una muerte, una enfermedad, un accidente, la pérdida de un trabajo, alguna adicción, etc. Se produce (mayoritariamente) en las mujeres (aunque también la pueden sufrir hombres), y sus causas son específicas como consecuencia de la subordinación y la violencia aplicada por parte de la persona maltratadora, por ejemplo en el ámbito de la pareja.
Con el paso de los años me di cuenta de que mis emociones se fueron agudizando (la tristeza, la culpa, los miedos y los sentimientos de soledad), lo que precisamente caracteriza a las depresiones, y que afectaban a mi rutina y mis actividades diarias. Fue entonces cuando pude deducir que estaba sufriendo depresión.
Con 33 años, un año después de la separación, y a la que se sumó la muerte de mi padre, empecé a experimentar sentimientos muy intensos de depresión y no entendía muy bien a qué se debían. Solo sabía que aquello era algo que no me había pasado nunca y que era tan inmensamente doloroso que no sabía si sería capaz de soportarlo mucho tiempo (de hecho, en el fondo sabía que no). Pues bien, mi depresión se hizo visible unos días en los que no tenía que trabajar porque la empresa me cambiaba de proyecto. Comencé a sentir mucho dolor en el pecho y no encontraba explicación alguna. Mi conclusión fue que este dolor debía estar causado por mi soledad. ¡Claro! Tener a la familia en otro país, no tener pareja ni hijos, no ver casi a mis amigos, no ver a los compañeros del trabajo… «Claro, estoy sola, ¿cómo no voy a deprimirme? ¿Y en algún momento dejaré de estar sola? Pues probablemente no; es tan difícil encontrar a alguien a quien poder amar y que al mismo tiempo te ame... Y si voy a estar sola el resto de mi vida, si cualquier esfuerzo que haga va a ser en vano, ¿realmente vale la pena seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene vivir? Si la vida solo trae sufrimiento… El mundo es tan peligroso, tan amenazante… No aguanto más este dolor, no puedo seguir así; si termino con mi vida ya no tendré que sentir este dolor, todo habrá acabado».
Al día siguiente por la mañana, al despertar mi mente había dejado de dar vueltas y comenzó a recordarme que nunca antes había tenido pensamientos tan negativos. «¡Hey! Estos pensamientos no eres tú; tú eres mucho más que eso… solo necesitas creer en ti misma».
Fue en ese instante cuando me di cuenta de que había algo que no estaba viendo, o no quería ver, algo externo e importante que había desencadenado mi depresión que se había originado muchos años antes.
Fui detectando cada patrón mental que había desarrollado desde la niñez, no solo por la relación con mi padre, sino por un modelo que siento que nos impone la sociedad y que a las mujeres nos pide sacrificio, dependencia y pasividad, dejando a un lado un objetivo básico de toda vida, que es la autonomía personal. En definitiva, aprendemos a sufrir y no desarrollamos nuestras capacidades para el disfrute. Este modelo limita y empobrece todo desarrollo intelectual y corporal y nos impide decidir, disentir, ser dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Interiorizamos múltiples miedos por todo lo que ocurre en un mundo que a menudo sentimos ajeno, desconocido y amenazador.
Por fin había tomado la decisión de poner fin a mi relación, por fin pude ver con claridad que aquello no era amor, que me estaba destruyendo intensamente por dentro. Por fin había logrado tener una mirada hacia mí compasiva, por fin estaba decidida a luchar por mí, a empezar a valorarme y recuperar mi autoestima. En definitiva, a empezar una nueva vida, a volver a nacer.
Creo que el haberme dado cuenta de que mi situación podía cambiar si así lo quería fue el paso más importante que tomé para dejar atrás mi depresión. Sí, sin lugar a dudas, aquel momento en el que me di cuenta de que yo era dueña de mi destino, que yo era quien decidía, fue la clave del gran cambio.
La meditación fue para mí el principio del camino a seguir para salir de la depresión, o al menos para comenzar a hacerme consciente de que este estado podía aliviarse momentáneamente. Así fue mi primer paso, que en definitiva era similar a una terapia psicológica que no requería de un profesional y podía practicar de manera individual. Consistía básicamente en meditar quince minutos cada mañana, nada más despertarme, y quince minutos por la noche, justo antes de irme a dormir. En mi caso estas meditaciones eran guiadas a través de los ejercicios de un libro (Un curso de milagros). Desde el primer día pude sentir un cambio: lo primero que notas es que la depresión no es real; solo es algo que está en tu mente, y que solo va a mantenerse en el tiempo si no haces nada al respecto. Seguidamente se puede sentir en el cuerpo una sensación de alivio muy grande. Y a los tres meses de repetir estos ejercicios se puede apreciar que la mente está más limpia de toda la negatividad que produce la depresión.
Seguidamente, además de meditar a diario, tomé la decisión de acudir a un terapeuta, ya que tuve la necesidad de profundizar más en mí a nivel psicológico; necesitaba aclarar cuáles eran exactamente las causas que habían causado mi depresión, por qué había llegado a tocar fondo como nunca antes. Tenía una idea de lo que podía estar ocurriéndome pero necesitaba que un profesional me lo confirmara y me guiara en mi proceso de sanación con herramientas y conocimiento.
De todas formas, es normal sufrir altibajos porque no es fácil cambiar la parte inconsciente de nuestra mente; requiere mucho trabajo y tiempo. A mí me resulta útil compararlo con un virus, ya que aunque hayas sufrido una gripe muy fuerte esta puede volver a afectarte más adelante; de hecho es muy probable que vuelvas a tener gripe.
En la actualidad hago terapia con una psicóloga y después de un año de intensas sesiones voy notando que mis comportamientos sumisos van desapareciendo lentamente. La terapia me ha ayudado también a detectar dónde se formó aquel patrón, por qué y con quién se dispara. Es fundamental trabajar sobre el carácter para fortalecerlo y mejorar la autoestima. Y más que nada para que la situación no se vuelva a repetir, o en el caso de repetirse, poder detectarla mucho más rápido. El estado de depresión, aunque en algunas situaciones vuelve, se produce por períodos más cortos cuando la autoestima se refuerza. Así que desde mi experiencia recomiendo la terapia individual a manos de un buen profesional.
Por supuesto, hago todo lo que contribuya al crecimiento personal, como actividades físicas o intelectuales que beneficien la integridad de la persona; también ha sido muy positivo para mí leer libros de autoayuda, practicar yoga, etc. Sin dejar de mencionar que las relaciones con la familia y los amigos también son súper enriquecedoras y esenciales para superar una depresión de este tipo.
Hoy en día me siento feliz por ser una persona que lleva las riendas de su vida. Ahora soy independiente y asumo mis responsabilidades. Y algo muy reconfortante de todo esto y que me realimenta y fortalece es el hecho de ser yo misma quien trabaja cada día para cambiar esa situación. Finalmente puedo ver que soy yo quien dirijo mi vida y quien ha conseguido por mérito propio un trabajo donde se me reconoce y una pareja que me respeta y me ama de verdad. El cambio está en uno mismo, y eso es lo más maravilloso que he podido descubrir en estos últimos años.
«Mi felicidad contribuye a la felicidad de los demás»
La historia de Marcos
No podría decir cuáles fueron las causas de mi depresión. Sí recuerdo la primera vez que fui consciente de que era muy infeliz, que tendía a la melancolía y que no me gustaba mi entorno.
Fue entre los once y los doce años. Acababa de instalarme en Madrid porque mis padres decidieron que nos íbamos a vivir allí. Supongo que pensarían que en los años setenta sus seis hijos tendrían más oportunidades de conseguir un futuro en la capital que en el sur de Andalucía.
Nos instalamos en el centro de Madrid. Allí descubrí muchas fachadas feas, grises, en un Madrid insolidario, solitario y en el que los niños no salían a jugar como en mi ciudad natal. Era el «Madrid de los Austrias» abandonado por la juventud y a finales del franquismo. Solo había personas mayores y polvo en las fachadas.
Y descubrí el frío, la soledad, una familia partida en dos mitades entre Andalucía y Madrid. A mí me tocó estar junto a una hermana y mi padre en un sitio inhóspito y poner en marcha los nuevos negocios. Ese año no me pudieron escolarizar y las horas eran interminables.
En mis ratos libres daba vueltas por el centro, paseaba y buscaba algo con lo que entretenerme. No había niños en las calles. Mis hermanos estaban lejos; además, vivíamos junto al «Viaducto», el lugar preferido de los suicidas en Madrid en aquella época. No había una semana en la que no hubiera uno o dos suicidas que se tiraran desde lo alto del puente.
Uno de mis lugares preferidos era la Catedral de la Almudena, fría, en plena obra y tan grande que te hacía sentirte aún más minúsculo.
Y yo me dedicaba a mirar las tumbas y las lápidas de los que allí estaban enterrados. Eso me hacía sentirme menos solo. No sé por qué. Tal vez porque me sentía igual que ellos. Muerto por dentro. Vacío. Triste. Solo. El cielo se había vuelto gris y mi corazón, igual que el mar, reflejaba el color del cielo.
Pero nunca dije nada. Siempre callé mi depresión y lloraba sin comentarlo con nadie. Nadie sabía que me sentía muerto por dentro con tan solo doce años.
Supongo que mi primera depresión y las posteriores fueron siempre por causas exógenas. De hecho, en varias etapas de mi vida he vuelto a sentir una tristeza que me ha durado muchos meses. Pero en las etapas siguientes fue por un exceso de melancolía y un carácter muy romántico que no se aceptaba a sí mismo.
Las últimas veces que he tenido épocas depresivas han sido provocadas por la extenuación. He trabajado tanto, he luchado tanto por proyectos imposibles que al final he tenido que asumir mis fracasos mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. He tenido que pasar por meses y meses de aprendizaje interno ayudado por ansiolíticos y un exceso de tabaco y alcohol.
He luchado solo. Sin ayuda. Por eso no me extraña que tantos hombres se suiciden. Esta idea me ha surgido durante meses y meses en cada despertar, en el momento en que tomaba aliento durante el día. Mi única solución era suicidarme. Tal vez no me daba cuenta de que lo que no hacía era buscar ayuda ni cambiar mi situación para huir de lo que me atenazaba y me hacía mal.
Aunque ya desde niño he tenido que afrontar diferentes circunstancias, hubo una etapa «infernal» de mi vida en la que se sucedieron una serie de tragedias. Con 46 años perdí a mi hijo. Con 48 perdí a mi mujer. Con 49 perdí el trabajo que tenía desde hacía tiempo. Y durante aquellos años también fui perdiendo todas mis propiedades. Ante esa situación terrible me encerré en pleno campo en una finca de mi familia. Allí estuve meses. Primero solo y luego ayudado por un familiar. Me dediqué a trabajar en el campo. Corté ramas, podé, pinté, puse vallas e incluso me rompí los ligamentos cruzados de una rodilla para acrecentar mi mala suerte.
Pero el trabajo me hacía sentirme bien. Con pequeños pasos convertí aquella selva en algo habitable y bonito. Cada paso que daba, cada árbol que dejaba limpio, cada cuadro que colgaba me hacían sentirme bien. Ya no era tan inútil ni tan débil como me creía con la depresión. Incluso la memoria, la percepción, la concentración perdidas parecía que habían mejorado.
Había perdido tanto el sentido de la realidad y de mi percepción exterior que un día en que me encontraba en el restaurante de un familiar me encontré con un sobrino mío y con su novia. Le pregunté por su padre. Me respondió: «Tito, mi padre ha muerto hace cinco años» (mi propio hermano) y no supe hasta ese momento que me había confundido de hermano y de sobrino. Ahí me di cuenta de hasta dónde había perdido muchos sentidos de la percepción y cómo esta enfermedad me estaba comiendo por dentro.
Algunos amigos me venían a visitar. Eso me ayudaba mucho. Sobre todo me hacía ver que no me habían abandonado todos. Que todavía quedaba alguien que me apreciaba.
Un día pensé: «Estoy en una carretera rural. Mi vida va por un carril sin arcenes, estrecho y peligroso. En cualquier momento puedo caer directamente a una acequia o a un campo vallado con cactus o con pinchos. Tengo que buscar la manera de ir dando pasos cortos, como si fuera la rehabilitación de un tobillo, pero debo hacer algo para volver algún día a circular por una carretera nacional. Y más adelante volveré a una autovía».
Y eso fue lo que hice. Me metí en una asociación profesional en la que ya había estado años antes para volver a tener contacto con personas que estaban trabajando y a las que les gustaba el mismo sector que a mí.
Al cabo de unos meses me hicieron miembro de la directiva. Ya tenía algún logro y no solo penas y fracasos que contar.
Después me nombraron presidente. Eso me hacía sentirme inseguro, pero tenía algo por lo que luchar. Me volqué en ese nuevo desempeño. Todo lo que me hacía pensar en ese proyecto me lo quitaba de pensamientos suicidas o negativos.
Y más tarde decidí volver a trabajar aunque seguía mal; no estaba bien del todo. Mi dolor se alivió años después, aunque no se borró. Pero ya era algo. Estaba empezando a tener algo por lo que luchar. Iba con miedo, con recelo y con mucha precaución. Al haberlo perdido todo era como nacer de nuevo, pero venía de una experiencia en la que me había estrellado y me sentía débil e indeciso. Seguía teniendo los ligamentos mal y el corazón roto, pero los pequeños pasos intentaba disfrutarlos uno a uno. Un árbol podado, un seto plantado, un cuadro colgado, un mueble restaurado; cada paso lo celebraba como si fuera un logro espectacular. Cada cosa hecha era como haber montado una empresa de éxito. Eso sí, procuraba no meterme en camisas de once varas. Mis pasos hoy siguen siendo cortos, controlados, sin perder el horizonte y procurando quedarme con «hambre de éxito» antes que saturarme de responsabilidades.
Fui al psiquiatra durante ese tiempo, pero me llevé una decepción de tal calibre que decidí dejarme ayudar por mi médico de cabecera. Ella me mostraba comprensión y me ayudaba. La psiquiatra tenía tantos sentimientos y empatía como la cabeza de un ciervo colgada en una pared. Luego he tenido la oportunidad de conocer a psiquiatras que me han devuelto la confianza en ellos, pero a mí «me tocó la china».
En la actualidad me siento cauto ante cualquier cambio o circunstancia. He pasado por demasiadas malas etapas. No en vano he sido yo el que ha provocado en casi todas ellas el haberme sentido mal por saturación o por querer abarcar tanto que he descuidado lo más importante: a mí mismo. Me he ocupado de todos y de todo menos de mi vida; es por eso que quiero mirar al futuro desde otra perspectiva, más respetuosa conmigo mismo. He desaprovechado mucho el tiempo, por lo que ahora procuro tratarme como a un niño o como a un anciano, con cuidado, con cariño, sin maltratarme a base de trabajar y trabajar, teniendo tiempo para mis sentimientos, para mi ocio, para pensar en mí y en lo que me apetece.
Sé que aunque he aprendido sigo siendo el mismo que puede volver a caer en la enfermedad, que a veces te viene no se sabe bien por qué y que en otras ocasiones es provocada por tus propias actitudes o manera de ser. Y en ello estoy. Aprendiendo cada día cómo cuidarme y sabiendo que mi felicidad contribuye a la felicidad de los demás. Me siento muy orgulloso de adónde he llegado, viniendo de donde venía. Sin duda ha merecido la pena el esfuerzo.