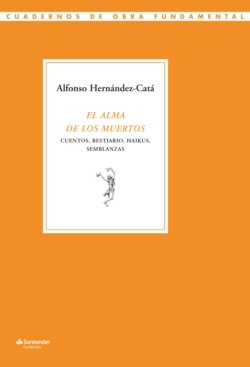Читать книгу El alma de los muertos - Alfonso Hernandez-Cata - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA MALA VECINA
Nada más irónico y más veraz que aquel título escrito en letras moradas sobre el frontispicio: «La Siempreviva». «Sí —parecía pensar el dueño de la tienda mientras aserraba escrupulosamente los tablones—, llegarán los hombres a cambiar de costumbres, a relegar a lugar secundario los artículos que ahora parecen insustituibles, a suprimir usos y adoptar otros nuevos...; pero la muerte los aguardará siempre al final del camino, y yo ahora, mis hijos más tarde y mis descendientes hasta el juicio final podrán seguir haciendo ataúdes, vendiendo coronas y encargándose de llevar con decencia hasta el cementerio a todos los muertos del barrio...» Esto parecía meditar; mas, en realidad, el señor Juan no pensaba nada: dentro de su cráneo, las ideas jamás fueron grandes y rotundas, como su abdomen; ni agudas, como el pico de pelo que casi partíale en dos la frente, tan estrecha que semejaba entre las cejas y el pelo un río con márgenes frondosas. Esa incómoda secreción llamada pensamiento no lo importunó nunca; tres o cuatro bocetos de ideas, que le inculcaron de muchacho, le sirvieron para toda la vida; y por eso, cuando vinieron a proponerle que trasladara de sitio la funeraria, se enfurruñó, compró la casa con sus ahorros y dijo, apoyando su resolución con golpes de martillo sobre su banco de trabajo:
—¿Conque mi tienda afea la calle? Pues fea será para toda la vida... Ya veremos si por causa de las coronas vienen o no a vivir inquilinos a mis pisos dándolos a buen precio.
Y acudieron inquilinos. ¡No habían de acudir! La calle era una de esas vías estrechas, sórdidas, que, protegida por mil intereses, continúan su vida de mezquindad en el mismo corazón progresivo de las ciudades. El sol no bajaba nunca hasta sus charcos; y en los días de invierno parecía que los tejados de ambas filas de casas iban a unirse para formar un inmenso ataúd donde se enterrarían para siempre los pobres empleadillos de dos mil pesetas con sus vastas proles; las tenderas, sus parroquianas, que al cabo de llevar fiado días y días todo su alimento no llegaban a deberles dos duros; los perros famélicos, el lorito de la bodega y hasta los mismos ataúdes del señor Juan... Los inquilinos que llegaron cuadraban bien con la tristeza de la calle y con la insalubridad de la casa; eran una señora enlutada, con una hija ya moza y un niño de siete u ocho años. Al entrar en el portal y ver la funeraria al través de una ancha mirilla establecida por el señor Juan al adueñarse del inmueble, el niño se apretó contra su madre y suplicó:
—Aquí no, mamaíta; vámonos...
Pero su voz de sentimiento fue, como de costumbre, ahogada por la voz del cálculo. La madre pensaba, y sus dedos iban ayudando a la aritmética. Además había otros motivos... La calle no estaba lejos del almacén de ropas para donde ella cosía, y muy próximas abríanse las anchas avenidas bañadas de aire y alegres de luz, a donde podría llevar los domingos al hijo enfermo. Verdad que las dos únicas ventanas que miraban a la calle estaban cercenadas por el rótulo de la funeraria, y que asomándose a ellas se veían, antes que toda otra cosa, los ramos de siemprevivas tallados en madera; en cambio, el balcón del patio era algo mejor, pues si hacia abajo tropezaba siempre la vista con las «existencias» del señor Juan, hacia arriba, con solo sacar la cabeza, veíase un pedazo de cielo tan grande como un pañuelo que no lo fuese mucho. Y todo muy barato: seis duros al mes. Le quedaban otros ocho para comer, arreglarse un poco y cuidar de la salud del pequeño. Había que mudarse.
¡Pobre nene! Muy grave, muy rígida la boca, donde jamás debía anidar la risa; muy abiertos los ojos, como si comprendiesen que era preciso ver todo en poco tiempo, temblaba cada vez que se quedaba solo en el piso. ¡Pobre pequeño! ¿Por qué él, que no pudo hallar tras cada petición infantil las dádivas de la holgura y del mimo, insistió tanto para que dejaran la nueva casa? Su voz no era voz de niño cuando imploraba temblorosa:
—¡No me dejes con la hermanita, mamá! Ven pronto. ¡Tengo miedo!
Hasta en los días de sol la casa era sombría, y ráfagas húmedas iban solapadamente de una a otra puerta. Mientras la hermana arreglaba las camas y disponía la comida de modo que al volver del trabajo le bastasen a su madre unos minutos para terminarla, el niño la seguía, la entorpecía por el ansia de estar muy junto a ella. Ningún ruido de la calle, ni aun cuando pasaba algún carretón estremeciéndola toda y haciendo vibrar con trémolo metálico los vidrios, apagaba en su oído otro ruido, siempre igual, siempre amenazador, siempre seguro, cual si tuviese conciencia de que no le era necesario elevar el tono para imponerse; y este ruido era el producido por el señor Juan cepillando maderas y clavando ataúdes, que luego colocaba, orgulloso, contra una de las jambas de la puerta. Muchas de las veces trató el niño de asomarse y mirar a lo lejos el puesto de frutas, cuya alegría de color ofrecíale un oasis de luz, sin lograr retenerlo; a la tienda de ropas; a la barbería, donde se balanceaban dos bacías doradas...; pero todo era inútil: sus ojitos regresaban enseguida a mirar las coronas y las cajas oblicuadas contra la puerta, dentro de las cuales su imaginación obligábale a ver un cadáver, un cadáver borracho... Y un día, tal vez guiados por un funesto instinto, tal vez atraídos por maléfico imán, fueron a escrutar el interior de la tienda y vieron una caja muy pequeña, forrada de blanco, con una desmesurada cruz abrazándola. ¿Para qué estaba allí? ¿Por qué su madre lo dejaba solo? ¿Se iría él a morir? ¿Por qué le daban las gotas amargas y no lo llevaban al campo, junto al mar, según había dicho el médico también? En la penumbra de su mente se atropellaban las interrogaciones. El temor distendió sus nervios, y la fiebre, ausente muchos días, volvió a consumirle. Eran inútiles los cuentos, las dulces palabras; su almita no podía separarse del miedo que soplaba sobre ella como sobre una luz, y si a veces se alejaba un instante distraído por el murmurio de la tierna salmodia maternal, retornaba súbitamente, porque cualquier detalle, el más fútil, le servía para ver la tienda lóbrega, los ataúdes negros, y, sobre todo, el pequeñito galoneado de gris, que desde hacía poco estaba destapado, cual si esperase a alguien.
—Vamos, amor, duerme... Ya verás como hoy no sueñas nada... Mira, sigue el cuento: la princesita iba por la vereda de la mano del hada; como el cielo se había empezado a caer por los bordes, mil geniecillos lo habían clavado con miles de clavitos de plata, y todos brillaban en aquella noche...
—Esos clavitos ¿son como los que pone el señor Juan en las cajas de muerto, mamá?
—Deja esa manía, mi rey... Esos clavos eran las estrellas, y entonces...
Pero incorporándose, con los ojos extáticos, el niño preguntaba más, siempre más.
—¿Verdad que papá está en una estrella? ¿Hay también en las estrellas casas como esta y tiendas como la del señor Juan? ¿Por qué no cierra esa caja, mamá?... Que abra las otras, pero que cierre esa, la chiquitita... Yo quiero ser grande y vivir mucho... Dile al médico que me cure.
Y el médico no lo pudo curar; la obsesión aceleró su fin. Cuando la infeliz madre quiso trasladarse a otra casa en donde la muerte no estuviera presente a todas horas, ya su hijo la llevaba dentro. Una noche soñó que, para acabar antes, había bajado por la noche a la tienda, se había acostado en la cajita y se había ajustado él mismo la tapa. En el delirio, rogaba al señor Juan que se esperase un poco, y sus manecitas se asían ansiosamente al borde de la cama como si una fuerza invisible tirase de él. A fines de noviembre dijo el médico que ya podían darle cuanto quisiera; pero como el niño solo quería una cosa, vivir, el permiso fue inútil. Durante los dos últimos días, los huesecitos insinuaban bajo la piel ardorosa y húmeda todas sus formas. Murió por la tarde.
Las vecinas lo velaron, hablando cada cual de sus preocupaciones, y, junto a ellas, la madre lloró toda la noche un llanto que de tiempo en tiempo hacíase convulso. No pudieron enterrar al niño en aquella cajita blanca galoneada de gris, porque era muy cara; mas el señor Juan, hombre razonable, construyó otra a precio tan módico que la madre solo tuvo que coser tres semanas para pagársela. A la hora del entierro se presentó un hombre muy pálido, con las barbas y el pelo crecidos, y después de darle el pésame con conmovida efusión, dijo, para justificar su visita, que conocía al niño de haberlo visto mirar muchas veces hacia la funeraria; también a él le pasaba igual: no podía apartar la vista de aquella carpintería macabra, de aquellas inmarchitables flores que jamás habían sido fragantes, de aquellas fundas forradas de negro, donde una vez habían de encerrarlo para siempre. Una vecina susurró al oído de la madre que aquel señor estaba chiflado: pasaba las noches escribe que te escribe, y cuando bebía un poco comenzaba a decir jerigonzas imposibles de entender. Sin duda, aquella tarde no estaba en su juicio, pues empezó a denostar al señor Juan y a decir que, si hubiera espíritu estético en la calle, le habrían ya quemado la tienda. Luego habló de la necesidad de sentir el rubor de la muerte, de ayudar al divino olvido con la ausencia de todo fúnebre atributo, y, por último, sostuvo que al niño lo había matado tanto la fiebre como la mala vecina, la sombra, invisible para los sanos, que vagaba por entre los ataúdes de la tienda con su guadaña al hombro. Todos se indignaron al oírle, y él calló al fin. Pero, al despedirse, la madre le estrechó la mano en silencio, y él comprendió que aquella presión muda y cordial quería decirle: «Muchas gracias, señor, muchas gracias; yo nunca me hubiese atrevido a decirlo, pero es la verdad: mi pobre nene se ha muerto de miedo de morirse...». Y por eso, mientras la mujer rompía a sollozar y todos los miraban con extrañeza, los ojos del desconocido se nublaron de lágrimas.