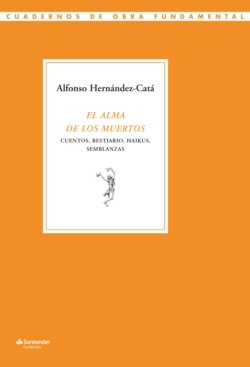Читать книгу El alma de los muertos - Alfonso Hernandez-Cata - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEL CRIMEN DE JULIÁN ENSOR
Julián Ensor era un cobarde incapaz de intentar nada en contra de la mujer que, siendo solo suya por convenio divino y legal, era de otro por liviandad y por codicia. La conoció en una cervecería alejada del centro de la población, a la cual iba él para rehuir la tiranía de varios compañeros de oficina que, no contentos con hacerle pagar todas sus faltas y realizar todos sus trabajos, le buscaban por las noches para reírse de su simplicidad y zaherirle con procaces burlas. En el rincón menos concurrido, mientras la espuma iba deshaciéndose con tenue chispear sobre el oro líquido y transparente de la cerveza, el pobre de espíritu se resarcía de las penalidades sufridas en las ocho horas de trabajo. Solo, libre de sus amigos, sin pensar en nada, Julián Ensor era feliz. Allí nadie le hablaba imperativamente, nadie le hacía blanco de invectivas. La cervecería llegó a ser para él una necesidad, una voluptuosidad; la única de su vida de claudicaciones. Por las mañanas, al esmerarse en copiar, con su impecable letra inglesa, oficios y disposiciones ministeriales que habían de valer plácemes a otros, pensaba en la llegada de la noche, en la luz cruda de los focos eléctricos, en los amplios divanes tapizados de verde y en los espejos luminosos y profundos. Ya por las tardes su cuerpo enflaquecido tremaba de dolorosa impaciencia, y luego comía aceleradamente, dejando muchas veces el postre, para ir, con las precauciones de un malhechor que se cree perseguido, a sentarse intranquilo y dichoso ante el vaso de cerveza, cuyo amargor no concluía de ser grato a su paladar.
Conocía de vista a todos los parroquianos asiduos, y siempre que los hallaba en la calle cruzaba con ellos una mirada familiar, casi misteriosa; una de esas miradas que forman el hilo de un secreto. Y allí conoció a su mujer. Era joven, morena; en su rostro, bajo el complicado artificio de la cabellera opulenta y oscura, dos manchas bermejas contrastaban con la tenebrosa profundidad de sus ojos agrandados por sendos círculos azules y con la curva constantemente húmeda y roja de su boca, que parecía una herida.
¿Que cómo fue el caso? Concretamente nadie puede decirlo. Tuvo esa encadenación inesperada y fatal que eslabona los hechos, uniendo términos tan distantes que la perspicacia más aguda no sospechara verlos acercados jamás. Durante muchas noches él la vio con el mismo manso deleite con que veía todas las cosas del establecimiento: los divanes, las mesas, las cafeteras humeantes, las botellas de opaca diafanidad, el granuja precoz que pregonaba con voz insinuante en la puerta cerillas y periódicos ilustrados. La veía ambular por entre las mesas, inclinarse ante los parroquianos y recorrer con la diversidad de sus sonrisas una extensa gama, cada uno de cuyos matices hubiera servido a otro observador más sagaz para clasificar las propinas. La veía como a una cosa, y nunca pensó en el atractivo sensual de aquel cuerpo, que muchas veces, al hurtarse rápido en un esguince a la solicitud de una mano aviesa, chocaba contra los veladores alzando de ellos sonoro temblor de cristales. Casi no advertía que ella era la más joven y la más hermosa de las camareras; casi no advertía que ella era la más agasajada. Para él era uno de los objetos de la cervecería, y, sin embargo... ¿Cómo fue aquello? Una noche, ella no le cobró la cerveza; otra, pasadas algunas, le trajo un vaso sin él pedírselo y tampoco se lo quiso cobrar; varias semanas después, Julián le dio para que cambiase un billete de veinticinco pesetas y ella no volvió con el cambio; y la noche de un viernes, por fin, le dijo que la esperara y salieron juntos. En la calle se les unió un viejo de cabeza intonsa y lacrimosa mirada de alcohólico. Ella le dijo que era su padre.
—Mi Juanita ya nos había hablado de usted. En casa tienen mucha gana de conocerle.
—¿De mí?... ¿Ella les ha hablado de mí?...
—Nosotros no somos de esos padres que se oponen a que sus hijas tengan novio, ¿sabe usted? Siendo, como parece usted, persona honrada... Desde hoy ya cuenta con nuestro permiso.
Y fue así. Luego se encendieron complejos hechos absurdamente lógicos: varios paseos, dos giras al campo, algunos viajes a la vicaría, una ceremonia grotesca: un velo blanco, un ramo —quizás demasiado grande— de azahares, un frac de bazar, los latinajos rituales tartamudeados por un cura obeso y después... ¡después la dicha!
•
Y la desdicha fue tenazmente cruel. Desde la tarde de la boda, Julián Ensor supo que era un predestinado; es más, lo sabía desde antes; y cuando el sacerdote le preguntó que si la aceptaba por mujer, él habría respondido que no, si aquel irremediable miedo que pesaba sobre todas las potencias de su acción le hubiera permitido hacer por única vez en la vida su voluntad en vez de someterse a la de los otros.
Sus amigos empezaron a hacerle visitas injustificadas. Fue mandado por su mujer a recados de premiosa tramitación. Una tarde, yendo de paseo escoltado por algunos jóvenes que, sin recatarse de él, la miraban con esas miradas que hablan de una historia, de un convenio o de una procaz solicitud, oyó una voz grosera decir: «Mira qué gracioso el marido de la Juanita». Y algunas veces encontraba sobre su pupitre, dibujados por manos rudimentarias y arteras, ciervos, tauros y unicornios, que él rompía en pequeños fragmentos, mientras meditaba, fríamente, que solo una explosión colérica podría redimirle de aquellas torturas.
Y tuvo que aguardar en la escalera a que, después de mal disimuladas inquietudes, la puerta se abriese para encontrar en la sala a su mujer y a cualquier amigo en actitudes harto comedidas. No era promediado el segundo mes de matrimonio cuando tuvo que cenar solo porque ella había salido sin siquiera advertirle, dejándole dicho que iba al teatro. Y al finalizar el quinto mes, la deformación maternal era en Juanita una acusación y una promesa perentoria de alumbramiento.
Julián Ensor sufría todo pacientemente. Por las mañanas, al entrar en la oficina, sus compañeros le preguntaban, uno después de otro, con voces entrecortadas por toses y por risas burlonas:
—¿Cuándo nace tu hijo?
Y aun otro, el más desvergonzado, añadía:
—Es preciso que la buena estirpe de los Ensor se perpetúe.
Y Julián hundía el acerado raspador en la carpeta, y, al hacerlo, pensaba en los corazones de aquellos que tan despiadadamente herían el suyo, aterrorizado casi enseguida por la visión sangrienta que en su imaginación, cándida y pacífica, se fijaba con el burocrático aspecto de un frasco de tinta roja derramado.
•
Fue en abril, una tarde al volver del Ministerio, embriagado con la fragancia áspera de un ramo de geranios que le obligara a comprar una florista, cuando el viejo de cabeza intonsa le recibió con acongojado clamor:
—¡Juanita está grave!... Corre, ve a casa de don Luis... ¡La comadrona ya no puede hacer nada!
Casi sin conciencia, Julián descendió la escalera, y con pasos de beodo dirigiose a casa del doctor. Al ir a trasponer la calle, un hombre se le acercó, decidido y turbado: era un antiguo parroquiano de la cervecería:
—¿Usted es el marido de Juanita?... ¿Cómo está?... ¿Es cierto que puede morirse?
—Bien... No sé... No, no se muere.
Julián comprendió; en un instante se hizo cargo de aquella abominable vergüenza. Y mientras, sin detenerse, tropezando con los transeúntes, seguía su ruta, pensaba que él debiera volver y matar, con la misma frialdad bárbara con que pensamos trágicas soluciones a un drama visto en el teatro. El doctor le recibió con lenta cortesía, haciéndole, en tanto se ponía el abrigo y el sombrero, preguntas que él contestaba maquinalmente.
—¿Tiene convulsiones?... ¿No la han sometido durante quince días a la alimentación láctea?... Tal vez sea la albúmina el motivo... ¿Cuántos meses llevan de matrimonio?
Julián Ensor, sin afrentarse casi, respondió hasta la última pregunta, sin mentir. En el coche, mecido por el blando vaivén, una idea terrible comenzó a rondarle; una idea tan extraña, tan poco suya que en vano la trataba de esquivar mirando la calle, en apariencia fugitiva, al través del cristal neblinoso. Era una idea tenaz, diabólica, que nacía de algo desconocido en él, de algún centro de recónditas energías: «¡Si no se salvase!». Y la idea se desarrollaba, se precisaba hasta concretar todos sus trámites: un féretro, una noche de vela, un paseo tras un carro fúnebre en una mañana asoleada, y luego..., luego la libertad, la soledad, los ratos felices en otra cervecería donde no hubiera mujeres, viéndose todas las noches en la hondura iluminada de los espejos, y no pensando ni temiendo asechanza ninguna ante el oro transparente y líquido de la cerveza que se iría deshaciendo con tenue chispear.
El doctor penetró en la habitación y volvió a salir poco después, desnudos los brazos, para buscar en un maletín algo que Julián vio brillar con argénteas fulguraciones. Antes de regresar a la alcoba, le dijo:
—Más vale que usted se quede fuera.
—Sí, yo estaré aquí, junto a la ventana.
Sujeto a los barrotes, casi convulso, escuchaba los menores ruidos de dentro. Las vecinas piadosas salían o entraban con vasijas y trapos. De tiempo en tiempo percibíanse las frases imperativas del doctor, y por las rendijas, en un instante de audacia, pudo ver el rostro exangüe de Juanita, junto al cual una mano sostenía un frasco azul. Sin reparar en él, comentaron algunas vecinas que salían:
—¡Vaya un trance duro, mi señora! Uno de los dos tiene que quedar... El doctor lo ha dicho.
Y entraron.
Solo, sujetándose a la ventana para no caer, la idea terrible volvió a hacer presa en su cerebro. Ahora se perfeccionaba más: «¡Oh, si ella muriese!». Y con una rapidez de alucinación se sucedían en sus ojos cerrados las visiones de una caja grande, galoneada de oro, y de una cajita blanca muy pequeña, casi tanto como la caja de papel del jefe de su negociado.
«¡Si fuera ella la que muriese...!» La idea se agigantaba, se apoderaba de su voluntad y se dirigía hecha un voto maléfico hacia el cuarto donde la anestesiada articulaba con torpeza frases incoherentes y llamaba a alguien, a alguien que no era él. ¡Oh, tanto tiempo sin sospechar!
Al recuerdo de aquel antiguo conocido visto con simpatía innumerables veces; al recuerdo de la pregunta audaz de hacía poco; al recuerdo de su plácida dicha truncada, la idea completaba su maleficio, hacíase más claramente perversa: «¡Que sea ella, que sea ella, aunque su hijo viva!...».
Y hubo un murmullo dentro.
Él comprendió que algo decisivo ocurría, y se aferró con convulsa fuerza a los barrotes... ¿A cuál de los dos tendría que acompañar en la mañana asoleada que siguiese a la interminable noche de velorio...?
Sobre el murmullo compasivo, unos vagidos gangosos e intermitentes vibraron en la habitación.
Y una de las vecinas, que salía trémula, retratado en el rostro ese horror inconfundible de los que ven pasar cerca a la muerte, exclamó al ver a Julián exánime junto a la ventana:
—¡Pobre!... ¡Tan poco tiempo de casados!... ¡Mira cómo, tan débil, ha podido doblar los barrotes: la fuerza del dolor!... ¡Que Dios nos libre, señora, que Dios nos libre!...