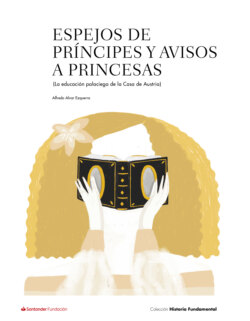Читать книгу Espejos de príncipes y avisos a princesas - Alfredo Alvar Ezquerra - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеEl historiador llevaba mucho tiempo intrigado sobre cómo se había educado a los príncipes, como niños, en los tiempos de la Casa de Austria en España.
Sabía que había habido esfuerzos por compilar las obras dedicadas a la educación de los príncipes, pero como futuros gobernantes, o tratados políticos sobre los príncipes en su acepción de reyes, compilaciones que poco tenían que ver con la educación de los párvulos.
Además, le interesaban sobre todo los aspectos sociales del fenómeno de la educación: quiénes educaban, bajo qué principios o valores, cómo se les escogía, qué leían los preceptores y qué hacían leer a tan distinguidos estudiantes.
Para dar respuesta a esas preguntas, a esas curiosidades, era necesario salir de Palacio y ver qué ambiente se respiraba fuera. ¿Qué se creía entonces que era un niño?; ¿desde qué edad se le podía enseñar?; ¿y el qué?; o más aún, ¿cómo? ¿Había escritos sobre estos temas?
Al historiador le apetecía leer y releer sobre la vieja tradición medieval de espejos de príncipes, ya prácticamente en desuso en la España del xvi; como lo del trivium y el quadrivium, fenómenos culturales que en puridad estaban dando sus últimas bocanadas.
Ahora había fenómenos, acontecimientos nuevos, ¡y todos a la vez! Así el descubrimiento de las Institutiones oratoriae de Quintiliano en 1416, que revolucionó la materia educativa desde el Renacimiento hasta el siglo xix, y aún hoy (porque implícita y explícitamente, con consciencia o no los legisladores y sus asesores arremeten contra principios enunciados por Quintiliano). Solo en Italia, y desde allí irradiando por toda la Cristiandad pues se hicieron en latín, hubo dos ediciones comentadas en 1470, otra en 1471, 1482, 1493, 1494…
En segundo lugar, la invención y difusión de la imprenta dio al traste con la larga tradición de copias conventuales de manuscritos de los autores que fuera. El tema es, como se sabe, de película: si un convento allá decía que tenía un texto de Cicerón (aunque fuera del siglo iv) y otro al norte decía lo mismo, y otro en las orillas del Mediterráneo, que también, ¿serían los mismos contenidos?; ¿copiarían igual unos monjes que otros?; ¿sabrían leer igual el original?; y en caso de duda sobre los contenidos, ¿cómo la resolverían?
Por tanto, a partir del siglo xiv y más tarde y con la imprenta de telón de fondo, los filólogos fueron aprendiendo más y mejor latín. Cogieron las copias y las analizaron y llegaron a sus conclusiones. Hicieron ediciones críticas, desterrando las impurezas, ratificando textos de calidad. Y lo hicieron porque lo iban a imprimir, a difundir, a mostrar a la república de las letras…, y a las universidades. Como la de Alcalá, cuyos orígenes fueron netamente filológicos, para hacer la correcta edición, interpretación y reescritura de la Biblia.
Así que si era bueno que un niño príncipe, o sus hermanas o hermanos, leyeran cosas de historia, magistra vitae, para bien regir y regirse, nada como que hubiera buenas ediciones de aquellos textos clásicos, o buenas traducciones.
Inherente a la función del rey era la de leer informes y consultas y responderlas. Por ende, ¿cómo se les enseñaba desde la más tierna edad a leer y a escribir? ¿No había debates fuera, entre filólogos, sobre cómo enseñar a ello? El mundo de la historia de la gramática, de la ortografía y de la caligrafía es, en sí mismo, inmenso. De todo ello, se recogen algunos episodios en este libro. Y sobre la letra de nuestros reyes.
Nunca se había hecho en España un estudio de larga duración para responder a esas preguntas iniciales, y las que fueran añadiéndose durante la investigación; nunca se habían obtenido conclusiones generales sobre cómo se educaba, si educaban igual los maestros que educaron a Felipe II y los que educaron a Carlos II. Mas comoquiera que todo apuntaba a que se educó con los mismos mimbres a Felipe II que al príncipe don Juan, el hijo de los Reyes Católicos que descansa en paz, pero solo, en Santo Tomás de Ávila y sin guanteletes, porque no murió en campo de batalla, digo que, como su educación fue modélica para las generaciones posteriores, ¿no tendría más sentido subir un peldaño e iniciar la investigación en tiempos de Isabel y Fernando, confirmar que ellos sentaron las bases de un modelo de educación y a partir de ese momento, seguir bajando escalones hasta el final de la Casa de Austria?
Por otro lado, ¿quiénes eran los que habían formado a los príncipes y a las infantas? Tampoco nunca se había reconstruido la lista de los maestros oficiales y de los «invitados». La confusión entre maestros y ayos, o mayordomos mayores, era también bastante común, y todo porque no se habían tenido en cuenta las diversas funciones de unos y otros, que se podían solapar, máxime en función del carácter (de los asideros cortesanos) que tuvieran en cada momento: se daba la circunstancia de que normalmente el maestro dependía del grupo de presión del ayo, toda vez que este era aristócrata y el maestro un pechero con estudios.
Pero la educación de los niños príncipes y de las infantas no se podía quedar en los aspectos externos, visibles. Era imprescindible aventurarse, según el estado actual de nuestros conocimientos, en cómo actuaron las reinas en la educación de sus hijos.
Tres son los agentes de socialización que siempre han formado a los hombres: los grupos de iguales o de pares, los medios de comunicación (para los Siglos de Oro podríamos hablar de los púlpitos y sus homilías o sermones; de los libros y bibliotecas) y finalmente la familia.
Con el análisis de los maestros y en su caso de las escuelas del príncipe más las escuelas de aristócratas en Palacio estaba respondida la pregunta, ¿cuál era la incidencia del grupo de pares en la formación del príncipe? Con el análisis de las bibliotecas de esos maestros, de los príncipes y de los reyes, amén de lo que se les iba enseñando a rezar quedaba respondida la segunda pregunta.
Para responder a la tercera pregunta, ¿qué papel desempeñaron los padres y las madres en la formación de sus descendientes? Desde luego que la Casa de Austria tuvo por norma el que los padres reyes dejaran unos fabulosos escritos sobre la educación de los niños príncipes. Lo hizo Carlos V, lo hizo Felipe IV de varias maneras. Además, no sólo eran los escritos de su puño y letra dedicados a sus hijos, sino que oficialmente, se redactaban instrucciones sobre el qué, el cómo, el cuándo educar.
En ocasiones, los propios validos se ocuparon de ello: educar a un príncipe de Asturias no era un juego, sino que la estabilidad del reino se debía, en buena manera, a la exquisita formación humanística y política del rey, heredero de una tradición y transmisor de lo mejor de ella. A los que ellos llamaban «políticos», les interesaba sobre todo asentar sus linajes, el de los Cobos, el de los Sandoval, o el de los Guzmán, por poner algunos ejemplos.
Pero lo más fascinante de ese proceso de educación está en el papel que desempeñaron las madres, siendo tan interesante el de los padres. Ellas, asumieron unas funciones de primera magnitud.
Para empezar, la reina propietaria de Castilla, Isabel I cuidó personalmente de la educación de su hijo Juan y de todas sus hijas, que infantas de Castilla, fueron —en su caso— princesas de Asturias y reinas consortes en Portugal o Inglaterra; archiduquesas de Austria y reina propietaria también en Castilla. Con toda seguridad, algunas princesas, infantas, o aristócratas recibieron educación similar en la Cristiandad, pero lo que hace especialmente significativo este dato es que las hijas de Isabel y Fernando fueron alabadas por Erasmo, por Juan Luis Vives…
Pero, además, la Reina Católica tuvo la feliz idea de montar una escuela de Palacio regida por leales humanistas, que habían abandonado la inestable Italia y se habían venido con libros y bagajes a la potente Castilla, a la estable España. Así, grandes apellidos como el del milanés Angleria, o el siciliano Sículo, regentaron aquella escuela. Escuela cuyos logros fueron admirados por un viajero alemán, Münzer. La Europa cristiana admiraba lo que se enseñaba a los hijos de los aristócratas en Palacio. Y aquella escuela se mantuvo, con las dificultades que se quiera, a lo largo de todos los reinados de la Casa de Austria. Y como junto a esos aristócratas se formaban los príncipes de Asturias, las reinas elegían no sólo a los maestros, sino a los niños que iban a esa escuela.
Las reinas no eran unas pías rezadoras. El caso de la emperatriz Isabel, afanosa defensora de sus reinos de España (en su cabeza incluía, a su manera, Portugal) mantuvo una excelente correspondencia con Carlos V, que la oía y admiraba. De tal forma y manera que cuando ella murió de sobreparto, él cayó en una profunda depresión, de la que le costó salir, si es que lo logró hacer. Y tal fue su desesperación al encontrarse viudo, y con la religión resquebrajándose a sus pies, que decidió abdicar. Pero no lo pudo hacer, por sentido de la responsabilidad, pues su madre, la reina Juana —que estaba enajenada— era la reina propietaria y abuela del que, en todo caso, sería el rey: Felipe II. Así que hubo que esperar a que su madre muriera para dejar los tronos, imperial y de los de España, e irse de retiro a Yuste. ¿No encontró un sitio más escondido y lejano? No obstante, Carlos V le dio a su hijo por escrito, unas Instrucciones sobre cómo regirse en la vida.
Y aquel príncipe Felipe que se quedó sin madre a los doce años de edad, en pleno proceso de formación, también se sumió en una noche de tinieblas, de la que le costó salir lo suyo, pues niño huérfano era y su padre tenía que asistir a las cuestiones del Imperio. Los informes de su maestro Silíceo al César, de cómo el pupilo no estudia —o que va aprendiendo a su ritmo, en lenguaje cortesano— y prefiere evadirse en el campo, y con la caza, son un termómetro perfecto para tomar la temperatura de su hundimiento psicológico.
Andando el tiempo, a Felipe II le tocó una y otra vez, hacerse cargo personalmente de la educación de sus hijos, del príncipe don Carlos, a quien intentó hacerle un joven abierto, llevándolo a la Universidad de Alcalá, con los tristes resultados que tuvo. Por ello, a Felipe [III] se le educó aisladamente, en privado, en el Alcázar o en El Escorial, y a veces estando presente el padre en las clases que se le daban, en su despacho, mientras respondía por escrito a los asuntos de Estado. Felipe III fue un hombre muy retraído. Se conservan sus cuadernos de trabajo de cuando tenía diez años. También se conservan las increíbles cartas de Felipe II a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela: otra muestra más de las relaciones, de todo tipo, entre un padre rey y sus hijas.
Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, poco pudo hacer por la educación de Felipe IV, pues murió cuando él era un niño de apenas seis años de edad. Bastante había tenido que luchar durante su reinado para recomponer la facción proaustriaca de la Corte, contra la profrancesa de Lerma, y no parar de dar a luz.
Felipe IV sintió y sufrió esa carencia durante toda su vida. Esa carencia y la muerte de su padre cuando tenía dieciséis años. Así que decidió hacerse cargo personalmente de la educación del príncipe Baltasar Carlos y tras su catastrófica muerte, del siguiente príncipe de Asturias, ya el futuro Carlos II.
Una mujer aparece de nuevo en primera línea compartiendo espacio con la reina madre Isabel de Borbón. Sor María de Ágreda, desde el respeto y el saber bien qué lugar ocupa en el cosmos del poder real, le habla al rey, cuando se siente autorizada para ello, sobre cómo guiar a la esperanza de España, a Baltasar Carlos.
Y es de tal porte la presencia del joven Baltasar Carlos en la vida de sor María, que pausadamente le cuenta al rey cómo se le ha aparecido el alma del adolescente tras la muerte rogándole que vele por su padre. El espíritu del hijo indica a la monja qué le debe decir al rey más poderoso del orbe, a Felipe el Grande, cómo se ha de conducir en materias de gobierno: por la boca de la mujer, el aparecido es el que da instrucciones de buen gobierno. ¡El mundo al revés; todo es ficción; es el Barroco!
Sobre la educación de Carlos II, ¿qué decir? Acaso tan solo, ¡tan solo!, que de nuevo la madre reina y regente, Mariana de Austria, se ocupó personalmente de cumplir con los mandatos testamentarios de su esposo el rey, y los aplicó a su manera, eligiendo —oyendo, por supuesto, a los consejeros de su confianza—, pero ella eligió para el plan de estudios del niño, a los mejores humanistas-letrados y a un gran matemático. Otra cosa es que el pobre heredero tuviera la fortuna que tuvo.
Muchos fueron los autores que escribieron lo que he llamado «libros de oportunidad»: aprovechando unas bodas reales, o un parto, que los escribían para posicionarse entre los candidatos a maestros. Otras veces, los maestros, se veían en la obligación de escribir sus libros —a modo de informes— para que se viera que cumplían con su cometido.
La clausura del Concilio de Trento (1563 y ley regia en España desde 1564) y la aparición de los jesuitas, supusieron una novedad en la tradición didáctica del mundo cristiano-católico.
Muchos de los autores sabedores de sus limitaciones pedían clemencia a sus lectores. Es el caso: suplico misericordia para quien leyere estas páginas.
Por razones de planificación editorial, este libro se ha hecho, de principio a fin, en tiempos de COVID, llegando y yéndose una tras otra las oleadas de este pestífero castigo divino que, como hicieron las pestes con las que los protagonistas de esta obra tuvieron que convivir, no ha dejado títere con cabeza.
Metodológicamente, de no haber sido por la profesionalidad y la buena voluntad de los bibliotecarios y archiveros a los que he implorado su ayuda y me la han brindado con exquisita profesionalidad, no podría haber hecho ni la mitad. Desde la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (Óscar Lilao Franca) a la Hispanic Society of America (John O’Neill); desde el Archivo General de Simancas (con Julia Rodríguez de Diego a la cabeza), al Archivo Histórico Nacional de la Nobleza (en Toledo, con la intermediación de Fernando Gómez Vozmediano), pasando por la Real Academia de la Historia (Feliciano Barrios, Asunción Miralles, siempre predispuestos); hasta «mi» biblioteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, por todas partes no he hallado sino ganas de ayudarme para sacar adelante este texto. Gracias a mi institución, al CSIC, puedo acceder a no sé cuántas revistas internacionales y nacionales que están alojadas en la red. Lo que hoy no está en la red, casi no existe.
Por otro lado, el ingente y a veces incomprendido, pero siempre insuficiente esfuerzo que se ha hecho de digitalizar nuestro riquísimo, abundantísimo y épico patrimonio documental y bibliográfico ha dado resultados que hoy revolucionan nuestras formas de trabajo, como otrora lo hizo la imprenta. Quiero rendir especial tributo a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (y a las demás bibliotecas nacionales digitalizadas); para la búsqueda de algunos documentos en España, el Portal de los Archivos Españoles arroja sorprendentes resultados (PARES); el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español es irregular, pero útil; la iniciativa privada en la Biblioteca Larramendi, o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com) son ayudas imprescindibles, como lo es ese pozo sin fondo que es Google Libros.
Mientras redacto estas líneas me acuerdo, otra vez, de mi hermano Manuel fallecido en estos días de Semana Santa de hace un año, y a cuyo esfuerzo (y al tesón de sus colaboradores) se debe la Biblioteca Virtual de la Filología Hispánica (https://bvfe.es/es/).
Ni que decir tiene que también la revolución logística, el mercado-en-la-red, es otro medio de excelente agilidad para conseguir esos libros que, como en tiempos de peste es mejor no salir a la calle, no puedes consultar de otra manera que comprándolos, en librerías de lance que estén en línea o nuevos, en otras librerías, o lo que sean.
Como siempre, a mis amigos y acompañantes en estos tortuosos tiempos de hierro y vulnerabilidad, os doy las gracias. Jorge, Silvia, Ignacio, Alberto, Guillermo, Paloma, Luis, Emilio, Javier, Antonio. Algunos me habéis mandado vuestros trabajos en PDF; con otros, hemos tenido larguísimas conversaciones o lo que es mejor, videoconferencias, para podernos ver; y en medio de tanta locura, he estado en muchas conferencias vuestras, en directo o en diferido; incluso hemos comprado lotería entre capítulo y capítulo; los paseos por el Retiro de Madrid me han despejado casi a diario. De todos he aprendido lo indecible. De vuestra humanidad, quiero decir.
José Miguel Muñoz de la Nava-Chacón y Jesús Muñoz Almazán me sacaron de algún apuro mecanográfico e informático en general. Dicho sea de paso, que a este libro, sin un ordenador cerca, no se le saca todo el jugo que tiene. Me encantaría que el lector, y la lectora, anduvieran navegando por donde les guiaran la curiosidad y las pistas aquí recogidas.
A quienes he citado sin citas, a todos los que habéis dedicado algo de tiempo a investigar aquello de lo que ahora me aprovecho y sintetizo, aunque no nos conozcamos, mi reconocimiento también.
Como también debo estar infinitamente agradecido a los señores —¡en todos los sentidos!— Rodrigo Echenique, Borja Baselga y Francisco Javier Expósito, de la Fundación Banco Santander, que me llamaron, confiaron y fueron pacientes para que esta investigación saliera adelante.
Pero a quien más agradezco es a Mariana Laurentina, mi hija, con la que he hecho no sé cuántos experimentos de los que se proponían en aquel tiempo y que recojo en este libro. Esos experimentos siempre los ha resuelto a su favor, esto es, positivamente, y más cerca de los humanistas, calígrafos, o maestros del siglo xvi, que de mala manera. Probablemente porque es mujer, de delicadísima sensibilidad, y con una excelente formación para su edad.
En Madrid. Desde la calle Cervantes, en el Barrio de las Letras
Lunes Santo de 2021