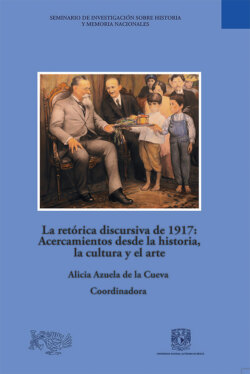Читать книгу La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte - Alicia Azuela de la Cueva - Страница 5
Introducción
ОглавлениеAlicia Azuela de la Cueva
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM
El libro La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte, nace del propósito de analizar la Constitución de 1917 como objeto de memoria, precisamente a raíz de la conmemoración de los 100 años de su promulgación y a partir del principio de la simultaneidad entre su construcción, como texto legislativo y como símbolo de las conquistas revolucionarias. En la historia de México, la promulgación, en el mes de febrero, de la “Constitución de 1917”, en la ciudad de Querétaro, conllevó el nacimiento de un nuevo imaginario que a lo largo del tiempo refuerza su impacto, guía e interfiere en sus rumbos, legitima a los grupos que lo generan y se legitima desde las instituciones. Nuestro caso de estudio se centra principalmente alrededor del año de 1917 para mostrar el contexto, los ámbitos y los elementos que circundaban e interactuaban con el proceso que culminó con la promulgación del texto constitucional. Para probar su pervivencia y consolidación en el imaginario cívico posrevolucionario y dar luz sobre las variantes interpretativas, los modos de representación y los juegos de poder en dichos transcursos consagratorios, incluimos además en nuestra temporalidad algunos momentos posteriores, representativos del proceso y de su mutación simbólica.
Las interpretaciones y las maneras de legislar
La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte, tiene como antecedente el Coloquio 1917 Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte que organizamos junto con Erika W. Sánchez Cabello, en agosto de 2017 en la Galería de Historia, Museo del Caracol, gracias al apoyo de su directora la Mtra. Julieta Gil y de Pavel Luna. Este evento, hace parte de las actividades del Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, que coordina la Dra. Virginia Guedea, proyecto interdisciplinario cuyo eje metodológico deriva de la Historia intelectual; se enfoca en el estudio de las fiestas y celebraciones cívicas post independentistas en México, en tanto herramientas para la construcción de una memoria colectiva enlazada a los aconteceres histórico-sociales que marcan los rumbos de la nación.
El presente volumen consta de dos secciones: la primera, dedicada al análisis de los procesos de construcción de la memoria revolucionaria, los cuales desde los espacios del poder político antecedieron y presidieron a la instauración de la Constitución de 1917. Incluye reflexiones sobre la conformación de las características de la ideología de la Revolución mexicana: los discursos, las fechas, los acontecimientos, las conmemoraciones, los espacios y los personajes ilustres con los que se fueron conformando los elementos necesarios para hacer de la Constitución de 1917 una de las herramientas más poderosas para el ejercicio del poder simbólico. Este espacio de lo simbólico nos permite mostrar, como parte del argumento central de esta publicación, cómo van de la mano los acontecimientos histórico-políticos junto con el empeño de perpetuar su memoria, como una manera de legitimar a sus actores y abonar a la posibilidad de arribar y conservar el poder político.
La segunda parte de este libro, abarca los ámbitos de la vida cotidiana, la vida universitaria, el mundo de las noticias periodísticas y cinematográficas, y la creación literaria y pictórica. Todas éstas, esferas que, entonces o a posteriori, participaron en el proceso de configuración de la imagen de la Constitución de 1917, a manera de símbolo de la instauración del orden legislativo y de sus diversas connotaciones, como el triunfo de la civilización sobre la barbarie o la implantación de una serie de leyes que permitieron, encubrieron o impidieron la aplicación de la justicia revolucionaria institucionalizada.
La importancia de utilizar los principios ideológicos constitucionalistas inscritos en el texto de Guillermo Hurtado, como punto de partida de nuestro libro e inicio de su primera parte, le ofrece al lector un punto de referencia para comprender las múltiples interpretaciones, apropiaciones y usos que en distintos momentos y a través de diversos medios y contextos se hizo de la Constitución de 1917.1 Se trata de celebraciones cívicas, de discursos oficiales o de eventos que motivaron debates o enfrentamientos entre las facciones en el poder.
Como veremos más adelante, un elemento común en los ensayos que conforman este libro que aborda la Constitución de 1917, es la de su apropiación o re-semantización, a partir de “el espíritu de la ley” sin que necesariamente derive en cambios legislativos en sí. La apropiación de determinados artículos constitucionales, que con frecuencia lleva implícitas las luchas entre los grupos en pugna por el poder y refleja, por supuesto, sus intereses e ideología en momentos críticos. Lo mismo sucede con las distintas formas de adjudicación de la Constitución que pueden ir desde la exaltación a los constitucionalistas y a su jefe máximo, Venustiano Carranza, hasta la sacralización del documento en sí.2 El libro reporta el nacimiento de la forma misma de enunciar a la Constitución de 1917, es decir, sus ligas con la terminología usada en el discurso oficial, principalmente asociado con la Revolución.
En esta primera parte también se aborda la forja del ceremonial y conmemorativa con sus distintas facetas, las cuales contemplan la construcción de los sitios de memoria, la participación de las élites intelectuales y las políticas que acompañaron este proceso, “el diseño paulatino de las políticas de masas, las negociaciones de las autoridades gubernamentales con los líderes populares y, todo esto, junto con el empeño de ser incluido en la historia y la memoria histórica de la etapa revolucionaria, sus actores y fechas señeras”.3 Este proceso además demuestra la simultaneidad entre los acontecimientos históricos y el empeño de perpetuar una memoria cívica, como una manera de legitimar a sus actores y abonar con ello a la posibilidad de llegar a tener y conservar el poder político.
La referencia a la participación en la construcción del entramado simbólico que acompaña la edificación del poder político, desde distintos puntos de la República, queda claro en el caso del apoyo a la candidatura de Carranza a la presidencia en ciudades como Guadalajara y Aguascalientes. Aquí se muestran las referencias generalizadas que enlazan los discursos locales con los centralistas y algunos de los factores que a nivel regional marcaron el re-acomodo de los propios imaginarios particulares como respuesta a las luchas de poder e intereses locales y federales.
La segunda parte del libro4 aborda, en primer lugar, el tema de la publicidad y la prensa y su efecto en la opinión pública. Trata también de la manipulación de los deseos y aspiraciones de una clase media que esperaba su ascenso y la solidificación de su estatus social. Todo esto puede verse a partir del análisis de las noticias de los diarios, tomando como ejemplo el periódico Excélsior, que publica su primer número precisamente en 1917, en cuyas páginas se hace una radiografía de la vida cotidiana de la época. El impacto desde los medios de comunicación sobre la opinión y el gusto del lector también permite develar la influencia del gobierno de turno en la construcción de la opinión pública.
De esta manera, resulta contrastante cómo el ambiente social de la vida cotidiana que se muestra en las páginas de Excélsior parecen ajenas a los sucesos narrados en la historia política del país, llena de narraciones sobre enfrentamientos entre facciones o que retratan la penosa experiencia de las víctimas de los exilios, pobladores provenientes de las regiones levantadas en armas, que llegaban a refugiarse a la Ciudad de México. La vida cotidiana que captura, recrea y retroalimenta la prensa periódica en esos años parecería que se dio de manera insular. Incluso algunos acontecimientos que, debido a su magnitud, fue imposible obviarlos del relato periodístico, aparentemente no interrumpieron el curso de la vida privada.
En esta segunda parte del libro, la producción cinematográfica también ocupa un lugar importante, pues hizo las veces de puente entre los campos de batalla y la vida cotidiana, fue la herramienta propagandística de las principales facciones revolucionarias. Aquí se trata el caso del ejército constitucionalista a través de la mirada de Jesús H. Abitia; sus registros de los combates y los rituales que van construyendo la memoria fílmica de la Revolución mexicana. Vemos que entre 1916 y 1917, en pleno proceso de redacción de la Constitución, Abitia produce dos películas con el objetivo de ganar adeptos. Años después, para 1961, se utilizan fragmentos de este material fílmico para elaborar otra de las películas subsidiadas por el gobierno y que narran la “historia de bronce”, en la que las escenas filmadas en el campo de batalla proporcionan los elementos de realidad que supuestamente avalan la veracidad de las correspondientes reinterpretaciones de la Revolución mexicana.
Por otro lado, la manera como afectaron a la Universidad Nacional de México los principios constitucionales y los conflictos de intereses de ésta con el gobierno carrancista se muestra en el estudio de caso del constitucionalista y también rector José Natividad Macías. Queda claro que son tiempos de contradicciones y posturas encontradas en el ejercicio del poder político, tal como sucede con la biografía de Macías. La evidente falta de neutralidad o aparente choque de intereses que genera ser parte del grupo que concibe la legislación que regirá a los centros de enseñanza a la vez que ocupa la máxima autoridad de una institución educativa, está ilustrado en el texto de María de Lourdes Alvarado.
En contraste, en el capítulo de Fernando Curiel Defossé, se aborda la activad en “el campo de las letras” al derredor de 1917, en donde se refleja el brío de la vida cultural durante la Revolución Mexicana. Esto refuta la supuesta paralización en los terrenos de la creación y la difusión literaria y, el hipotético impasse en el surgimiento de nuevas generaciones de escritores. Es así como el autor muestra que se configuran los Siete Sabios, los Estridentistas y los Contemporáneos y publican sus primeras obras en revistas y periódicos de la época, lo que les abre el espacio para dejar huellas imperecederas. En esas mismas casas editoriales siguen publicando aquellos huertistas o carrancistas que, al estilo de los exiliados de la revolución en España, se vieron forzados a dejar el país. Dice el autor del capítulo que ellos aprovechan el destierro para establecer o solidificar los vínculos con sus colegas extranjeros, participar y ponerse al día de las novedades artísticas.
El caso de los murales de José Clemente Orozco Las riquezas nacionales, Movimiento social de los trabajadores o La lucha de los trabajadores y La Justicia (1940-41) en la Suprema Corte de la Justicia, abordado por Itzel A. Rodríguez, contrasta de manera importante con la serie de cuestiones que en este libro muestran los espacios y las maneras de colaborar en la creación del aparato simbólico que acompaña la consolidación de una herramienta-legal esencial para la gobernabilidad. Se valora aún más la valentía del pintor, lo sólido y atinado de su argumentación para obviar no sólo las deficiencias en la aplicación o la evasión de la ley sino las limitaciones mismas de la justicia humana y de sus impartidores.
Los autores y sus capítulos
Guillermo Hurtado abre la primera parte de esta publicación con el ensayo “La ideología de la Constitución de 1917” ofreciéndonos una visión general de los principios básicos que animaron a la Carta Magna en su dimensión ideológica. Parte de la premisa de que se trata de una constitución Revolucionaria, es decir, derivada de las condiciones históricas y las demandas sociales que provocaron la lucha armada de 1910 y avocada a remontar las condiciones político-sociales que la originaron. Precisamente, en el terreno de las ideologías, rebate dos interpretaciones excluyentes que se le han dado al “espíritu constitucional”: la primera, desde ciertas tendencias de la izquierda, que la tacha de burguesa y, la segunda, por parte de la derecha, considerándola como socialista. El autor, reconoce, como han señalado sobre todo desde la perspectiva marxista, que aunque la constitución de 1917, con sus antecedentes en la de 1857, no deriva de una serie de textos teóricos previos, determinantes de su orientación inicial, sí se basa en un conjunto de principios derivados de las principales corrientes del pensamiento en boga en México durante la última parte del siglo XIX e inicios del XX. Este texto fundacional a la vez da lugar a tratados teóricos posteriores que con frecuencia se vierten en adendas a los artículos constitucionales.
Hurtado también argumenta que la ideología de la constitución es la expresión sintética de los ideales, valores y objetivos de la Revolución mexicana, coherentes con su momento y realidad histórica, y además, conjunta ideas básicas unificadoras para la nación. De acuerdo con los que fueron los artículos constitucionales más controvertidos y representativos de las preocupaciones tácitas de los constitucionalistas, el autor de este capítulo, se refiere a los derechos a la tierra y al trabajo, a las formas de gobierno y sus posturas anticlericales. Por último, argumenta su oposición de señalar la pertenencia de la Constitución del 17 al liberalismo social.
De esta manera, Hurtado aborda los puntos medulares y distintivos de los artículos 27° y 123° y centra su argumentación en el carácter Revolucionario de la constitución. Respecto al artículo 27°, que regula la propiedad del suelo y el subsuelo en el territorio nacional, el autor señala que éste determina a la nación como la propietaria última del suelo patrio y al Estado como el rector de las modalidades de la propiedad privada, de acuerdo con una repartición justa y equitativa de la riqueza y con el interés público sobre el privado. Al respecto, Hurtado ejemplifica el sentido nacionalista de la constitución con la prohibición a los extranjeros de la posesión del subsuelo y las costas mexicanas.
Por otra parte, también se refiere al artículo al 123° que trata de la relación entre los derechos laborales y los sociales, de manera que, dice el autor, su alcance llega hasta la protección al trabajador de los abusos del capitalismo. Hurtado rebate las acusaciones del origen burgués o comunista de la Constitución, por parte de la izquierda y de la derecha respectivamente, mostrando que el estatismo nunca estuvo en contra de la propiedad privada, aunque sí defendía los derechos de los trabajadores. No obstante, la constitución nunca se concibió como una herramienta conducente a la toma del poder del proletariado.
La condición política, estatista y presidencialista de gobernar tampoco implicó que fuera comunista ya que tenía más bien la intención de enfrentar la tendencia latinoamericana de ir de la tiranía a la anarquía, que para el caso de México se reflejaba en la recién derrotada dictadura porfirista y sus consecuentes levantamientos armados en el territorio nacional. En el análisis de los artículos constitucionales más representativos de la “ideología anticlerical” de la constitución de 1917, Guillermo Hurtado se refiere a los artículos 27° y 130° argumentando que niegan a los sacerdotes la personalidad política y otorga al Estado la facultad de decidir el número de sacerdotes en funciones. Centra su atención en el 3° constitucional, el cual otorga al Estado la rectoría de la educación, determina el carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza pública y legisla la prohibición a las iglesias, y sus ministros o sacerdotes, de tener escuelas o impartir clases. El autor muestra cómo los principales debates giran alrededor de la iglesia católica y concluye que la Constitución de 1917 tiene sobre todo un carácter antirreligioso, aunque inicialmente no marca un modelo educativo determinado y, por lo tanto, la nueva filosofía mexicana no repercute entonces en el texto constitucional.
Al nacionalismo revolucionario lo considera defensivo y global, argumenta que en la Carta Magna este precepto está presente en campos tan diversos como el educativo, el económico, el político y el social, y que esto es consecuencia de los abusos sobre los intereses del país y sus habitantes; ya sea por el intervencionismo político, la defensa de los capitales extranjeros del artículo 27° o la injerencia de la iglesia en terrenos como el educativo. Al respecto, el nacionalismo se manifiesta, por ejemplo, en la potestad del Estado de conceder sólo a los mexicanos el derecho al sacerdocio; también en el artículo 32° se priorizan los intereses de los mexicanos sobre los extranjeros siempre que entren en competencia en el campo laboral o económico.
Hurtado también cuestiona el binomio neologista propio del término “nacionalismo revolucionario” por confundir y entre- mezclar distintos aspectos presentes en la Constitución de 1917 y que le son propios al pensamiento revolucionario: el nacionalismo político favorable a la autodeterminación de los pueblos y defensor de los derechos nacionales y colectivos por sobre los extranjeros. Por otra parte, atribuye la xenofobia del mexicano a la propia discriminación y trato desigual que ha recibido de los extranjeros en su propio país y, distingue la intensidad del fenómeno en distintos momentos históricos para darle nuevamente, un carácter defensivo, “ajeno al odio irracional propio del racismo”.
En el nacionalismo característico de la etapa revolucionaria distingue dos dimensiones que supuestamente no están ni se derivan del texto constitucional: una cultural y la otra social. Como la propia Carta Magna, ambas son parte de la modernidad. Para el caso de la cultural su carácter nacionalista y vanguardista, son elementos propios y originales que han valido un reconocimiento universal.
En la Constitución de 1917 Hurtado no encuentra un mexicanismo ideológico que trascienda sobre el nacionalismo social, éste lo refiere a la preocupación y el esfuerzo pos independentista por lograr la cohesión, unidad e identidad necesarias para consolidar a México como nación. En el caso de la etapa revolucionaria la concepción del mestizaje como identidad compartida, junto con el propósito de sumar a esta mixtión el componente indígena y su cultura a la vida nacional. Finalmente, el último apartado de este texto, analiza la incorporación de la Constitución de 1917 al discurso político oficial. Nace a la par del texto constituyente y despunta con la presidencia de Álvaro Obregón, y desde entonces como símbolo patrio, se le atribuye la cualidad de contener el programa de la revolución mexicana y ofrecer los medios para cumplir sus fines.
A continuación, encontramos el texto titulado “El cincuentenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, de Virginia Guedea, en el cual se analizan las celebraciones del centenario de la Independencia y el 50 aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1917, prestando atención a los discurso que se oficiaron en los actos conmemorativos, para mostrar la jerarquía y el sentido que le dieron los gobiernos posrevolucionarios a este acontecimiento fundacional.
Este trabajo centra su atención precisamente en la década de 1960, momento en el que se consolida el partido de Estado con su revolución institucionalizada, para analizar la construcción de la memoria histórica nacional alrededor de la Constitución de 1917.
El análisis de los discursos presentados en las Cámaras de los poderes nos da luz sobre las funciones que cumple la retórica en el ejercicio del poder simbólico. La manera como la retroalimentación de la memoria histórica amplía sus contenidos y significados cuando se retoman en otro momento histórico, como en el caso de 1967. En esta línea, se busca, entre otras cosas, derivar de la historicidad de los sucesos la posibilidad de incidir en los contenidos mismos de la constitución moldeando la propia legislación según los intereses y los tiempos. Por otra parte, se muestra cómo se hace de la constitución y los constitucionalistas, una herramienta legitimadora para justificar y exaltar la valía del gobernante en funciones, la inclusión de las diversas fuerzas o facciones democráticas opositoras y el valor mismo de las cámaras y sus diputados y senadores.
En la segunda parte de este estudio, Guedea se refiere a la conmemoración principal de la promulgación de la Constitución de 1917 que se realizó, cincuenta años después, en el mismo lugar donde se promulgó, en la ciudad de Querétaro. Asegura la autora que en los honores que se le rindieron a los textos conmemorativos en el ceremonial cívico y en los discursos que lo acompañaron, podemos reconocer “la sacralización” del manuscrito en sí, como la culminación del proceso de apropiación republicana de la liturgia religiosa.
En las conclusiones de su texto, Guedea señala la gran similitud entre sí, de los discursos conmemorativos de esta etapa, tanto en su temática, como en las referencias a las mismas etapas históricas y bajo la misma óptica evolucionista y triunfalista. La carga simbólica dada a la constitución de 1917, como síntesis y culminación de los principios asentados por Morelos en la Constitución de Apatzingán, la misma y reiterada visión de la Historia ante de las conquistas económicas y sociales de los actuales gobernantes, como los mismos referentes simbólicos, son elementos que señala la autora en su análisis.
Por su parte, el capítulo de Susi Ramírez, titulado “el Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”, discurre sobre dos formas típicas de la representación del poder político: una festiva y otra geopolítica, las cuales se manifiestan en el pre constitucionalismo 1916-1917 fuera del centro político mexicano. La autora sostiene este planteamiento en dos hipótesis, a saber: la primera que tiene que ver con la memoria histórica y el ejercicio del poder político, propio de las celebraciones patrias y otra, diacrónica y reiterativa, derivada de las discusiones y los enfrentamientos durante las revisiones constitucionales de las divisiones territoriales en momentos históricos coyunturales.
A nivel simbólico la gestación de uno de los imaginarios mas representativos de la Revolución mexicana, con la presencia, prota- gonismo y exaltación de Carranza y los constitucionalistas entre 1916 y 17 y, los antecedentes de largo alcance de las representaciones cartográficas, el sustento y la posibilidad real de realizar cambios territoriales, lo cual enmarca la reiteración de una lógica divisoria y cartográfica de largo alcance temporal además que visualiza la super- vivencia de la repartición territorial durante el segundo imperio mexicano, su reiteración en algunos momentos del siglo XIX y su reiteración en la transición de 1916-1917.
En relación a la memoria histórica y los festejos cívicos, Susi Ramírez rescata algunas formas de construcción de memoria a partir de las celebraciones cívicas alrededor de los trabajos de los constitucionalistas en lugares como, Guadalajara, Aguascalientes y Lagos de Moreno. Se incorporarán al ritual posrevolucionario la adición a Carranza, el nuevo jefe de gobierno, el despliegue de lugares de memoria con recorridos y ceremonias en calles principales, teatros o palacios municipales, la erección de monumentos de personajes notables, independentistas y al primero de los nuevos mártires revolucionarios: Francisco I. Madero. Además, se señala cómo, por primera vez, se conmemoró la revolución de 1910 en su sexto aniversario. Todo lo anterior, enmarcado en un análisis que retoma los correspondientes discursos, lugares, personajes y hechos históricos del pasado y con repercusiones en el presente. Todo esto “da paso a la continuidad de desfiles y discursos cívicos como una forma de memoria y consenso de la Revolución”.5
En términos generales, dice la autora, en el occidente mexicano prevaleció la adhesión política al proyecto carrancista. Ramírez identifica que las prácticas sociales, como la adhesión política a una figura o a grupo determinado, son parte del entramado con el que se construyen las relaciones con el poder político; a la vez, distingue aquellos elementos efímeros que se van sumando a un discurso celebratorio regional.
La segunda sección del texto de Ramírez se refiere a las divisiones territoriales, las cuales señala como parte de los artefactos de representación colectiva que permiten que la colectividad “se imagine a la Nación”, esto retomado de autores como Benedict Anderson quien asegura que “así como la idea de Nación y la identidad nacional fueron construidas lentamente en las vicisitudes políticas del siglo XIX, entendido en sus relaciones regionales y nacionales, así también se fue construyendo imaginariamente el espacio que correspondía al territorio nacional como un todo”.6
La autora ejemplifica la manera como el discurso geopolítico, se compone de la representación cartográfica a la par que de las determinaciones histórico- legislativas sobre la división o constitución territorial. Nos muestra el complejo trasfondo político, económico y cultural que hay detrás de toda modificación territorial, ya se trate de permutas entre estados vecinos o la constitución de nuevos territorios, como el estado de Nayarit, y todos los conflictos e intereses implícitos, que llevaron a negar peticiones presentadas por los diputados oaxaqueños, michoacanos, poblanos, en aras de conservar la unidad nacional.
Para concluir, Susi hace énfasis en la importancia que tienen para la construcción de la memoria colectiva, el afianzamiento de la identidad nacional asociada al fortalecimiento del poder político, tanto por medio las ceremonias cívicas y sus rituales correspondientes, como mediante las representaciones cartográficas que permiten imaginarse o, concretar en un imaginario, la existencia de la nación como una unidad territorial.
El capítulo que cierra la primera parte del libro se titula: “Entre Epifanías maderistas y Carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano” de Miguel Felipe Dorta, analiza los orígenes y las reyertas sucedidas debido a la creación del memorial sobre la Revolución mexicana: los aspectos puntuales que la conforman y abarcan el concepto mismo de Revolución con mayúscula, los sucesos señeros, las fechas, los personajes y el ceremonial en que se fundamentó el imaginario, que a nivel político y simbólico determinaron esta etapa de la historia de México. El autor, parte de las tesis de que uno de los pocos elementos que unifica de inicio al heterogéneo grupo de facciones enfrentadas durante la lucha armada, es el de considerarse y asumirse como revolucionarios y dar la batalla por cargar de sentido a la Revolución, haciendo uso de una narrativa protagónica de su participación, de sus idearios, sus hazañas y sus héroes, es decir apropiarse del espacio de poder simbólico que marcará la memoria colectiva.
Como en los otros textos aquí reunidos, el autor asienta que el inicio del proceso de construcción simbólica se apareja con los propios sucesos que formaron parte de la “Historia”. Dorta escribe de manera particular sobre los tres ejes que, a su parecer, cohesionan el imaginario de la revolución mexicana y sus correspondientes etapas: La primera, en que se reconoce la heroicidad de la empresa del derrocamiento de Díaz, luego, el carácter nacionalista y popular que adquiere la lucha y, la tercera, cuando se presenta “como el gran proceso de libertad y de justicia social que trajo consigo la construcción de las instituciones que dieron robustez al Estado mexicano después de la época de los veinte”.7
La triada de ejes retóricos discursivos que dan coherencia a la historia pública y a su liturgia celebratoria son: la Revolución como un símbolo abstracto que generó sentimientos nacionalistas en pro de la defensa del código democrático y de auto determinación. Resultante de un proceso de concreción de un término “elástico” por medio de su asociación, a un período histórico determinado, vinculado a sujetos y sucesos concretos, asociado a políticas de Estado encabezadas por un grupo de poder en particular. El segundo se refiere a la erección y consagración de los héroes revolucionarios, y, el tercero, al que Dorta denomina las epifanías revolucionarias, son “las reformas, construcciones y transformaciones del Estado, sus instituciones políticas y sociales que surgieron como abono a la revolución.
El uso de la figura del “héroe” para legitimar a los actores políticos en funciones, que en el caso de Madero el primer mártir revolucionario y la ceremonia inaugural en su honor, dan inicio a una serie reiterada de mensajes, discursos, ovaciones actos y rituales públicos y políticos encaminados a construirle un lugar en la historia y la memoria de la revolución.
El bautizo de una calle como Francisco I. Madero, se refiere también al proceso de la construcción simbólica y geográfica de la Ciudad de México, que se integra como “sitio de memoria”, a pesar de que líderes del ejército constitucionalista acusaban a la capital de anti Maderista, por el apoyo que ahí recibió por parte del huertismo. Sin embargo, la edificación de sitios históricos y simbólicos de la Ciudad de México que acogieron la visión oficial, centralista y unidimensional forman la meta-historia de la Revolución mexicana, con la consiguiente transformación del centro político nacional en un texto de memoria. Justamente, Dorta nos informa sobre las entretelas políticas de los grupos de poder en pugna que intervinieron en la construcción paulatina de los lugares de memoria y las ceremonias cívicas que consagraron su remembranza y fueron conformando el ritual cívico revolucionario.
En la sección “fechas para la gloria de un caudillo”, el autor se refiere a la construcción del calendario cívico revolucionario y a los enfrentamientos por instaurar nuevos momentos conmemorativos que fijen y tasen la memoria publica en la narrativa histórica, formando el recuerdo de los sucesos significativos y los actores protagónicos individuales y grupales. La lucha entre las distintas facciones por cargar de sentido el concepto de Revolución, inicialmente abstracto, incluyente y polisémico, que podía cobijar a grupos opuestos a pesar de que estos generaran, de inicio, visiones fragmentadas.
Por último, Dorta reflexiona sobre el proceso de instauración del inicio de la Revolución mexicana para el 20 de noviembre, como ejemplo de cómo los propios sucesos del momento incidieron y legitimaron la memoria pública y sus actos de conmemoración. El papel que juega con sus mensajes léxico-visuales la prensa, y las imágenes certifican los triunfos y la grandeza del líder, las narraciones periodísticas empiezan a tejer los relatos históricos teleológicos con los que se avalan en presente por su asociación a la historia pasada.
La segunda sección de este libro inicia con el texto de Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”. En este capítulo se analiza la aparición simultánea del periódico Excélsior y la firma de la Constitución de 1917. Así, por un lado, presenta la manera en que el rotativo retrató la vida cotidiana de las clases alta y media de la ciudad y, por el otro, muestra la forma en que en el periódico se presentaron a los lectores los festejos cívicos que acompañaron la instauración del Congreso y la toma de protesta de Carranza como presidente, ya bajo el marco de la Constitución de 1917.
De las páginas de este periódico se pretende desentrañar la relación que se da entre las élites políticas y económicas y el curso de la vida diaria de los lectores de Excélsior en la etapa que pretendía ser el inicio de la estabilidad política del país, bajo un gobierno constitucionalmente establecido. La forma en que Rafael Alducin, el propietario de éste nuevo periódico, como parte de la clase empresarial urgida de recuperar estabilidad y certidumbre política y económica, se afana en proyectar hacia dentro y hacia fuera del país una imagen “de nación que renacía, progresista”, abriendo el espacio al sector acomodado para tener un período como el Excélsior, cuya tecnología de punta, permitía a los lectores de las clases media y alta estar al día del acontecer nacional e internacional, se tratara de sucesos políticos y económicos o del mundo de la moda. El rotativo “A la vez que difunde representaciones de una nueva vida y una cultura material” crea certidumbre de las bondades que derrama el nuevo orden político constitucional sobre la sociedad, y “contribuye a la irrupción de los rituales cívicos en la vida social capitalina”, con las crónicas y los artículos de opinión dedicados al ámbito gubernamental.
En la primera parte de este artículo, se presenta una biografía general del Rafael Alducin y de los pormenores en la fundación de Excélsior. Por una parte nos da una idea del minúsculo grupo social al que él pertenecía, su vida social, sus gustos y las diversiones a la que podían acceder los sectores altos, como las carreras de coches, en medio de un país azotado por la lucha armada y una población pobre o pauperizada. Por otra parte, se habla del estilo informativo de este periódico, inspirado en el New York Times, de sus colaboradores los periodistas Pepe Campos, José de Jesús Núñez y Domínguez y Manuel Becerra Acosta. Las metas últimas de Excélsior y su equipo de “participar en la reconstrucción material y social del país, y “ser un periódico de todo y para todos” con secciones tan variadas como: “información general”, “Editorial nacional” y “Editorial Extranjera”, “finanzas”, “deportes”, “espectáculos y cultura”, la “sección para damas”, etc. Su moderno sistema de información cablegráfica con noticias frescas de los acontecimientos mundiales, además de su atractiva presentación y precio económico.
Alcántara nos da una idea clara de las habilidades de Alducin como empresario y como estratega, reflejadas en su interés para atraer a un público variado, pero sobre todo de las posibilidades de “conformar el gusto de los lectores y “[…] “hacerlo ensoñar y sentir su pertenencia a ese mundo cosmopolita el cual, a través de la palabra, las ilustraciones y las fotografías crearía una explosión de tipos sociales e idealizaciones de la vida cotidiana”, reflejo también de los modelos de consumo asociados a la jerarquía social. Aparece en éste artículo el Alducín superficial o el copartícipe de las élites de poder, de la manipulación de la información a favor de sus intereses como lo ejemplifica Alcántara con las reseñas sociales o los anuncios de moda que buscan distraer la atención del lector de sucesos trascendentales asociados con la Gran Guerra o las querellas políticas nacionales. Al mismo tiempo, a través de las páginas del periódico se buscó contribuir a dar forma a una narrativa sobre “el momento memorable” del inicio de la vida constitucional, bajo la flamante carta magna con la instalación de la XVIII Legislatura del Congreso.
Estas informaciones se publicaron en las secciones de opinión y sobre todo mediante las descripciones floridas y detalladas del ceremonial que acompañó a este suceso fundacional, incluido el recorrido triunfal del presidente Carraza, del Palacio Nacional a la Cámara de Diputados, la instalación de la XVlll legislatura del Congreso, una halagüeña reseña del informe presidencial, incluida la “versión constitucionalista de los recientes sucesos revolucionarios que acompañan al derrocamiento de Huerta”, la interferencia del Presidente H.L. Wilson, la descalificación de la Convención de Aguas Calientes y las facciones integrantes villistas y zapatistas, a la par de la exaltación de los logros del Plan de Guadalupe, impulsado por el propio carrancismo.
El periódico anuncia y describe en tono apoteótico la toma de posesión de la presidencia de Carranza “después de haber sido ungido por el voto popular” y acompañado por el pueblo delirante, y que permite que “La república Mexicana después de cuatro años cuente de nuevo con un mandatario legal”. De esta manera, el periódico avala y refuerza las posturas y acciones del gobierno carrancista, contagiando al lector del fervor patrio con que se llevaron a cabo las celebraciones con la aclamación multitudinaria del pueblo.
Alcántara continúa su lectura de la vida cotidiana en la Ciudad de México, con el análisis de la sección de “sociales y personales”; en las columnas de “lo que interesa a las damas” se combinan las notas de entretenimiento con los consejos a las lectoras sobre el matrimonio, la maternidad, la vida amorosa. En las crónicas de eventos sociales se evidencia, con mayor transparencia “la construcción de la imagen de la élite social cosmopolita”, moderna y a la moda. Las narraciones de los diversos eventos sociales: bodas, bautizos, cumpleaños, fiestas de caridad en clubes sociales, entre otros, reflejan la manera en que los sectores medios y altos construyeron, proyectaron y retroalimentaron su imagen, a la vez que afirmaban sus valores y establecían sus relaciones sociales.
En la penúltima sección de este artículo, encontramos la publi- cidad de los grandes almacenes de la Ciudad de México, cuyos anuncios a la vez que reflejaban los gustos y los hábitos de consumo y variedad de consumidores, que entonces abre su rango a hacendados y gente de campo, dejaba en el cliente “una sensación de bienestar, gran estilo de vida y especialmente les permitía sentir que estaba a la moda del vestido y del consumo de las grandes capitales internacionales”.8 Aunada a esta sección, se analizan los anuncios de los centros de diversión, restaurantes y las carteleras cinematográficas que, para nuestra sorpresa ya atraían a un gran público.
Edwin Alcántara, concluye que el año de la fundación de Excélsior es un espejo de la vida cotidiana de las clases altas, una herramienta de reforzamiento de sus modos de vida y un modelo para quienes querían acceder a ese nivel social. Es al mismo tiempo, un reflejo de la compleja interacción entre los grupos de poder y una muestra de la pervivencia de la clase dominante en medio de la lucha revolucionaria por la igualdad y la justicia para las mayorías.
El análisis realizado por Erika W. Sánchez sobre, “Jesús H. Abitia. Fotógrafo constitucionalista”, enriquece este volumen con el estudio del papel y la forma en que los documentales cinematográficos presentan la Revolución mexicana. Tomando como caso la trayectoria de Jesús H. Abitia quien fue un cineasta cercano a la facción constitucionalista, el texto de Sánchez se ocupa en primer lugar, del tipo de participación que tuvo este profesional en la lucha armada, el grado de compromiso con esta causa y la manera en que visualmente se tradujo en la imagen que se proyectó sobre la intervención del ejército constitucionalista en el proceso revolucionario.
La autora reivindica las enormes contribuciones de Abitia a la memoria fílmica revolucionaria, gracias a su presencia continua a lo largo de la lucha armada y a su conciencia de la importancia de dejar un registro cinematográfico, minucioso, para difundir y sustentar los principios sustanciales del Constitucionalismo. De esta manera, confronta los señalamientos, que en algunos debates actuales sobre el tema, devalúan la labor de Abitia bajo el supuesto de su sobrevaloración frente al resto de fotógrafos que también documentaron la ruta de los constitucionalistas hasta su llegada al poder. La autora también explica que gracias a la exhaustiva labor del cineasta se posee en la actualidad un número importante de registros visuales sobre la etapa revolucionaria.
Esta serie de películas y de fotografías dejan constancia de hechos tan notables como el ataque al buque huertista “Guerrero, el primer bombardeo aéreo de la historia”. Sánchez, entremezcla los registros fílmicos con el relato de los hechos del propio Abitia.9 De acuerdo con numerosos registros, incluidas las declaraciones del futuro presidente Obregón, es Abitia quien, a riesgo de perder la vida, sigue cada día las acciones en el campo de batalla.
Con las filmaciones de los combates y de los rituales en las ciudades, dice la autora, se va construyendo la memoria revolucionaria para la propaganda constitucionalista y además, se muestra la trayectoria de Obregón. Las películas La Campaña Constitucionalista (1916) y Ocho mil kilómetros de Campaña (1917), son el antecedente del memorial fílmico revolucionario; en su momento sustentan, desde el espacio simbólico, el ascenso y consolidación de la facción constitucionalista y sus líderes. Dice Sánchez, se trata de un imaginario que, para su consolidación, mantiene puntos sustanciales dentro de las transformaciones que demandan las circunstancias político-sociales. Este imaginario se utiliza también hacia el exterior, para contrarrestar la propaganda en contra del México revolucionario que las visiones disidentes patrocinan en el extranjero y los gobiernos en turno de nuestro país censuran y contrarrestan en la prensa y el cine, con campañas publicitarias bien coordinadas en las que la obra de Abitia ocupa un lugar importante.
Todavía en el año de 1960, para la conmemoración del 50 aniversario de la revolución mexicana, Las películas La campaña constitucionalista (1916) y Ocho mil kilómetros en campaña (1917) proveyeron con los registros cinematográficos de las principales batallas libradas por los constitucionalistas, para la realización del film Epopeyas de la Revolución. Esta nueva versión de las luchas revolucionarias, bajo la supervisión del ejército mexicano, pretendía ir más allá de la “visión unilateral y oficialista” que supuestamente contenían las cintas originales de Abitia. De acuerdo con el espíritu general de esta etapa de los “gobiernos benefactores” y el tono ad hoc de sus materiales propagandísticos, las escenas de batallas aparecen entonces como meros antecedentes de las conquistas, las cuales gracias a la paz y el progreso habían conseguido finalmente los gobernantes priístas.
A continuación, el artículo de Lourdes Alvarado titulado “José Natividad Macías, Rector de la Universidad Nacional de México y Diputado Constituyente (1915-1920)”, se adentra en la notable, pero poco conocida, labor universitaria y gubernamental del abogado Macías, quien fue parte del grupo de colaboradores cercanos a Carranza. Personaje polémico en su tiempo, por considerarse representativo del grupo conservador, de acuerdo con las facciones más radicales tanto de los constitucionalistas como en el ámbito universitario. Alvarado plantea una visión general de las ideas, alianzas, contribuciones e intervenciones de este abogado en práctica en el campo del derecho, como diputado estatal y como rector de la UNAM en dos ocasiones.
En la primera parte, se presenta un boceto de la biografía de Macías (Silao, 8 de septiembre de 1857-Ciudad de México 1948), su formación escolar y universitaria, incluido su paso por el Seminario en el Estado de Guanajuato; su exitosa carrera profesional académica y política en Guanajuato, como diputado por su tierra natal de 1909 a 1911; su traslado a la capital del país, en donde ejerce con éxito profesional y económico la abogacía éxito del que dio cuenta el mismo presidente Madero, mientras Macías se desempeñó como Diputado por Guanajuato. Por último, la autora se refiere a su encarcelamiento, en 1913, con la asonada en contra del gobierno maderista.
La siguiente sección, trata de la incorporación de Macías al carrancismo, en agosto de 1914 y su nombramiento como director de la Escuela Libre de Derecho, en lugar del Lic. Julio García, quien fue destituido, como a casi la totalidad del cuerpo directivo universitario en acción, durante el huertismo. Igual que el resto de los directores recién llegados a los centros de estudios de la UNAM, Macías presentó un nuevo plan de estudios que, como señala Alvarado, proponía sustituir el carácter meramente pragmático, utilitario e irreflexivo que supuestamente tenía el plan heredado del porfiriato, por un tipo de enseñanza que comprendiera los niveles teóricos, históricos y prácticos para formar jurisconsultos socialmente comprometidos.
Durante su gestión, Macías también participó en el debate sobre el “proyecto de ley de reorganización de la Universidad” que presentó el encargado del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, el señor Félix Palavicini. Éste estaba por convertir a la Universidad Nacional en una entidad autónoma, con independencia académica y política, y subsidio compartido entre el Estado y los padres de familia, responsables del pago de los maestros. De acuerdo, con la autora, Macías coincidía con la propuesta general de Palavicini, pero estaba preocupado por la relación Estado Universidad, decía Macías que “más allá del pago de cuotas, que debían ser proporcionales a la clase social, se debía preservar el carácter oficial, favoreciendo el sentido democrático de la UNAM”. Aunque a finales de 1914 se aprobó la propuesta de Palavicini, ésta no alcanza a entrar en vigor.
Prosigue la autora diciendo que a causa de los enfrentamientos entre los grupos convencionistas y el presidente interino Eulalio Guzmán, Carranza traslada su gobierno al estado de Veracruz, entonces Macías como parte de colaboradores más cercanos, funge como presidente de la Comisión Legislativa donde interviene, entre otras cosas, en la redacción de la ley del 6 de enero de 1915. Esta acción, una vez, reinstaurado el gobierno carrancista, le abre las puertas para sumarse como uno de los autores principales de la redacción de la Constitución reformada que presenta el Presidente Carranza al Congreso, en la ciudad de Querétaro.
La siguiente parte nos da una idea muy clara de lo que sufre la UNAM a lo largo del carrancismo, precisamente durante la doble gestión de Macías en el rectorado de la Universidad (Julio 1915-noviembre 1916 con un interludio, por su participación en el Congreso Constituyente, y su regreso a la rectoría de 1917 a 1920). Alvarado analiza las graves decisiones que tiene que enfrentar Macías como autoridad universitaria, a raíz de la aplicación de las medidas referentes a la autonomía universitaria que el mismo aprobó siendo miembro del Consejo Universitario; la polémica que provoca en su primer período, el cobro de colegiaturas en las facultades y escuelas de la UNAM son temas abordados por la autora para la primera rectoría de Macías.
En su segundo ciclo, ante los lineamientos marcados en el artículo 14 transitorio de la constitución de 1917, que señalan la supresión de la Secretaría de Instrucción y Bellas Artes, y el establecimiento del Departamento Universitario de Bellas Artes, Macías tiene que enfrentar el descontento de los universitarios por la separación de la Preparatoria y su incorporación al Ayuntamiento de la Capital; le toca también llevar ante el Congreso la propuesta de la Autonomía Universitaria, aprobada en 1914, argumentando la importancia de su independencia del poder público, para protegerla de la “ fluctuaciones políticas” y de toda intervención de la burocracia oficial. Finalmente, señala Alvarado, no obstante su pertinencia, la Cámara de Diputados rechaza esta propuesta, arguyendo que al faltar presupuesto para la educación primaria no hay que favorecer a la universitaria. Además, se critica su falta de calidad y estar sujeta para sus contrataciones al favoritismo de Macías por parte de Carranza.
Alvarado concluye que a pesar de los múltiples conflictos y críticas que tuvo que enfrentar Macías por su cercanía con las políticas carrancistas, defendió sus creencias en el papel de la universidad respecto a la formación de individuos útiles a la sociedad, capaces de poner sus conocimientos al servicio del país, ciudadanos capaces de sacrificarse por la patria y políticos aptos, consientes de “la misión del Estado y sus funciones” y, capaces de sacrificarse por el bien público.
La última parte de este capítulo se dedica a la participación de Macías en el Constituyente, primero junto con Luis Manuel Rojas en la concepción del proyecto de Constitución reformada que Carranza presenta al Congreso constituyente en Querétaro, y luego, como parte del grupo de asesores voluntarios, encargados de revisar las enmiendas a la misma presentadas por la propia Cámara de Diputados. Si bien hubo oposición a su integración al Constitucionalista, por su coautoría en el proyecto, Macías participó activamente en el proceso de revisión de las propuestas más álgidas presentadas por los diputados Constitucionalistas, tal fue el caso, nos dice Alvarado, de “el artículo 5º y del título sobre trabajo y previsión social que se convirtió en el artículo 123°, el artículo 27° y, sobre todo, el 3º constitucional.
Con respecto a éste último, Macías formó parte del equipo en el que participaron Palavicini, Cravioto y Rojas, quienes se oponían a impedir la participación en la educación primaria de los ministros de culto en general y especialmente católicos, bajo la argumentación de que la educación religiosa impedía el desarrollo psicológico del niño. El ex diputado y ex rector atacó esas demandas las cuales consideraba dictatoriales, argumentando a favor de la libertad de enseñanza, contra la violación de las garantías individuales y a favor de restringir las acciones del clero pero no limitar la libertad de enseñanza para “que no desaparezca la libertad de la conciencia humana”.10
Alvarado atribuye también el triunfo de las propuestas “radicales a un revanchismo político“, contra el catolicismo que había apoyado el golpe contra Madero. Tales fueron los ataques que especialmente le dirigen a Macías y a Rojas, por su supuesto conservadurismo, que presentan una carta de renuncia a participar en cualquier actividad política. Sin embargo, Macías retoma sus funciones de rector, con todo y que se le acusa de ser “el incondicional” del presidente Carranza, conservador y reaccionario. Finalmente, el 6 de mayo de 1920, con el asesinato del Primer Jefe, Macías pidió una licencia de su cargo de rector, salió del país por exilio voluntario y, a su regreso, decidió apartarse de la actividad política aunque continuó con el ejercicio de su profesión como abogado de forma activa y exitosa. Como lo demuestra Alvarado, Macías fue una figura controvertida, hasta el final de sus días, mientras un sector lo tachaba de conservador y acomodaticio otros reconocieron su “profesionalismo como rector y como abogado” y sus profundos conocimientos constitucionalistas.
El ensayo de este libro a cargo de Fernando Curiel Deffosé se titula “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”, contiene una recapitulación de los acontecimientos más notables en el espacio de la producción literaria alrededor del año de 1917; además de señalar algunas referencias a los antecedentes y huellas que dejó a través del tiempo. La primera tesis que rebate en su escrito tiene que ver con el supuesto agotamiento, en 1911, de las tendencias positivista y modernista en el campo de la creación literaria. A lo largo del trabajo queda claro que “si bien la Revolución no cancela, complica sí, perturba sí, pero no cancela las poderosas fuerzas culturales”.11
Curiel nos da prueba de ello en su repaso de las tres generaciones literarias que dan sus primeros pasos, mientras tenía lugar la sangrienta “Decena Trágica”: los Siete Sabios, los Estridentistas y los Contemporáneos quienes, como ya se mencionó, marcarán los rumbos literarios de su tiempo y dejarán una huella imborrable en el futuro. Otra prueba más de la vitalidad cultural durante la lucha armada y, a pesar de las pugnas por el poder, son las revistas y periódicos que como el Excélsior en su sección cultural, difunden la prolija obra literaria que se produce entonces en México, distintiva por su “audacia creativa” y el compromiso social de sus autores.
El autor contra argumenta un segundo presupuesto que “reza que no es sino hasta el destierro republicano español de 1939, que nuestra cultura ingresa en la modernidad filosófica y literaria”.12 Al respecto, enumera Curiel en el México independiente, las migraciones a España de personajes tan notables como Antonio Riva Palacios o Amado Nervo; durante la Revolución a Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Diego Rivera, que si bien estaba ya fuera al estallido de la lucha armada ésta le impide volver hasta 1921. También señala como parte de la transculturalidad previa al exilio republicano, la fuerte influencia de la Segunda República en los ámbitos educativos vasconcelianos. Todos estos ejemplos, dice el autor, muestran que existía una brecha abierta entre México y España previa a la migración republicana de los años treinta, que le abrió paso a su fructífero impacto e interacción con México.
Un elemento más que prueba la vitalidad de la actividad literaria en 1917, es la subsistencia y apertura de casas editoriales como Porrúa y Robredo y el impulso de revistas literarias como La Nave. Prosigue Curiel diciendo que a pesar de la situación de violencia armada en México y en Europa, los intelectuales se mantenían en contacto, se leían y se comentaban entre ellos, ejemplo de ello es Julio Torri, Reyes, Enríquez Ureña. Además, Curiel incluye fragmentos de obras literarias escritas, a pesar de los acontecimientos de la Decena trágica o “el año del hambre (1915), dice el autor“, que “la cultura, la literatura, resisten”.
Por último, Curiel se refiere a la obra que Alfonso Reyes escribió en España y que incluye entre la obra mexicana por los temas que aborda, como ejemplos señala “El Suicida”, “Visión de Anáhuac” e incluye algunos fragmentos en su ensayo. Reyes, como lo muestra Curiel, con su obra y con su correspondencia nunca se ausenta de México por lo que debe contársele dentro del ambiente intelectual de la época.
Itzel Rodríguez Montellaro, cierra esta publicación con el artículo “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”. Se trata de un ciclo pictórico compuesto por las obras tituladas: Las riquezas nacionales, Movimiento social de los trabajadores o La Lucha de los trabajadores y La Justicia. Uno de los conjuntos pictóricos del artista más controvertidos en su momento, por su crítica descarnada a la impartición de justicia en el país. De acuerdo con el análisis de la autora sobre la recepción de esta obra en la actualidad, su interpretación es parcial pues se deja de un lado solo la explicación global de la encomienda inicial de referirse a la constitución de 1917 y dos de sus más sonados artículos: el 27° y el 123° constitucional, y también, explica Rodríguez se saca la dimensión humanista y universal a la que eleva el pintor el sentido último de la justicia.
El texto se desarrolla en función de aclarar esta aparente contradicción entre el furor en la opinión pública que levantó la obra de Orozco en su inauguración y su lectura actual parcializada. La autora parte de considerar las condiciones generales de la relación entre el arte público y el poder político, que en el caso de Orozco, es de inicio delicada ya que quien lo contrata inicialmente y le da todo su apoyo, es el General Lázaro Cárdenas, pero la obra concluye en la administración de Manuel Ávila Camacho. Este mural recibió severas críticas sobre todo de los propios ministros de la Suprema Corte, por el lapidario sentido crítico que siempre distinguió al arte Orozquiano, y la preponderancia y visibilidad que se le da a su obra al designarle los muros de uno de los espacios más transitados del edificio: la escalera principal que desemboca al vestíbulo de la Sala del Pleno y la Primera y Segunda salas de Audiencia. Como consecuencia del descontento que causó el mural, bajo el gobierno de Avila Camacho se canceló el contrato, y de los 400 m2 que se debían pintar sólo se concluyeron 132 m2.
El segundo punto al que se refiere Itzel Rodríguez, trata de las contradicciones entre la densidad del mensaje y la expresión plástica del conjunto mural, y las expectativas de los usuarios del edificio, del público en general y del propio artista de que la obra fuera “legible y clara para el espectador”. A pesar del propósito inicial de Orozco de responder a la vocación didáctica del muralismo como una forma de arte público, fundamentada en símbolos claros, refe- rencias alegóricas familiares, accesibles al espectador común. Su obra sigue generando confusiones o lecturas recortadas.
Dice Rodríguez que Orozco, en estricto sentido, se ocupa en estos murales de la temática que se le solicitó, a saber: La Justicia y la Constitución política promulgada en 1917. Describe que en el tablero oriente, el artista se refiere de manera particular a los artículos 27° y 123° y en los tableros norte y sur del mural, alude a la Justicia, “castigando al que viola la Ley y al que se burla de ella”.13 Además las pinturas fueron de gran actualidad al referirse a dos cuestiones centrales del momento: la expropiación petrolera, de 1938, y el protagonismo del contingente obrero en el escenario político social. Cuestiones que no sólo le daban visibilidad al gobierno sino que registraban para la memoria pública, un hecho trascendental que hizo suyo el partido de Estado a la vez que una política pública que marcó entonces la vida laboral del país.
Como señala la autora, el artista cumple con el papel de concretar en el mural su reflexión sobre los acontecimientos políticos sociales y económicos del cardenismo; expresa su postura ético estética frente a hechos puntuales que rebasan el mandato constitucional. El mural de Orozco en su carácter de arte público, cumple con la obligada función de referirse a grandes temas, éticos, históricos, sociales y para ello hace referencia a nociones como patrimonio, riqueza, soberanía y trabajo conceptos con larga historia en el pensamiento jurídico, político e intelectual mexicano, así como en el imaginario colectivo.
La serie pictórica de Orozco busca transmitir un mensaje universal con “la centralidad del drama existencial del ser humano” e ir más allá de lo local inmediato o “anecdótico”. Por consiguiente, dice Rodríguez es lógico que se “apueste a la alegoría en sentido moderno”, es decir, como una forma de retórica que alcanza un valor poético en la ambigüedad, la indefinición y la complejidad significativa”.14
En las siguientes secciones del artículo, Itzel Rodríguez aplica parte de las anteriores consideraciones para describir e interpretar los paneles que conforman este ciclo mural. Al respecto, refiere que Orozco se vale de la alegoría y las referencias a los grandes mitos occidentales para darle una proyección universal a uno de los asuntos medulares de la constitución de 1917: La justicia. Cabe resaltar, para el caso de la representación del art. 27° el contraste “la gran plasticidad del texto constitucional en su enumeración de los bienes nacionales, con la interpretación plástica y conceptual que hace Orozco de ésta en este panel, en el que lo que aparece es “un sombrío paisaje que incluye una visión del suelo y el subsuelo” que propone una idea de la degradación humana a partir de la sucesión de las edades”, derivada de la mitología greco latina. Rodríguez también se detiene en la significación de un gran animal que reposa sobre el suelo, presumiblemente un jaguar, cobijado por un paño tricolor, el cual, al parecer, defiende y protege las riquezas nacionales.” Itzel descifra y describe esta alegoría pictórica con la que Orozco busca transmitir como artista una visión crítica y cuestionadora de las riquezas naturales y el uso que se les ha dado. Alejada de las expectativas del público y los patrocinadores del mural, el artista revierte “la noción económica de riqueza”.
A continuación, la autora analiza los murales ubicados en los muros norte y el sur de la Sala donde “conviven dos figuras retóricas, satírica y alegórica: la primera inspirada en la caricatura política de principios de siglo, que postula una crítica puntual y concreta”.15 Con personajes torvos participando en actos criminales o atemorizados, tratando de huir del castigo. En la otra alegoría se recurre a la iconografía griega para representar la justicia y la ley, pero en el mismo tono caricaturesco antes señalado.
En el análisis de la trama alegórica sobre la justicia en relación con el texto constitucional de 1917, la autora identifica una alusión al código legal representado por numerosos libros y fojas amontonadas en libreros o que son llevados en las manos de ministros, magistrados y jueces mostrados con rasgos caricaturescos. Esto junto a la alegoría bíblica de Jehová lanzando su rayo fulminante sobre el malhechor, de esta manera, se establece el contraste entre la justicia de los hombres y el ideal inalcanzable y, muestra que ante la imperfección de la ley, a veces inscrita sólo en papel por la corrupción de sus ejecutores, se ejerce la justicia fuera de un sistema legal pero dentro de una lógica de restitución moral. Itzel Rodríguez, contrasta la idea que Orozco plasma en sus murales de la justicia y la ley, con el encumbramiento de estas virtudes en los discursos oficiales del momento.
En la representación del artículo 123° se subraya el contraste entre la visión desoladora del mundo ejemplificado en el mural, por el mundo laboral, con los derechos y obligaciones del trabajador consignados en éste artículo. Se trata de una representación más, en la que el pintor trata con severidad el tema de los trabajadores como fuerza social, en los que pasa de la caricaturización del obrero como símbolo de vicios y decadencia moral, al sentido dramático de la explotación laboral que asocia con el dolor y el sacrificio humano. En el mural, los trabajadores aparecen como “cuerpos masculinos semidesnudos, extenuados y doblados sobre sí mismos”,16 víctimas de un drama existencial. Este fragmento del conjunto mural demuestra, más que ningún, otro la contradicción entre la vocación humanista e intención universalista del pintor con la demanda de claridad propia del arte público. Así, sus nociones de justicia al mismo tiempo que desmitifican los valores doctrinarios intrínsecos de la Constitución del 1917 y las bondades de su ejecución, demandan que la aplicación de la justicia debe rebasar la normatividad jurídica para alcanzar su verdadera dimensión.
Finalmente, después de argumentar sobre la legibilidad actual del mensaje que debía transmitir Orozco con relación a la constitución de 1917 y el ejercicio de la justicia por el poder judicial, queda abierta la pregunta sobre las posibles contradicciones entre el compromiso de Orozco de hacer una obra pública didáctica y, por consiguiente, legible en su lenguaje formal y sus contenidos, la vocación y compromiso del artista con las preocupaciones esenciales al ser humano. Esta misma capacidad de evidenciar las limitaciones de la constitución de 1917, no pasa ni debió pasar desapercibida a los impartidores de justicia de la SCJ, mas allá de la suspensión del contrato del pintor, debe manifestarse en la lectura parcial de la obra que hacen los propios guías oficiales que muestran el mural; sin dejar de lado, la falta de capital cultural de los visitantes, muchos de ellos ignorantes de la historia e inconscientes del sentido del civismo para la vida ciudadana de la nación.
Comentarios finales
Los trabajos reunidos en este libro La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte, nos permiten asegurar que la construcción de los objetos o lugares de memoria, ya sea por medio de discursos, fechas emblemáticas, rituales conmemorativos, personajes ilustres o espacios concretos, se fundamentan en enunciados esenciales como Revolución o Constitución. Estos conceptos, son capaces de arropar a los grupos en pugna por el poder y también son lo suficientemente flexibles, como para amoldarse a las demandas, las circunstancias y los giros políticos e ideológicos en juego, los cuales circundan la construcción de la legitimidad y el acceso al ejercicio y la conservación del poder gubernamental, e implican, necesariamente, las luchas simultáneas en el espacio simbólico y en el campo de batalla.
Por otro lado, vimos que la conjunción de intereses políticos, económicos o sociales entre las élites del país actuaban de manera simultánea, como lo muestra la concomitancia entre la inauguración del periódico Excélsior y la consagración de la Constitución en la ciudad de Querétaro en el año de 1917. De manera conjunta, pero en distintos espacios, se transmitió el mensaje de que la gobernabilidad derivada de un orden legal, el cual garantizaba la Constitución de 1917, y el mandato del grupo constitucionalista, se daba a la par de la prosperidad económica y la estabilidad en la vida diaria. Esta cotidianidad ideal se reflejaba, por ejemplo, en las páginas de sociales en los periódicos que daban cuenta de las bodas, los bautizos, entre otras ceremonias, y además ocupaba un importante espacio para la publicidad de la moda del momento.
En el mismo renglón de los medios de comunicación, queda clara la importancia de los registros cinematográficos de la Revolución, lo mismo como herramienta propagandística que como acervo documental. Las imágenes, que son registros directos de hechos reales, permiten contar con evidencias históricas fundamentales y, a su vez, legitimar interpretaciones acordes a la ideología y los intereses políticos del usuario. Es el caso de Erika Sánchez junto con Susi Ramírez y con Miguel Dorta señalan cómo al testimonio visual de las batallas se suma el registro paralelo del nacimiento del ritual que marca la memoria cívica, en que ésta, inicia con el homenaje a Madero, y cumple la función original de legitimar la participación como revolucionarios de los combatientes, más allá de sus particularidades.
En los capítulos dedicados a la vida cultural y a la creación artística, también encontramos evidencias del tipo de interacción que tenían estas manifestaciones con el campo del poder político. La manera como con sus propias herramientas, en escenarios como el universitario, se luchó por mantener la suficiente independencia como para desarrollar sus propios proyectos, también la manera y los agentes que intervinieron en las negociaciones y, finalmente, la forma en que estas discusiones y mediaciones impactaron en el terreno educativo con respecto a expresiones como las filias y las fobias en los espacios de gobierno, todos estos elementos que se abordan a lo largo de los textos de este volumen.
Por último, encontramos evidencias de la pervivencia e interacción entre distintas realidades, como la de la vida artística en tiempos de debacles políticos y sociales. La pervivencia de la creación y difusión literarias, el surgimiento de nuevas generaciones y las redes nacionales-internacionales entre los artistas y los intelectuales, permitieron su fortalecimiento ético y estético y, con ello, su propia subsistencia aún en el exilio. Las posibilidades de ejercer la libertad de expresión en la misma tribuna del adversario político, como fue el caso de José Clemente Orozco, da cuenta de la solidez ético-estética que es capaz de entrar e incidir en aquellos espacios a los que va dirigido el mensaje, más allá de las consecuentes reacciones de censura, velada o abierta, del ámbito político que se puso en cuestión.
1 Este artículo reproduce, una sección del libro de Guillermo Hurtado, La Revolución creadora. Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicana, (México, Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales, UNAM, 2016).
2 Véase capítulo 2 de esta publicación: Virginia Guedea, “El Cincuentenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.
3 Véase capítulo 4 de esta publicación: Miguel Felipe Dorta, “Entre epifanías maderistas y carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano”.
4 Véase capítulo 5 de esta publicación: Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”.
5 Véase capítulo 3 de esta publicación: Susi Ramírez, “El Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”.
6 Véase capítulo 3 de esta publicación: Susi Ramírez, “El Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”.
7 Véase capítulo 4 de esta publicación: Miguel Felipe Dorta, “Entre epifanías maderistas y carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano”.
8 Véase capítulo 5 de esta publicación: Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”.
9 Véase capítulo 6 de esta publicación: Erika Sánchez, titulado “Jesús H. Abitia. Fotógrafo constitucionalista”.
10 Véase capítulo 7 de esta publicación: Lourdes Alvarado titulado “José Natividad Macías, Rector de la Universidad Nacional de México y Diputado Constituyente (1915-1920)”.
11 Véase capítulo 8 de esta publicación: Fernando Curiel Defossé titulado “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”.
12 Véase capítulo 8 de esta publicación: Fernando Curiel Defossé titulado “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”.
13 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.
14 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.
15 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.
16 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.