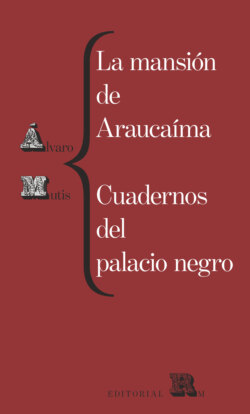Читать книгу La mansión de Araucaíma y Cuadernos del palacio negro - Alvaro Mutis - Страница 10
II
ОглавлениеDe todos los tipos humanos nacidos de la literatura —de la verdadera y perdurable, es obvio— no es fácil encontrar en el mundo ejemplos que se les asemejen. De eso que llamamos un «carácter esquiliano», «un héroe de Shakespeare», o «un tipo de Dickens», solamente un raro azar puede ofrecernos en la vida una versión medianamente convincente. Pero lo que ciertamente consideraba yo hasta ahora como algo de imposible ocurrencia era el encuentro con ese tan traído «personaje de Balzac», que siempre estamos esperando hallar a la vuelta de la esquina o detrás de la puerta y que jamás aparece ante nosotros. Porque la densa y cerrada materia con la que creó Balzac sus criaturas de La comedia humana fue puesta sobre modelos en capas sucesivas y firmemente soldadas entre sí. Son personajes creados por acumulación y que se presentan al lector con dominador propósito ejemplarizante, que excluye ese halo de matices que en los demás novelistas permite la fusión, así sea parcial y en escasas ocasiones, de sus criaturas, en los patrones ofrecidos por nuestros semejantes en la diaria rutina de sus vidas.
Cuál no sería mi asombro, cuánta mi felicidad de coleccionista, cuando tuve ante mí y por varios meses para observarlo a mi placer, a un evidente, a un indiscutible «personaje de Balzac». Un avaro.
Llegó a la crujía a eso de las siete de la noche, y fue recorriendo nuestras celdas con prosopopeya bonachona, dirigiéndose a cada uno dando la impresión de que con ello le concedía una exclusiva y especial gracia y esto merced a ciertas secretas y valiosas virtudes del oyente que sólo a él le era dado percibir.
De alta y desgarbada figura, rubio, con un rostro amplio y huesudo que surcaban numerosas arrugas de una limpieza y nitidez desagradables, como si usara una piel ajena que le quedara un poco holgada: al hablar subrayaba sus siempre vagas e incompletas frases con gestos episcopales y enfáticos, y elevaba los ojos al cielo como poniéndolo por testigo de ciertas nunca precisadas infamias de que era víctima. Tenía costumbre de balancearse en sus grandes pies, como suelen hacerlo los prefectos de los colegios regentados por religiosos, imprimiendo una vacilante y temible autoridad a toda observación que salía de su pastosa garganta de bedel. Su figura tenía algo de vaquero del oeste que repartiera sus ocios entre la predicación y la homeopatía.
Se llamaba Abel, nombre que le venía admirablemente y que me aclaró el porqué de esa universal simpatía que despierta Caín, acompañada siempre de una vaga impresión de que el castigo que se le impusiera fue harto desmesurado, y hasta con ciertos ribetes de sádico.
Poco a poco, gracias a los periódicos y a las informaciones que nos trajera la indiscreta diligencia de los encargados del archivo de expedientes, fuimos conociendo en detalle la historia del balzaciano sujeto.
Amparado en un falso grado de coronel, conseguido Dios sabe a qué precio, de cuántas melosas palabras y ampulosos y retóricos ademanes, se lanzó a labrar una fortuna que, en los estrados, se calculaba en cincuenta millones de pesos, mediante el secular y siempre infalible sistema del agiotismo y la usura. Prestaba dinero a un interés elevadísimo y exigía como garantía —siempre mediante escritura de confianza a su nombre, anulable al pago de una deuda y sus intereses— terrenos y edificios situados, por rara coincidencia, en zonas a punto de recibir el beneficio de valiosos adelantos urbanísticos. Por ese implacable cálculo, que en tales gentes se convierte en un sentido más, como la vista o el olfato, los dueños se veían precisados a desprenderse de sus propiedades cuando el hasta entonces generoso amigo, se encontraba obligado a «recoger algunos pesos para hacer frente a una pasajera crisis de sus negocios». Era entonces cuando la asfixiante tenaza de pagarés y juicios de lanzamiento se cerraba sobre el cándido deudor y lo dejaba en la calle, desde donde, sin salir aún de su asombro, veía la erguida silueta del «Coronel» recorriendo la nueva propiedad y deteniéndose a admirarla, mientras imprimía a su cuerpo ese balanceo aterrador y justiciero.
A medida que nos fuimos enterando de estos detalles y que él se daba cuenta de nuestra creciente información sobre su pasado, más enfático se tornaba nuestro hombre en lo relativo a su inocencia y a «las infamias inventadas por mis enemigos, a quienes en su tiempo ayudé con toda buena voluntad». En su uniforme solía llevar una insignia del Club Rotario, que siempre supusimos ladinamente hurtada y agregada a su atuendo, para subrayar más aún su pregonado «espíritu humanitario de servicio».
Su actitud hacia nosotros y en general hacia todos los presos, fue la de quien, encerrado por una torpe conspiración, tiene que descender amablemente a compartir la vida penitenciaria, dejando ver que es por entero ajeno a ella, mientras se aclara el malentendido. La distancia la marcaba con un gesto de su gran mano simiesca, semejante al de los altos prelados que inician la bendición de una menesterosa turba de fieles, con algo que tiene mucho de apostólico y no poco de amable rechazo, mientras se coloca en el rostro una sonrisa seráfica de condescendencia, destinada a indicar que la pasajera mansedumbre obedece más a necesidades convencionales y exteriores que a un sentimiento personal.
Ocupaba una de las celdas del primer piso, que mantenía siempre cerrada con candado y adonde nadie fue invitado jamás a entrar. Y mientras los demás habitantes de nuestra crujía —conocida en Lecumberri como la de «los influyentes» o «cacarizos»— preparábamos nuestra comida o la recibíamos de fuera, don Abel se acercaba dignamente, con la escudilla en una mano y el pocilio reglamentario en la otra, para recibir el rancho del penal que llegaba hasta nuestra reja a las horas de comida, sólo hasta entonces para cumplir una rutina. Una vez servido, tornaba el rubio «Coronel» a encerrarse en su celda y allí engullía la ración penitenciaria sin que nadie fuese testigo de tan valerosa hazaña.
Cierta mañana, al salir de su celda para contestar a la lista, corrieron tras él tres grandes ratas de color pardo cuyo lanoso vientre casi tocaba el suelo. Se quedaron mirándonos entre asombradas y furiosas, y volvieron a entrar al cuarto. Por la cara de don Abel se fue componiendo una sonrisa beatífica que quería ser la misma que iluminara el rostro del «Poverello» cuando le hablaba a sus hermanas las aves, pero que, tratándose de nuestro personaje y de tan irritables roedores, sólo logró ser una turbadora mueca llena de complicidad con las potencias inferiores que vino a morir en un saltito juguetón, feamente pueril e innecesario.
Una tarde, al regresar de una diligencia del juzgado que seguía su causa, su amplia y huesuda carota de Judas trajo un color amarillo y enfermizo, y sus gestos, de ordinario tan amplios y elocuentes, tenían un no sé qué desacompasado y rígido que despertó en nosotros una sorda animosidad, una oscura rabia en su contra.
Al día siguiente nos enteramos de que don Abel estaba enfermo y no podía pasar lista. Cuando llegó el sargento para contarnos, golpeó en su puerta y una hueca y rotunda tos le respondió, resonando en el interior de la celda como una mentirosa e histérica disculpa. Ese mismo día los periódicos trajeron la noticia de que el juez había fijado una fianza de tres mil pesos para que pudiera salir libre. A cualquiera de nosotros una tan benévola resolución judicial hubiera bastado para llenarnos de alegría. Al «Coronel» lo había sumido en la más angustiosa disyuntiva. La Navidad y el Año Nuevo se acercaban por entonces y sus nietos —que repetían muchos de los rasgos del abuelo con esta torpe y engañosa frescura de la juventud— venían jueves y domingos a visitarle y lo acosaban a preguntas sobre cuándo saldría, si estaría en casa para la repartición de los regalos al pie del árbol y si alcanzaría a las últimas «posadas». La boca del viejo se retorcía como un reptil que trata de escapar de las crueles manos de los colegiales que lo atormentan.
Comenzamos a hacer apuestas sobre si don Abel pasaba la Navidad con nosotros o se resolvería a desprenderse de los tres mil pesos de su fianza. Cuando llegó la víspera de las fiestas navideñas, las apuestas subieron hasta cien pesos y don Abel seguía contestando con una tos cada día más cavernosa y menos convincente, a la llamada del sargento. Perdieron quienes apostaron que don Abel pasaría la Navidad con su familia. Y así fue en el Año Nuevo y también en Reyes.
Por fin, un oficial encontró la fórmula para sacar a don Abel de la cárcel. Una mañana, a la hora de la lista, vimos llegar a dos camilleros de la enfermería con un ayudante del servicio médico. Golpearon en la puerta del empecinado enfermo y cuando éste contestó con su tos de payaso, el sargento replicó con un seco «¡Salga!» que debió dejarlo helado en la oscuridad de su celda. Poco después apareció en el umbral y todos debimos mostrar la misma expresión de asombro, ante la horrible transformación que había sufrido su figura. La piel se le pegaba a la cara como un gris papel de feria desteñido por la lluvia, los ojos hinchados por la humedad sólo dejaban ver una materia rojiza y viscosa que se movía continuamente y de sus gestos luteranos y entusiastas quedaba apenas un temblor de animal acosado. Había olvidado ponerse la dentadura y la boca se le hundía en la mitad del rostro como el resumidero de un patio de vecindad.
Allí se quedó parado ante la camilla, sin saber qué decir. «¡Acuéstese ahí, y llévenselo!», ordenó el sargento con esa brusquedad castrense que no deja rendija alguna por donde pueda colarse un argumento o una disculpa. El «Coronel» se tendió lentamente en la camilla que los enfermeros pusieron en el suelo, y al intentar sonreír hacia nosotros, como tratando de restarle importancia a la escena, dejó escapar un blanco hilo de saliva de sus incontrolables labios.
Ese mismo día llamó a su abogado y le ordenó pagar la fianza. Nos cuenta el enfermero encargado de la sala adonde lo llevaron, que cuando firmó su boleta de libertad, era tal su rabia que rompió dos veces la pluma que le alcanzara el escribiente. Dicen que salió energúmeno, acusando al juez de abusivo y ladrón y a las autoridades de la cárcel de inhumanas y crueles para con un antiguo servidor de los ejércitos revolucionarios.
Cuando entramos a su celda, movidos por la curiosidad que tanto encierro nos causara, pensé al momento en la del abate Faria de las viejas versiones del cine mudo de El conde de Montecristo. En una gran cantidad de bolsitas de papel, de esas que se usan en las tiendas para vender azúcar y arroz por kilos, había guardado pedazos de pan que tenían ya una rigidez faraónica, trozos de carne que apestaban horrendamente y otros alimentos cuya identidad había cambiado ya varias veces por la acción del moho y el paso del tiempo. Las ratas corrían por entre las bolsas de papel, con el desasosiego de los perros que pierden a su dueño en una aglomeración callejera.
Los fajineros lavaron la celda y por mucho que lo intentaron, no les fue posible hacer desaparecer el apestoso aroma que se había pegado a las paredes y fundido con la humedad que por ellas escurría. Hubo que resignarse a dejar sin ocupar el cuarto y guardar allí las escobas, trapos y baldes con los que se hace el aseo de la crujía.