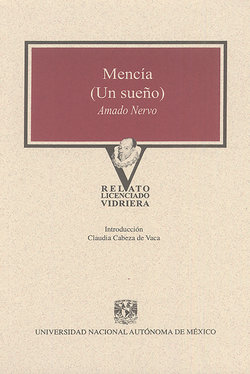Читать книгу Mencía (Un sueño) - Amado Nervo - Страница 6
ОглавлениеI. LOPE DE FIGUEROA, PLATERO
CUANDO SU MAJESTAD ABRIÓ LOS OJOS, TODAVÍA PRESA DE CIERTA INDECISIÓN CREPUSCULAR QUE AL DESPERTARSE HABÍA experimentado otras veces, y que era como la ilusión de que flotaba entre dos vidas, entre dos mundos, advirtió que la vertical hebra de luz, que escapaba de las maderas de una ventana, era más pálida y más fina que de ordinario.
Su Majestad estaba de tal suerte familiarizado con aquella hebra de luz, que bien podía notar cosa tal. Por ella adivinaba a diario, sin necesidad de extender negligentemente la mano hacia la repetición que latía sobre la jaspeada malaquita de su mesa de noche, la hora exacta de la mañana, y aun el tiempo que hacía.
Todos los matices del tenue hilo de oro tenían para Su Majestad un lenguaje. Pero el de aquella mañana jamás lo había visto; se hubiera dicho que ni venía de la misma ventana, ni del mismo cielo, ni del mismo sol...
Mirando con más detenimiento, Su Majestad acabó por advertir que, en efecto, aquélla no era la gran ventana de su alcoba.
¡Vaya si había diferencia!
Su humildad y tosco material saltaban a la vista. Su Majestad se incorporó a medias en el lecho y, apoyando la cabeza en la diestra, púsose a examinar en el aposento, estrecho y lúcido de blanco, en la media luz, a la cual iban acostumbrándose ya sus ojos, lo que le rodeaba.
Al pie del lecho, pequeño y bajo, había un taburete de pino, y sobre él, en desorden, algunas prendas de vestir. Una ropilla y un ropón de modesta tela, harto usada, unas calzas, una capa. Más allá, pegado al muro, un bargueño, cuyos cerrojos relucían. En las paredes, algunas estampas de santos y un retrato; en un rincón, una espada.
Su Majestad se frotó los párpados con vigor, y, cada vez más confuso, buscó maquinalmente la pera del timbre eléctrico, que caía casi sobre la almohada, aquella pera de ágata con botón de lapislázuli, que tantas veces oprimió entre sus dedos, y a cuya trémula vibración respondía siempre el discreto rumor de una puerta, que, al entreabrirse, dejaba ver, bajo las colgaduras, la cabeza empolvada de un gentilhombre de cámara.
Pero no había timbre alguno...
Su Majestad, sentado ya al borde del lecho, perdida absolutamente la moral, sintiendo algo así como una terrible desorientación de su espíritu, el derrumbamiento interior de toda su lógica -más aún, de su identidad-, quedóse abismado.
En esto, la puerta que Su Majestad, por invencible hábito, suponía que era una ventana que caía sobre la gran plaza de Enrique V, se entreabrió, y una figura de mujer, alta, esbelta, armoniosa, se recortó en la amplia zona de luz que limitaban las maderas.
-Lope -dijo con voz dulcísima de un timbre de plata-, ¿estás ya despierto?
Su Majestad -o, mejor dicho, Lope—, estupefacto, quiso balbucir algo; no pudo, y quedóse mirando, sin contestar, aquella aparición.
Era, a lo que podía verse, una mujer de veinte aftos a lo sumo, de una admirable belleza. Sus ojos oscuros y radiantes, iluminaban el óvalo ideal de un rostro de virgen, y sus cabellos, partidos por el medio y recogidos luego a ambos lados, formando un trenzado gracioso que aprisionaba la robusta mata, eran de un castaño oscuro y magnífico. Vestía modestamente saya y justillo negros, y de los lóbulos de sus orejas, que apenas asomaban al ras de las bandas de pelo, pendían largos aretes de oro, en los cuales rojeaban vivos corales.
-¿Duermes, Lope? -preguntó aún la voz de plata-. Tarde es ya, más de las siete... Recuerda que mañana ha de estar acabada la custodia. El hermano Lorenzo nos ha dicho que en el convento la quieren para la fiesta de San Francisco, que es el jueves.
-¡Lope! -murmuró Su Majestad-. ¡Lope yo!... Pero ¿quién sois vos, señora?...
-¿Bromeas, Lope? -respondió la voz de plata-. ¿O no despiertas aún del todo? —y acercándose con suavidad, puso un beso de amor en la frente de Su Majestad, murmurandolé al oído-: ¿Quién ha de ser sino tu Mencía, que tanto te quiere?
Lope se puso en pie, restregándose aún los ojos; se palpó la cabeza, el cuello, el busto, puso sus manos sobre los hombros de la joven, y convencido de que aquello era objetivo, consistente, de que no se desvanecía como vano fantasma, se dejó caer de nuevo sobre el lccho, exclamando:
-¡Estoy loco!
-¿Por qué? -insinuó la voz de plata.
-¿Quién ha podido traerme aquí?... Yo soy el rey...
-Cierto -dijo Mencía con tristeza-. ¡Lo has dicho tanto en sueños!...
-¡Cómo en sueños!
-Soñabas agitadamente. Hablabas de cosas que no me era dado entender. Dabas títulos, conferías dignidades...
-¡Yo!
-Ibas de caza... Nunca, Lope, habías soñado tanto ni en voz tan alta... Por la mañana, tu dormir se volvió más tranquilo, y yo me marché a misa con ánimo de que reposaras aún hasta mi vuelta. Lope, mi Lope querido, ¿te vistes? Ya es tarde... ¡Has de acabar mañana la custodia!
¿Sería dado, al que esto escribe, expresar la sensación de costumbre, de familiaridad, de hábito que iba rápidamente invadiendo el alma de Lope?
El pasmo se fue, se fue la estupefacción; quedaba un poco de asombro; lo sustituyó cierta sorpresa, un resabio de extrañeza, de desorientación. Luego, nada, nada (tal es nuestra prodigiosa facultad de adaptación a las más extraordinarias circunstancias); nada que no fuera el sentimiento tranquilizador de la continuidad de una vida ya vivida, y que sólo había podido interrumpir por breves horas un ensueño engañoso: ¡que él había sido rey!
¡Peregrino ensueño! Mientras se vestía, referíalo a grandes rasgos a la ideal mujer de los ojos luminosos y de la voz de plata:
-Yo era rey, un rey viejo de un país poderoso del norte de Europa. Vivía en un gran palacio rodeado de parques. Mis distracciones eran la caza y los viajes por mar en un yate. Poseía también automóviles...
Y seguía su historia.
La celeste criatura movía la cabeza, corroborando con signos afirmativos el relato de Lope entre sorprendida y confusa: