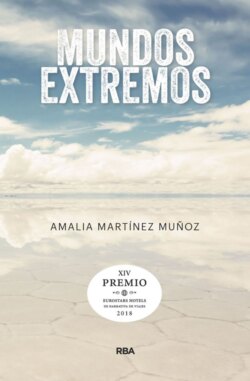Читать книгу Mundos extremos - Amalia Martínez Muñoz - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеSe dice que se viaja para conocer otras culturas, otras costumbres, otros paisajes, pero no es menos cierto que solo somos capaces de ver lo ya visto, imaginado, soñado o deseado. La mirada ajena nos es, por definición, inaccesible. Lo exótico o maravilloso encontrado en los viajes tiene la forma de nuestras búsquedas, es la encarnación de nuestros deseos; de igual modo, lo rechazado es espejo de nuestras fobias.
Decía Proust que se viaja para contemplar con los propios ojos la ciudad apetecida y saborear en la realidad el encanto de lo soñado. La felicidad que suponemos en otros lugares, en otras vidas, es proyección de nuestras quimeras: vemos en ellas la encarnación de lo que anhelamos y eso nos reafirma en la posibilidad de otra vida, al mismo tiempo que nos aferramos a la que poseemos, al ámbito confortable de lo conocido. Efectivamente, viajar es transitar por un camino ajeno con la ilusión de que nos pertenece, de que lo incorporamos —solo transitoriamente— a nuestra ruta, esa que no podemos o no queremos abandonar. Viajar ociosamente y luego volver a la rutina del trabajo es recorrer sin peligros ni compromisos caminos desconocidos, disfrutarlos sin riesgo, tomar un desvío de trazado circular que nos lleva al punto de inicio con la impresión de habernos renovado, de volver «con las pilas cargadas». Es vivir la ilusión de cierto abandono con la certeza del regreso a lo seguro. Pero lo vivido en los viajes es una realidad escurridiza que necesita de documentos para no desaparecer, de ahí esa compulsión de tomar fotografías que lo ratifican y lo anclan a la memoria, la frecuente costumbre de los diarios de viaje, la necesidad de hacer de ellos relato, el entusiasmo que ponemos al contarlos y el placer que nos procura escucharlos.
Todo viaje encierra una paradoja temporal porque es una suerte de flujo del tiempo fuera del tiempo, un paréntesis en nuestras vidas, una temporalidad no computable como real, un tiempo que escapa a los calendarios aun cuando lo señalemos con fechas precisas. En los viajes la vivencia del tiempo se dilata de tal modo que al poco de iniciarlos tenemos la impresión de llevar muchos días fuera de casa, mas cuando concluyen y se vuelve a la rutina se recuerdan como un pequeño paréntesis, apenas una pausa en el discurrir normalizado de los días.
La sensibilidad romántica, de la que somos herederos, hizo de la pasión viajera símbolo y método para el conocimiento de lo más profundo de uno mismo. La aventura propicia la transformación interior, de ahí la vieja metáfora entre viaje y rito iniciático. Es imprescindible conocer a los otros para, midiéndose en relación con lo diferente, conocerse a uno mismo. No es pues, aunque parezca paradójico, lo desconocido de los otros sino lo desconocido de uno mismo el mayor descubrimiento en un gran viaje.
Quizá la premisa más común de cuantas originan el inicio de un viaje es la atracción por lo nuevo y diferente, pero entre las motivaciones del viajero de raza, ese que no es un mero cazador de souvenirs o un buscador de escenarios insólitos que lo distraigan eventualmente del ámbito de sus rutinas, está la necesidad de conocerse en el contraste con lo disímil: para saber con certeza lo que nos es propio, es necesario trazar la línea que acota y define lo ajeno. Por eso, junto al viaje geográfico, el viajero auténtico realiza un viaje interior, es decir, que la búsqueda de evasión y novedad está ligada a la vía del autoconocimiento. Esa es la verdadera enseñanza de los poetas románticos. Ese es, también, el sentido último de los relatos contenidos en los grandes libros de viajes que han ejercido una función importante como piezas matrices de una cultura. Así, por ejemplo, la Odisea, piedra angular de la nuestra, es un libro que se puede leer como un relato de aventuras encontradas al hilo de un largo viaje, pero el itinerario que lleva a Ulises desde Troya a Ítaca es, sobre todo, un camino en busca de sí mismo del que hablaba antes. Lo que de verdad se narra en la Odisea es la forja del yo a través de la lucha contra los obstáculos que se interponen en su camino y de los goces de todo lo bueno que le regala el azar durante su periplo. Por eso el sentido real de un viaje, de todos los viajes que merecen de forma inequívoca ese nombre, no es la meta, sino el recorrido. Kavafis nos lo recuerda de forma tan bella como acertada en su conocido poema Ítaca: «Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca / debes rogar que el viaje sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias […] y que llegues, ya viejo / rico de cuanto habrás ganado en el camino».
Los viajes encierran una tercera paradoja: los lugares visitados que permanecen en la memoria ocupando un espacio propio son aquellos en los que lo desconocido es al mismo tiempo lo familiar, aquellos en los que la suma de lo encontrado y lo previamente imaginado, lo que se halla y lo que se busca de forma consciente u oscura, se funden en una realidad de entidad propia que trasciende al recuerdo del viaje porque se sustancia en experiencia incorporada a la propia vida.
Durante años alterné mis clases en la universidad con largos viajes en los que el punto de partida era un billete de ida y vuelta, dejando totalmente al arbitrio del propio viaje los aconteceres y destinos intermedios. Libre de compromisos y sin objetivos previamente decididos, el rumbo de mi camino lo determinaron hechos tan triviales como descubrir en una exposición fotográfica un paisaje cuya belleza me impulsó a salir a su encuentro. En una ocasión, la lectura azarosa de una leyenda me dictó la necesidad de ir en busca de sus escenarios, determinando así mi destino. En otra fue la conversación con un viajero, con el que apenas permanecí un rato, la que condujo mi viaje hacia el lugar que había despertado su entusiasmo y contagiado el mío.
Posiblemente, la razón última de mis viajes, al igual que la de los románticos, sea dar entidad a lo familiar desconocido, ir tras la huella de una carencia, redimir la nostalgia de lo que me falta. Sin embargo, hay algo en lo que difiero profundamente de ellos: mientras los románticos encontraban en el contraste entre la diversidad de lo exótico y la propia singularidad —siempre valorada en exceso— la confirmación de la invalidez de los valores universalistas de la razón ilustrada, yo, por el contrario, he hallado siempre en la heterogeneidad de la identidad humana la manifestación repetida de un mismo espíritu en el que me reconozco. Mientras otros al viajar se afirman en sus diferencias, yo siempre regreso reforzada en la convicción de lo mucho que nos parecemos todos los humanos y encuentro más relevante lo que comparto con todos los hombres que lo que me diferencia de ellos, sea cual sea su cultura. Y entre los lugares que visito, por más dispares que sean entre sí, siempre encuentro motivos para hermanarlos porque, en el fondo, los paisajes no son sino una proyección de nuestra mirada.
Este libro recoge las impresiones que me causaron algunos de los lugares con los que me encontré: todos ellos comparten características extraordinarias, todos ellos son en sí mismos mundos únicos y completos, mundos que califico de extremos porque poseen atributos que solo pueden definirse dentro de lo excesivo, que son colosales en su belleza, su rareza o su capacidad para emocionar. Los adjetivos que describen los sentimientos que promueven —fascinación, sorpresa, admiración, extrañeza— apuntan irremediablemente a lo que nos rebasa. A veces son lugares construidos por el hombre y otras son regalos de la naturaleza, pero todos apelan en última instancia a nuestro propio mundo, nuestra propia y compleja excentricidad. El hombre crea cosas con las que intenta sobrepasar la condición de lo humano. Sin embargo, son estas la expresión más elocuente y genuina de la condición que lo ancla a la tierra y lo limita, porque son proyección de sus aspiraciones más íntimas: de poder, de trascendencia, de belleza, de perfección... Dicho de otro modo, de sus carencias. Por otro lado, las desmesuras de la naturaleza encarnan esos mismos anhelos porque es la mirada la que les otorga sus atributos, la que las construye como paisaje. En última instancia, no dejan de ser igualmente artificios humanos: también ellas son imágenes de poder, de trascendencia, de belleza o perfección. El hombre es un ser extremo, se mueve entre polaridades que inventa. El mundo está lleno de lugares extremos que el viajero insaciable persigue. Os invito a acompañarme a algunos de ellos.